Los
estudios regionales contemporáneos; legados, perspectivas y desafíos en el marco
de la geografía cultural[1]
Contemporary
regional studies: legacies, perspective and challenges in the framework of
cultural geography
Ryszard Edward Rózga-Luter*
Celia Hernández-Diego**
Abstract
The
main objective of this work is to analyze the legacies, perspectives and
challenges to the concept of region in the framework of contemporary regional
studies and of cultural region. We consider some general and particular definitions
circumscribed to the region word, taking into account three main approaches:
the chorological, the regional science and the contemporary social and cultural
interpretations of region. Other intention of this work points at recognizing
that the concept of region nowadays exhibits a series of perspectives and
challenges that become a must in the general analysis of space.
Keywords: region, space, cultural geography.
Resumen
El
objetivo principal de este trabajo es analizar los legados, perspectivas y
desafíos del concepto de región en el marco de los estudios regionales
contemporáneos y de la geografía cultural. Se consideran algunas definiciones
generales y particulares circunscritas al vocablo región, tomando en cuenta
tres enfoques principales: el crológico, el de la ciencia regional y las
interpretaciones sociales y culturales contemporáneas sobre la región. Otra
intención del trabajo apunta a reconocer que el concepto de región presenta hoy
una serie de perspectivas y desafíos que se vuelven un imperativo en el
análisis general del espacio.
Palabras clave: región, espacio, geografía cultural.
* Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, y Universidad Autónoma del Estado de México. Correos-e: rrozga@correo.xoc.uam.mx, rrozga@uaemex.mx.
**
Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Correo-e:
cehedi@correo.xoc.uam.mx.
Introducción
Actualmente,
los estudios regionales contemporáneos muestran que es mucho más fácil explicar
las disparidades regionales analizando los factores culturales, y no sólo
utilizando parámetros cuantitativos o disciplinares puros. De modo que, lejos
de ser una variable aislada en la transformación de los espacios, la cultura se
vuelve entonces una constante que atraviesa el espectro de la experiencia
social en cualquiera de sus expresiones. Por tanto, además de ser
históricamente reconocida como una categoría económica y social, ahora la
región también se destaca por las cualidades culturales que la definen. Esta condición
invita a redefinir y explorar conceptos, métodos y perspectivas teóricas en
torno a la idea de región. Entre los legados de esta idea aparecen de manera
recurrente categorías homogeneizantes y totalizadoras. Sin embargo, con el paso
del tiempo se han empezado a reconocer los procesos difusos que se dan en el
espacio social y, por ende, en los espacios regionalizados. Así, el debate se
ha replegado y expandido en un vaivén de construcciones argumentativas
exacerbantes. Los intentos de síntesis se desdibujan ante el entramado
conceptual y metodológico que rebasa los estudios territoriales que se han
hecho hasta ahora. En este sentido, abundan las percepciones interdisciplinares
que analizan la naturaleza, dimensión y alcance de la región, y la forma de aprehenderlas
ante la transformación del espacio.
En
concreto, los estudios regionales contemporáneos no buscan únicamente cómo
describir las peculiaridades y distinciones regionales, sino también tratan de
interpretar las características del ambiente cultural local en relación con los
retos que en la actualidad representan los procesos globales. Esto nos lleva a
un análisis pertinente surgido de la filosofía, de la ciencia contemporánea
acerca de las relaciones entre los casos particulares y las leyes universales,
así como al debate sobre la pertinencia de los métodos cuantitativos y
cualitativos que definen la praxis de actores individuales y colectivos
en un ámbito regional. Además de reconocer que la región es un referente que se
ha moldeado y enriquecido con los desarrollos y miradas heterogéneas de actores
esparcidos en diferentes contornos. Estos intereses han desbordado las
fronteras epistemológicas en las cuales se ha analizado la idea de las escalas,
procesos y dinámicas como elementos inherentes a la noción de región. Al no ser
entendida como algo estático, la región experimenta un desdoblamiento que se
abre a transiciones cualitativas y cuantitativas de distinto orden.
El
rasgo esencial de la regionalización se cimenta en un ejercicio delimitativo
centrado en cuestiones geográficas, culturales, perceptivas, políticas o
económicas que se entrecruzan o definen a partir del juego individual y
colectivo de lo social. Ello implica introducirse en la génesis, desarrollo,
arraigo, reproducción o desaparición de un espacio que se circunscribe
conceptual, perceptual, jurídica o metodológicamente sobre límites difusos. Por
un lado, la región ha sido el resultado de intentos históricos por potenciar
las capacidades, recursos o actividades de un determinado lugar. Pero también,
se ha pretendido que la región incluya en su cuerpo de análisis la idea de
integración en redes más dinámicas y en diferentes escalas. Estas ideas sobre
regionalización han configurado la historia y el mapa mundial que hoy se tiene.
En estos términos, la región sería reconocida no sólo como un objeto central en
las formas georreferenciadas en la historia de los territorios, sino como la
base para entender los procesos del regionalismo contemporáneo y de la propia
transición de las economías locales y mundiales. Una perspectiva que ha
prestado una significativa atención a estos cambios es en especial la geografía
cultural surgida en los albores del siglo xx.
En
sus inicios, la geografía cultural intenta abolir la disociación entre la
geografía física y la geografía humana. En este marco, se ha retomado al
espacio como objeto de reflexión que reclama una visión integral del mundo,
dividida varios siglos atrás por la ciencia. En este cometido, el espacio se
hace patente como fundamento de la acción misma del ser humano y evidencia una
necesidad de integración plena. Así, el panorama de los estudios regionales se
expande en un prisma inconmensurable e inédito. El imperativo es encarar las
transformaciones ligadas a los cambios industriales, comerciales, políticos,
urbanos, rurales, de crisis económica y social. Sin dejar de reconocer que en
todo momento la fuerza avasallante de estos fenómenos hilvana los espacios
locales y mundiales. En todo esto hay una lectura que se orienta a reconocer
los procesos reticulares a los que se somete el mundo contemporáneo. En esta
reflexión tiene cabida la problemática del calentamiento global, el agua, las
guerras, la inequidad económica y tantos otros temas pendientes en la agenda de
académicos, políticos y de quienes toman decisiones. Condiciones que amenazan
la estabilidad de regiones locales y del mundo. Es aquí donde el estudio de la
región revive y cobra un sentido más integrador del análisis geográfico.
Por
lo anterior, este trabajo tiene como objetivo principal analizar los legados,
perspectivas y desafíos del concepto de región en el marco de los estudios
regionales contemporáneos y de la geografía cultural. Para ello, se considera
en primer término la sucesión de definiciones generales y particulares circunscritas
al vocablo región, tomando en cuenta tres enfoques principales: el corológico,
el de la ciencia regional y, finalmente, las interpretaciones sociales y
culturales contemporáneas sobre la región. Otra intención de este trabajo
apunta al reconocimiento de que el concepto de región, al nutrirse
históricamente de categorías y cuerpos teóricos de distintas disciplinas,
presenta hoy una serie de perspectivas y desafíos que se vuelven un imperativo
en el análisis general del espacio. Esta condición es todavía más apremiante al
constituirse como un ejercicio crítico en los estudios territoriales frente a
los cambios, estados y vicisitudes que se han llevado a cabo en la región y sus
agentes transformadores. Por ello, resulta necesario tomar en cuenta que la
región es un objeto con ligas entre la historia de los territorios y sus
actores, los cambios del presente y las propias expectativas de crecimiento o
desarrollo de diferentes unidades geográficas y sociales. En efecto, se insiste
en explorar otros modos de aprehensión del espacio, signados en el presente por
flujos, redes y sistemas, cuya espacialidad se desplaza junto con los actores
sociales que la crean. Hay desde luego un reto que se empieza a construir desde
los estudios territoriales –en particular en la geografía cultural– para
reconocer las categorías, premisas y estados que dibujan una idea de región
distinta y acorde con los cambios que se tienen de frente. Se apuesta entonces
por entender la región como un referente en el que se reconocen procesos
caóticos, heterogéneos, segmentados y de fronteras difusas; cuya problemática,
evidentemente, obliga a repensar sus enigmas a partir de modos alternos.
1. Legados de la idea de región
Todo
objeto de conocimiento tiene una naturaleza de vínculos y conexiones que lo
definen en su condición cognoscente y expresión pragmática. Es decir, los modos
de aprehender un objeto se moldean a partir de un juego interactivo de
categorías, metodologías y teorías en resonancia permanente que remiten a una
naturaleza relacional y, por ende, siempre en interacción. De igual modo, con
la plataforma de la experiencia, los actores, agentes o condiciones se
intervienen mutuamente en un vasto entramado de relaciones sobre un denso
espacio de sucesos y vivencias. A partir de esta perspectiva, nada está aislado
y nada puede ser comprendido sino a partir de entender los vínculos que lo
constituyen. En una extrapolación al campo de lo social, sería imposible
entender las transformaciones pasadas y vigentes sin remitirse a las condiciones
de vinculación, intercambio o transacción que las definen. Tampoco podría
entenderse lo social sin remitirse a sus formas geográficas, tanto históricas
como vigentes. Finalmente, el espacio no puede entenderse sino como una maraña
de relaciones entre seres humanos, territorios y tiempos.
Desde
tiempos inmemoriales, el ser humano ha intentado alcanzar los linderos del
mundo, al mismo tiempo ha tratado de circunscribir su experiencia a formas y
referentes geográficos de múltiples maneras. Para ello, se ha valido de los
íconos tomados de la naturaleza y de su entorno y de las delimitaciones creadas
por otros hombres. Estas referencias algunas veces fueron sesgadas por temores,
prejuicios e imaginarios. De esto hay ejemplos en diferentes puntos de la historia.
En el mundo antiguo, además de los imperios de Caldea, India y Egipto,[2] se reconocen los escritos de
China,[3] Grecia y Roma por destacar
de forma especial en sus aportes a la ciencia geográfica mundial.
Particularmente, en la antigua Grecia el saber geográfico[4]
se cimentó a partir de la formalización de conocimientos transmitidos de
generación en generación, del saber que se iba atesorando con cada nuevo
movimiento colonial, militar y mercantil y con la incipiente reflexión
filosófica que se hacía sobre el entorno en el que el ser humano desarrolla su
experiencia vital (Paniagua, 2006: 150). En su obsesión por entender el mundo,
los griegos mostraron siempre un interés inacabado por armar el rompecabezas
geográfico de pueblos, ciudades y paisajes. En esta tarea muchas veces llegaron
a fusionar las fronteras de lo mitológico con las experiencias de viajeros,
comerciantes, escritores y cronistas del aquel entonces.[5]
Ejemplos invaluables de ello fueron el Catálogo troyano[6] y el Catálogo
de los aqueos (griegos)[7] que aparecen en el libro II
de la Ilíada de Homero[8] y las Historias de
Herodoto.[9] De igual manera, los
griegos dieron nombre a la palabra geografía y también fueron los primeros que
intentaron una orientación de los conocimientos geográficos (Redondo, 2007:
24). Un incentivo para que esto sucediera fueron las conquistas por mayores
espacios con miras estratégicas, militares, políticas o comerciales, las cuales
obligaron a los griegos a reflexionar y emprender expediciones de investigación
geográfica (Paniagua, 2006: 151). Esta preocupación no sólo la compartían los
emperadores, generales o pensadores de la época, pues “a medida que se
ensanchaba el campo de acción de griegos y romanos, algunos escritores se
vieron también impulsados a ampliar sus conocimientos geográficos” (Redondo,
2007: 24). En forma simultánea, se hicieron algunas reflexiones sobre la
naturaleza esférica de la Tierra, tamaño, forma, posición en el espacio,
condiciones físicas, distribución de aguas y tierras, inventarios de plantas,
animales y habitantes en cada territorio (idem). De estos ejercicios
nació el primer planisferio y sus posteriores diseños mejorados, también
algunos tratados, monografías, obras etnográficas y paradoxográficas acerca de
la forma de la tierra, la disposición geográfica de las regiones, los océanos,
las islas, los límites, las distancias, etcétera (Paniagua, 2006: 165).
En
su afán de exploración y de entendimiento del mundo, los griegos desarrollaron
y sistematizaron un conocimiento ordenado sobre el conjunto de fenómenos que
atañen a la tierra de dos maneras diferentes: 1) como descripción y
estudio de toda la Tierra en su totalidad y como parte integrante del Universo,
y 2) como entendida en sí misma, sobre todo su superficie, como morada
del ser humano (Redondo, 2007: 25). De esta manera los griegos dieron a conocer
con detalle rutas, ubicaciones, climas, costumbres y modos de vida de la época,
asimismo, sentaron las bases genealógicas de la geografía, dando lugar a la
geografía general y a la geografía descriptiva o regional, dualismo que
permanece hasta tiempos contemporáneos (idem). Es necesario aclarar que
la necesidad de reconocer los laberintos y recovecos del mundo no fue exclusiva
de los griegos, pues en todas partes de la historia del ser humano hay ejemplos
de cómo los pueblos daban cuenta de su entorno. Acerca de este hecho se han
encontrado papiros, mapas, cartografías y dibujos que varían desde formas
simples hasta formas sofisticadas de referencia. En ellas se modelaron, además
de puntos naturales de referencia (desiertos, montañas, ríos, mares), unidades
espaciales (comarcas, pueblos, reinos, Estados), espacios de tránsito (brechas,
caminos, rutas de comercio, zonas seguras y peligrosas) e imaginarios de la
época (mundos míticos, zonas de extrema riqueza, espacio de dioses y demonios).
De
algún modo, las divisiones, directrices y concepciones del espacio se fueron
complejizando debido al trabajo de filósofos, matemáticos, cartógrafos,
escritores, cronistas, astrónomos, astrólogos e historiadores de todas las
épocas. Sin embargo, en este cometido destaca nuevamente de forma especial el
papel de los pensadores griegos.[10] Es en este contexto donde
nace la idea de región. Como vocablo, la región surgió en el marco de las
lenguas romances, su origen proviene de la tradición romana de la regio (que
a su vez viene de régere: gobernar, dominar, regir) (Taracena, 2008:
186). En específico, hay quien señala que el vocablo latino regio parece
haber significado originariamente dirección y línea límite, así como
área, zona o división espacial en sentido amplio (García, 2006:
28). Pero cuando a la idea de región se le asocia con el verbo regere,
entonces asume también un significado político o administrativo (García, 2006:
28); concepción que en el pasado fue explotada sobre todo por delegados del
poder central romano (Taracena, 2008: 186), tanto a escala intraurbana como
para designar las 13 unidades en las que el Imperio romano organizó la
provincia de Italia para efectos fiscales y censales (García, 2006: 28). En un
sentido muy parecido, es común encontrar que la idea de región también se
adscriba a la raíz latina regius (de rex, regis: el rey), cuyo
derivativo más cercano es regio, regir, reino o real (Mateos, 2003: 308), lo
cual denota un territorio propio de lo real o de la realeza, es decir, un
territorio que conlleva la idea de poder político (Delgadillo, 2003: 37). En
este contexto, la noción de región coincide más con la visión de ser un
territorio administrativo, que una referencia descriptiva del medio
físico-geográfico. El sentido territorial, con todas sus referencias,
imaginarios y expresiones espaciales, se le daría sólo varios siglos después.
Hay
quienes señalan que las primeras prácticas para delimitar el espacio estuvieron
presentes por lo menos desde principios del siglo xviii (Poche, en Taracena, 2008: 187). Aunque la discusión
ontológica empezó propiamente a lo largo de toda la historia moderna; periodo
en el que se produjo una serie de debates acerca del territorio a partir de
diversas perspectivas de pensamiento. Sin embargo, algunas referencias señalan
que el punto más intenso se dio durante el siglo xix, incluso, hay quien llega a defender la idea de que las
concepciones del mundo subyacentes en el quehacer geográfico anterior al siglo xix, nada tenían que ver con el derivado
de las relaciones ser humano-medio defendido en la actualidad por los geógrafos
de todas las escuelas (Fernández, 1988: 28). En el siglo xix se darían a conocer términos como regional
(1848) y regionalismo (1875) (Taracena, 2008: 186) y geografía
regional[11] (García, 2006: 28).
El interés se prolongó durante todo el siglo xx,
dando como fruto la aparición del calificativo regionalista (1906) y
concepciones de ordenamiento como regionalizar (1929) y regionalización
(1965) (Taracena, 2008: 186). En este transitar se abrieron amplios debates
en Europa, particularmente en Francia, Reino Unido y Alemania. También se
escuchó la voz de algunos adeptos críticos en América, sobre todo en Estados
Unidos. En este punto hay que reconocer que la tradición histórica para
describir y seccionar el mundo en regiones logró la institucionalización de
materias como la corografía,[12] la cartografía y la
geografía. Términos que históricamente se han enriquecido con la formalización
metodológica de diferentes plataformas de las ciencias y con las remembranzas
escritas o divulgadas de viajeros, estudiosos del tema[13]
y por aquéllos que, sin pensarlo demasiado, terminaron dando su testimonio o
incidiendo directamente en la historia geográfica del mundo. Parte de estos
antecedentes sobre la región se plasman en el cuadro 1.
De
acuerdo con algunos detalles, vale la pena señalar que en la segunda mitad del
siglo xix, el pensamiento
geográfico se vio trastocado por las propias tendencias cuestionadoras de la
época; la cual coincide con la consolidación de la geografía como disciplina,
mientras se reconoce ampliamente la relación ser humano-medio en la
transformación de los territorios. En este marco se cuestionan los principios
de la geografía en relación con el binomio de los problemas físicos y humanos;
valorándose, asimismo, tanto los estudios de la naturaleza como culturales. En
todo esto tuvo gran influencia la filosofía positivista del siglo xix, que en la geografía se presenta
como un “determinismo de marcado corte ecologista, y una solución para superar
la separación que existía entre la geografía física y la humana” (Estébanez,
1986: 47, en Santarelli y Campos, 2002: 37). Una de las razones que las
separaba era que sólo la geografía física alcanzaba la categoría de científica (idem),
pues era la única cuyas hipótesis se podrían aprobar con los procedimientos de
verificación que existían (Santarelli y Campos, 2002: 37). Posterior a esto, se
vislumbran las convicciones anarquistas, críticas o radicales de la geografía,
cuya propuesta rompía con el discurso consensuado del espacio geográfico como
mero elemento físico. Entre los desacuerdos persistentes de la geografía
radical sobresale la visión reduccionista del espacio a sólo elementos
paisajísticos. En su afán por ampliar la perspectiva de los estudios
geográficos, los geógrafos anarquistas[14]
intentaron evidenciar las disparidades, contrastes y heterogeneidades del
espacio geográfico. También apostaron por una concepción renovada del espacio a
partir de las problemáticas sociales, económicas, políticas y territoriales en
una relación más integral entre el ser humano y la naturaleza. Una de las
propuestas que salió al paso vino de la geografía cultural.
La
geografía cultural se acuñó y difundió durante los años veinte, primero en
Alemania por Siegfried Passarge, cuya perspectiva estaba en torno al concepto
de Kulturgeographie, y por Carl O. Sauer en Estados Unidos con la idea
de cultural geographie (Capel, 1989: 33). En el ámbito anglosajón
la geografía cultural se gestó al lado de la geografía conductista; ambas
orientaciones surgieron en conexión con los cambios epistemológicos y
metodológicos originados por la corriente cuantitativa que, a su vez,
desembocan en la aparición de las llamadas nuevas geografías (Capel, 1981, y
Capel Urtega, 1982, en Gil, 2002: 39). Sauer fue el máximo representante de la
geografía cultural en Estados Unidos y quien, a su vez, fue una influencia
decisiva para toda una generación de geógrafos, los cuales se llegarían a
identificar como la Escuela Californiana (Holt-Jensen, 2009: 74). Sauer
dirigió su principal enfoque de investigación a “una apreciación más activa de
la transformación social del espacio” (Jackson, 1989: 15, en Holt-Jensen, 2009:
75). Este autor también se vio atraído por los temas relacionados con “los
aspectos materiales de la cultura, particularmente el paisaje”[15] (Mitchell, 2000: 21). Para
Sauer, un trabajo de investigación tenía que cumplir rigurosamente con “dos
cuestiones metodológicas que no debían perderse de vista: la primera consistía
en entender al paisaje como un objeto físico y la segunda implicaba hacer […]
un riguroso trabajo de campo” (Fernández, 2006: 223). En algunos de sus
trabajos se le reconoció una clara influencia de autores clásicos como Ritter,
Humboldt y Ratzel,[16] además de otros autores
alemanes como Otto Schlüter (1872-1952), Alfred Hettner (1859-1941), August
Meitzen (1822-1910), Hermann Wagner (1840-1929), Eduard Hahn (1856-1928) y
Siegfried Passarge (1867-1958) (Fernández, 2006: 221). El trabajo pionero de
Sauer fue el ensayo titulado The morphology of landscape en 1925 (Mitchell,
2000: 20), donde destacó que “el objeto del enfoque morfológico debería ser el
estudio del ‘contacto del hombre con su cambiante hogar, expresado por el
paisaje cultural’ y que de manera más general, la interrelación entre grupos y
culturas tal como se expresa en los diferentes paisajes del mundo” (Capel,
1989: 35). Pero fue hasta seis años después cuando Sauer declaró en detalle sus
ideas sobre los distintos enfoques posibles en la geografía humana y lo hace en
un artículo publicado para la Encyclopedia of Social Sciences en 1931 (idem).
Cuadro 1
Algunas ideas y obras que han circunscrito el concepto
de región y
geografía regional
|
Término/suceso |
Autor |
Referencia histórica |
Descripción del concepto |
|
Corografía |
Autores clásicos |
Este término aparece ya en obras del siglo i hasta bien entrado el siglo xix |
Trataba acerca de los estudios, enumeraciones y descripciones geográficas referidos a parcelas concretas de la superficie terrestre, ya fueran localidades y partes de países, ya de países enteros o regiones de magnitud continental (García, 2006: 28) |
|
Geografía |
Eratóstenes |
Siglo ii a. C. |
Adopta el término geografía que significa literalmente “descripción de la tierra” (Martín del Campo et al., 2006: 14) |
|
Geographia* |
Ptolomeo |
Siglo ii a. C. |
“Su Geografía contiene indicaciones sobre proyección cartográfica; propuestas de división del gran mapa del mundo en mapas regionales, 26 en conjunto […] tradición que había de ser dominante hasta Copérnico” (Thrower, 1999: 24, en Schlögel, 2007:154-155) |
|
Publicación titulada Geographia generalis |
Bernhard Varenio |
Publicada en 1650 |
Dividía el saber geográfico en la Edad Moderna en dos ramas: 1) la general, dedicada al estudio de las características generales de la Tierra como cuerpo celeste, y 2) la especial, ocupada de la diversidad territorial de la superficie terrestre (Varenio, 1974, en García, 2006: 28) |
|
El fenómeno de la región |
Surgió en Europa durante el siglo xviii |
Nace en Europa suplantando al concepto de provincia y recreando la territorialidad de las viejas regiones medievales a partir de una reacción social y política frente a la acción homogeneizadora y normativa del Estado moderno monárquico (Poche, en Taracena, 2008: 187) |
|
|
Concepto de región |
Bertran Auerbach |
1893 |
Este concepto aparece en la monografía académica Le Plateau lorrain, essai de géographie regionale; trabajo realizado por un alumno de Vidal de la Blache |
|
|
A partir del siglo xviii |
En Alemania a la región se le identificaba con el término Länderkunde, aunque hoy día preterido por el de régionale géographie (García, 2006: 29) |
|
|
|
A finales del siglo xix |
El concepto estaba ampliamente difundido en la geografía francesa |
|
|
|
Primeros decenios del siglo xx |
Esta idea logra consolidarse también en los países anglosajones |
|
|
Geografía regional |
Aparece en el último decenio del siglo xix |
Nace en el marco del proceso de institucionalización universitaria de la geografía en algunos Estados europeos (particularmente en Alemania, Francia y el Reino Unido) (García, 2006: 28) |
|
* “El mapa mundial de Ptolomeo mostraba el mundo que habían conocido los romanos cultos del siglo ii; un mapa que, gracias a los contactos de los griegos con la India y a las suposiciones –originadas a partir de los rumores y el comercio– acerca de que pudiera haber mapas al Este, daba un bosquejo más o menos exacto de Europa, de la costa norte de África y de Arabia, y adjudicaba una generosa extensión al océano Índico, al que mostraba, sin embargo, como un mar interior, con su costa sur bañando la vasta masa completamente imaginaria de la Terra Incognita, que se alargaba hacia el norte y llegaba a ser paralela al trópico de Capricornio, punto en el cual se confundía con África” (Hale, 1993: 52). El mapa de Ptolomeo fue una de las referencias que los marinos intrépidos tomaron para sus búsquedas y que alcanzó “a partir de 1490 […] tal intensidad que docenas de barcos habían de zozobrar y cientos de hombres iban a perecer a la búsqueda de pasos, estrechos y hasta de un continente entero, la Terra Incognita Australis [el continente perdido de Ptolomeo, que se suponía ubicado entre América y Asia (Bunster, 1977: 12), que sólo existían en la imaginación de los cartógrafos” (Hale, 1993: 55).
Fuente: Elaboración propia con base en los autores citados.
En general, se pueden identificar por lo menos tres
etapas en la historia de la geografía cultural: “el de la Escuela de Berkeley,
el de la geografía humanista y el de la nueva geografía cultural” (López, 2003:
194). En una síntesis ajustada, la Escuela de Berkeley[17]
afirmaba que era indispensable estudiar la especificidad de las diferentes
áreas culturales (Fernández, 2006: 225).[18]
En cambio, las perspectivas de la geografía humanista basan sus supuestos en
“los fundamentos de la fenomenología, el existencialismo y el idealismo, sin
embargo, los estudios geográficos adoptan, en especial, el marco fenomenológico
vinculado, como sostienen S. J. Taylor y R. Bogdan” (en Santarelli y Campos,
2002: 154). Finalmente, los principios rectores de la nueva geografía cultural
serían la “crítica a los conceptos sauerianos de cultura y paisaje [y el
énfasis en] las categorías de espacio y espacialidad a diferencia de la
geografía cultural” (Contreras, 2006: 173); llegando inclusive a considerar “que
la geografía debería preocuparse esencialmente de los problemas de la cultura”
(Capel, 1989: 35). Parte de los cambios que sufrieron las corrientes de
pensamiento en la geografía después de la década de los cincuenta se muestran
en el cuadro 2.
Con
la incorporación de la variable cultural se intenta abrir el debate sobre la
complejidad de la región como unidad territorial, histórica, económica y
política, y con ello generar nuevas lecturas no sólo del pasado y presente
geográficos, sino además incursionar en los estudios de estrategias y
proyección de realidades simuladas con la adición de las nuevas tecnologías a
los análisis sociales. Así, se da paso a un diálogo incipiente entre las
diferentes corrientes de la geografía. También se trata de ver esta disciplina
como una variable inseparable de lo social y de las cuestiones regionales. Si
apreciamos esta idea en sus orígenes, claramente se puede reconocer que la
identidad de la geografía regional se ha mantenido unida a las metodologías
divisionales y taxonómicas del territorio con parámetros medioambientales,
políticos, grado de progreso, tipificación de la población, factores
naturalistas, etc. Pero que en la actualidad el análisis geográfico, al
nutrirse históricamente de categorías y cuerpos teóricos de distintas
disciplinas, presenta una serie de perspectivas y desafíos que se vuelven un
imperativo en el análisis general del espacio. También se debe considerar que
la parte cultural es ineludible del espacio en su totalidad. En el pasado como
en el presente, la región ha sido sinónimo de seguridad para quienes quedan
dentro de la muralla o frontera que delimita el espacio, en otro
tiempo también ha significado la apropiación del espacio para fines
individuales o colectivos, ostentación de riqueza o poder, estrategia de
supervivencia o dominio; reconocimiento que ha sido aprovechado ventajosamente
por individuos, colectivos, imperios, Estados, grupos de poder, etc., en
detrimento del espacio y espacialidad de otros. La difícil labor es entender
cómo las configuraciones regionales de hoy tienen una naturaleza que las
vincula con su pasado y presente culturales.
Cuadro 2
Corrientes de pensamiento en la ciencia geografíca
(última mitad
siglo XIX)
|
Época/lugar |
Características |
|
|
Determinismo |
|
Siglo xix (última mitad) 1890: la geografía se consolida como disciplina |
En geografía se subrayan las relaciones ser humano-medio (Hacckel: concepción ecológica) y se difunde el organicismo apoyado por las ideas de evolución de Darwin. Considera los límites de un territorio como campo de lucha en el mundo y en los diferentes Estados. También concede importancia al legado histórico “reduccionismo científico en el que las ciencias de la naturaleza se convierten en el modelo de toda cientificidad” (Capel, 1981: 268-269). Los seres humanos y las formas culturales están condicionados por la acción de los factores del medio natural. Determinismo ambiental (Huntington): el clima cambia constantemente y es responsable de la decadencia o desarrollo de las civilizaciones |
|
|
Visión anarquista |
|
Francia |
Geografía como lucha de clases, búsqueda del equilibrio y arbitraje sobreaño del individuo. Supera la concepción vidaliana y la de género de vida. Concibe al mundo no por regiones sino por el Estado (Estébanez, 1986: 70-71). Utiliza el método comparativo para alcanzar las descripciones y mantiene una “preocupación por deducir leyes de la evolución social, a partir de sus convicciones anarquistas (Capel, 1981: 301, 304) |
|
Fines del siglo xix hasta 1920-1930 Auge de los estudios regionales y de paisaje |
Se retoma la distinción kantiana entre ciencias de la naturaleza y del hombre. Conocer el carácter único, particular e individual de los hechos de la realidad social es el objetivo de las ciencias humanas. Se valora la intuición y se oponen a la formulación de leyes. La supervivencia de la geografía se asegura con el enfoque regional. De acuerdo con Hettner, “Los conceptos básicos son los de diferenciación y asociación espacial”. Asociación que interrelaciona fenómenos físicos y humanos, inseparables que forman un todo y a lo largo del tiempo definen una región con caracteres únicos. Los geógrafos centraron sus esfuerzos de investigación en el estudio de la naturaleza, del hombre y en la síntesis regional. También se dan nuevos planteamientos del análisis regional: Etienne Juillard; origen de la ciencia regional |
|
Francia |
Objetivo de la geografía: análisis, descripción, comprensión y explicación del paisaje cultural. Fundadora de la geografía cultural ( Maurel J. Bosque y Alba J. Ortega, 1995: 15, 92) |
|
Estados Unidos |
|
|
|
Geografía cultural |
|
Entre mediados y finales del siglo xx |
Price y Lewis (1993) “agrupan los trabajos de geografía cultural en dos conjuntos, que coexisten. El primer conjunto de estudios relaciona las comunidades humanas con la naturaleza, o la transformación de los paisajes naturales en paisajes construidos por el ser humano. El segundo grupo se centra en el análisis de los patrones de significación del paisaje y su papel en las relaciones sociales, o en las oposiciones entre los patrones espaciales de los diversos grupos (étnicos, de clases, de género) en el contexto de la ciudad moderna. Al primer grupo se le conoce como ‘geografía cultural tradicional’ y al segundo como ‘nueva geografía cultural’” (López, 2003: 194)* |
|
|
Con una perspectiva más reciente, Fernández señala que la geografía cultural sería más bien “una manera de estudiar al espacio y no a una rama de las ciencias geográficas” (2006: 220). Este autor precisa que “mediante la geografía cultural no sólo se estudian los aspectos culturales del espacio sino también el espacio visto a través de los cristales de las diferentes culturas. Más que un área del conocimiento, es una posición desde la cual observa el investigador” (idem)*. |
Fuente: Modificado a partir de Santarelli y Campos (2002: 52-66) y los autores citados (*) en el cuadro.
Queda
claro que, por un lado, la delimitación o posesión del espacio es algo
inherente a la naturaleza social y cultural de individuos y colectivos. Pero
por otro, la regionalización también ha sido una manera estratégica de
organización, planeación y logística social dentro y fuera de los Estados
nacionales. Esto se puede constatar en la propia historia de la humanidad,
tanto en su etapa nómada como sedentaria. De hecho, el rompecabezas mundial tiene
en su origen y presente la idea de región. Así han cobrado fuerza los tratados
bilaterales, multilaterales, mundiales y muchas de las propuestas hechas por
organismos internacionales preocupados por una distribución más equitativa de
los ingresos. Sin embargo, también se tienen ejemplos donde el proceso de
regionalización ha fracasado. Ante esto, una de las variables que aparecen en
el juego es, evidentemente, la cuestión cultural. Pero no como un elemento
abstracto, incomprensible o ajeno, sino como una variable que aparece
antes o después de regionalizar un espacio. Se pone en cursivas pues en
realidad la cultura está implícita en cualquier formación regional, sólo que
quienes regionalizan llegan a subestimarla o marginarla por completo. Esto no
debería ser así, pues en el fondo la perspectiva cultural es una manera de
entender lo social como una expresión de modos distintos de vida, de pensar o
percibir el mundo. En estos términos la variable cultural estaría en los
eslabones económicos, políticos y sociales que se ligan inexorablemente a la
idea de región (ver, inter alia, Agnew, 2000; Lagendijk, 2006; Massey,
1978; Paasi, 2002; Störper, 1997, en Pike, 2007: 1143, figura i). En otro orden de ideas, esto quiere
decir que en las regiones hay un traslape de relaciones diferenciadas y
diferenciales que dependen de la posición, dirección, sentido, identidad y
acomodo que guardan los propios actores que las crean. La región también se
puede concebir como una síntesis de procesos evocados por las conectividades,
declives y rupturas de los movimientos sociales, cuyo reconocimiento deriva de
la experiencia del hacer, de la significación y de la afección. De ahí que
entender la idea de región nos remita a un reconocimiento eminentemente
reticular, tanto en su génesis corológica como en su manifestación social,
económica y cultural. Pues, como dice Pereda, “no hay clases culturales sin
acciones que las produzcan” (2007: 211). Parafraseando esta idea se diría
entonces que no hay regiones sin acciones que las produzcan.
Figura i
Algunos elementos esenciales que
conforman la idea de región
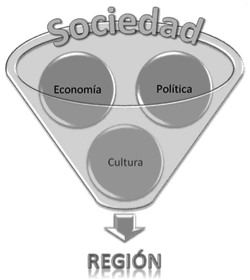
Fuente: Elaboración propia con base en Pike (2007: 1143).
Por
los precedentes mencionados, el espacio regional sólo se puede entender como un
tema que ha generado fértiles debates y que se ha convertido en objeto de
distintas disciplinas. En estricto sentido, en el marco de la geografía
regional, la región ha resultado ser un dispositivo de análisis y herramienta
práctica que se construye sobre diferentes lógicas de exploración, estructuras
de orden, circunscripción, perspectivas, necesidades, logísticas y
jurisdicciones. Rasgos que no sólo han permanecido en el centro de polémica del
pasado sino que además se enaltecen con los cambios sociales, económicos y
geográficos del debate contemporáneo. De estos encuentros han derivado
innumerables ensayos que estudian analítica y descriptivamente combinaciones o
ramificaciones de los postulados regionales; donde las aproximaciones a los
objetos de estudio suceden en forma interrelacionada y desde diferentes
plataformas de lectura. Esta posición ha suscitado una serie de argumentaciones
y posturas polémicas, al punto de llegar a cuestionar la propia existencia de
la historia regional (Miño, 2002, en Taracena, 2008: 182). El punto aquí es empezar
a vislumbrar los retos que vienen de frente, sobre todo cuando hay que
desplazarse entre la teoría y la praxis de la idea de región.
2. Perspectivas y desafíos de la geografía: un estado recursivo entre
la teoría y la praxis
En
sentido amplio, las enmiendas ontológicas y las clasificatorias del espacio han
generado debates controversiales, cuestionando inclusive los orígenes y
perspectivas de la geografía regional. Cabe señalar que hay diferentes maneras
de entender lo limítrofe que circunda al concepto de región. Sin embargo, no
siempre fue así, ya que durante mucho tiempo “la geografía regional no se
interesó por el espacio más que como un contenedor, con existencia absoluta e
independiente de los fenómenos contenidos en él, o como superficie terrestre
modificada por el hombre, y en este caso, espacio, región y territorio eran
objetos idénticos de descripción y análisis geográfico” (Delgado, 2003: 28).
Los primeros análisis sobre lo regional se dieron en el marco de la modernidad,
y en particular, en la modernidad industrial. Es entonces cuando se abren los
debates sobre la homogeneidad del espacio, pero al mismo tiempo ocurre una
pulverización de esta disciplina en un sinnúmero de geografías (la física, la
humana, la industrial, la rural, la urbana), fragmentando así las visión que se
tenía del espacio (Moreira, 2006: 14-45, en Ramírez, 2009: 112). Esto trajo
consigo dos consecuencias inmediatas. Por un lado, se trababa de explorar la
ontología del espacio como un ámbito homogéneo y, en el otro extremo, estaba el
resquebrajamiento de un cambio que anunciaba una serie de heterogeneidades al
interior de los territorios. La discusión comenzó sin principios
reconciliadores que dieran cabida a otras formas distintas de ver la geografía.
El potencial explicativo de ambas posturas se neutralizó cuando se retomó la
discusión con la intención de incorporar nuevas ideas, conceptos,
epistemologías, teorías y metodologías al renovado debate. Esto sucedió en el
intersticio discursivo de la modernidad y la posmodernidad.
Es
en “la última mitad del siglo xx
cuando –como consecuencia de las transformaciones ocurridas en tecnología, en
la sociedad e ideologías– se producen innumerables debates y un continuo
replanteo sobre las cuestiones epistemológicas, metodológicas y ontológicas en
las ciencias” (Santarelli y Campos, 2002: 39). Sin escape alguno, la geografía
sufre de nuevo algunas debacles en sus objetos de estudio y en los modos de
abordar su problemática. En este marco, se empezó a hablar de forma más
ferviente del problema de la interdisciplinaridad, homogeneidad-heterogeneidad,
la visión particular-general, cualitativo-cuantitativo, lo local-global y otros
aspectos relacionados con la problemática del espacio, sobre todo aquélla que
tenía que ver con el espacio regional. De igual manera, se analizan de forma
más profunda los cambios en las delimitaciones tradicionales del espacio
basadas en el paisaje, relaciones espaciales, variables homogéneas, elementos
predefinidos, actividades y funciones dominantes, etc. Máxime con los cambios
que proclamaba el siglo xx en sus
aspectos económicos, políticos y tecnológicos. En este sentido, la geografía, y
en particular la geografía regional, aventajó en amplias proporciones la
discusión.
Sin parangón, el siglo xx es el referente más cercano que da cuenta de la mayor
celeridad en los procesos de información, cognitivos y de comunicación a escala
mundial. Es en este marco en el que se suscita una serie de consideraciones
críticas sobre la temporalidad inherente a los encuentros relacionales; la
noción de distancia en términos de conectividad más que de cercanía o lejanía
geográfica; la velocidad de los flujos y de las plataformas en que se
desarrollan; las transformaciones cualitativas del sustrato de la simultaneidad
en las relaciones. Se trata, entonces, de encontrar los puntos nodales del
entretejido de ideas que ciñen al espacio y al territorio como la materia prima
de los estudios sociales y territoriales, particularmente aquéllos relacionados
con los cambios actuales incitados por la tecnología y sus derivados. El
desplazamiento e interacción de los diversos campos científicos ha abierto
diferentes rutas de navegación que trastocan la percepción y reconocimiento de
identidades, categorías y fundamentos, las cuales se desempeñan con nuevas
apreciaciones y cualidades.
Actualmente,
los estudios regionales conciben a la región como el ámbito medular de
referencia para abordar los cambios suscitados en el territorio. Cada vez hay
un mayor interés por entender los rasgos distintivos internos de aquellos
espacios que son homogeneizados a partir de referentes administrativos,
económicos, geográficos o tecnológicos. Además hay un interés creciente por los
tipos de interacciones, configuraciones y vínculos que se establecen a partir
de una definición y difuminación permanente de actores, intermediarios y
agentes. De este modo, la lectura del espacio ya no sólo se da como un elemento
cartesiano subyacente, sino como verdadero constructo y cuerpo de
investigación. Por tanto, el análisis de la situación de los procesos,
transiciones y configuraciones relacionales aparece como la tríada que
introduce los primeros cambios en la apreciación de las transformaciones
espaciales. Es entonces cuando el territorio surge como el punto de contacto
entre los discursos, percepciones, lenguajes, trayectorias, rutinas,
representaciones y las vivencias, acontecimientos o estados relacionales de
diferentes entidades que accionan lo social.
Otra
ruptura en las discusiones aparece cuando, en la década de los ochenta, se
refuerza el binomio computadora-Internet y, con ello, el reconocimiento del
ciberespacio como ámbito de cambios diferenciales en el contacto humano. Así,
con la introducción de la Internet y la computadora se logró una verdadera
efervescencia de derivados tecnológicos innovadores y periféricos, cuyo efecto
sobrevino exponencialmente de los cambios en el habitar, trabajar y convivir
diario. Este acontecimiento ha dejado su impronta en los estudios
territoriales, tanto en sus objetos como en sus dispositivos de análisis. Con
la incorporación de las nuevas tecnologías se abren modos alternativos en la
investigación contemporánea de los espacios regionales y, por ende, maneras
distintas de mirar el espacio social. Para este cometido se dispone de herramientas
de software estadístico, sistemas de información geográfica, manejo de
numeralias en versión digital, acceso a mapas por vía satélite, etcétera.
Por
tanto, es posible demostrar que el análisis del espacio geográfico se puede
abordar a partir de múltiples lecturas y con diferentes herramientas de
análisis. Pero lo fundamental es que ante este abanico de posibilidades se
enfatice el aspecto relacional que define los objetos, agentes, actores o
unidades geográficas. Sin embargo, hablar de las estructuras espaciales, la
dinámica de actores, la representación de la distancia y el tiempo, es también
sumergirse en la idea de que el espacio se moldea y se transforma
continuamente. En este sentido, aparecen distintos análisis sobre los flujos,
la complejidad y las formas materiales que se presentan en el territorio. De
igual modo, ahora la conectividad, accesibilidad y velocidad de contacto entre
los actores sociales genera diferentes propuestas de abordaje metodológico y
conceptual en las investigaciones geográficas contemporáneas. Ciertamente, esto
tiene que ver con la organización, contacto y ejercicio de prácticas a
diferentes escalas del territorio. Se habla entonces de explorar aquellas
líneas de investigación que reconozcan los vínculos, encuentros y desplazamientos
que se dan entre lugares, personas y momentos de distinta naturaleza.
En
detalle, también se da un fuerte debate para tratar de dar mayor énfasis a los
aspectos sociales y humanos sobre los aspectos físicos. Se apela además por la
reconciliación entre la geografía física y humana y por compartir objetos,
teorías, lenguajes y metodologías. Del mismo modo, surge un interés creciente
por “una nueva geografía” o “geografía regional reconstruida” (Thrift, 1983, en
García, 2006: 39). Es en este marco que se estudia la genealogía y cuerpo
disciplinar de la geografía. De acuerdo con lo que señala García, gran parte de
este debate se ha desarrollado en dos sentidos: por un lado, el problema de la
existencia, de la ontología del concepto regional y, por otro, la elaboración
de taxonomías,[19] tipologías o
clasificaciones, cuestión eminentemente metodológica (García, 2006: 53). Si se
atiende la primera referencia acerca de la ontología de región, ésta tiene que
ver con la conformación simultánea o parcial del espacio como paisaje,
territorio, región, espacio geométrico, un punto en una red más amplia de
relaciones, un centro o una periferia en la división espacial del sistema
político y económico (García, 2006: 54). En el aspecto metodológico relacionado
con el ejercicio clasificatorio de las regiones, se ha llegado a hablar en
general de espacios regionales en función del número de variables, escala u
objetivos. Estas clasificaciones han derivado a su vez en otras más detalladas
que se sitúan por su grado de regionalidad (regionness), nivel de
integración o conectividad, configuración territorial, grado de urbanización,
fronteras geográficas, actividades económicas, convenios políticos, etc.
Algunos ejemplos de esto se aprecian en el cuadro 3.
Otra
de las maneras más comunes de explorar una región es a partir de su
delimitación conceptual o empírica, es decir su regionalización. En otros
términos, esto significa que con la idea de región nace también el de
regionalización; “procedimiento usado por urbanistas, antropólogos y geógrafos
[…] es de carácter técnico y permite acotar los territorios que tienen
características similares, y que varían dependiendo de los criterios utilizados
para demarcar (delimitar) el espacio en cuestión” (Ramírez, 2003: 34). La
regionalización ha sido muy utilizada en la toma de decisiones, sobre todo
cuando tiene que ver con la planificación de recursos que impulsan o inhiben la
dinámica socioeconómica de un espacio determinado. El proceso de dividir o
marcar los bordes del espacio ha sido recurrente a partir de estrategias
regionalizantes. Éstas se han convertido en un instrumento de análisis, pero al
mismo tiempo han sido un dispositivo normativo institucionalizado. Con la
regionalización se ha tratado de inventariar, controlar y delimitar los
recursos de un espacio. En este marco, uno de los ejercicios más socorridos es
circunscribir una región a partir de sus límites geográficos. En tal caso, se
tendrían que considerar por lo menos cuatro enfoques: 1) el corológico,[20] 2) la perspectiva de
la ciencia regional,[21] 3) el análisis de
las estructuras sociales y espaciales[22]
y, finalmente 4) la aproximación humanística[23]
(Sagan, 2006: 6, figura ii). Así
han surgido planes y programas operativos para diferenciar y, al mismo tiempo,
uniformar procesos y agentes. Al final estos intentos se convierten en cartas
de navegación con serias dificultades para llevarlas a cabo. Ya que con suma
frecuencia, los ensayos para edificar un espacio se han dirigido sobre todo a
reconocer propiedades homologables –conceptuales o empíricas– más que atender
los procesos o configuraciones relacionales que puedan definirla como un
espacio regional.
Cuadro 3
Debate sobre la dimensión
geográfica de la región
|
Taxonomías, tipologías o clasificaciones que se hacen sobre el concepto de región |
Autor |
Tipificación |
|
Según número de variables manejadas |
||
|
García, 2006: 53 |
• Regiones de una, dos o más variables • Regiones totales |
|
|
Según escala o nivel espacial de análisis |
||
|
Hettne, 1994: 136-137 |
• Unidad geográfica • Sistema social • Mecanismo de seguridad • Organización regional • Sociedad regional |
|
|
Mittelman, 1996, en Vieira, 2008: 256 |
• El macrorregionalismo con grandes formaciones espaciales (como la Unión Europea) • El subregionalismo, con organizaciones menos grandes (como el Mercosur), así como espacios de intercambios translocales • El microrregionalismo, con regiones definidas nacional- mente pero que tienen una actividad internacional (como Cataluña en España, Alsacia en Francia o Kyushu en Japón) |
|
|
García, 2006: 53 |
• Mundo • Zona • Dominios • Provincias • Comarcas • Localidades • Megarregiones • Macrorregiones • Mesorregiones • Microrregiones [sic] |
|
|
Según objetivo o elemento definitorio principal |
||
|
García, 2006: 53
|
• Regiones históricas • Regiones políticas o administrativas • Regiones naturales • Regiones formales • Regiones geográficas • Regiones sistema • Regiones económicas homogéneas • Regiones funcionales • Regiones mentales o perceptivas • Regiones plan • Regiones problema • Regiones virtuales • Regiones propaganda |
|
|
|
Boisier, 1994: 185, en Vieira, 2008: 252 |
• “Pivotales” • Asociativas • Virtuales |
|
Delgadillo, 1990, en Carreto, 2000: 81-82 |
• Por su pragmatismo político y/o funcionalista, aquí se ubican las regiones mediante criterios subjetivos respecto a la selección de fronteras y áreas regionales, ubicando en este grupo la región modal o funcional, la de rasgo simple, la de rasgos múltiples, las formales o uniformes, la de programa y la polarizada • Por las propuestas teóricas de carácter genérico, aquí se localizan las regiones que tratan de incidir en el contexto global de las acciones políticas, toman como marco de- terminante el contexto económico de la nación, que incluye las regiones: geográfica, económico-administra- tivas, histórico-económicas y socioeconómicas |
|
Fuente: Elaboración propia con base en los autores citados.
Figura ii
La región como una superestructura para los sistemas
sociales
y naturales
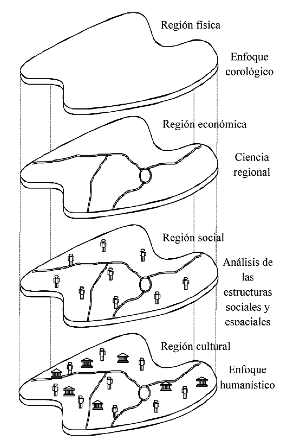
Fuente: Sagan (2006: 6).
La
regionalización en el mundo contemporáneo también se ha retomado como un
ejercicio práctico para aminorar las tendencias negativas de la globalización,
ya que se considera que gran parte de los asuntos públicos se pueden resolver
de forma más eficiente en el ámbito regional. Ante esto, es claro que la
dimensión territorial está mediando de manera permanente la estrecha relación
entre la región y el desarrollo de las actividades económicas y sociales. De
hecho, el concepto de región se ha ido nutriendo de manera complementaria del cuerpo
teórico de diferentes plataformas de la ciencia, lo que le ha valido una
permanente renovación en el campo de los análisis territoriales. Por tanto,
habría que señalar que la región siempre ha permanecido ligada tanto a los
procesos como a los hechos que moldean los cambios sociales. De otro modo Sagan
también lo reconoce cuando dice que
para
presentar y evaluar la situación contemporánea de los estudios regionales,
deberíamos analizar su dependencia de un amplio contexto socioeconómico y
también su carácter evolutivo. Un intento de presentar la evolución en la
definición y descripción de las regiones apunta a los vínculos lógicos y la
sucesión entre los conceptos analíticos subsecuentes de la región, que pueden
ser vistos como una prueba de continuidad y desarrollo evolutivo de ideas y
conceptos concernientes a la región más que contradicciones revolucionarias en
sus etapas individuales (Sagan, 2006: 5).
Particularmente,
“los enfoques del nuevo regionalismo se hacen eco de la imposibilidad de aprehender
desde una sola teoría la multiplicidad de los regionalismos contemporáneos, y
amplían el campo de estudio de los procesos de regionalización y del
regionalismo al cuestionar los marcos tradicionales de las disciplinas
académicas establecidas y explorar nuevos campos interdisciplinarios (Söderbaum
y Shaw, 2003, en Cabezas, 2007: 232). Este reconocimiento lleva a una relectura
de los marcos teóricos y conceptuales vigentes, pues en sentido estricto hay
una recomposición incesante de las estructuras sociales, que hoy difícilmente
son alcanzadas por las explicaciones conceptuales y teóricas. En este sentido,
uno de los desafíos es poder acceder a la comprensión de estos nuevos
referentes del análisis territorial. Además de que habría que reconocer que la propia
estructura del territorio, por medio de sus actores, intermediarios y contexto,
es la que crea en forma inherente sus propias conectividades y sus propios
desenlaces. Sin dejar de reconocer que lo social se transforma de manera
continua en todas sus aristas, entradas, laberintos y salidas. Por tanto, se
tendría que subrayar que una relectura de la región no se da sin tomar en
cuenta las propias vicisitudes del cambio social. Una manifestación expresa de
esta idea es que se ha intentado que la región evolucione a la par de los
propios legados de los estudios territoriales y de otros campos de la ciencia.
De
acuerdo con lo que señala Cabezas, “desde el nuevo regionalismo el proceso de
surgimiento, transformación, creación y recreación de las regiones se entiende
como contingente, constante y multidimensional. [Por tanto] al asumir la
interacción de las dimensiones políticas, sociales y culturales con las
variables económicas, el nuevo regionalismo permite abordar las relaciones
económicas, ecológicas, étnicas, culturales y de género” (2007: 232). Éste es
un signo diferente en el marco de los estudios territoriales, pues en esencia
la concepción de región se precisa no de forma preestablecida, sino a partir de
las propias diferencias limítrofes que cimentan la configuración misma del
espacio en particular. Es decir, a partir de las relaciones y vínculos que los
actores van edificando. En este contexto, se pone de manifiesto que cada
movimiento, acción o proceso sería el incentivo permanente para nominar o definir
en forma específica el perfil de la región en cuestión. En tales términos se
hablaría de una definición dinámica del espacio, la cual cambiaría al unísono
de las transformaciones que se suscitan en ella. Para ello habría que dar
cabida a los modos diferentes de mirar el espacio, formas distintas de
aprehenderlo o conceptuarlo. Esta intención encajaría en lo que también se ha
llegado a denominar la nueva geografía,[24]
geografía radical, geografía humanista, cuyas visiones admiten “el empleo
combinado de metodologías y técnicas cuantitativas, de la percepción radical y
humanista que, en algunas circunstancias, coexisten en una gama conceptual
heterogénea o, en otras, con manifestaciones claras de la línea adoptada”
(Santarelli y Campos, 2002: 50). Por tanto, si se atiende el pensamiento
geográfico en cuanto a las perspectivas de análisis, habría que reconocer por
lo menos tres enfoques: 1) nueva geografía o geografía cuantitativa, 2)
geografía de la percepción y 3) geografía humana (cuadro 4). Los
detalles de estas corrientes se pueden apreciar a continuación.
Con
tantos enfoques para abordar la problemática regional sería interesante lograr
un esquema de análisis donde se entreveraran las distintas perspectivas y, con
ello, construir los límites de un espacio regional; así como reconocer en este
ejercicio la singularidad y densidad que se inscribe en los fenómenos sociales
y físicos, pero también la posibilidad de reconciliarlos, después de la
discordia con que han sido tratados. Sobre todo en la actualidad, cuando hay
una necesidad imperativa de construir un tejido regional más integral e
integrado que soporte los mecanismos complejos del poder económico, político y
social frente a las agresiones persistentes al ambiente. Esta tarea no es
fácil, pues detrás de una idea de región hay todo un espectro de referencias,
tendencias y posicionamientos que entran en juego y que no son fáciles de
evadir. Ante esto, se intenta poner de relieve la idea de que la región es una
figura que se va moldeando según los cánones del tiempo, la conjugación de
acciones individuales y colectivas y las experiencias de significación y apego
que se dan en un determinado lugar. En este marco una región se da por la
experiencia del hacer, de la significación y afección con
el medio físico y social, más que por la experiencia de un decreto
conceptual, ordenador o normativo en cualquiera de sus formas. Es cierto que
los marcos institucionales son necesarios para definir los linderos de un
espacio regional, pero su validación y reconocimiento responde, sobre todo, a
una delimitación que se apuntala en los procesos de interacción social y de
interacción con el medio físico. En tal caso, no se puede concebir lo regional
sin apreciar en todo momento la colisión transformativa del espacio y de los
distintos modos en que ha sido abordada y concebida. Esto no es una tarea de
segundo orden, pues en muchos casos, al crear definiciones, categorías o
delimitaciones regionales también se juega con la posibilidad de instaurar una
forma modeladora del espacio social.
Cuadro 4
Corrientes de pensamiento en la ciencia geográfica
(segunda
mitad del siglo XX)
|
Época/lugar |
Características |
|
|
Nueva geografía o geografía cuantitativa |
|
Segunda mitad de siglo xx |
Bases: Círculo de Viena (Moritz Schilick y Sociedad de Filosofía de Ernst March), Grupo Berlín (Hans Reichenbach). “La revista Erkenntnis (1930-38) […] fue el principal lazo de unión entre los dos núcleos fundamentales” (Capel, 1981: 368) |
|
1930-1940 |
Búsqueda de leyes de carácter general con el fin de ordenar el desarrollo económico con creciente intervención estatal |
|
1940-1950: países anglosajones y escandinavos |
Observación, percepción y conciencia (experiencia) de los hechos, base de la geografía como ciencia |
|
|
Prioridad a la teoría. Extensión de la racionalidad al mundo de la praxis (García Ballesteros, 1986: 14). |
|
|
Diferencia entre razón científica y mundo práctico |
|
|
La región es “una forma de clasificación […] y no un fin en sí mismo. Surge la […] necesidad de teorías previas” |
|
1960: otros países |
Utilización de la teoría general de sistemas, pues “se intenta formular la relación hombre-medio en términos de la teoría de los sistemas” (Capel, 1981: 263, 377, 389, 391) |
|
El método científico se afianza en las ciencias sociales |
Lenguaje neutro. Rechaza la metafísica, el idealismo y las interpretaciones determinista y causal entre la relación de fenómenos. Así, “la causalidad se plantea ahora en términos de probabilidad” (Capel, 1981: 387) |
|
|
Partiendo de la experiencia llega al establecimiento de propuestas empíricas y analíticas. Ciencia del macroanálisis de las configuraciones |
|
En Europa destacan Austria y Alemania |
Aparecen las leyes de probabilidad y el concepto de ecosistema como modelo y marco conceptual en geografía |
|
|
Avance de la tecnología, la estadística, la matemática, la lógica formal y el cambio metodológico e instrumental como fuentes seguras de conocimiento |
|
|
Los hechos son verificables, medibles, fácticos |
|
Geografía de la percepción (y del comportamiento o geografía de la subjetividad) |
|
|
Fines de 1960 en Europa |
Se incorpora la dimensión psicológica en geografía |
|
|
“Admitir la existencia de imágenes del medio en la mente del hombre y la posibilidad de medirlas […] suponer que existe una fuerte relación entre la imagen mental del medio y el comportamiento en el mundo” (Estébanez, 1986: 93-94) basa el estudio de los seres humanos en la observación de su conducta |
|
Estados Unidos (a partir de los años sesenta) |
Interés por las problemáticas sociales |
|
|
“Corriente basada en el conductismo (behaviorismo) que incorpora el aspecto interior del ser humano, se fundamenta en la percepción psicológica del medio a través de los sentidos y en el comportamiento de los hombres mediante el estudio de la conducta” (Santarelli y Campos, 2002: 43) |
|
|
“El desarrollo de la geografía de la percepción ha obligado a los geógrafos a volverse hacia el campo de la psicología para comprender la formación de las imágenes espaciales que influyen en el comportamiento geográfico de los grupos humanos” (Capel, 1989: 22)* |
|
Geografía humana |
|
|
A partir de 1970 en Estados Unidos y Gran Bretaña
|
Rescata la subjetividad |
|
Estudios del lugar desde los signos, el significado, los valores y los lazos afectivos |
|
|
Se busca rescatar el carácter sintético de la geografía |
|
|
La geografía analítica es posible sin teoría |
|
|
Resitúan la subjetividad en la raíz misma de la ciencia, incluso en la analítica |
|
|
Gran atención al lenguaje (García Ballesteros, 1986: 14, 70) |
|
|
Enfoque globalizador y subjetivo |
|
|
Se niega la existencia del mundo objetivo al cual se puede acceder con el método científico |
|
|
El paisaje está lleno de significados |
|
|
Se rescata el paisaje cultural y el concepto de región |
|
|
Destacan las corrientes fenomenológica, existencialista e idealista |
|
|
Destaca la geografía del tiempo que nació con el positivismo (Hägerstrang), avances recientes la ubican dentro del humanismo y estructuralismo (Pred, 1981, Space an time in geography, citado por T. Unwin, 1992: 2002) |
|
Fuente: Modificado a partir de Santarelli y Campos (2002: 52-66) y otros autores incorporados en el cuadro (*).
Por
otro lado, en el mundo contemporáneo los procesos de regionalización han
logrado un papel destacado en la política económica mundial; incidiendo de esta
manera en los procesos socioeconómicos de distintos territorios,
independientemente de su ubicación o escala geográfica. Así han nacido
conglomerados territoriales de diferente tamaño que se asocian con fines
estratégicos, económicos o políticos. De modo que hoy a la región se le puede
apreciar a partir de por lo menos dos puntos de vista: 1) como una unidad
territorial menor al Estado nacional, por ejemplo, la configuración
individual o agregada que resulta de provincias, comunidades, municipios,
Estados y 2) como una unidad mayor al Estado nacional, por
ejemplo, la región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), Mercado Común del Sur
(Mercosur), Unión Europea, Región Asia-Pacífico, etc. Sin embargo, la
referencia con más adeptos en el ámbito académico[25]
y entre quienes toman las decisiones ha sido la primera, sobre todo para
trabajos de corte empírico y como objeto de discurso teórico y práctico.
Así, en la actualidad se reconoce que las unidades
territoriales que circunscriben el análisis geográfico regional invitan a
explorar vías conceptuales y metodológicas alternas. En este contexto, hay una
idea central que advierte sobre las formas y estructuras interactivas que
transforman el territorio; las cuales habría que reconocer a partir de
trayectorias, momentos y configuraciones espaciales que pueden verse desde una
óptica distinta de estudio en la geografía regional. Así, la región aparece
como un dispositivo transformado por una serie de cambios en las perspectivas y
dinámicas espaciales y territoriales. Valdría la pena incursionar en las zonas
de transición y fisura que circunscriben los linderos de la discusión sobre la
espacialidad y territorialidad de los fenómenos sociales. Hoy, los procesos de
integración mundial y los desafíos de los cambios globales han reavivado la
vieja discusión sobre la problemática regional. Sobre todo cuando se ha podido
reconocer que cualquier unidad territorial macro está conformada por unidades
más pequeñas, que a su vez son afectadas por los cambios dados en otras
latitudes. Sin embargo, en esto también habría que reconocer que pese a la
inadvertida presencia en el mapamundi de algunas de estas unidades, todas
contribuyen de un modo u otro en la geografía diferencial presente entre las
economías líderes y las emergentes.
Consideraciones finales
Históricamente,
la región se ha plegado a la idea de unidad, homogeneidad, igualdad y otros
sinónimos derivativos. Esto trascendió sobre todo en el discurso modernista,[26] donde no se veían las
diferencias internas o las comparativas entre unas regiones y otras. Sin
embargo, con la posmodernidad se readecuan las escalas de análisis de los
territorios, favoreciendo la importancia de lo micro y negando, en ocasiones,
la escala macro como una parte importante de la dinámica propia que las
regiones adoptan; dando énfasis a las diferencias, deconstruyendo la
homogeneidad que prevaleció en los tiempos pasados de la modernidad (Ramírez,
2003: 37). De hecho, aún en el presente la idea de homogeneidad permea muchas
de las regiones institucionalizadas, con la discrepancia que hoy se empiezan a
reconocer las diferencias que unen u orientan campos de vinculación
heterogéneos. Hasta ahora, aunque parezca contradictorio, la variedad se
entreteje de tal modo que puede lograr la configuración de regiones
fortalecidas precisamente en una diferencia compartida. La región aparece así
como un referente creador de subordinaciones y empoderamientos que atraviesa
las escalas geográficas de acción. Su delimitación en primera instancia no es
morfológica sino relacional. Con esta condición, una regionalización
redefiniría y orientaría sus parámetros al principio de recreación permanente
del espacio. La homogeneidad, como rasgo común en la idea de región, guió las
prácticas que delimitaron territorios en el pasado, sin embargo, hoy se
reconoce que las unidades territoriales que circunscriben el análisis
geográfico regional incitan a explorar vías conceptuales y metodológicas
alternas. En este contexto, hay una idea central que advierte sobre las formas
y estructuras interactivas que transforman el territorio; las cuales habría que
reconocer a partir de trayectorias, momentos y configuraciones espaciales que
pueden mirarse desde una óptica distinta de estudio en la geografía regional.
La región aparece así como un dispositivo transformado por una serie de cambios
en las perspectivas y dinámicas espaciales y territoriales. Valdría la pena
incursionar en las zonas de transición y fisura que circunscriben los linderos
de la discusión sobre la espacialidad y territorialidad de los fenómenos
sociales. De igual modo, habría que detenerse en los cambios y replanteamientos
conceptuales que definen actualmente las fisuras de la idea de región. Sobre
todo cuando en las regiones existen empalmes de otras regiones. La intención
es, entonces, un imperativo por reconocer cuáles son esas regiones, sus rasgos
y qué tipo de configuración geográfica o relacional las define.
Tradicionalmente,
el análisis de la región ha sido objeto de numerosas exploraciones. En los
primeros acercamientos modernistas prevaleció la idea de homogeneidad, luego,
desde la perspectiva de la posmodernidad se marcó la ruptura para reconocer la
diferencia en la homogeneización. Sin embargo, en la actualidad los estudios
regionales aprecian la región como el ámbito medular de referencia para abordar
los cambios suscitados en el territorio. Ahora en las regiones hay un traslape
de relaciones diferenciadas y diferenciales que dependen de la posición,
dirección, sentido, identidad y acomodo que guardan los propios actores que las
crean. Por estas razones, hay un mayor interés por entender los rasgos
distintivos de los espacios homogeneizados, pero reconociendo de antemano que
en su interior hay una serie de referentes administrativos, económicos,
geográficos o tecnológicos que aun cuando son factores diferenciados, hay
mecanismos relacionales que los unen. De igual modo se presenta una
preocupación creciente por los tipos de interacciones, configuraciones y
vínculos que se establecen a partir de la definición y difuminación permanente
de actores, intermediarios y agentes. Sin duda, estas demandas se están
incorporando en la definición de las perspectivas de análisis que cimentan los
estudios territoriales contemporáneos.
De
modo que la lectura del espacio ya no sólo interesa como un elemento cartesiano
subyacente, sino como verdadero constructo y cuerpo de investigación. El
análisis de la situación de los procesos, transiciones y configuraciones
relacionales aparecen, entonces, como la tríada que introduce los primeros
cambios en la apreciación de los procesos espaciales contemporáneos. Evidentemente,
es entonces cuando el territorio surge como el punto de contacto entre los
discursos, percepciones, lenguajes, trayectorias, rutinas, representaciones y
las vivencias, acontecimientos o estados relacionales de diferentes entidades
que accionan lo social. Como se vio a lo largo de este trabajo, las teorías han
abundado en el estudio del territorio, aunque ciertamente la experiencia
también nos demuestra que en muchos casos se han oprimido los métodos de
construcción del objeto, sus interacciones y mutaciones desde la propia
realidad donde se desarrollan.
Con
la introducción de tecnologías de la información y cognitivas, como
herramientas opcionales en los estudios contemporáneos, se han abierto otras
posibilidades para explorar las configuraciones regionales en todas sus
latitudes. En este caso, las escalas y la acción se articulan por procesos de
acción mutable, donde la relación espacio-tiempo aparece redefiniendo las
propias formas de relación. Éste es un reconocimiento que no pueden eludir los
estudios contemporáneos. En otras palabras, habría que reparar en los rasgos
particulares de referencia. En tal caso, se tendría que reconocer la
transformación espacio-temporal particular de cada unidad territorial, y
retomar el término región sólo cuando se justifique metodológica y
conceptualmente. No se vale usar la categoría regional cuando el ámbito de
análisis no cubre los mínimos justificantes teóricos o empíricos.
Ahora
es frecuente encontrar una serie intermitente de trabajos que abordan los microcasos
omitiendo los procesos, contextos y ámbitos espacio-temporales en que se
insertan. Parecería que ya no son necesarios los métodos, pues ahora lo que
abunda son los estudios de caso descriptivos, que se detienen poco en el ámbito
teórico y menos aún en los procesos de construcción de los fenómenos
territoriales. Se han omitido de manera permanente las dimensiones
interrelacionadas a las que dan lugar los procesos tecnológicos, inminentemente
relacionados con los procesos de cambio en el territorio. Otro error frecuente
es seguir considerando a la región como un ámbito de referencia meramente
homogéneo, cuando al interior existen diferencias permanentes de
reconocimiento, que a final de cuentas dan el sentido de identidad que se busca
en un proceso de regionalización.
Es
frecuente encontrar que las formas emergentes de relación en un ámbito regional
se articulan con las existentes o preexistentes. De ahí que se tendría que
tender un puente entre el pasado y el presente de una región, pues ambas perspectivas
coadyuvan en la comprensión de las trasformaciones y situaciones que avivan una
región. Otra manera de expresar esta idea es que “el contexto adquiere dinámica
y movimiento, en la medida en que cada momento de una región conjunta diversos
acontecimientos que definen las características que la hacen individual sobre
otras regiones” (Ramírez, 2003: 44). En específico, “en el análisis del
territorio, el contexto está dado por las condiciones y características del
momento, en donde se insertan los hechos, las cosas, los discursos, los eventos
y los procesos” (idem). Ante esto, el reto del saber geográfico es poder
consolidarse como una herramienta de análisis que conciba la naturaleza,
densidad y estructura relacional de unidades territoriales llamadas regiones.
En especial cuando hay una necesidad apremiante de encontrar mecanismos de
regionalización efectivos y apegados a los estados diferenciales en que se
desarrolla lo social. Sobre todo en aquellas latitudes donde la regionalización
ha sido un quehacer de segundo orden y con altos costos sociales.
Pero,
sin lugar a dudas, la exploración o develamiento de lo social remite de manera
inmediata a problematizaciones sobre las múltiples estructuras materiales,
simbólicas e intangibles dadas en el territorio y el espacio. Los componentes
tangibles o materiales son aquellos medios o vehículos estabilizantes que
permiten enlazar o reunir equipos, productos o personas a partir de soportes
materiales de diferente índole. Las estructuras simbólicas, en su referencia
más simple, tienen que ver con las expresiones abstractas que adoptan,
comparten, apropian o individualizan determinados actores al entrar en un juego
de correspondencias, referentes, identidades, distinciones, asignaciones y
apegos. Para el caso de los componentes intangibles habría que definirlos como
aquellas manifestaciones no materiales provistas de atributos, convenciones,
expresiones codificadas, protocolos, visiones, creencias, conocimientos o ideas
particulares que se desplazan, arraigan o circulan en la praxis
cotidiana de la interacción. Lo interesante aquí es que las trayectorias entre
el punto inicial y final que circunscribe una región se desdoblan, hilvanan,
interconectan y se rehacen continuamente. Sin dejar de reconocer que hay un
evidente rebasamiento de los cambios actuales sobre lo conceptualizado, lo
dicho y lo escrito hasta ahora. El reto, entonces, es poder asomarse entre
aquellos resquicios de lo social y ordenar algunas ideas sobre lo que se
alcanza a vislumbrar desde nuestro ángulo y a partir de nuestra plataforma de
apreciación. La travesía promete ser fecunda a pesar del caudal de momentos que
circundan el laberinto cambiante de lo social. Sin embargo, también hay que
reconocer que todo intento de síntesis analítica es problemática, sobre todo
cuando la efervescencia de los cambios nubla la dirección hacia la que
intentamos dirigirnos.
Darles
voz a los actores significa reconocerles en su expresión social y territorial
particular. Esa voz, más que un mero dispositivo descriptivo o accesorio, es un
elemento constitutivo de su propia reproducción social. Esto cobra sentido en
el espacio del actuar cotidiano, pues es en éste donde se hilvanan las
narraciones de quienes habitan y crean ese espacio. Al extrapolar esta idea, se
puede decir que el espacio se convierte así en un mosaico de articulaciones
variables donde se enuncian voces, discursos y ecos con distinta intensidad. Un
ejercicio obligado es no dejar que el objeto de estudio se quede sin sujetos,
es decir, sin voces y discursos, y en contrapeso, sin intérpretes ni
traductores. En definitiva, “si el lenguaje es constitutivo de realidades y
constituye un medio para actuar sobre el mundo, incluidos nuestros semejantes,
también cabe esperar que incida por lo tanto en la conformación y el desarrollo
de las relaciones sociales y de las prácticas sociales” (Ibáñez, 2006, en
Íñiguez, 2006: 40-41). Este reconocimiento se percibió y adoptó para la tarea
de tratar con los objetos y cuerpos teóricos que moldean el análisis social, en
particular el análisis territorial. Un reconocimiento ineludible es que el ser
social desarrolla el lenguaje, signos, significados, símbolos y discursos a
partir de su relación con el espacio o territorio. En este sentido, territorio
y sociedad es un binomio inseparable, pues ambos comparten el mismo espacio
relacional y discursivo que crea lo social.
Otro
aspecto certero es que el discurso de lo social se nutre a su vez de otros
discursos. Al punto de formar una serie de hipervínculos entreverados por las
estructuras argumentativas de distintas disciplinas. En este sentido ningún
conocimiento, postulado o teoría aparecen de la nada, siempre tienen algún
precedente o consecuente que los liga. Entre la efervescencia de los cambios
surgen perspectivas que de forma continua generan un nuevo resquicio en el
conocimiento, favorecidas precisamente por los avances o propuestas de otros
espacios disciplinares. Estos encuentros y desencuentros coadyuvaron al
fortalecimiento del avance en los estudios territoriales, en particular
aquellos que tocan el tema de la región. Una consecuencia directa de los
estudios contemporáneos es que se han promulgado filiaciones entre disciplinas
heterogéneas, abriendo de este modo un campo mayor de posibilidades
explicativas y metodológicas. Particularmente, la metodología es un ejercicio
que condensa los abordajes teóricos, la renovación o desecho de certidumbres y
lo fáctico de la naturaleza de los vínculos; para después dirigir la mirada a
los intervalos explicativos entre lo local y lo global, lo singular y lo
general, lo cualitativo y lo cuantitativo, la certidumbre y el azar, lo
individual y lo colectivo.
No hay duda en pensar que aparecen estrategias de
análisis controversiales, las cuales, sin embargo, enriquecen las miradas sobre
la región y sus planteamientos teóricos y empíricos. Pero finalmente, ¿a qué
remite la región, a una división territorial, una unidad geohistórica, una
abstracción o un espacio relacional contingente que cambia en función de quien
lo mira, lo crea o lo traduce? ¿Qué ha cambiado en la idea de región hoy
respecto a sus precedentes? ¿Hay posibilidad de repensar el espacio y el
territorio ante el planteamiento de la temporalidad y cambios en las
configuraciones relacionales dadas por las tecnologías informacionales y
cognitivas? Estas incógnitas se entrelazan para formar una síntesis de
posibilidades donde se pueda repensar el papel de las entidades individuales y
colectivas y los ámbitos donde interactúan. Es evidente que todo se crea y
recrea permanentemente, lo interesante es poder describir esos cambios.
Bibliografía
Aguirre, Manuel de
(1981), Indagación y reflexiones sobre la geografía con algunas noticias
previas indispensables (1782), Universidad de Barcelona, Barcelona.
Birrell, Anne
(2005), Mitos chinos, Akal, Madrid.
Bocchetti, Nery
Carla (2006), “Política y paisaje en la Ilíada”, en III
Jornadas Filológicas Noel Olaya Perdomo, Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá, pp. 121-137.
Boisier, Sergio
(1996), Modernidad y territorio, cepal,
Santiago de Chile.
Bosque, Maurel J. y
Alba J. Ortega (1995), Comentario de textos geográficos (Historia y crítica del
pensamiento geográfico), Oikos-Tau, Barcelona.
Budge, Wallis E. A.
(2007), El libro egipcio de los muertos. El papiro de Ani, Sirio,
Málaga.
Bunster, Enrique
(1977), Crónicas del Pacífico, Andrés Bello, Santiago de Chile.
Cabezas-González,
Almudena (2007), “Mujeres centroamericanas frente al Plan Puebla-Panamá”, en
Heriberto Cairo Carou, J. Preciado Coronado y A. Rocha Valencia (coords.), La
construcción de una región. México y la geopolítica del Plan Puebla-Panamá,
Universidad Complutense de Madrid-Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación (iudc), Madrid, pp.
231-256.
Capel-Sáez, Horacio
(1981), Filosofía y ciencia en la geografía contemporánea, Barcanova,
Barcelona.
Capel-Sáez, Horacio
(1989), Geografía humana y ciencias sociales. Una perspectiva histórica,
Montesinos, Barcelona.
Carreto-Bernal,
Fernando (2000), “Introducción a la geografía regional de México”, en Alejandro
Tonatiuh Romero Contreras (coord.), Espacio geográfico, Universidad
Autónoma del Estado de México, México, pp. 77-84.
Caviedes, Cesar N.
(2005), “Tradiciones geográficas modernas en los países de América del Sur”,
en Robert B. Kent, Vicent Ortells Chabrera y Javier Soriano Martí (eds.), Bridging
cultural geographies: Europe and Latin America, Universitat Jaume I,
Castelló de la Plana, pp. 35-58.
Contreras-Delgado,
Camilo (2006), “Paisaje y poder político: la formación de representaciones
sociales y la construcción de un puente en la ciudad de Monterrey”, en Alicia
Lindón, Miguel A. Aguilar y Daniel Hiernaux (coords.), Lugares e imaginarios
en las metrópolis, Anthropos-Universidad Autónoma Metropolitana,
Iztapalapa, Barcelona, pp. 171-186.
Croix, Nicollé de
la (1779), Geografía moderna, D. Joachin Ibarra Impresor, Madrid.
Delgadillo Macías,
Javier (2003), “Frontera México-Estados Unidos: integración regional de un
territorio en transición”, en Patricia Olivera (coord.), Espacio
geográfico, epistemología y diversidad, Universidad Nacional Autónoma de
México, México, pp. 35-61.
Delgado-Mahecha,
Ovidio (2003), Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá.
Dikshit-Ramesh, Dutta
(2006), Geographical thought. A contextual History of Ideas, Prentice-Hall
of India, Nueva Delhi.
Estébañez-Álvarez,
José (1986), Tendencias y problemática actual de la geografía, Cincel,
Madrid.
Fernández-Christlieb, Federico (2006),
“Geografía cultural”, en Daniel Hiernaux y Alicia Lindón (dirs.), Tratado de
geografía humana, Anthropos-Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapala,
Barcelona, pp. 220-253.
Fernández-Cuesta, Gaspar (1988), “Hacia una
estructura general del espacio”, ería,
Revista de Geografía, 15, Universidad de Oviedo, Oviedo, pp. 27-39.
García Álvarez, Jacobo (2006), “Geografía
regional”, en Daniel Hiernaux y Alicia Lindón (dirs.), Tratado de
geografía humana, Anthropos-Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa,
Barcelona, pp. 25-70.
García-Ballesteros, Aurora (coord.) (1986), Teoría
y práctica de la geografía, Alhambra, Universidad, Madrid.
Gibson, Walter S.
(1989), Mirror of the Earth: The World Landscape in Sixteenth-Century
Flemish Painting, Princeton University Press, Princeton.
Gil de Arriba, Carmen (2002), Ciudad e imagen.
Un estudio geográfico sobre las representaciones sociales del espacio urbano de
Santander, Universidad de Cantabria, Santander.
Gómez-Espelosín, Francisco Javier (2005), El
descubrimiento del mundo. Geografía y viajeros en la antigua Grecia, Akal, Madrid.
Hale-Rigby, John
(1993), La Europa del Renacimiento. 1480-1520, Siglo XXI, Madrid.
Hettne, Björn (1994),
“The regional factor in formation of a new world order”, en Yoshikazu
Sakamoto (comp.), Global Transformation Challenges to the State System, Unite
Nations University Press, Nueva York, pp. 134-166.
Hiernaux, Nicolas
Daniel (1999), La geografía como metáfora de la libertad. Textos de Eliseo
Reclus, Plaza y Valdés, México.
Holt-Jensen, Arild
(2009), Geography, History and concepts: a student´s guide, Sage,
Londres.
Íñiguez, Lupicinio
(2006), Análisis del discurso: manual para las ciencias sociales,
Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona.
López-Levi, Liliana
(2003), “Geografía cultural y posmodernidad: nuevas realidades, nuevas
metodologías”, en Patricia E. Olivera (coord.), Espacio geográfico,
epistemología y diversidad, Universidad Nacional Autónoma de México,
México, pp. 193-208.
Lloyd, Geoffrey
(2008), Las aspiraciones de la curiosidad. La comprensión del mundo en la
Antigüedad: Grecia y China, Siglo XXI, Madrid.
Martín del Campo
Amezcua, José, Fausto A. Chagollán Amaral, Ivonne B. Martín del Campo Becerra,
Inocencio López Aguilar, Francisco González Reynoso, Laura Arcelia Romo Ríos y
Rosalío Almaguer Ramírez (2006), Geografía, Umbral, México.
Mateos-Muñoz,
Agustín (2003), Compendio de etimologías grecolatinas del español,
Esfinge, México.
Mitchell, Donald
(2000), Cultural geography. A critical introduction, Blackwell, Malden.
Paniagua-Aguilar,
David (2006), El panorama literario técnico-científico en Roma (siglos i-ii d. C.) “Et docere et delectare”, Universidad
de Salamanca, Salamanca.
Pereda, Carlos
(2007), “Mundo: un concepto tenso”, en Guillermo Hurtado y Óscar Nudler
(comps.), El mobiliario del mundo. Ensayos de ontología y metafísica, Universidad
Nacional Autónoma de México, México, pp. 193-222.
Pérez-Largacha,
Antonio (2006), Historia antigua de Egipto y del Próximo Oriente, Akal,
Madrid.
Pike, Andy (2007),
“Whither Regional Studies?”, Regional Studies, 41 (9), Routledge, Londres,
pp. 1143-1148.
Ramírez-Velázquez, Blanca Rebeca (2003), Modernidad,
posmodernidad, globalización y territorio. Un recorrido por los campos de las
teorías, Porrúa-Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México.
Ramírez-Velázquez, Blanca Rebeca (2009),
“Discursos de la geografía latinoamericana: teorías y métodos”, en G.
Montoya y John Williams (eds.), Lecturas en teoría de la geografía,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, pp. 103-128.
Redondo-González, Ángela (2007), “Por las
orillas de Gea y los labios de Océano: la Geografía”, en José Luis González
Recio (ed.), Átomos, almas y estrellas. Estudios sobre la ciencia griega, Plaza
y Valdés, México-Madrid, pp. 23-56.
Sagan, Iwona (2006),
“Contemporary Regional Studies. Theory, Methodology and Practice”, en Regional
and Local Studies, Centre for European Regional and Local Studies-Warsaw
University Regional Studies Association, Special Issue, Varsovia, pp.
5-19.
Santarelli de
Serer, Silvia y Martha Campos (2002), Corrientes epistemológicas,
metodología y prácticas en geografía. Propuestas de estudio en el espacio local,
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca.
Schlögel, Karl
(2007), En el espacio leemos el tiempo. Sobre historia de la civilización y
geopolítica, Siruela, Madrid.
Taracena-Arriola,
Arturo (2008), “Propuesta de definición histórica para región”, en Estudios
de historia moderna y contemporánea de México, 35, Universidad Nacional
Autónoma de México, México, pp. 181-204.
Vieira-Posada,
Édgar (2008), La formación de espacios regionales en la integración de
América Latina, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.
Recibido:
15 de enero de 2010.
Aceptado:
30 de junio de 2010.
Ryszard Edward Rózga-Luter.
Es doctor en ciencias económicas por la Universidad de Varsovia, Polonia.
Actualmente es profesor-investigador del Departamento de Teoría y Análisis,
División de Ciencias y Artes para el Diseño en la Universidad Autónoma
Metropolitana, unidad Xochimilco y profesor en la Facultad de Planeación Urbana
y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel ii.
Su línea de investigación actual es desarrollo económico-regional. Entre sus
últimas publicaciones destacan: “La dimensión local y regional de los procesos
de innovación tecnológica”, en G. Dutrenit (coord.), Sistemas regionales de
innovación: un espacio para el desarrollo de las pymes. El caso de la industria de maquinados industriales,
Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco-Textual, México-Montevideo, pp.
20-32 (2009); “Estado actual de la investigación sobre las condiciones
territoriales de innovación en México”, en Leonel Corona y José Molero
(coords.), Los retos de la innovación en México y España. Política,
universidad y empresa ante la sociedad del conocimiento, Akal, Madrid, pp.
213-222 (2009); en coautoría, Historia de la industrialización en el Estado
de México (1930-1980), t. vi
de Historia General del Estado de México, El Colegio Mexiquense-Gobierno del
Estado de México, Toluca (2010); Técnicas para el análisis regional.
Desarrollo y aplicaciones, Trillas, México (2009).
Celia Hernández-Diego.
Es maestra en estudios urbanos y regionales por la Universidad Autónoma del
Estado de México y doctorante en ciencias sociales por la Universidad Autónoma
Metropolitana. Su línea de investigación es estudios territoriales sobre
innovación tecnológica. Entre sus últimas publicaciones destacan: “Desarrollo
local y los ambientes locales de innovación en el contexto regional; revisión
de literatura y algunas preguntas de investigación” en Miroslawa Czerny y Jorge
Tapia Quevedo (coords.), Regionalidad y localidad en la globalización,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Varsovia, pp. 77-102 (2007); “Acapulco,
redes y competitividad: un recorrido geohistórico de tres zonas turísticas”, en
Álvaro Sánchez Crispín (comp.), Geografía y procesos territoriales en el
estado de Guerrero, Universidad Autónoma de Guerrero-Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, Chilpancingo, pp. 238-260 (2008).