Contribuciones
metodológicas para valorar la multifuncionalidad de la agricultura campesina en
la Meseta Purépecha
Methodological contributions to evaluate the farming
agricultural multi-functionality in the Purépecha plateau.
Dante Ariel
Ayala-Ortiz*
Raúl
García-Barrios**
Abstract
This
paper offers an analysis of the farming Multi-functionality of agriculture (mfa) in the Purépecha
plateau of Michoacán (Mexico) in order to identify some of its components and
contribute to the development of an adequate methodology for its evaluation.
Among the methodological innovations proposed we emphasise
the methods developed in order to: 1) estimate the supply of marketless goods from contingent evaluation schemes, 2)
approximate the evaluation of quality of life and 3) measure the
diversification risk in the income of rural households.
Palabras clave: externalities,
public goods, sustainable rual
development, farming policy.
Resumen
En este
artículo se ofrece un análisis de la multifuncionalidad de la agricultura (mfa) campesina en la Meseta Purépecha
de Michoacán (México), con el objetivo de identificar algunos de sus
componentes y contribuir al desarrollo de una metodología adecuada para su
valoración. Entre las innovaciones metodológicas propuestas destacan los
métodos desarrollados para: 1) estimar oferta de bienes sin mercados
a partir de esquemas de valoración contingente; 2) aproximarse a evaluar la calidad de
vida, y 3)
medir la diversificación del riesgo en el ingreso de hogares rurales.
Palabras clave:
externalidades, bienes públicos, desarrollo rural sustentable, política
agrícola.
*
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. Correo-e:
dante_ariel12@yahoo.com.mx.
** Universidad Nacional Autónoma
de México, México. Correo-e: rgarciab@servidor.unam.mx.
Introducción
Era frecuente que
las funciones de la agricultura se reconocieran en términos de la provisión de
alimentos, fibras y otras materias primas, el efecto en los precios de éstos,
la aportación de trabajo y capital y la constitución de un mercado para el
consumo de bienes no agrícolas (Valdés y Foster, 2004: 3). Sin embargo, hace
algunos años surgió otra perspectiva que considera a la agricultura como
proveedora de otras funciones no económicas, como la seguridad alimentaria, la
conservación del medio ambiente y del paisaje rural, y como algo que contribuye
a la viabilidad de las áreas rurales al proveer fuentes de ocupación y
favorecer un desarrollo territorial equilibrado (Crecente, 2002).
La
multifuncionalidad de la agricultura (mfa)
se refiere a las propiedades específicas de esta actividad productiva y al
hecho de que pueda generar diversos productos y con ello contribuir en la
realización de múltiples objetivos (oecd,
2001: 6; Losch, 2002).
Un elemento
esencial en el estudio de la mfa
es la conceptualización de esta actividad como un proceso de producción
conjunta, es decir,
un proceso en el que existen dos o más productos técnicamente
interdependientes, como la producción de bienes comerciales (alimentos y
materias primas que constituyen la motivación primaria de la actividad) y
productos no comerciales que se generan junto con los primeros (oecd, 2001: 27). Entre las múltiples
funciones que la agricultura cumple o debe cumplir, se destacan las que se señalan en el
cuadro 1.
Desde el punto
de vista metodológico, Losch menciona que la mfa es un
concepto afín con la noción de desarrollo y sustentabilidad, por lo que se le
puede considerar como “la operacionalización del
modelo de la agricultura sustentable” (2002: 4). De hecho, Hagedorn
(2005) concibe la multifuncionalidad como una herramienta para incrementar la
sustentabilidad de una determinada actividad.
En la actualidad
contamos con pocas experiencias concretas, sistemáticas y consistentes para
hacer operativos los principios en los que se basa la mfa. En el aspecto teórico, uno
de los principales trabajos que se han realizado es el que desarrolló la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2001) al establecer
un marco analítico sobre la multifuncionalidad, y al argumentar las
implicaciones de política sobre el mismo concepto (oecd, 2003).
Cuadro 1
Funciones y
roles múltiples de la agricultura por
ámbito de
incidencia
|
Carácter |
Proveer servicios ambientales valiosos: como
abastecimiento |
|
ambiental |
regular de agua limpia, reducción de riesgos por
sequías, |
|
|
inundaciones o avalanchas, y preservación de la
diversidad |
|
|
biológica |
|
|
Asegurar la diversidad del paisaje y preservar el |
|
|
patrimonio natural |
|
|
Favorecer prácticas agrícolas respetuosas con el medio |
|
|
ambiente |
|
|
Contribuir a proporcionar al ciudadano una red de |
|
|
espacios naturales |
|
Carácter |
Proteger las unidades de producción familiares de |
|
sociocultural |
pequeña escala |
|
|
Salvaguardar la riqueza cultural y las múltiples |
|
|
identidades regionales |
|
|
Conservar paisajes rurales tradicionales |
|
|
Preservar productos, costumbres y cultura rural
tradicionales |
|
|
Mantener el empleo y el ingreso adecuados en el medio
rural |
|
|
Proporcionar identidad y sentido de pertenencia a
escalas |
|
|
local y regional |
|
Carácter |
Proveer bienes intercambiables con otros sectores, así
como |
|
económico- |
generar excedentes exportables que aporten divisas a la |
|
productivo |
economía |
|
|
Asegurar que los alimentos sean sanos y saludables |
|
|
Mantener un grado adecuado de autoabastecimiento |
|
|
alimentario |
|
|
Fortalecer la economía contra los riesgos externos |
|
Carácter |
Garantizar la soberanía del país y el fortalecimiento
del |
|
territorial |
mercado interno |
|
|
Contribuir a la viabilidad de las áreas rurales y a un
desarrollo |
|
|
territorial equilibrado interactuando con otras
actividades |
|
|
Ofrecer un espacio sano para que allí resida una
importante |
|
|
parte de la población y se
descongestionen las ciudades |
Fuente: Kallas y Gómez-Limón
(2005); Valdés y Foster (2004); oecd (2001).
Diversos países
(como Corea, Japón, Suiza, Francia y otros miembros de la Unión Europea) ya
reconocieron la naturaleza multifuncional de la agricultura en su marco
normativo oficial. En el año 2003, por medio del llamado Acuerdo Nacional para
el Campo, México estableció como principio rector del Acuerdo el
“reconocimiento del carácter multifuncional de la agricultura y del derecho de
los campesinos e indígenas a preservar y mejorar sus formas de producción,
revalorando así la capacidad de desarrollo de las agriculturas campesina e
indígena (Sagarpa, 2003: 10). Sin embargo, hasta
ahora esto no ha pasado de ser sólo una declaración que aún no ha encontrado su
expresión concreta en las medidas de política pública del sector.
En tal contexto,
éste es un trabajo sobre la agricultura campesina y la estimación de su mfa. El
presente estudio es el primero de una investigación más amplia, que tiene como
objetivo central presentar algunos instrumentos metodológicos propios
desarrollados para la estimación de la mfa campesina, tomando como
estudio de caso a la región conocida como Meseta Purépecha, en el occidente de
México, misma que seleccionamos como sitio apropiado para la investigación
considerando que, en términos generales, es posible encontrar en ella
localidades que aún conservan importantes rasgos indígenas (como lengua
autóctona, cosmovisión, gastronomía y prácticas agrícolas tradicionales), pero
también localidades primordialmente mestizas.
Debido a que la
multifuncionalidad es una cuestión de grado (como de no presencia-ausencia), a
partir de los resultados obtenidos con esta metodología elaborada por nosotros,
se realizaron análisis comparativos de la mfa entre sistemas de producción
campesino indígena con respecto a un sistema campesino no indígena. En esta
primera aproximación al objeto de estudio, con la metodología desarrollada sólo
se pretende describir de manera comparativa el comportamiento de los
componentes de la mfa
y saber si existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos
en cuestión. En términos del estudio comparativo, la hipótesis que guía esta
investigación sostiene que las comunidades de origen mestizo observan una mayor
provisión de funciones de carácter ambiental y sociocultural con respecto a las
mestizas, en tanto que estas últimas aportan más funciones de carácter
económico. No obstante, es preciso señalar que la explicación de asociación y
causalidad de las diferencias observadas será propósito de una segunda
investigación.
En general, el
conjunto de indicadores propuestos para evaluar los componentes de la mfa mostraron
suficiente solidez estadística y sensibilidad al cambio, por lo que se pueden
considerar apropiados. Sin embargo, se observa que en la medida que se hace una
mayor agregación de la información (por ejemplo, conjuntar varios indicadores para
construir una variable o diversas variables para integrar un atributo), las
diferencias muestrales se van diluyendo y hacen que
cada vez los resultados tiendan a mostrar valores de diferencia estadística no
significativos, lo que recomienda mantener el análisis de estos componentes por
separado.
1. Metodología
1.1. Descripción del
sitio
La Meseta
Purépecha central se ubica en la porción
centro-occidente del estado de Michoacán (figura i), es una zona bordeada por serranías que forman parte del
Sistema Volcánico Transversal, cuenta con extensos bosques de pino y encino que
dan lugar a un clima templado de húmedo a subhúmedo,
con suelos principalmente andosólicos (Escobar et
al., 1997: 66) que
por su origen cenizo limitan el uso agrícola sólo a ciertas variedades de
cultivos localmente desarrolladas. La mayoría de las familias en la región se
dedican sobre todo a la producción de maíz de temporal relacionada con la
engorda de algunos animales, con un promedio de 5 ha por agricultor (aunque la
moda es 2 ha, de acuerdo con información proveniente de la base de datos de
productores inscritos en el programa Procampo y
observaciones propias), que siembran primordialmente bajo el régimen de
propiedad social (aunque existen otras parcelas con superficies de 20 a 30 ha
en régimen de pequeña propiedad privada) y utilizan casi invariablemente la
semilla criolla seleccionada por ellos.
De acuerdo con
el régimen de humedad en el que se cultiva y la altitud media de los valles
agrícolas de la zona (2,300 msnm), la agricultura que se practica en la mayor
parte de la Meseta Purépecha central es mediante el sistema temporal
de humedad residual (Romero,
1995: 71), que se caracteriza porque el suelo conserva gran parte de la humedad
acumulada durante la época fría del año (de noviembre a febrero), lo cual
permite que la siembra se realice antes de la temporada de lluvias (mayo a
septiembre).
Hace medio siglo
esta región aún se distinguía por su relativo grado de autosuficiencia
para proveerse de los elementos
materiales y culturales necesarios para dar sostén y viabilidad a su
tradicional organización comunitaria, teniendo al maíz como la base de su
actividad y su vínculo con otras labores productivas (Beals,
1992: 60), así como al uso múltiple y sustentable de su entorno natural.
Sin embargo, su
creciente interrelación con la sociedad no purépecha y su inclusión en los
esquemas desarrollistas gubernamentales probablemente transformaron esta
cultura, pues la condujeron a la pérdida de su ancestral capital social,
ambiental, económico y cultural. Es de suponer que al romperse la producción de
maíz como eje articulador de las actividades económicas en la región (Ayala,
2007: 200; Alarcón, 2001: 223), se fueron reduciendo muchas de las funciones
que otrora cumplía la agricultura campesina en la zona purépecha.
1.2. Métodos
Se combinaron
herramientas y perspectivas analíticas de tres distintas fuentes: 1) el marco teórico-metodológico sobre mfa de la oecd (2001,
2003); 2)
el instrumental básico del llamado diagnóstico y desarrollo rural
participativo, impulsado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (Geilfus, 1997); y 3) el marco para la evaluación de
sistemas de manejo incorporando indicadores de sustentabilidad (mesmis),
propuesto por el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (gira, a.c.)
(Masera et al.,
2000).
Figura i
Localización del sitio de estudio: Meseta Purépecha
central
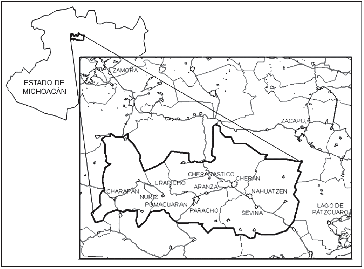
Ya que la mfa ambiental
es el concepto clave
del estudio, lo analizamos identificando en cada uno de sus componentes las
funciones o roles que se consideraron significativos para evaluar desde el
principio. A su vez, cada una de estas funciones se identificó con un atributo
cuyo efecto resultara de particular relevancia para el sistema (como agrobiodiversidad, sustentabilidad y calidad de vida). En
total se identificaron nueve atributos relevantes, mismos que se desglosaron en
un total de 18 variables de impacto, es decir, aquéllas con las cuales se
evaluaría el sistema integral (Anexo 1). Finalmente, cada variable se operacionalizó mediante un indicador o un conjunto de
indicadores (Anexo 2). Se debe señalar que, en la mayoría de los casos, esto
último se hizo a partir de indicadores empíricos construidos expresamente en
esta investigación, cuidando la facilidad de cálculo y medición, así como su
sensibilidad al cambio en la propiedad que se mide.
Entre noviembre
de 2005 y mayo de 2006 se realizaron 15 entrevistas a informantes clave
(representantes de la comunidad o de sus organizaciones, líderes naturales,
regidores de agricultura, entre otros). Después, de mayo a agosto de 2006, se
levantó una encuesta considerando dos comunidades predominantemente indígenas (Cheranatzicurin y Urapicho), y
otras dos no indígenas (Aranza y Pomacuarán), que se
diferenciaron en lo fundamental con base en el uso primordial de la lengua
autóctona como rasgo distintivo de indigenismo. En cada una de ellas se realizó
un total de 20 aplicaciones (n = 80), de las cuales 10 fueron aleatorizadas a partir del marco muestral
de Procampo y las otras 10 del listado de productores
usuarios de lombricomposta.
Con el propósito
de determinar si hay diferencias estadísticamente significativas entre los
sistemas de producción comparados (por ejemplo, sistema campesino indígena vs. sistema campesino no indígena), y
dada la naturaleza del esquema de muestreo, tamaño del mismo y tipo de
variables incluidas en el estudio (muchas de ellas categóricas), se optó por
utilizar un método estadístico no paramétrico conocido como Prueba U de Mann-Whitney (U
de M-W), que permite determinar si dos muestras independientes provienen de una
misma población, es decir, si el valor calculado de una variable es equivalente
en su posición en ambas muestras (Mendenhal y Reinmuth, 1999: 590-599).
2. Resultados y
discusión
A continuación se
presentan los cálculos que se hicieron y sus resultados, se analizó cada una de
las funciones que se consideraron relevantes según el componente (por ejemplo,
ambiental, sociocultural y económico) y al final se hizo un balance general
sobre la mfa.
Es preciso señalar que los atributos y variables aquí incluidos de ninguna
forma son exhaustivos con respecto al amplio concepto de la mfa, por lo que su análisis y
discusión sólo es una contribución más a su entendimiento y valoración.
2.1.
Multifuncionalidad ambiental
En la interacción
continua entre agricultura y medio ambiente existen cuantiosas relaciones que
desembocan en la formación de un importante número de bienes públicos (como
preservación de la biodiversidad, prevención de riesgos naturales, captura de
gases de efecto invernadero) y en la generación de externalidades negativas
(contaminación y agotamiento de cuerpos de agua, erosión y pérdida de la
fertilidad del suelo, fragmentación del hábitat, etcétera).
En este caso, el
análisis se concentra fundamentalmente en la provisión de los servicios
ambientales y bienes públicos que se consideran positivos para el entorno y la
sociedad, puesto que, como demostraron Kallas y
Gómez-Limón –quienes realizaron un estudio de caso sobre multifuncionalidad en
Castilla y León, España–, se ha encontrado que las externalidades ambientales
negativas son “cuantitativamente mucho menos significativas que las positivas”
(2005: 11), y están muy localizadas en aquellas zonas de agricultura intensiva,
como la de riego. En tal virtud, al no estar presente el sistema de riego en el
sitio de estudio de esta tesis, se optó por considerar únicamente las
externalidades positivas.
En este trabajo
se propone una concepción propia de la multifuncionalidad ambiental, y se le
define como la capacidad del sistema para proveer diversos servicios, bienes
públicos y externalidades de índole ambiental a partir de la actividad agrícola
campesina. En el cuadro 2 se observan los resultados de tres funciones que se
consideraron importantes para analizar en este componente: 1) preservación de la diversidad
biológica del sistema agrícola; 2) empleo de prácticas agrícolas
sustentables; y 3) autosuficiencia de recursos genéticos
y energéticos.
Cuadro 2
Resultados
comparativos de funciones y variables ambientales
|
|
Promedio por comunidad |
||||
|
Función
y atributo |
Variable |
Indicadores |
Indígena |
No
indígena |
U
de M-Wp |
|
1. Preservación de |
Diversidad biológica del |
Índice de diversidad |
0.577 |
0.537 |
0.724 |
|
diversidad biológica |
maíz |
de Shannon (variedades maíz) |
|
|
|
|
agrícola (diversidad) |
Diversidad agroambiental |
Diversidad
de hábitat maicero |
0.790 |
0.675 |
0.041* |
|
|
|
Riqueza total |
0.411 |
0.367 |
0.273 |
|
|
|
Fragmentación
del hábitat agrícola (su inverso) |
0.608 |
0.623 |
0.794 |
|
|
|
|
0.579 |
0.544 |
0.563 |
|
2. Empleo de prácticas |
Conservación de recursos |
Disposición a sembrar maíz |
|
|
|
|
agrícolas sustentables |
genéticos |
criollo (das-criollo) |
0.644 |
0.611 |
0.175 |
|
|
Sustentabilidad
de la unidad productiva |
Índice de sustentabilidad total |
0.587 |
0.402 |
.003* |
|
|
Sinergismo |
Sinergismo total |
0.557 |
0.569 |
0.597 |
|
|
|
|
0.937 |
0.883 |
0.012* |
|
3. Autosuficiencia de |
Autosuficiencia genética** |
Autosuficiencia en semilla de |
|
|
|
|
recursos genéticos |
|
maíz criollo |
|
|
|
|
y energéticos |
Autosuficiencia energética |
Autosuficiencia en energía doméstica |
0.879 |
0.743 |
0.008* |
|
|
|
Autosuficiencia en energía laboral |
0.652 |
0.478 |
0.003* |
|
|
|
Autosuficiencia en energía cinética |
0.564 |
0.384 |
0.001* |
|
|
|
|
0.702 |
0.536 |
0.001* |
Fuente: Elaboración propia. *Diferencia estadísticamente
significativa con un ± = 0.05.
** Item
excluido al no observarse variabilidad alguna en su medición.
2.1.1. Función 1:
preservación de la diversidad biológica del sistema agrícola
Este atributo lo
integran dos variables: la diversidad agrobiológica
del maíz y la diversidad
agroambiental. En el
caso de la primera, se adaptó el índice de diversidad de Shannon (H’), el cual
se basa no sólo en la riqueza sino también en la abundancia de las especies
encontradas en una determinada unidad de estudio (Magurran,
1988: 34). Para aplicarlo a la medición de la diversidad biológica del maíz
criollo, se consideró la superficie de cultivo de cada variedad como una
variable proxy
de la abundancia.
Usualmente en la
estimación de la diversidad biológica los valores del índice de Shannon
fluctúan de 1.5 a 3.5 unidades; en este caso, los resultados encontrados fueron
de 0.57 y 0.53 para los sistemas indígena y no indígena, respectivamente. Lo
anterior se puede deber al gran peso relativo que tiene la siembra de las
variedades de maíz criollo blanco con respecto a las variedades de color, de
allí que al ser éste un índice que pondera significativamente la
proporcionalidad (eveness) en la representación de las especies,
el valor de H’ haya salido relativamente bajo.
Además se debe
destacar que no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre
estos valores según la Prueba U de M-W, lo cual refleja que, con
respecto a la variable diversidad agrobiológica
del maíz, los
productores campesinos tanto de las comunidades indígenas como de las no
indígenas se comportan bajo un patrón similar de siembra de variedades
criollas.
Por otra parte,
dos de los tres indicadores que componen la variable diversidad
agroambiental (riqueza
total y fragmentación
del hábitat) no
mostraron diferencias notables, únicamente el indicador diversidad
de hábitat maicero,
el cual considera la práctica de técnicas agrícolas que dan sustento a una
mayor diversidad agroambiental (como el policultivo), resultó significativo (p
< 0.05).
En general los
sistemas de policultivos son comunes entre los productores campesinos y se
practican en diferentes composiciones vegetales, pero son mucho más frecuentes
en las comunidades de tipo indígena (58.2%), en las cuales es usual que el maíz
se asocie con calabaza y frijol, y ocasionalmente se acompaña o rota con habas
(cuadro 3).
Cuadro 3
Porcentaje de
unidades con práctica de policultivo
por tipo de
comunidad
|
|
Policultivo |
|||
|
|
|
No |
Sí |
Total |
|
Comunidad |
Indígena |
41.8 |
58.2 |
100% |
|
|
No indígena |
64.8 |
35.2 |
100% |
Fuente: Elaboración propia.
En el caso de
las comunidades no indígenas existe una mayor tendencia hacia el monocultivo
(64.8%), en virtud de que han estado más abiertas a adoptar los modelos
agronómicos productivistas de la Revolución Verde y a que en ellos también existe una
mayor inclinación hacia la producción orientada al mercado.
En conjunto, no
se advirtieron diferencias significativas entre las comunidades indígenas y no
indígenas en la función relativa a la preservación de la diversidad biológica
agrícola (cuadro 2).
2.1.2. Función 2:
empleo de prácticas agrícolas sustentables
La sustentabilidad es un concepto que tiene la
particularidad de que es altamente operacional y medible, y al mismo tiempo,
muy abstracto y extenso. En este estudio la sustentabilidad se refiere a la capacidad del sistema
agrícola para hacer frente a perturbaciones y cambios mayores en el transcurso
del tiempo, regresa a su estabilidad original, hace uso renovable y múltiple de
los recursos naturales y tecnológicos disponibles, y propicia su conservación y
uso sinérgico.
Para evaluar las
prácticas sustentables se emplearon tres variables definidas internamente. La conservación
de recursos genéticos del maíz
se estimó a partir de un esquema de valoración contingente que permitió conocer
la disposición a sembrar (diferentes variedades de maíz), bajo
el supuesto de disponer 10 ha de tierra para este cultivo.
En la región
purépecha es posible encontrar una enorme diversidad de variedades de maíz que
se distinguen por su color azul (tziri uaroti),
negro o morado (tziri turipiti),
amarillo (tsiri tsipambiti), rojo (tziri charapiti), blanco (tziri urapiti), pinto azul (huapaz),
pinto rojo (chochu), pinto negro y rojo (jaripo),
entre otros.
Las pruebas
realizadas demostraron que no hay diferencias estadísticamente significativas
en la disposición a sembrar variedades de maíces criollos blanco, azul,
amarillo y rojo entre las comunidades indígenas y no indígenas (p < 0.05),
excepto para el caso de la siembra del maíz morado o negro (tziri turipiti), al cual las comunidades indígenas le
asignaron una mayor superficie (cuadro 4). Este resultado es consistente con el
hecho de que este tipo de maíz es muy valorado en la gastronomía autóctona
purépecha y, por tanto, se presenta una mayor proclividad a su siembra en estas
poblaciones.
Cuadro 4
Disposición a
sembrar maíz criollo (das-criollo):
promedio sobre
10 ha
|
Variedad
de maíz |
Comunidad |
das-criollo (Ha prom/10) |
Desviación
estándar |
U de M-Wp |
|
Blanco |
Indígena |
5.95 |
1.55 |
0.856 |
|
|
No indígena |
5.56 |
2.24 |
|
|
Azul |
Indígena |
2.10 |
1.22 |
0.868 |
|
|
No indígena |
2.36 |
1.85 |
|
|
Amarillo |
Indígena |
1.00 |
0.96 |
0.098 |
|
|
No indígena |
1.49 |
1.54 |
|
|
Morado/negro |
Indígena |
0.76 |
0.46 |
0.015* |
|
|
No indígena |
0.52 |
0.43 |
|
|
Rojo |
Indígena |
0.21 |
0.42 |
0.109 |
|
|
No indígena |
0.08 |
0.25 |
|
Fuente: Elaboración propia.
*Diferencia
estadísticamente significativa con un ± = 0.05.
La alta
disposición a sembrar las variedades de maíces blancos (59.5% y 55.6%) se
atribuye a que la mayoría de los platillos gastronómicos de la región toman
como base los maíces de esta coloración, y a que, si existe la posibilidad de
vender excedentes de la cosecha, la principal demanda que se encontrará será
por maíces de este color.
Tanto el maíz
azul como el negro son variedades que se mezclan en bajas proporciones dentro
del mismo cultivo del maíz blanco; en el caso del maíz azul se observó que en
las comunidades no indígenas existe una mayor disposición a sembrarlo, dado que
han encontrado un mercado regional importante y mejor pagado, en virtud que
este maíz es mucho más apreciado para su consumo en elote (se estimó que la venta
del producto en esta presentación casi puede triplicar el ingreso del producto
con respecto a la venta del maíz blanco en grano).
Por otra parte,
la valoración de la sustentabilidad de la unidad
productiva se estimó
a partir de la integración de cuatro áreas: 1) la calidad y cantidad de insumos para
la producción; 2) el tipo de maquinaria e implementos
agrícolas empleado; 3) el manejo agronómico del sistema
agrícola; y 4)
el manejo organizacional de la unidad productiva. En las cuatro áreas evaluadas
se observaron valores de mayor sustentabilidad para el caso de las comunidades
indígenas en un grado significativamente mayor que en las no indígenas (p <
0.05; cuadro 5).
Cuadro 5
Índices de sustentabilidad promedio por área de
evaluación
|
Área de sustentabilidad
evaluada |
Comunidad |
Índice de sustentabilidad
promedio |
Desviación estándar |
U de M-Wp |
|
Insumos |
Indígena |
0.1558 |
0.09247 |
0.000* |
|
|
No indígena |
0.0574 |
0.10878 |
|
|
Equipo
e implementos |
Indígena |
0.4062 |
0.33372 |
0.032* |
|
|
No indígena |
0.2628 |
0.34209 |
|
|
Manejo agronómico |
Indígena |
0.7065 |
0.17899 |
0.001* |
|
|
No indígena |
0.5370 |
0.21351 |
|
|
Manejo organizacional |
Indígena |
0.5905 |
0.09127 |
0.001* |
|
|
No indígena |
0.5051 |
0.11476 |
|
Fuente: Elaboración propia.
*Diferencia
estadísticamente significativa con un ± = 0.05.
Ambos grupos de
comunidades resultaron bajos en la sustentabilidad de los insumos
aplicados, pues
comparando el tipo de abonos, fertilizantes o controladores de arvenses, en
todos los casos fue frecuente el carácter fuertemente degradante de los
fertilizantes y herbicidas agroquímicos.
En el caso del
área de equipo e implementos, aunque también son bajos los promedios en ambos grupos,
las comunidades indígenas mostraron un mejor resultado debido a que en ellas
todavía es más común el uso de equipo e implementos relacionados con la
tracción animal, que técnicamente se consideran menos degradantes del suelo que
los de tracción mecánica.
Para el análisis
del manejo agronómico se consideró la forma de cultivo, el mejoramiento de la
fertilidad del suelo, el control de arvenses, la cosecha y el almacenamiento;
las comunidades indígenas nuevamente mostraron un manejo más sustentable en
este rubro. Resultados similares se observaron en el área del manejo
organizacional que
evaluó aspectos como la complementariedad de la agricultura con otras labores,
el empleo y aprovechamiento de la mano de obra y la transferencia del
conocimiento de la práctica agrícola. Así, la segunda variable de esta función
fue mucho mayor para las comunidades indígenas (cuadro 2).
Una tercera
variable relacionada con la sustentabilidad fue el sinergismo, que considera la participación de la
unidad de producción campesina en actividades agrícolas, pecuarias y forestales
bajo relaciones de interdependencia (como flujos de materia y energía entre la
agricultura, la ganadería y la forestería) y
sustentabilidad entre éstas. Los resultados no mostraron diferencias
importantes entre las comunidades comparadas, como se observa en los cuadros 2
y 6.
Cuadro 6
Unidades
campesinas que participan en diferentes
actividades
sinérgicas
(porcentaje)
|
|
|
Sinergismo |
||||
|
|
|
Agropecuario |
Agroforestal |
Silvopecuario |
Agrosilvopecuario |
Ninguno (sólo agricultura) |
|
Comunidad |
Indígena |
34.9 |
7.0 |
0.0 |
20.9 |
37.2 |
|
|
No indígena |
37.8 |
8.1 |
0.0 |
24.3 |
29.7 |
Fuente: Elaboración propia.
A partir de
estos resultados, se observa que en la función empleo
de prácticas agrícolas sustentables en
su conjunto sí existen diferencias estadísticamente significativas (p <
0.05), que se pueden asociar al carácter indígena o no de las comunidades en
comparación (cuadro 2), aunque esta asociación no se debe interpretar como
determinante.
2.1.3. Función 3:
autosuficiencia de recursos genéticos y energéticos
En este trabajo autosuficiencia se refiere al potencial del sistema
campesino para proveerse a sí mismo las semillas e insumos energéticos
necesarios para la actividad agrícola; cada uno de estos rubros son las
variables que se tomaron en cuenta para medir esta función.
La
autosuficiencia genética se propuso particularmente para la siembra de maíz,
considerando la selección de semillas a partir de granos producidos en cosecha
propia como el valor deseado frente a la obtención de este insumo mediante
fuentes externas a la unidad de producción (valor no deseado). En la práctica,
los datos recopilados mostraron que en la totalidad de las unidades muestreadas
se utiliza semilla criolla seleccionada a partir de la cosecha propia, por lo
que evidentemente este concepto no mostró variabilidad dentro de la muestra,
pues se comportó como una constante y limitó su uso para fines estadísticos. No
obstante, se considera que este concepto podrá mostrar comportamientos
significativos cuando se use para la comparación entre sistemas de producción
menos similares y tradicionales que los que se consideran aquí.
En el caso de la
autosuficiencia energética se incluyeron tres áreas de
evaluación: 1)
energía doméstica; 2) energía laboral (por ejemplo,
para preparar
terreno, siembra, laboreo, etc.) y 3) energía cinética (para transporte
familiar y laboral). En los tres casos los resultados (cuadro 2) muestran
valores de mayor autosuficiencia en las comunidades indígenas con una
diferencia estadísticamente significativa (p < 0.05). Esto se explica porque
si bien tanto en las comunidades indígenas como no indígenas predomina el uso
de leña para las labores domésticas de cocción y calefacción, en el caso de las
primeras lo común es que se abastezcan mediante la colecta directa, mientras
que en las segundas es frecuente recurrir a la compra de leña. Algo similar
sucede con la autosuficiencia energética para el trabajo (laboral) y el
transporte (cinética), dado que en ambos rubros es común que los campesinos de
comunidades no indígenas utilicen tracción mecánica a base de gasolina, lo que
implica la compra de este insumo energético, mientras que en las comunidades
indígenas aún prevalece la tracción animal y humana para estos propósitos.
2.2.
Multifuncionalidad sociocultural
Este componente
de la multifuncionalidad se refiere a la facultad del sistema campesino para
desempeñar roles o generar servicios y bienes de carácter sociocultural que se
desprenden de su actividad agrícola. Entre estas funciones se consideraron: 4) incremento de capacidades para lograr funcionamientos valiosos;
5)
sostenimiento de empleo rural; y 6) fortalecimiento de la soberanía
alimentaria rural.
2.2.1. Función 4:
incremento de capacidades para lograr funcionamientos valiosos
(atributo: calidad de vida)
Esta función se
estudió desde la perspectiva teórica de Amartya Sen, para quien existe una relación directa entre funcionamientos
valiosos, capacidades
y calidad de vida. Los funcionamientos representan partes del estado de una
persona, como las cosas que logra hacer o ser al vivir, y es la capacidad un reflejo de las combinaciones
alternativas de funcionamientos que esta persona puede lograr y entre las
cuales puede elegir. Relacionando este concepto con la noción de Sen (1998: 55) de calidad de vida, ésta se evalúa en términos de la
capacidad para lograr funcionamientos valiosos.
Así, el número
de opciones que las personas tienen y la libertad de elección sobre éstas
también contribuyen al bienestar humano de manera directa. Desde el enfoque de
las capacidades, a mayor libertad y capacidad de elección, más bienestar y
calidad de vida.
A partir de lo
anterior, esta función se evaluó tomando en cuenta las capacidades observadas en el logro de diversos funcionamientos
valiosos que
previamente se identificaron como parte de su espacio evaluativo, el cual se
dividió en cuatro ámbitos: 1) saber/conocer; 2) tener/poder; 3) hacer/realizar; y 4)ser/estar.
Los resultados
muestran que en tres de los cuatro ámbitos contrastados existen diferencias
significativas (p < 0.05; cuadro 7). En el primero se estimó la capacidad en funcionamientos valiosos como conocer
el cultivo de maíces criollos y sus usos, enseñar a los hijos el cultivo de la
tierra, saber hablar purépecha y castellano, entre otros; a partir de estos datos se observa que las
comunidades indígenas alcanzan un mayor logro en estos funcionamientos
relacionados con el saber/conocer campesino.
Cuadro 7
Resultados comparativos de atributos y variables socioculturales
|
|
Promedio por comunidad |
||||
|
Función
y atributo |
Variable |
Indicadores |
Indígena |
No
indígena |
U
de M-Wp |
|
4. Incremento de |
Capacidad de logro en |
Capacidad en ámbito del saber/conocer |
0.559 |
0.464 |
0.001* |
|
capacidades |
funcionamientos valiosos |
Capacidad en ámbito del poder/tener |
0.546 |
0.584 |
0.034* |
|
(calidad de vida) |
|
Capacidad en ámbito del hacer/realizar |
0.556 |
0.612 |
0.138 |
|
|
|
Capacidad en ámbito del ser/estar |
0.692 |
0.622 |
0.039* |
|
|
|
|
0.588 |
0.570 |
0.306 |
|
5. Sostenimiento de |
Autogestión laboral |
Número de jornales generados por |
|
|
|
|
empleo rural |
|
actividad/ha |
0.594 |
0.450 |
0.002* |
|
(autogestión laboral) |
|
Índice de autoempleo agrícola |
0.572 |
0.449 |
0.104 |
|
|
|
|
0.583 |
0.450 |
0.009* |
|
6. Fortalecer la |
Autogestión alimentaria |
Índice de autoabasto de
bienes de |
|
|
|
|
soberanía alimentaria |
|
consumo básico |
0.979 |
0.708 |
0.039* |
|
rural |
Autosuficiencia maicera |
Índice de autosuficiencia maicera |
0.755 |
0.973 |
0.002* |
|
|
|
|
0.748 |
0.838 |
0.245 |
Fuente:
Elaboración propia.
*Diferencia estadísticamente
significativa con un ± = 0.05.
Resultados
similares se observaron en el ámbito del ser/estar, que se evaluó mediante
funcionamientos valiosos como ser cooperativo con la comunidad,
ser solidario con otras familias
y ser campesino.
De manera
diferente, resultó que las comunidades no indígenas tienen una mejor capacidad
para lograr funcionamientos valiosos relacionados con el ámbito del poder/tener, como poder
enviar a hijos a la escuela, tener una buena vivienda, poder producir sus propios
alimentos, o tener
otros ingresos no agrícolas,
entre otros.
De igual modo,
en el ámbito del hacer/realizar las comunidades no indígenas
registraron un mayor índice de capacidad de logro en aspectos como cultivar
para vender, dar trabajo a otras personas y evitar que familiares tengan que
migrar; sin embargo,
en este ámbito no se observaron diferencias estadísticamente significativas
entre los dos grupos de comunidades.
En suma, se
puede decir que la capacidad para lograr funcionamientos valiosos relacionados
con el plano de lo tangible (poder/tener y hacer/realizar), comparativamente, los alcanzan en
grado superior las comunidades no indígenas. En tanto que el logro de
funcionamientos valiosos de tipo intangible (como saber/conocer y ser/estar) muestran mejor resultado en las
comunidades de origen indígena; planos que están más próximos a la vida
espiritual y al colectivismo de estas comunidades. Tal vez en una concepción
alternativa de la cooperación (García Barrios y De la Tejera, 2003: 47) su comportamiento
esté siendo guiado por procesos de evaluación normativa y autorreflexión,
en donde la normatividad moral y las tradiciones dan lugar a una racionalidad
colectiva menos materialista.
En el sentido de
Sen, el bienestar sólo es un componente más de la
categoría calidad de vida, pues también importa aquello que los individuos logran
en función de sus propios objetivos (Appendini et
al., 2003: 59). Por
ello, tal vez los resultados encontrados en ambos grupos de comunidades
correspondan, en efecto, a diferentes percepciones sobre lo valioso, de modo que las comunidades de
naturaleza indígena aún preserven un aprecio elevado por cuestiones de orden
simbólico y colectivo; mientras que las comunidades no indígenas de esta
región, al estar más influidas por la “fuerza uniformizadora
de la sociedad y la economía convencionales” (idem),
observan un mayor apego por el logro de funcionamientos relacionados con el
plano material e individualista del ser. Sin embargo, en esta investigación no
se incluye ningún análisis que permita corroborar o contrastar esta sugerencia.
Es importante
destacar que el agregado de estos cuatro ámbitos no mostró diferencia
estadísticamente significativa (p > 0.05; cuadro 7), por lo que no se
resuelve si hay más o menos calidad de vida en unas u otras comunidades, pero sí
es posible afirmar que hay diferentes calidades de vida y logros entre estas
comunidades, lo cual es concluyente en esta fase exploratoria del estudio;
queda pendiente para posterior análisis explicar sus causas.
2.2.2. Función 5:
sostenimiento del empleo rural
Una de las
funciones más evidentes de la agricultura, después de su papel central como
proveedora de alimentos y materias primas, es su rol en la generación de
fuentes de ocupación en el medio rural. Así, en este trabajo definimos la autogestión
laboral como el
conjunto de acciones internamente generadas por el sistema campesino
encaminadas a generar, aprovechar y conservar fuentes de empleo y ocupación
(remunerados o no) en el medio rural.
Para medirlas se
consideraron dos indicadores. En el primero, número de
jornales generados en
el cultivo (de 1 ha de maíz), se encontró que las comunidades indígenas emplean
más jornales para esta práctica (29.7 jornales/ha maíz), respecto a las
comunidades no indígenas que generan sólo 22.5 jornales (cuadro 8). Aun cuando
no se ha realizado un análisis estadístico, es probable que este resultado se
relacione con el uso de tracción animal en la preparación del terreno, así como
con el control manual de arvenses que se practica en las comunidades indígenas.
El Índice
de autoempleo agrícola
es el segundo indicador de la autogestión laboral y se calculó a partir del número de
jornales propios de la unidad de producción (por ejemplo, no pagados) sobre el
número total de jornales empleados para el cultivo de una ha de maíz. En este
caso, aunque la diferencia no fue significativa (p > 0.05), también las
comunidades indígenas registraron un valor promedio superior para este índice,
pues de cada 100 jornales necesarios en estas comunidades, 57.25 los provee
directamente la fuerza de trabajo familiar, mientras que en las no indígenas la
relación es de al menos 44 por cada 100 jornales (cuadro 8).
Cuadro 8
Número
de jornales generados por el cultivo de una ha de maíz
e índice de autoempleo en la actividad agrícola
|
Indicador |
Comunidad |
Valor |
Desviación |
U de M-Wp |
|
|
|
promedio |
estándar |
|
|
Número de jornales |
Indígena |
29.72 |
8.37 |
0.002* |
|
(1 ha maíz) |
No indígena |
22.49 |
10.01 |
|
|
Índice de autoempleo |
Indígena |
0.5725 |
0.3129 |
0.104 |
|
agrícola |
No indígena |
0.4491 |
0.3328 |
|
Fuente: Elaboración propia.
*Diferencia
estadísticamente significativa con un ± = 0.05.
Medido en su
conjunto como el atributo de la autogestión laboral (cuadro 7), las comunidades indígenas
registran un valor más alto con respecto a las no indígenas; esta diferencia sí
es significativa (p < 0.05).
2.2.3. Función 6:
fortalecimiento de la soberanía alimentaria en el medio rural
Nuestra
definición de soberanía alimentaria rural se refiere a la capacidad de la
unidad productiva campesina para autoabastecerse de los productos básicos y
elegir su consumo dentro de una canasta de su preferencia, gusto y calidad.
Así, el atributo que entraña esta función es la autogestión, operacionalizada
con dos índices.
El primero es el
índice de autoabasto de
bienes de consumo básico
con el que se consideró el origen en la provisión de granos, verduras y
hortalizas, lácteos, frutas y carnes, ya sea mediante autoabasto
o compra (o en su defecto, omisión en su consumo). En los datos comparativos se
destaca que en las comunidades indígenas existe un mayor potencial para
producir sus propios alimentos básicos (p < 0.05; cuadro 7).
Como lo señalan Appendini et al., “frente a la fuerza
homogeneizadora de la
globalización de los sistemas agroalimentarios” (2003: 55) que implica cambios
en la provisión y el consumo de alimentos, se da un proceso de resistencia al
desmantelamiento de la seguridad alimentaria de los propios productores
agrícolas campesinos basada en su propia estructura productiva. Los resultados
del presente estudio corroboran esta afirmación, al encontrar que en el caso de
las comunidades indígenas 97.9% de los productos de una canasta básica se
autoabastecen directamente en la unidad productiva, en tanto que para las
comunidades no indígenas este porcentaje es de 70.8.
Sin embargo, hay
que destacar que este indicador empírico no considera el grado de satisfacción
en el consumo sino únicamente la fuente de abasto, por lo que es probable que
el autoabasto se logre sobre una base de
insatisfacción generalizada. En este sentido es importante intentar construir
un indicador que sí tome en cuenta simultáneamente el grado de satisfacción y
la calidad de la alimentación.
El índice
de autosuficiencia maicera
se estimó a partir del balance entre el volumen de maíz producido y el volumen
de maíz consumido en la unidad de producción, registrando únicamente el valor
dicotómico sí/no
es autosuficiente. De esta forma, en el cuadro 7 se observa que 75.5% de las
unidades campesinas indígenas alcanzan la autosuficiencia, mientras que en las
comunidades no indígenas este porcentaje se eleva a 97.3% de las unidades (p
< 0.05).
Tal
comportamiento es consistente con el hecho de que en las comunidades no
indígenas el cultivo de maíz aún se mantiene como una exigua actividad comercial,
en el cual se generan excedentes para venderse en los distorsionados mercados
locales, principalmente en volúmenes al menudeo que permiten un precio mayor
con respecto al precio por tonelada.
Como sucede en
el caso de otros indicadores integradores, al medir el atributo autogestión no se observaron diferencias
significativas; esto se explica porque mientras uno de los dos indicadores que
ponderan esta variable actúa a favor de un grupo (por ejemplo comunidades
indígenas), el otro actúa en su contra, neutralizando el valor conjunto
evaluado por la Prueba U de M-W.
2.3.
Multifuncionalidad económica
Si bien en el
tema de la multifuncionalidad generalmente se trata de poner el énfasis en los
aspectos ambientales y socioculturales, también existe otro conjunto de roles
que aunque estén en la esfera de lo económico no siempre los captura el
mercado. Así, en este componente se consideran tres funciones primarias: 7) mantener, ampliar y mejorar la
participación de los agentes productivos en el mercado (por ejemplo
competitividad); 8) autogestionar
recursos materiales e intangibles para la producción; y 9) flexibilizar la capacidad de
respuesta y adaptación ante cambios en el sistema.
2.3.1. Función 7:
mantener, ampliar y mejorar la participación del agente productivo en el
mercado
En la teoría
económica convencional, uno de los atributos deseables en todo agente económico
es la capacidad para mantener o incrementar sostenidamente su posición en el
mercado por medio de la producción, distribución y venta de bienes y servicios
en el tiempo, lugar y forma solicitados por éste; a ello se le llama competitividad
(Rojas et
al., 2001: 31).
En el caso del
sistema de producción campesina en estudio, esta función se estimó tomando en
cuenta dos variables directamente asociadas a la competitividad convencional:
la rentabilidad
y la productividad.
La primera se
calculó integrando dos índices: 1) la tasa
beneficio/costo,
considerando el total beneficio (valor de productos, subproductos, subsidios,
etc.), sobre el costo real de la producción como costos pagados y no pagados);
y 2)
el porcentaje vendible de la producción de maíz.
En el cuadro 9
se indica que en ambos índices las comunidades no indígenas alcanzan niveles
superiores, por lo que la rentabilidad de la actividad maicera es, en un grado
de significancia estadística, superior en estas comunidades con respecto a las
indígenas.
Cuadro 9
Resultados
comparativos de funciones y variables económicas
|
|
Promedio por comunidad |
||||
|
|
Función
y atributo |
Variable |
Indicadores |
Indígena |
No
indígena |
|
7. Mantener y
mejorar |
Rentabilidad |
Relación beneficio
más subsidio/costo |
|
|
|
|
la participación del |
|
real del maíz |
0.758 |
0.944 |
0.002* |
|
agente productivo en |
|
Porcentaje vendible
de producción |
|
|
|
|
el mercado |
|
de maíz |
0.440 |
0.752 |
0.001* |
|
(competitividad) |
|
|
0.599 |
0.848 |
0.001 * |
|
|
Productividad |
Productividad
parcial del factor trabajo |
0.357 |
0.692 |
0.000* |
|
|
|
Rendimiento
de maíz (variedad |
|
|
|
|
|
|
principal) |
0.569 |
0.753 |
0.000* |
|
|
|
|
0.463 |
0.723 |
0.000* |
|
|
|
|
0.531 |
0.785 |
0.000* |
|
8. Autogestión de |
Autosuficiencia
financiera |
Grado de
independencia de ingreso |
|
|
|
|
recursos materiales |
|
externo de la unidad |
0.621 |
0.797 |
0.064 |
|
e intangibles para
la |
|
Grado de
autosuficiencia financiera |
|
|
|
|
producción |
|
para la producción |
0.814 |
0.857 |
0.155 |
|
(autogestión) |
|
|
0.718 |
0.828 |
0.27 |
|
|
Autosuficiencia
productiva |
Grado de
autosuficiencia tecnológica |
0.906 |
0.897 |
0.344 |
|
|
|
Grado de
autosuficiencia de insumos |
0.833 |
0.777 |
0.046* |
|
|
|
Grado de
autosuficiencia en equipo |
0.747 |
0.785 |
0.294 |
|
|
|
|
0.778 |
0.823 |
0.253 |
|
|
|
|
0.829 |
0.820 |
0.750 |
|
9. Flexibilidad en
la |
Administración del
riesgo |
Índice de pluriactividad |
0.486 |
0.481 |
0.539 |
|
capacidad de
respuesta |
|
Índice de
diversificación del ingreso |
0.618 |
0.588 |
0.218 |
|
y adaptación |
|
Participación en
trabajo comunitario |
0.663 |
0.446 |
0.002* |
|
ante cambios en el |
|
|
0.589 |
0.505 |
0.110 |
|
sistema |
Adaptación
tecnológica |
Índice de
reconversión productiva |
0.65 |
0.59 |
0.605 |
|
(adaptabilidad) |
|
Índice de
experimentación con |
|
|
|
|
|
|
sistemas
alternativos |
0.581 |
0.594 |
0.905 |
|
|
|
|
0.297 |
0.270 |
0.249 |
Fuente: Elaboración propia.
*Diferencia estadísticamente
significativa con un ± = 0.05.
De igual modo,
la productividad se estimó considerando dos componentes: 1) la productividad
parcial del factor trabajo
(rendimiento/número de jornales empleados/ha de maíz); y 2) el rendimiento
medio por ha de maíz.
Los resultados se muestran en el cuadro 10.
Cuadro 10
Productividad
del factor trabajo y rendimiento de maíz
|
Indicador |
Comunidad |
Valor |
Desviación |
U de M-Wp |
|
|
|
promedio |
estándar |
|
|
Productividad del |
Indígena |
44.73 |
22.641 |
0.000* |
|
factor trabajo |
No indígena |
86.52 |
54.412 |
|
|
(kg/jornal) |
|
|
|
|
|
Rendimiento de |
Indígena |
1.195 |
422.882 |
0.002* |
|
maíz(ton/ha) |
No indígena |
1.583 |
667.015 |
|
Fuente: Elaboración propia.
*Diferencia
estadísticamente significativa con un ± = 0.05.
Destaca el valor
comparativamente alto que se observa en la productividad del factor trabajo,
pues mientras que en el caso de las comunidades indígenas el promedio de este
indicador es de 44.74 kg/jornal, en el caso de las comunidades no indígenas es
casi del doble (86.52 kg/jornal).
Este resultado
se atribuye sobre todo a las prácticas agrícolas acostumbradas en las primeras
comunidades, pues en ellas todavía son bastante frecuentes las labores manuales
de limpieza y chaponeo, que demandan mucha mano de
obra.
Por su parte, en
promedio el rendimiento de maíz es más alto (p < 0.05) en las comunidades no
indígenas que en las autóctonas, con valores de 1,195 ton/ha
y 1,583 ton/ha, respectivamente; este resultado se relaciona con el paquete
tecnológico empleado en estas comunidades no indígenas, el cual utiliza sobre
todo insumos agroquímicos con efectos positivos sobre el rendimiento en el
corto plazo, pero fuertemente degradantes del entorno en el mediano plazo.
Los valores
observados en los cuatro indicadores anteriores (cuadro 9) sugieren que sí hay
diferencias en las prácticas agrícolas empleadas en unas y otras comunidades,
pues se registra una mayor competitividad convencional en las unidades de
producción campesina no indígenas (p = 0.000). No obstante, es importante
señalar que para el caso del estudio que realizaron en España Kallas y Gómez-Limón (2005: 13), esta función no fue muy
valorada por la sociedad, obteniendo un peso relativo de 0.0% con la técnica
del proceso analítico jerárquico (analytical
hierarchy process)
2.3.2. Función 8:
autogestión de recursos materiales e intangibles para la producción
La autosuficiencia
económica subyace
aquí como atributo que le da valor y sentido a la función de autogestión de los
recursos para la producción. Esta autosuficiencia comprende, por un lado, el
componente financiero y, por otro, el componente productivo (véase el Anexo 2).
El primero se
calculó a partir de dos índices: 1) índice de
independencia de ingreso externo de la unidad, que es el inverso entre el monto total del ingreso
proveniente de fuentes externas a la unidad (como subsidios, remesas, etc.)
sobre el ingreso total; y 2) el índice de
autosuficiencia financiera para la producción, que considera la fuente del financiamiento, por
ejemplo, para la preparación del terreno, la siembra, la adquisición de
insumos, el laboreo, etc. Sin alcanzar niveles estadísticamente significativos,
en ambos indicadores las comunidades no indígenas mostraron valores promedio
más altos (cuadro 9).
En particular,
es importante mencionar que el índice de independencia de
ingreso externo de la unidad
muestra que en el caso de las comunidades indígenas, 62 centavos de cada peso
que ingresa a la unidad productiva los genera internamente la misma unidad (38
centavos provienen de fuentes externas). Mientras en el caso de las comunidades
no indígenas la dependencia de fuentes externas es menor, pues de cada peso
sólo 20.3 centavos no se generan internamente, sino que provienen de subsidios,
remesas, etcétera.
Por otro lado,
en el atributo de la autosuficiencia económica también se estimó el grado de autosuficiencia
productiva
considerando tres ámbitos: 1) tecnológico (conocimiento y práctica
agrícola); 2)
insumos (semilla, abono, control de arvenses, fertilizante, etc.); y 3) implementos (maquinaria y equipo).
En los primeros
dos componentes se encontraron valores superiores para la muestra extraída de
las comunidades indígenas, aunque con diferencia significativa sólo para el
caso de los insumos (p < 0.05; cuadro 9). El componente equipo
e implementos obtuvo
un valor ligeramente mayor para las observaciones de las comunidades no
indígenas, sin que sea significativo.
Como sucedió en
el caso de otros atributos, la integración de los componentes de la
autosuficiencia económica no mostró diferencias entre los grupos comparados,
dada la neutralización que ocurre entre ellos al ponderarse en un mismo
indicador.
2.3.3. Función 9:
flexibilidad y capacidad de respuesta ante cambios en el sistema
La adaptabilidad hace referencia a la capacidad del
sistema para responder y amoldarse a nuevas condiciones del entorno económico y
biofísico mediante procesos de innovación, aprendizaje y uso de opciones
múltiples, lo cual puede lograrse mediante la administración del riesgo y
propiciando la adaptación tecnológica.
De este modo se
incluyeron dos variables para medir el grado de adaptabilidad del sistema de
producción campesino. En primer lugar se considera la administración
del riesgo, calculada
empíricamente a partir de tres índices: 1) índice de pluriactividad de la unidad productiva, que es el número de actividades
productivas realizadas por la unidad sobre una base de 10, número máximo de
actividades diversas identificado en la muestra; 2) el índice de
diversificación del ingreso;
y 3)
el grado e participación en el
trabajo comunitario,
considerado como parte de la economía moral del sistema, mismo que se calculó a
partir de la participación de la unidad en trabajos no pagados para la
comunidad (faenas),
la iglesia, así como en el sistema de mano vuelta o trabajo cooperativo, el cual se
ponderó sobre una base máxima de uno.
Al realizar las
pruebas comparativas, en los tres índices hubo valores superiores en la muestra
proveniente de las comunidades indígenas; sin embargo, estas diferencias sólo
fueron significativas en el caso del trabajo comunitario, lo cual refleja la tradición señalada
que aún se conserva en las localidades autóctonas para participar en los
trabajos cooperativos.
En particular se
debe destacar la buena consistencia y solidez estadística que demostró el índice
de diversificación del ingreso
aquí propuesto y diseñado, al considerar tanto el número de fuentes generadoras
de ingreso como la proporcionalidad aportada por cada una de ellas; así, a
mayor diversificación y más equidad en el ingreso generado por cada fuente, el riesgo
es menor pues disminuye la dependencia hacia una fuente de ingreso
predominante.
A la segunda
variable considerada en el atributo de la adaptabilidad se denominó adaptación
tecnológica, cuya
estimación incluyó dos variables dicotómicas: 1) reconversión
tecnológica (durante
los últimos tres años) y 2) experimentación
con sistemas o técnicas de producción alternativas, poniendo como ejemplo a la
agricultura orgánica, en este caso particular.
La reconversión
productiva se reportó en 65% de las unidades indígenas de producción campesina,
mientras que en las no indígenas el porcentaje fue de 59%. Para la
experimentación con sistemas alternativos de cultivo, como la agricultura
orgánica, el porcentaje fue proporcionalmente el mismo: 58.1% y 59.4% para las
muestras indígena y no indígena, respectivamente. Estas diferencias no fueron
significativas (cuadro 9).
Se debe señalar
que en las cuatro comunidades estudiadas se incluyó la aplicación de la
encuesta a unidades de producción que han experimentado con el uso de insumos
alternativos, como la lombricomposta, el guano de
murciélago y el abono de corral, en sustitución de los fertilizantes comunes de
origen inorgánico; sin embargo, se observó que en la gran mayoría de los casos
esta experimentación se hace en principio para disminuir los costos de
producción, y después para reducir los efectos negativos de la agricultura
sobre los recursos agrícolas. El análisis comparativo de estos grupos de
productores se analizará en un trabajo posterior.
Una vez más, la
integración de los índices que componen el atributo evaluado hizo que las
diferencias particulares se diluyeran, lo que mostró un comportamiento de la
variable adaptabilidad
estadísticamente similar en los grupos de comparación (cuadro 9).
2.4. Multifuncionalidad
de la agricultura campesina
Con el objetivo
de desarrollar un indicador que integrara el valor individual de cada una de
las funciones aquí consideradas como parte de mfa campesina de la Meseta
Purépecha, las variables incluidas en cada plano (ambiental, sociocultural y
económica) se ponderaron de manera proporcional (Anexo 2) para dar lugar a un
indicador específico por cada uno de ellas. A su vez, estos tres planos se
ponderaron equitativamente para crear el indicador que denominamos multifuncionalidad
de la agricultura campesina.
Los resultados
se presentan en el cuadro 11, donde destaca que sí existen diferencias
significativas entre los componentes de la multifuncionalidad ambiental y
económica, y son las comunidades indígenas las que registran un valor más alto
en el primer caso, mientras que en comunidades no indígenas es superior el
valor del componente económico. Con respecto al componente sociocultural, sin
llegar a ser significativo, también se observa un valor superior en el caso de
las comunidades indígenas.
Cuadro 11
Multifuncionalidad
de la agricultura campesina
en la Meseta
Purépecha
|
|
Promedio por comunidad |
|||
|
|
Concepto |
Categoría |
Indígena |
No
indígena |
|
Multifuncionalidad |
Ambiental |
0.613 |
0.522 |
0.008 * |
|
de la agricultura |
Sociocultural |
0.631 |
0.576 |
0.233 |
|
campesina |
Económica |
0.543 |
0.642 |
0.000 * |
|
|
|
0.477 |
0.451 |
0.544 |
Fuente: Elaboración propia.
*Diferencia
estadísticamente significativa con un ± = 0.05.
Figura ii
Componentes de la mfa campesina en la Meseta
Purépecha según tipo de comunidad
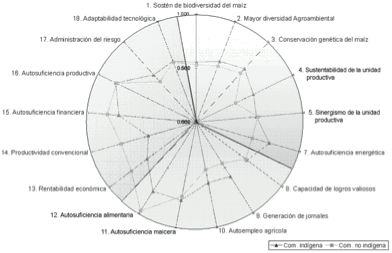
Fuente: Elaboración propia.
De modo similar
a lo observado en la integración de los atributos del sistema, cuando se
agruparon los tres componentes en torno al índice de
multifuncionalidad de la agricultura campesina, las diferencias entre los grupos
comparados quedaron ocultas por su mutuo efecto neutralizador dada la magnitud
y el sentido de los valores, que se reflejó en la baja significancia
estadística (p > 0.05).
Por esta razón
se optó por utilizar un método de análisis mixto denominado amiba para considerar conjuntamente los
efectos particulares de cada una de las funciones, los atributos y las
variables incluidas en este sistema, lo que permite tener una visión gráfica
comparativa de esta totalidad.
En la figura ii se observa
cómo las variables que corresponden a la multifuncionalidad ambiental y
sociocultural muestran indicadores de desempeño mayores para las comunidades
indígenas, a diferencia de las no indígenas (variables 1 a 12, 17 y 18). En
tanto que éstas últimas comunidades reportaron sobre todo un mejor resultado en
las variables que forman parte de la multifuncionalidad económica (variables
11, y 13 a 16).
Conclusiones
Este trabajo
parte del principio que la agricultura es una actividad compleja en la cual la
producción de alimentos, fibras y otras materias primas son solamente su parte
más conspicua y que existen otros bienes públicos y externalidades generadas
conjuntamente con la actividad agrícola. Los resultados aquí analizados
confirman la existencia del carácter multifuncional de la agricultura campesina
en el caso de la Meseta Purépecha, Michoacán.
El instrumental
metodológico propuesto permitió identificar y describir una serie de atributos
considerados relevantes en la conformación de la multifuncionalidad: diversidad,
sustentabilidad, autosuficiencia, autogestión, calidad de vida, competitividad y adaptabilidad; lo cuales dan cuerpo y cumplimiento a
diversos roles asociados a la actividad agrícola.
Agrupar estas
múltiples funciones en tres planos es, en efecto, una clasificación artificial,
pero que permite identificar áreas donde determinados productores con
características peculiares (como campesinos indígenas y no indígenas) llegan a
tener mejor desempeño (por ejemplo, mayor provisión de bienes públicos y
externalidades ambientales, socioculturales y económicas positivas). Este hecho
se destaca puesto que desde la perspectiva de la producción
conjunta de la
agricultura se observa que ciertas funciones del sistema se asocian
preferentemente con la producción del maíz, como el bien básico o central que
constituye la motivación principal de esta actividad productiva.
En esta
investigación se encontró que en la variación de la producción conjunta de
estos bienes no centrales importa no sólo cuál es el producto central, sino la
forma en la que se desarrolla el proceso productivo para su obtención. Así se
identificó, por ejemplo, que funciones como la preservación
de la biodiversidad,
el sostenimiento de la diversidad agroambiental, la conservación
genética del maíz, la
sustentabilidad de la unidad productiva y la autosuficiencia
energética (todas del
plano ambiental) se asocian más a la forma de producción campesina
tradicionalmente desarrollada en comunidades indígenas, donde el maíz tal vez
es visto como un sistema generador de bienes múltiples.
En contraste, en
la producción campesina de comunidades no indígenas se observó que el maíz se
considera esencialmente un bien comercial, al cual se asocian funciones como la
autosuficiencia maicera, la rentabilidad
económica, la productividad
convencional y la autosuficiencia
financiera, que
pertenecen al plano económico de la multifuncionalidad.
En general, el
conjunto de indicadores propuestos para evaluar los componentes de la
multifuncionalidad mostraron suficiente solidez estadística y sensibilidad al
cambio, por lo que se pueden considerar apropiados. En particular se deben
destacar tres aportaciones metodológicas realizadas con este trabajo: 1) el desarrollo de un método de
valoración contingente para estimar la oferta de bienes sin mercado, en este
caso aplicado a la disposición a sembrar maíz
criollo; 2) un método para aproximarnos a medir
calidad de vida y bienestar mediante el diseño del índice
de capacidad de logro en funcionamientos valiosos; y 3) un método para conocer el riesgo en
el ingreso, por medio del índice de diversificación del ingreso, el cual se
puede aplicar a diversos ámbitos de la socioeconomía.
Por otra parte,
también se aporta evidencia empírica en el sentido de que a pesar de la
reducida dimensión comercial de las unidades de producción campesina, éstas
juegan un importante papel en el sostén de las áreas rurales; de hecho, se
puede considerar que tales unidades campesinas son más importantes por el
mantenimiento del empleo, el arraigo de la población al campo, la preservación
de la agrodiversidad y los recursos naturales y la
viabilidad del medio rural, que por su contribución al volumen y el valor de la
producción agrícola.
Estas múltiples
funciones bien podrían denominarse servicios campesinos por el carácter de
prestación o realización de una actividad que provee beneficios a terceros, y
desde esta perspectiva, ameritan que se desarrollen esquemas de compensación y
retribución más justos y que incentiven la provisión de dichos bienes públicos.
El caso de la
Meseta Purépecha central es aleccionador como estudio de caso sobre la mfa campesina.
Ahí es posible encontrar una tipología diversa de productores que en su mayoría
se siguen esforzando en mantener la producción de maíz como actividad principal
y base para la realización de otras labores agropecuarias y forestales,
complementarias del ingreso familiar.
El presente
estudio es de naturaleza eminentemente exploratoria y descriptiva, por lo que
no se enfatizó en evaluar los grados de asociación entre las variables y los componentes
del sistema estudiado. Sin embargo, los datos de esta investigación sugieren
que la mfa
campesina encuentra mejores condiciones para su desarrollo en el caso de
comunidades tradicionales como las indígenas, en las cuales aún se preservan
ciertas costumbres, prácticas, normas y otras instituciones locales que
fomentan los esquemas de cooperación y de reciprocidad, base de la
multifuncionalidad sociocultural y, en sí, del capital social de estas
comunidades.
Sin embargo, es
importante no idealizar a las comunidades indígenas como el modelo de
agricultura multifuncional a seguir. En esta comparación dichas comunidades
obtuvieron registros más altos en la mayoría de las variables y atributos
analizados, pero queda pendiente examinar si este comportamiento lo determina
un propósito específico hacia el logro de objetivos múltiples a partir de su
propia concepción sobre la relación agricultura-campesino-naturaleza; o bien, si es producto de su
actividad en un contexto de insuficiencia de recursos para la vida productiva y
falta de acceso a otras fuentes de ingreso no agrícola, que los atrapa en el
umbral de la pobreza y los impulsa hacia la multifuncionalidad.
Bibliografía
Alarcón-Chaires,
Pablo (2001), Ecología y transformación
campesina en la Meseta Purépecha. Una tipología socioecológica
de productores rurales de Nahuatzen, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, Morelia.
Appendini, Kirsten,
Beatriz de la Tejera y Raúl García Barrios (2003), “La seguridad alimentaria en
México en el contexto de las nuevas relaciones comerciales internacionales”, en
Beatriz de la Tejera (coord.), Dimensiones del desarrollo rural
en México,
Universidad Autónoma Chapingo-Centro de
Investigaciones y Desarrollo del Estado de Michoacán-Secretaría de Urbanismo y
Medio Ambiente del Gobierno de Michoacán, México, pp. 53-74.
Ayala-Ortiz,
Dante Ariel (2007), “Entre la crisis y la reestructuración: la paradoja de la
agricultura campesina en México”, tesis de doctorado, ciestaam-Universidad Autónoma Chapingo.
Beals, Ralph Larson
(1992), Cherán:
un pueblo de la sierra tarasca,
El Colegio de Michoacán, Zamora.
Crecente, Rafael
(2002), “Ordenación del espacio rural como instrumento de la
multifuncionalidad”, Jornada Autonómica de Galicia, España, http:/www.libroblancoagricultura.
com/libroblanco/jautonómica/galicia/ponencias/crecente/crecente3.asp.
Escobar M.,
Darío A., Jorge Romero P., Jorge A. Agustín, Miriam A. Núñez V., Javier Vence
G. y Darío Rivera M. (1997), Las regiones agrícolas de
Michoacán, Universidad
Autónoma Chapingo-Centro Regional Universitario
Centro-Occidente, México.
García-Barrios,
Raúl y Beatriz de la Tejera (2003), “Cooperación económica y tradición: del
optimismo tecnocrático al optimismo humanista”, en Beatriz de la Tejera
(coord.), Dimensiones del desarrollo rural en México, Universidad Autónoma Chapingo-Centro de Investigaciones y Desarrollo del Estado
de Michoacán-Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno de
Michoacán, México, pp. 33-52.
Geilfus, Frans
(1997), 80 herramientas para el desarrollo rural
participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación, iica-sagar, México.
Hagedorn, Konrad (2005), “The role of integrating institutions for multifuncionality”, eaae Congress 2005, Copenhagen,
http://www.eaae2005.dk/ ORGANISED_SESSION_ PAPERS/OS4/737_hagedorn.pdf.
Kallas, Zein y
José Antonio Gómez-Limón (2005), “Multifuncionalidad de la agricultura y
política agraria: una aplicación al caso de Castilla y León”, Universidad de
Valladolid, España.
Losch, Bruno (2002), “The multifunctionality of agriculture and the challenge for
farming in the South: a new foundation for public policies?”, sfer Meeting
The multifunctionality of agricutural
activity and its recognition by public policies, 21 y 22 de marzo,
París.
Magurran, Anne E.
(1988), Ecological
Diversity and its Measurement, Princeton University Press, New
Jersey, pp. 7-47.
Masera, Omar,
Marta Astier y Santiago López-Ridaura
(2000), “El marco de evaluación mesmis”, en Omar Masera y Santiago López-Ridaura (eds), Sustentabilidad
y sistemas campesinos: cinco experiencias de evaluación en el México rural, gira, a.c.,
México, pp. 13-46.
Mendenhal, William y James E. Reinmuth (1999), Estadística para administración y
economía, Grupo
Editorial Interamericano, México.
oecd (Organization for Economic Co-operation and
Development) (2001), Multi-functionaliy: Towards an Analytical Framework, oecd, París.
oecd (Organization for Economic Co-operation and
Development) (2003), Multi-functionaliy: the policy implications, oecd, París.
Rojas, Patricia,
Hugo Chavarría y Sergio Sepúlveda (2001), “Competitividad y cadenas
agroalimentarias: una definición conceptual”, en Patricia Rojas, Hugo Chavarría
y Sergio Sepúlveda (comps.) Competitividad,
cadenas agroalimentarias y territorios rurales: elementos conceptuales, Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura, San José, pp. 29-57.
Romero-Peñaloza,
Jorge (1995), “Configuración agrícola regional y zonas agrícolas”, en S.
Pulido, P. Romero y V. Núñez (eds.), La producción agropecuaria y
forestal de la región Sierra Purépecha, Michoacán, Universidad Autónoma Chapingo, pp. 69-82.
Sagarpa (Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación) (2003), Acuerdo
Nacional para el Campo,
Gobierno de la República, México.
Sen, Amartya
(1998), “Capacidad y bienestar”, en Martha Nussbam y Amartya Sen (comps.),
La calidad de vida, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 54-79.
Valdés, Alberto
y William Foster (2004), Externalidades de la agricultura
chilena. Síntesis del estudio roa
para Chile,
http://www.rimisp.org.seminariotrm/doc/valdes-y-foster.pdf.
Recibido: 29 de agosto de 2007.
Reenviado: 9 de febrero de 2009.
Aceptado: 16 de febrero de 2009.
Dante Ariel Ayala Ortiz. Es doctor en economía agroindustrial por
la Universidad Autónoma Chapingo; maestro en integración regional y
desarrollo sustentable por la Universidad de Roskilde, Dinamarca; y biólogo y
economista por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente
es profesor-investigador titular en la Facultad de Economía de la Universidad
Michoacana, adscrito a la División de Estudios de Posgrado. Sus líneas de
investigación son: multifuncionalidad de la agricultura campesina, valoración
ambiental económico-ecológica, políticas agroambientales y desarrollo local. Es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores (sni), nivel i.
Entre sus últimas publicaciones destacan: “México y Estados Unidos. Análisis
comparativo de dos crisis agrícolas”, Espiral, xii (34) México, pp. 125-146 (2005); en
coautoría, “Determinantes de la autosuficiencia del maíz en México: un modelo
econométrico de ecuaciones simultáneas”, Economía y
Sociedad, 17,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, pp. 73-94 (2006); en
coautoría, “La ecocondicionalidad como instrumento de
política agrícola para el desarrollo rural sustentable en México”, Gestión
y Política Pública, xvii (2),
Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, pp. 315-353 (2008).
José Raúl García Barrios. Es doctor en economía agrícola y
recursos naturales por la Universidad de California, en Berkeley; maestro en
economía por El Colegio de México y biólogo por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Fue investigador del Centro de Investigación y Docencia
Económicas y actualmente lo es del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1994
es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (sin) nivel i.
Sus líneas de investigación actuales se relacionan con la restauración
ecológica en cuencas y con el estudio de microinstituciones
económicas del espacio rural. Desde hace varios años coordina un proyecto de
rescate integral de ríos, bosques y barrancas en el estado de Morelos. Es autor
de Lagunas: deterioro ambiental y tecnológico en el campo
semiproletarizado, El Colegio de México, México (1991). Entre sus
publicaciones recientes se encuentran: “Rescatando El Salto de San Antón: una
historia reciente de construcción institucional”, Economía
Mexicana, nueva época
3(2), cide,
México pp. 225-285 (2007); en coautoría, “La sociedad controlable y la
sustentabilidad”, en Martha Astier, Omar Masera y
José Galván (eds.), Temas de frontera en evaluaciones
de sustentabilidad, Mundiprensa, México, pp. 213-246, (2006); en coautoría,
“Riesgos económicos de la apertura a transgénicos en el mercado del maíz en
México”, Reporte de Investigación del ciestaam, 77, Universidad Autónoma Chapingo (2006).