Nivel de
adecuación del territorio para el desarrollo de especies agrícolas y forestales
en el Parque Nacional Nevado de Toluca
Territorial
suitability level for the development of farming and forest species in
the Nevado de Toluca National Park
Héctor Hugo Regil-García
Sergio Franco-Maass*
Abstract
The Nevado de Toluca National Park is an important reserve of
natural resources in the State of Mexico. The recovering of forest ecosystems
was established as an objective to determine appropriateness level for the
development of native forest species and crops in the area. We present a
methodology based on the use of Geographic Information Systems (gis) to evaluate some of the needs (i.e.
climatic, physiographic, edaphic) of those species and to generate suitability
criteria maps. This analysis provided an optimal occupation of the soil for
four forest and two farming species.
Keywords:
territorial
suitability level, geographic information systems (gis), ecosystem recovery.
Resumen
El Parque
Nacional Nevado de Toluca es una importante reserva de recursos naturales del
Estado de México. En la recuperación de los ecosistemas forestales se planteó
como objetivo determinar el grado de adecuación para el desarrollo de especies
forestales nativas y cultivos en la zona. En este trabajo se presenta una
metodología basada en la aplicación de sistemas de información geográfica (sig) para evaluar algunos requerimientos
de las especies (climáticos, fisiográficos y edáficos) y generar mapas
criterios de adecuación. El análisis permitió obtener la ocupación óptima del
suelo de cuatro especies forestales y dos especies agrícolas.
Palabras clave: grado de adecuación del territorio, sistemas de
información geográfica (sig),
recuperación de ecosistemas.
* Universidad Autónoma del Estado de México, México. Correos e: regil_hh@yahoo.com.mx; sfrancom@uaemex.mx.
Introducción
Por medio de
decreto, en 1936 se creó el Parque Nacional Nevado de Toluca (pnnt) con la
finalidad de proteger los recursos naturales en torno al volcán Nevado de
Toluca. A pesar de que se considera una de las principales zonas de reserva de
recursos naturales del Estado de México y un espacio natural representativo de
la biodiversidad de las montañas templadas en México, en la actualidad presenta
importantes signos de deterioro. De acuerdo con Franco et
al. (2006a), hacia el
año 2000, poco más de 15% de la superficie total del parque se encontraba
cubierta por agricultura y cerca de 11.5% estaba ocupada por bosques seriamente
deteriorados. Ante esta situación se presentan, año con año, esfuerzos
gubernamentales y de la población para revertir estos procesos de deterioro
mediante esquemas de reforestación. Dichos esfuerzos, sin embargo, no han
mostrado ser efectivos y no toman en consideración la reintroducción de
especies nativas con miras a la recuperación de los ecosistemas naturales.
Por su
extensión, el pnnt
es el principal parque nacional del Estado de México: representa 52% del área
total de los 10 parques nacionales ubicados en la entidad (gem, 1999). Se localiza en el
Sistema Volcánico Transversal y abarca parte de los municipios de Zinacantepec, Toluca, Calimaya, Tenango del Valle, Villa Guerrero, Coatepec
Harinas, Almoloya de Juárez, Temascaltepec
y Amanalco de Becerra (figura i). El área natural protegida se localiza entre 2’102,398 y
2’134,700 metros norte y 399,833 y 432,253 metros este en coordenadas utm.
Figura i
Ubicación del Parque Nacional Nevado de Toluca
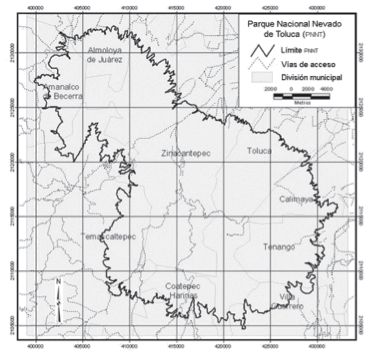
Fuente: Elaboración propia.
El parque cuenta
con un patrimonio natural muy importante y constituye un proveedor neto de
servicios ambientales, como la regulación del ciclo hidrológico, la
conservación de suelos, la captura de carbono, la aportación de oxígeno a la
atmósfera y soporte de actividades turísticas, recreativas y de investigación.
A pesar de su
carácter de área natural protegida (anp), este parque se encuentra sujeto a una intensa
intervención humana que se refleja en las actividades agrícolas en zonas de
montaña con fuertes pendientes y poca aptitud productiva, lo que ha afectado
tanto la configuración natural del parque como la economía local, debido a la
baja productividad de sus cultivos.
El Parque
Nacional Nevado de Toluca se ha estudiado desde varias vertientes: su fauna, su
vegetación, el deterioro de la biodiversidad forestal, las descripciones
físicas, el uso de suelo y la elaboración de planes de manejo. Sin embargo, se
desconoce el estado de adecuación del territorio para el desarrollo de las
especies vegetales nativas y para el crecimiento de los principales cultivos en
la región. No obstante su importancia en el ordenamiento ecológico, se carece
de una metodología que permita obtener, de manera cuantitativa, el nivel de
adecuación del territorio, entendido éste como el grado de idoneidad o cabida
que presenta dicho territorio para una cierta actividad, teniendo en cuenta la
medida en la que el medio cubre los requisitos locacionales
de la actividad y los efectos de tal actividad sobre el medio.
Con base en lo
anterior se planteó, como objetivo central de esta investigación, determinar el
grado de adecuación del Parque Nacional Nevado de Toluca para el desarrollo de
las principales especies forestales nativas (Pinus harwegii, P. montezumae, P ayacahuite, Abies
religiosa, Alnus acuminata y Quercus laurina).
Asimismo, se buscó analizar el nivel de adecuación para el desarrollo de los
principales cultivos que se practican en la zona: papa (Solanum tuberosum), avena (Avena
sativa), maíz (Zea
mays)
y haba (Vicia faba).
El cumplimiento de estos objetivos implicó el desarrollo de una metodología
basada en la aplicación de los sistemas de información geográfica (sig) y en las
técnicas de evaluación multicriterio (emc). En
primer lugar fue necesario caracterizar los principales requerimientos de las
diversas especies forestales y agrícolas (climáticos, fisiográficos y
edáficos). Con base en dicha información, mediante el uso de un programa de sig, fue
posible generar un conjunto de mapas criterios de adecuación (factores y
restricciones) que, analizados mediante técnicas emc, permitieron obtener el grado
de adecuación del territorio para el desarrollo de cada una de dichas especies.
Después se hizo un análisis comparativo de los niveles de adecuación por
especie que permitió obtener la ocupación óptima del suelo para las cuatro especies
forestales más significativas y, finalmente, se analizaron las zonas agrícolas
en relación con su nivel de adecuación para dicha actividad.
1. La evaluación multicriterio
La evaluación multicriterio (emc) es un conjunto de técnicas que permiten evaluar
diversas alternativas de elección a la luz de múltiples criterios y
prioridades. Desde el punto de vista espacial, estas alternativas son unidades
de observación o porciones del territorio que se evalúan con base en sus
características geográficas (Barredo, 1996).
La aplicación de
la emc
permite asistir en los procesos de ordenamiento territorial mediante la
obtención del nivel de adecuación del territorio para mantener los ecosistemas
naturales y para desarrollar las actividades productivas. Surgió como respuesta
al paradigma decisional de la investigación
operativa, el cual planteaba como principio “la búsqueda de una decisión óptima
maximizando una función económica” (Barba-Romero y Pomerol,
1997: 17).
En la emc los
problemas pueden requerir el planteamiento de un solo objetivo o también es
posible que sean de carácter multiobjetivo. Por ello
la definición de un conjunto de elección dependerá en buena medida del modelo
de datos utilizado. En el ambiente vectorial se refiere a un conjunto de
polígonos que deben ser evaluados. En el ambiente raster,
por su parte, cada celda de la matriz se debe considerar como un elemento
independiente.
Por otro lado,
es importante establecer un criterio como el componente básico de la emc, definido
como “todo aspecto medible de un juicio, mediante el cual se puede caracterizar
una de las dimensiones de las diversas alternativas de elección bajo
consideración” (Voogd, 1983: 21). De acuerdo con
Eastman et al. (1993),
un criterio es una cierta base que se puede medir y evaluar.
En un sig las
unidades de observación (expresadas como celdas o polígonos) cuentan con una
serie de atributos cualitativos o nominales (ocupación del suelo, unidades
edáficas, etc.) o cuantitativos (altitud, precipitación, etc.). Estos atributos
por sí solos no reflejan las preferencias del decisor. En la emc se aplica
un procedimiento para traducir dichos atributos en puntuaciones o valores de
preferencia (criterios) (Franco, 2003).
En los sig existen
dos tipos de criterios:
Factor.
Es un criterio que aumenta o disminuye a partir del nivel de adecuación de una
alternativa específica para la actividad considerada y que, en general, se mide
en una escala de razón, es decir, una escala de unidades de medida con “origen
conocido, indicado por el número ‘cero’” (Voogd,
1983: 23).
Restricción.
Es un criterio que sirve como límite a las alternativas consideradas y que en
muchos casos se representa en una “escala binaria la cual expresa un orden
parcial dado que únicamente representa información ‘si’-‘no’”
(Voogd, 1983: 23). Así, las áreas que se van a
excluir de la evaluación reciben un valor de cero y las zonas consideradas
tienen un valor de uno.
Estos dos
criterios se utilizaron en el presente estudio.
2. Método general
para determinar el nivel de adecuación del territorio
El nivel de
adecuación del territorio se concibe como “el grado de idoneidad o cabida que
presenta el territorio para una actividad, teniendo en cuenta a la vez, la
medida en que el medio cubre sus requisitos locacionales
y los efectos de dicha actividad sobre el medio” (Gómez, 1992: 264). El
concepto de nivel de adecuación del territorio se ha retomado en varios
estudios de muy diversa índole. Sánchez y Monte (1992) determinaron la
capacidad de uso de suelo para equipamientos urbanos. Luque (2003) localizó los
lugares óptimos para establecer actividades turísticas. Desde el punto de vista
agroforestal destaca la aportación de Santé y
Crecente (2005), quienes realizaron una aplicación de sig para establecer sistemas
agroforestales.
Como se
mencionó, esta investigación se basa en la obtención del nivel de adecuación
del territorio para desarrollar diversas especies forestales y agrícolas en el pnnt. Con la
finalidad de cumplir con este objetivo fue necesario llevar a cabo una serie de
procedimientos para obtener y analizar mapas digitales de clima, fisiografía y
edafología mediante la aplicación de diversos programas de sig. En la figura ii se muestra el esquema general
de la investigación.
Figura 2
Diseño de investigación
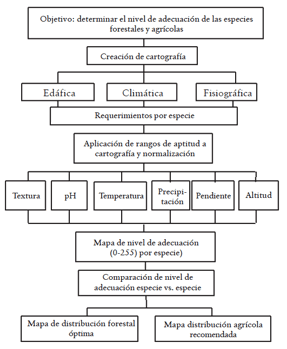
Fuente: Elaboración propia.
2.1. Obtención de
los requerimientos por especie
La investigación
documental permitió conocer las necesidades edáficas, climáticas y
fisiográficas más importantes de cada una de las principales especies
forestales y agrícolas reportadas para el Parque Nacional Nevado de Toluca.
2.1.1.
Requerimientos edáficos
Para obtener las
tablas de adecuación edáfica se utilizaron las fichas técnicas para
reforestación de la Conafor (2006), para el caso de
las especies forestales, y para las especies agrícolas se usaron los datos de
Aragón (2003), cuyos resultados se muestran en el cuadro 1.
Cuadro 1
|
Especie |
pH óptimo |
Textura |
|
Pinus
hartwegii |
6.1-6.9 |
Franco-arenosa |
|
Abies
religiosa |
5.0-7.0 |
Limo-arenosa,
arcillo-arenosa, |
|
|
|
arenosa |
|
Pinus
montezumae |
5.0-7.0 |
Franco-arenosa,
arenosa, |
|
|
|
areno-limosa |
|
Pinus
ayacahuite |
5.0-8.0 |
Arcillosa,
franco-arcillosa, |
|
|
|
franco-limosa,
franco arenosa |
|
Alnus
acuminata |
4.0-6.0 |
Arenosa o
arcillosa |
|
Quercus
laurina |
4.8-7.5 |
Limosa,
arcillosa, franca- |
|
|
|
arcillosa-arenosa,
franca- |
|
|
|
arenosa |
|
Solanum
tuberosum |
5.5 a 6, |
Franca,
franco-arcillo-limosa, |
|
|
hasta 4.4 |
franco-arenosa |
|
|
ácido |
|
|
Avena sativa |
5.5 a 7.5 |
Cualquier
textura, de preferencia |
|
|
|
arcillo-limosa,
franco-arcillosa, |
|
|
|
limosa |
|
Zea mays |
6 a 7 |
Franco-limosa,
franca arcillo- |
|
|
|
limosa,
Franco-arcilloso |
|
Vicia faba |
5
a 7 |
Franco,
franco arenoso |
2.1.2. Requerimientos climáticos
Al igual que para
el caso de las necesidades edáficas, para obtener las tablas de adecuación
climática se utilizaron las mismas fuentes que para el cuadro 1. Los resultados
se presentan en el cuadro 2.
Cuadro
2
|
Especie |
Temperatura
media |
Temperatura
óptima |
Temperatura
máxima |
Pp mínima |
Pp óptima |
Pp máxima |
|
Pinus hartwegii |
-10 |
12 |
42 |
600 |
1,000 |
1,450 |
|
Abies religiosa |
-12 |
7 a 15 |
20 |
800 |
1,000 |
1,500 |
|
Pinus montezumae |
-14 |
8 a 14 |
40 |
500 |
800 |
1,500 |
|
Pinus ayacahuite |
-8 |
12 a 19 |
35 |
700 |
800 |
1,200 |
|
Alnus acuminata |
4 |
12 a 23 |
27.5 |
500 |
800 |
1,000 |
|
Quercus laurina |
-3 |
15 a 18 |
22 |
400 |
1,400 |
1,750 |
|
Solanum tuberosum |
5 |
18 a 21 |
30 |
400 |
600 |
1,300 |
|
Avena
sativa |
4* |
28* |
37 |
600 |
850 |
1,300 |
|
Zea mays |
9 |
25* |
35 |
600 |
900 |
1,200 |
|
Vicia
faba |
-4 |
18* |
22 |
500 |
650 |
1,000 |
Cuadro
3
|
Especie |
Altitud
mínima |
Altitud
óptima |
Altitud
máxima |
Pendiente |
|
Pinus Hartwegii |
2,200 |
3,400-3,600 |
4,106.94* |
0-46 |
|
Abies religiosa |
2,800 |
3,200 |
3,697.26* |
0-48 |
|
Pinus montezumae |
1,150 |
2,500 |
3,150 |
0-45 |
|
Pinus ayacahuite |
2,000 |
2,700 |
3,200 |
0-45 |
|
Alnus acuminata |
600 |
2,600 |
3,666.19* |
0-52 |
|
Quercus laurina |
1,500 |
2,000-2,400 |
3,300 |
0-46 |
|
Solanum tuberosum |
400 |
2,000 |
3,450 |
0-12.23 |
|
Avena
sativa |
1,000 |
1,500-2,000 |
3,450* |
0-15.63 |
|
Zea mays |
0 |
1,200-1,500 |
3,300 |
0-10 |
|
Vicia
faba |
2,800 |
3,100 |
3,400 |
0-12 |
Cabe mencionar
que los campos marcados con un asterisco fueron requerimientos corroborados en
campo para corregir límites superiores o inferiores de adecuación.
2.1.3.
Requerimientos fisiográficos
Al igual que en
los dos casos anteriores, para obtener las tablas de adecuación fisiográfica
nos basamos en las mismas fuentes. Los resultados se muestran en el cuadro 3.
Al igual que en
el caso anterior, los campos marcados con un asterisco, fueron requerimientos
corroborados en campo para corregir límites superiores o inferiores de
adecuación.
Para cada
variable –salvo en el caso de los datos edáficos– se buscó obtener un dato de
adecuación óptima y dos de adecuación mínima o marginal para cada especie, que
permitiera en procesos posteriores no sólo determinar si un territorio es apto
o no para acoger la especie vegetal, sino también en qué grado.
2.2. Obtención de
los mapas de criterios
Como señala Malczewski (1999), los mapas de criterios en un sig son todas
aquellas coberturas que representan los criterios de evaluación, es decir, los
atributos que se asocian con los objetivos. Para el caso de la evaluación del
nivel de adecuación del parque nacional, se consideraron los requerimientos
básicos edáficos, climáticos y fisiográficos, para obtener un conjunto de mapas
de criterios. Es importante señalar que, para efectos de comparación y
análisis, obtener los mapas de criterios requirió aplicar el procedimiento de
normalización en la escala 0-255 recomendada por Eastman (1995). En esta
escala, el grado máximo de adecuación tiene un valor de 255, y el grado nulo de
adecuación es de cero.
2.2.1. Cartografía
edáfica
De acuerdo con la
información cartográfica disponible fue posible generar dos mapas de criterios
edáficos: la cobertura del potencial de hidrógeno en el suelo (pH) y la textura
del suelo. Estos mapas se generaron a partir de la Carta de Unidades Edáficas,
elaborada para el proyecto “Evaluación edafológico-climática para la
introducción de frutales perennes y pastos retenedores de suelo en el Parque
Nacional Nevado de Toluca” (Franco y Regil, 2005). Se
obtuvieron dos mapas del área natural protegida: uno corresponde a dos
categorías de textura (areno-franca y franca) y otro se refiere a 14 diferentes
niveles de pH en función de las diferentes unidades edáficas.
2.2.2. Cartografía
climática
Los dos aspectos
climáticos considerados fueron temperatura y precipitación. Dichas variables se
obtuvieron a partir de los datos de 63 estaciones meteorológicas cercanas al
área de estudio extraídas del programa eric 2 (imta, 1996). Los datos por
estación meteorológica se revisaron y depuraron de acuerdo con la metodología
reportada por García (1989). Una vez depurada la información por estación
meteorológica fue posible aplicar procedimientos de interpolación para obtener
los mapas de distribución de temperaturas medias anuales y de precipitación
anual.
2.2.3. Cartografía
fisiográfica
En cuanto a los
aspectos fisiográficos, se elaboraron los mapas de altitud y pendientes,
tomando como insumo principal las curvas de nivel digitales del inegi,
correspondientes a las cartas E14 A37, E14 A47 y A14 A48. Para ello fue
necesario generar un modelo digital del terreno (mdt) mediante procedimientos de
interpolación. El mapa de pendientes en grados es un producto derivado del mdt.
2.3.
Obtención de mapas de
nivel de adecuación por especie
Una vez que
contamos con los mapas de criterios correspondientes a cada una de las especies
en estudio, fue posible obtener el nivel de adecuación del territorio para cada
una de ellas. El procedimiento básico utilizado fue el de la suma ponderada de
los mapas de criterios descrito por Eastman (1995). En la figura iii se muestra
el procedimiento seguido para obtener un mapa de nivel de adecuación
edáfico-climático-fisiográfico para cada especie forestal y agrícola. Como es
posible observar, se partió de cinco mapas de aptitud por especie
(precipitación, temperatura, pH, pendiente y altitud). El paso siguiente
consistió en ponderar el valor de cada variable en función de su importancia
relativa y considerando que la suma de dichas ponderaciones fuera la unidad.
Finalmente, la suma de dichos criterios previamente ponderados permitió derivar
un mapa de adecuación global por especie, cuyos valores se distribuían entre 0
y 255.
Figura iii
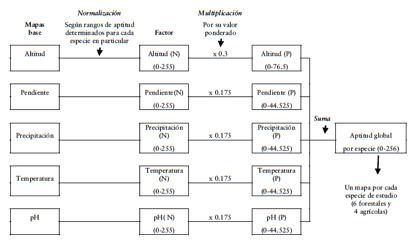
2.4. Obtención
de mapas de restricción
Un aspecto a
tomar en cuenta en cualquier análisis espacial es la presencia de zonas donde
no es posible llevar a cabo la actividad propuesta. En estos casos el
procedimiento básico consiste en considerar mapas de restricciones.
Para efectos de
la investigación se incluyeron tres tipos de restricciones: textura, uso de
suelo y altitud. En el primer caso se consideró que algunas especies no podían
desarrollarse en suelos areno-francos y, por consiguiente, se debían excluir de
los mapas de nivel de adecuación correspondientes a: Pinus
ayacahuite, Quercus laurina, Zea mays,
Solanum
tuberosum
y Vicia faba.
En el caso del
uso de suelo se consideraron dos mapas de restricción. Para las especies
forestales se tomó como limitante para su desarrollo las zonas altas del parque
nacional con eriales y eriales asociados con pastizal alpino. Por otro lado, la
restricción para especies agrícolas fue mayor e incluyó tanto la restricción de
eriales y eriales con pastizal alpino, así como todas aquellas regiones con
cobertura forestal, ya que no tenía sentido sugerir el establecimiento de
cultivos en lugares que de manera natural tienen una cobertura arbórea.
En lo que
respecta a la altitud se consideró como restricción toda altitud mayor al
límite superior de la tabla de requerimientos de cada una de las especies
seleccionadas.
Una vez
obtenidas las coberturas de restricciones, éstas se multiplicaron a los mapas
de nivel de adecuación por especie previamente obtenidos, de manera que el mapa
resultante excluyera aquellas áreas determinadas donde no es posible
desarrollar la especie.
2.5. Obtención de la
distribución forestal más adecuada
En el entendido
de que el área ocupada por el pnnt tiene una vocación eminentemente forestal, y a
sabiendas de que ha sufrido diversos procesos antrópicos
a lo largo del tiempo que le dan su actual configuración en cuanto a la
ocupación del suelo, y después de obtener el nivel de adecuación de cada una de
las especies, se procedió a comparar el nivel de adecuación de las principales
especies forestales para determinar la configuración ideal del área protegida,
tomando en cuenta las variables climáticas, fisiográficas y edáficas abordadas
en este estudio.
Para ello se
llevó a cabo, en el ambiente sig,
un análisis de dominancia basado en la resta de coberturas. Las áreas con
valores positivos son aquéllas donde la alternativa 1 domina sobre la
alternativa 2 y, por consiguiente, el territorio es más adecuado para dicha
especie.
Primero se
jerarquizó a las cuatro especies según su importancia económica. De acuerdo con
este enfoque, el orden jerárquico sería: 1) pino, 2) oyamel, 3) aile y 4) encino.
El proceso sig elaborado
en este caso sería una resta que, evidentemente, arrojaría valores positivos y
negativos. Las áreas con valores positivos serán las zonas en que la especie 1
es más apta que la 2, y las áreas con valores negativos son las zonas en las
que la especie 2 es más apta que la 1 (figura iv).
Figura iv
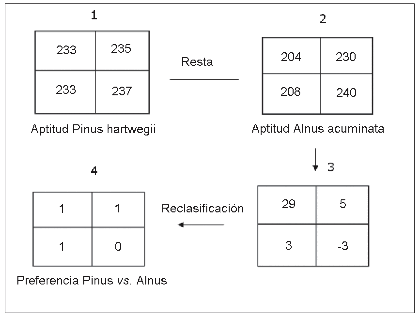
Como se observa
en la figura, los valores positivos fueron reclasificados para darle valor de 1
y los negativos con valor de 0, pues sólo se quiere conocer en qué zonas la
especie 1 es más apta que la dos.
2.6. Obtención de la
distribución agrícola sugerida
Una vez que se
obtuvo la distribución forestal ideal, hay una consideración que no se podía
pasar por alto: el hecho de que dentro del uso actual del pnnt existe un área agrícola
considerable, la cual es la fuente de subsistencia de la población local, y por
esto el hecho de proponer una reconversión a un uso forestal resulta inviable.
Tomando en
cuenta esto, el proceso siguiente fue determinar en las zonas con un uso
agrícola actual, la aptitud de los cultivos reportados, para así sugerir una
distribución de acuerdo con su potencial climático, fisiográfico y edáfico.
Como en el caso
de las especies forestales, el proceso consiste, primero, en jerarquizar a las
cuatro especies agrícolas según su importancia económica. De acuerdo con este
enfoque el orden jerárquico sería: 1) papa, 2) avena, 3) maíz y 4) haba.
Considerando
esto, el proceso de determinación de zonas más adecuadas fue el mismo que en el
caso anterior.
Así, se comparó
cada especie con el resto y se asignaron las áreas donde dicha especie es
dominante por encima de las demás.
Este análisis de
dominancia se basó en un orden de jerarquía de acuerdo con la importancia
relativa de cada especie agrícola basada en su rentabilidad económica.
De esta manera
fue posible elaborar un mapa que señala las zonas agrícolas más adecuadas para
cada género en las áreas que actualmente no tienen una cobertura forestal.
Así, se elaboró
un mapa que indica qué zonas son más aptas para cada especie, generando de esta
manera un mapa de distribución agrícola sugerida.
3. Nivel de
adecuación por especie en el pnnt
La aplicación de
la metodología antes descrita (figura 2) permitió obtener los mapas del nivel
de adecuación del territorio para seis especies forestales y cuatro agrícolas.
3.1. Aptitud para Pinus hartwegii
Para el Pinus hartwegii
el nivel de adecuación oscila entre 107 y 253. Como es posible apreciar en la
figura v, la mayor parte del
territorio del parque nacional presenta niveles altos de adecuación para esta
especie.
Figura v
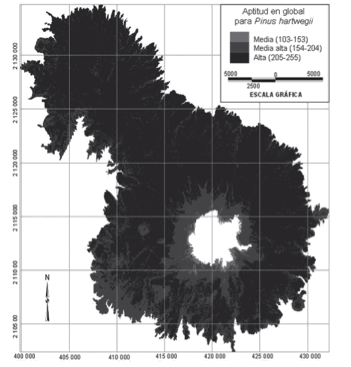
3.2. Aptitud para Abies religiosa
En el caso del Abies religiosa el nivel de adecuación oscila entre
130 y alcanza el máximo posible (255). Al igual que en el caso anterior, la
mayor parte del parque tiene un nivel de adecuación alto. Sin embargo,
evidentemente la altitud es una limitante importante (figura vi).
Figura vi
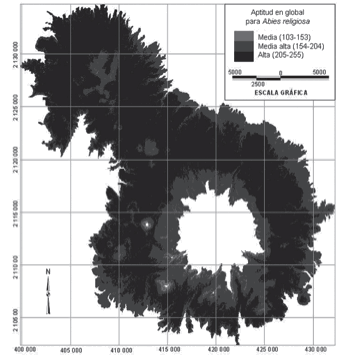
3.3. Aptitud para Pinus montezumae
El Pinus
montezumae presenta un nivel de adecuación
variable, los valores oscilan entre 91 y 255. Teniendo en cuenta que esta
especie tiene una clara limitación de establecimiento en altitud (hasta 3,150 msnmm), la mayor parte de las zonas en la que es factible
su introducción tiene un nivel de adecuación de media a media alta (figura vii).
Figura vii
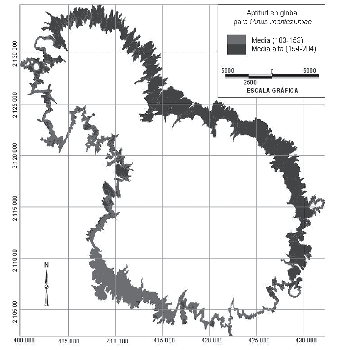
3.4. Aptitud para Pinus ayacahuite
Para Pinus ayacahuite los valores oscilan entre 80 hasta
184. Teniendo en cuenta que esta especie tiene una marcada limitación de
establecimiento en altitud (hasta 3,250 msnmm), en la
mayor parte del territorio en el que es viable se tiene un nivel de adecuación
de media a media alta (figura viii).
Figura VIII
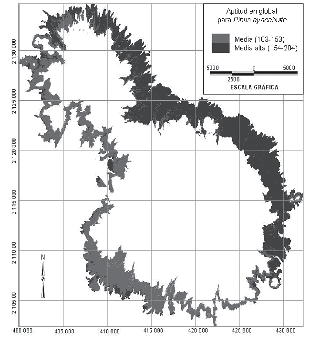
3.5. Aptitud para Alnus acuminata
En lo que
respecta al Alnus acuminata,
los valores de
adecuación oscilan desde 82 y alcanzan 255. Como es posible ver, en la mayor
parte del territorio de estudio se tiene un nivel de adecuación entre medio
alto y alto, existiendo limitación en altitud conforme ésta aumenta (figura ix).
Figura ix
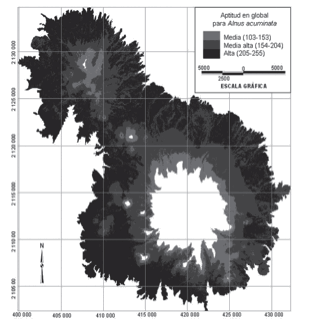
3.6. Aptitud para Quercus laurina
La adecuación
para el Quercus laurina oscila entre 104 y 251. Se observa
que en la mayor parte del territorio de estudio viable también se tiene un
nivel de adecuación entre medio alto y alto, pero con una limitación en altitud
más marcada (figura x).
Figura X
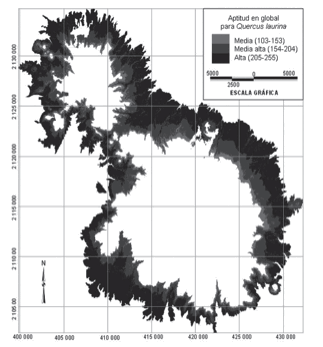
3.7. Aptitud para Solanum tuberosum
Para Solanum tuberosum
el nivel de adecuación es mucho menor que lo reportado para las especies
forestales. Los valores oscilan entre 31 y 163. Se observa que en la mayor
parte del territorio de estudio viable se tiene un nivel de adecuación entre
medio y medio bajo, pero con una limitación en altitud marcada (figura xi).
Figura XI
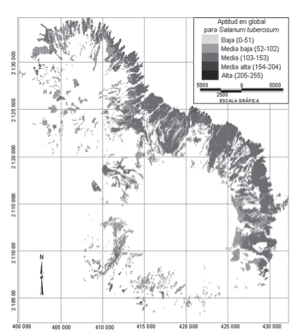
3.8. Aptitud para Avena sativa
La adecuación
para Avena
sativa
también es, en términos generales, mucho menor que lo reportado para las
especies forestales. Los valores oscilan entre 54 y 162, por lo que en cuanto a
la adecuación global tiene una aptitud tendiente a media (figura xii).
Figura xii
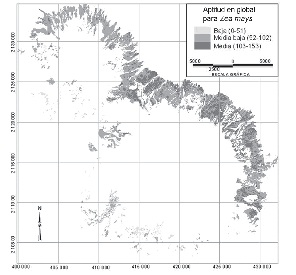
3.9. Aptitud para
Zea mays
Para Zea mays el nivel de adecuación también es, en
términos generales, mucho menor que lo reportado para las especies forestales.
Los valores oscilan entre 22 y 141, por lo que tiene una adecuación que tiende
a media baja (figura xiii).
Figura XIII
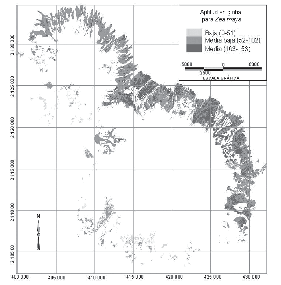
3.10. Aptitud para Vicia faba
En general, para Vicia faba el nivel de adecuación es mucho mayor
que lo reportado para las otras tres especies agrícolas analizadas. Los valores
oscilan entre 71 y 218, con tendencia de media a media alta, por lo que su
establecimiento dentro del pnnt
parecería factible (figura xiv).
Figura xiv
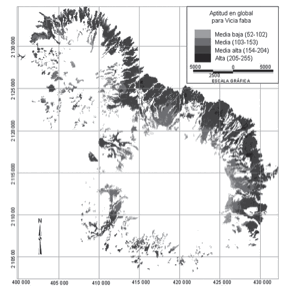
4. Determinación de
la distribución más adecuada de especies forestales
Con la evidencia
gráfica de que la vocación del área de estudio es eminentemente forestal, y
considerando que en el análisis de dominancia las especies agrícolas tienden a
desaparecer, la tarea siguiente fue determinar en qué áreas del parque nacional
tiene una mejor aptitud territorial cada una de las cuatro principales especies
forestales (Pinus harwegii,
Abies religiosa, Alnus acuminata y
Quercus laurina). Esto permitió, por añadidura, obtener como resultado un
mapa de distribución forestal ideal según sus características climáticas,
fisiográficas y edáficas. Con el procedimiento explicado antes, derivado de la
comparación de niveles de adecuación, se obtuvo el mapa de distribución
forestal ideal (figura xv).
Figura xv
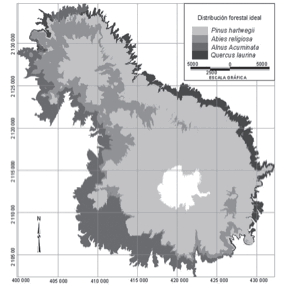
Como se puede
apreciar, la configuración que debería tener el área de estudio sería de
Pinus hartwegii en mayor proporción, cubriendo
30,343.92 hectáreas, Abies
religiosa hacia la
parte noroeste, con 8,697.08, Alnus
acuminata
hacia el noroeste, con 9,347.57 y finalmente Quercus
laurina hacia el este
del parque nacional, cubriendo 3,355.38 hectáreas.
5. Distribución
agrícola sugerida
La obtención de
la distribución óptima que deberían tener las principales especies forestales
constituye una guía importante para desarrollar programas de reforestación en
aquellas áreas que han perdido su ocupación original. Tal es el caso de las
extensas zonas agrícolas que se encuentran en terrenos de vocación
eminentemente forestal. La conversión de las zonas agrícolas en forestales, sin
embargo, implica hacer frente a un problema socioeconómico importante. La
agricultura en la región es fuente de subsistencia de ejidos y comunidades
locales y, en este contexto, la reforestación de todo el parque nacional
resulta una tarea poco realista.
Por otra parte,
los recorridos de campo demostraron que la producción agrícola en la región no
necesariamente corresponde con el nivel de adecuación del territorio para dicha
actividad. Por ejemplo, buena parte de las zonas agrícolas en el área natural
protegida se destinan a la producción de maíz, sobre todo en zonas de gran
altitud, en suelos frágiles y fuertes pendientes. En estas condiciones los
rendimientos tienden a ser muy bajos y existen serios problemas de deterioro
del suelo.
Ante esta
situación se planteó la posibilidad de obtener el mapa de distribución agrícola
óptima para los cuatro cultivos que tradicionalmente se practican en el Parque
Nacional Nevado de Toluca: papa (Solanum
tuberosum),
avena (Avena sativa), maíz (Zea mays)
y haba (Vicia
faba). El análisis,
por tanto, se centró en las áreas agrícolas y se basó en la comparación de
niveles de adecuación para cada una de las especies. De esta manera se obtuvo
el mapa de distribución agrícola en función de los mayores niveles de
adecuación de dichas zonas (figura xvi).
Figura xvi
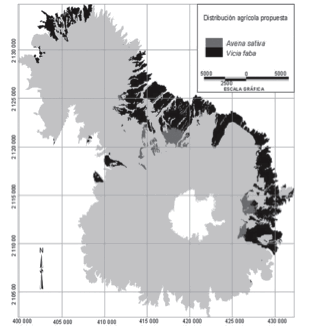
Como se puede
observar en este mapa, dadas sus condiciones de suelo, clima y orografía, la
región muestra niveles de adecuación más elevados para la producción de avena
en las partes altas y haba en las partes bajas. Este resultado se atribuye al
muy bajo nivel de aptitud del terreno para el cultivo de maíz y papa.
Conclusiones
Esta
investigación tuvo como objetivo fundamental determinar el nivel de adecuación
del Parque Nacional Nevado de Toluca para reintroducir especies forestales nativas
y los principales cultivos en la región. Ello implicó definir criterios de
análisis relativos al suelo, el clima y la orografía y realizar el análisis multicriterio mediante la aplicación de un sistema de
información geográfica. La aplicación de esta herramienta permitió obtener la
capacidad de acogida o nivel de adecuación territorial, como estrategia para
plantear propuestas de ordenamiento territorial de los recursos forestales y
agrícolas.
Evidentemente la
metodología propuesta es perfectible y se puede complementar incorporando
nuevas variables o criterios de análisis del nivel de adecuación del
territorio. Ello implicaría la recopilación o generación de nueva información
geográfica. Tal es el caso de información más detallada. Por ejemplo, es necesario
contar con mayores datos sobre características fenológicas de las especies,
fertilidad del suelo o variables meteorológicas como la evapotranspiración.
Esto, sin embargo, queda más allá de los alcances de la investigación llevada a
cabo.
Por supuesto uno
de los aspectos fundamentales en todo análisis del nivel de adecuación del
territorio radica en la disponibilidad de información cartográfica. En este
sentido, la utilización de sistemas automatizados implicó un procesamiento de
datos, digitalización de información analógica y la generación en formato
digital de nueva información. Así, uno de los problemas principales para este
trabajo fue la falta de cartografía disponible, suficientemente detallada y
actualizada.
Por otra parte,
en lo que respecta al procedimiento, el problema central fue la enorme
complejidad resultante de evaluar el nivel de adecuación del territorio para 10
especies. Por ello, se trató de un largo proceso de análisis con la
consiguiente generación de una gran cantidad de mapas intermedios. En este
sentido, fue preciso desarrollar estrategias que permitieran mantener el
control sobre todo el proceso.
En lo tocante a
los resultados del análisis, es pertinente señalar que casi toda la región
muestra el mayor nivel de adecuación para el desarrollo de bosques de Pinus hartwegii.
Esto resulta de especial relevancia dado que, como demuestran otros estudios,
este tipo de bosque es el que se encuentra sometido a los más intensos procesos
de deforestación y deterioro (Franco et al., 2006b). Abies
religiosa fue la
segunda especie
forestal en cuanto a nivel de adecuación del territorio, sin embargo, por sus
características fenológicas, presenta ciertas restricciones en lo que respecta
a la altitud. Finalmente, como resultado del análisis, las condiciones
regionales no parecieran favorecer el desarrollo de las otras dos especies de
coníferas (Pinus montezumae y Pinus
ayacahuite).
Para el caso de Alnus
acuminata, algunas regiones bajas del suroeste
del parque nacional muestran elevados niveles de adecuación, lo cual lo
convierte en la tercera especie forestal en términos de su viabilidad. El Quercus laurina, por su parte, presenta mayores
restricciones de altitud y sólo es viable en pequeñas porciones cercanas a la
cota 3,000 msnm.
En cuanto a las
especies agrícolas, su aptitud territorial en el Parque Nacional Nevado de
Toluca es baja y nunca por encima de la vocación forestal. Destaca, sin
embargo, el nivel de adecuación territorial del haba (Vicia
faba), que en algunas
ocasiones puede superar el nivel de adecuación para algunas especies de
coníferas como Pinus
montezumae
y Pinus
ayacahuite.
Finalmente es
preciso señalar que, desde el punto de vista del nivel de adecuación del
territorio para el desarrollo de especies agrícolas, se hace imprescindible la
búsqueda de nuevas alternativas para el uso racional del territorio. Es decir,
el manejo de cultivo como haba y avena debería considerar otras opciones de
producción agrícola que tiendan a la recuperación de los recursos naturales.
Por ello se debe continuar investigando acerca del ordenamiento de los sistemas
agrícolas, lo cual rebasa los objetivos del presente estudio.
Bibliografía
Aragón, Luis
Humberto (2003), Factibilidades agrícolas y
forestales en la República Mexicana,
Trillas, México.
Barba-Romero,
Sergio y Jean Charles Pomerol (1997), Decisiones
multicriterio. Fundamentos teóricos y utilización
práctica, Universidad
de Alcalá, Alcalá de Henares.
Barredo, José Ignacio (1996), Sistemas
de información geográfica y evaluación multicriterio
en la ordenación del territorio,
ra-ma,
Madrid.
Conafor (Comisión Nacional Forestal) (2006), Fichas
técnicas para la reforestación,
Comisión Nacional Forestal, México, http://www.conafor.gob.mx/.
Eastman, J. Ronald, Peter Kyem
y James Toledano (1993), “A procedure for
Multi-Objective Decision Making in gis Under Conditions of Conflicting objectives”, European Conference of Geographical Information
Systems, Munich, pp. 438-447.
Eastman, J. Ronald (1995), Idrisi for Windows, user’s guide version 1.0,
Clark University, Worcester, Mass.
Franco-Maass, Sergio (2003), Sistema de
información geográfica para la localización de residuos peligrosos, uaem, Toluca.
Franco-Maass, Sergio y Héctor Hugo Regil
(2005), “Evaluación edafológico-climática para la introducción de frutales
perennes y pastos retenedores de suelo en el Parque Nacional Nevado de Toluca”,
Informe técnico del proyecto, Icamex, México.
Franco-Maass, Sergio, Héctor Hugo Regil,
Carlos González y Gabino Nava (2006a), “Cambio de uso del suelo y vegetación en
el Parque Nacional Nevado de Toluca, México, en el periodo 1972-2000”, Investigaciones
Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, 61, Universidad Nacional Autónoma de
México, México, pp. 38-57.
Franco-Maass, Sergio, Héctor Hugo Regil
y José Antonio Benjamín Ordóñez (2006b), “Dinámica de perturbación-recuperación
de las zonas forestales en el Parque Nacional Nevado de Toluca”, Madera
y Bosques, 12 (1),
Instituto de Ecología, a.c., México, pp. 17-28.
García,
Enriqueta (1989), Apuntes de climatología, Universidad Nacional Autónoma de
México, México.
gem (Gobierno
del Estado de México) (1999), Programa
de manejo del Parque Nacional Nevado de Toluca, Gobierno del Estado de México,
México.
Gómez, David
(1992), Evaluación de impacto ambiental, Agrícola Española, Madrid.
imta
(Instituto Mexicano de Tecnología del Agua) (1996), Extractor
rápido de información climatológica 2 (eric 2), Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua, México.
Luque, Ana María
(2003), “La evaluación del medio para la práctica de actividades
turístico-deportivas en la naturaleza”, Cuaderno de
Turismo, 12,
Universidad de Málaga, Málaga, pp. 131-149.
Malczewski, Jacek (1999), gis and multicriteria decision
analysis, John Wiley & Sons Inc., New Jersey.
Sánchez, Ángel y
Alfredo Monte (1992), “Aplicación de un sistema de información geográfica en un
estudio de acogida del territorio”, Investigaciones geográficas, 10, unam, México, pp. 215-225.
Santé, Inés y Rafael Crecente (2005),
“Evaluación de métodos para la obtención de mapas continuos de aptitud para
usos agroforestales”, Geo
Focus,
5, Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica, Madrid, pp. 40-68.
Voogd, Henk
(1983), Multicriteria Evaluation of Urban ad
Regional Planning, Pion, Londres.
Recibido: 6 de marzo de 2008.
Reenviado: 27 de febrero de 2009.
Aceptado: 2 de marzo de 2009.
Héctor Hugo Regil-García. Es maestro en ciencias agropecuarias y
recursos naturales y licenciado en geografía y ordenación del territorio por la
Universidad Autónoma del Estado de México (uaem). Actualmente es becario de
investigación en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la uaem. Sus
líneas de investigación son: manejo y conservación de recursos naturales,
cambio de uso de suelo y aplicaciones en sistemas de información geográfica.
Entre sus publicaciones destacan: “Dinámica de perturbación-recuperación de las
zonas forestales en el Parque Nacional Nevado de Toluca”, Madera
y Bosques, 12,
Instituto de Ecología, a.c., México, pp. 17-28 (2006); “Cambio de
uso de suelo y vegetación en el Parque Nacional Nevado de Toluca en el periodo
1972-2000”, Investigaciones Geográficas, 61, Universidad Nacional Autónoma de
México, México, pp. 38-57 (2006); “La evaluación multicriterio
de los recursos turísticos en el Parque Nacional Nevado de Toluca”, Estudios
y Perspectivas en Turismo,
18, Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos. Buenos Aires, pp. 208-226
(2009).
Sergio Franco-Maass. Es maestro en Topographic
Sciences por la Universidad de Glasgow y licenciado
en diseño de asentamientos humanos por la Universidad Autónoma Metropolitana.
Actualmente es investigador nivel i
en el Sistema Nacional de Investigadores (sni) y es secretario de
investigación y estudios avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de
México. Sus líneas de investigación actuales son: manejo y conservación de
recursos naturales en áreas naturales protegidas, aplicación de sistemas de
información geográfica para la evaluación de recursos naturales y captura de
carbono. Entre sus publicaciones destacan: “La evaluación multicriterio
de los recursos turísticos en el Parque Nacional Nevado de Toluca”, Estudios
y Perspectivas en Turismo,
18, Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos, Buenos Aires, pp. 208-226
(2009). “Payments for environmental services: an alternative
for sustainable rural development? The case of a natural park
in the central highlands of
Mexico”, Mountain Research
and Development, 28 (1), Universidad de Berna, (2008), pp. 23-25 (2008);
“Dinámica de perturbación-recuperación de las zonas forestales en el Parque
Nacional Nevado de Toluca”, Madera y Bosques, 12, Instituto de Ecología, a.c., México, pp. 17-28 (2006); entre otros.
Ha colaborado en más de 10 capítulos de libros, y entre los publicados
individualmente destacan: Principios básicos de cartografía
y cartografía automatizada
(2004) y Sistema de información geográfica para la localización
de residuos peligrosos
(2003).