Estructura de
comercialización de bovinos destinados al abasto de carne en la región del
Papaloapan, Veracruz, México
Commercialisation structure of cattle destined for meat supply in the region of Papaloapan, Veracruz, Mexico
Julio
Vilaboa-Arroniz
Pablo
Díaz-Rivera
Diego
Esteban Platas-Rosado
Octavio
Ruiz-Rosado*
Sergio
Segundo González-Muñoz**
Francisco Juárez-Lagunes***
Abstract
The aim
of this study is to identify the distribution channels in the commercialisation of cattle destined for meat supply in the
region of Papaloapan, Veracruz, as well as the
function characterisation of the agents that
participate in the process. Five information sources have been used and
the work was carried out in seven municipalities where the greatest cattle
inventory is located in the region. We calculated the central trend,
dispersion, frequency and contingency tables among the different agents.
Keywords:
meet
supply, cattle commercialisation, meat
consumption preferences.
Resumen
Los objetivos
de esta investigación son identificar los canales de distribución y
caracterizar la función de los agentes participantes en la comercialización de
bovinos destinados al abasto de carne en la región del Papaloapan, Veracruz.
Se utilizaron cinco
fuentes de información y se trabajó en siete municipios donde está el mayor
inventario bovino de la región. Se calcularon medidas de tendencia central,
dispersión, frecuencias y tablas de contingencia entre agentes.
Palabras clave:
abasto de carne, comercialización de bovino, preferencias en el consumo de
carne.
*
Colegio de Posgraduados, Campus Veracruz, México. Correos-e: juliovilaboa@ hotmail.com; pablod@colpos.mx;
dplatas@colpos.mx; octavior@colpos.mx.
**
Colegio de Posgraduados, Campus Montecillo, México. Correo-e: ssgonzal@ yahoo.com.
***
Universidad Veracruzana, México. Correo-e: juarez_lagunes@yahoo.com.mx.
Introducción
De acuerdo con el
Plan Estatal de Desarrollo (2005-2010), geográficamente el estado de Veracruz
se divide en siete regiones: Huasteca, Montañas, Selva, Sotavento, Tuxtlas, Capital y Papaloapan. Esta última tiene 21
municipios y es la tercera región más extensa del estado, allí se concentra
17.8% del inventario bovino estatal; por su actividad ganadera, destacan los
municipios de Playa Vicente, Tierra Blanca y Alvarado (Sagarpa-siap, 2005; Gobierno del Estado
de Veracruz, 2005: 18). Esta región presenta ventajas comparativas que pueden
posicionar a la industria pecuaria en un nivel competitivo en los ámbitos
nacional e internacional; sin embargo, existen ciertos obstáculos estructurales
que se deben superar para lograrlo.
Es importante
identificar la estructura de comercialización de bovinos destinados al abasto
de carne en la región, ya que permite tener una aproximación de la situación
actual para tomar decisiones tanto individuales como de política pública que
apuntalen a la industria ganadera, pues 24% de la comercialización de bovinos
en el estado (455,122) se realiza en la región del Papaloapan (Sedarpa, 2007), y poco más de la mitad de este porcentaje
se hace mediante el esquema de comercialización no integrado (tradicional). Por
ello es útil conocer los agentes que integran dicho esquema e identificar sus
características, así como las razas y el tipo de bovino comercializado y, por
ende, el tipo de carne que consume la población en la zona. Los objetivos de
este trabajo son identificar los canales de distribución y mercados destino por
tipo de bovino, así como caracterizar a los agentes participantes y su función
en el proceso de mercadeo; además, se determinó el volumen de ganado bovino
comercializado y se analizó a los consumidores de este tipo de carne, con la
finalidad de conocer las características y limitantes de cada agente
participante en el mercado.
En México, y
particularmente en la región del Papaloapan, se ha subestimado la importancia
de los bovinos destinados al abasto de carne para el mercado local, además, se
carece de un estudio completo e información documentada para esta región que
permita identificar los componentes (agentes) que lo integran, datos que se
consideran importantes para planificar y desarrollar la comercialización de los
productos y subproductos bovinos en su conjunto, justificado en la necesidad de
mejorar la productividad y competitividad de los componentes que la integran (Gomes, 1999: 7).
Por esta razón,
este estudio se centró en el esquema de comercialización tradicional en la
región del Papaloapan, debido a que tal esquema se ha ignorado en una zona con
importante actividad ganadera, considerando que cuenta con un inventario de
830,894 cabezas.
1. Materiales y
métodos
La región del
Papaloapan se encuentra entre los 17º50’ y 19º38’ N y entre 95º49’ y 96º21’ O.
Esta región, la tercera más extensa (10,941.96 km2) de Veracruz, se
ubica al suroeste del estado y colinda con las regiones de las Montañas,
Sotavento y Los Tuxtlas. En la región del Papaloapan
hay 21 municipios, de los cuales se seleccionaron Alvarado, Azueta,
Cosamaloapan, Ignacio de la Llave, Ixmatlahuacan,
Playa Vicente y Tlacotalpan, porque cuentan con 38.9%
de los ganaderos y 63.3% del inventario bovino de la región.
Los agentes de
la estructura de comercialización de bovinos destinados al abasto de carne
considerados en este estudio son: productores primarios (ganaderos),
introductores, rastros y mataderos municipales, tablajeros y consumidores. Para
caracterizar la estructura de comercialización se diseñaron cinco instrumentos
de encuesta para aplicarlas a cada componente.
Para determinar
el tamaño de la muestra, se consideró como variable base el número promedio de
bovinos por productor (830,894 bovinos y 10,196 productores), tomando como
fuente el padrón de ganaderos de las asociaciones ganaderas locales (agl) de cada municipio de la región y
los datos del inegi (2005). Para
el estudio se calculó una muestra de 187 productores y las entrevistas se
hicieron en las agl de cada
municipio. Se identificaron dos rastros y cinco mataderos municipales (uno por
municipio) en función de la normatividad de la Dirección General de Ganadería (dgg) del gobierno del estado, así como
el volumen de matanza de los años 2005 y 2006. Por las entrevistas realizadas a
los administradores de los rastros y mataderos municipales, se identificaron 27
introductores de ganado bovino en la región. Para determinar el tipo de bovino
sacrificado se entrevistó a los administradores de los rastros y mataderos
municipales, quienes realizan el control diario de la matanza y pasan dicha
información a las mesas ganaderas de cada municipio, quienes llevan el control
mensual y reportan a la dgg, encargada
de elaborar el reporte anual. Dicho reporte (2005-2006) sólo indica el sexo
(hembras y machos), pero no especifica el tipo de ganado, información que fue
proporcionada por los administradores de los rastros. Para los tablajeros se
tomó como base el padrón de cada municipio (313 en la región) y se obtuvo un
tamaño de muestra de 75 tablajeros (24.3%); se localizaron carnicerías y
expendios de carne dentro y fuera de los mercados de las cabeceras municipales,
así como en localidades secundarias. Para los consumidores, se consideró la
población de los municipios objeto de estudio, que representa 38.8% de la
población total regional (517,100 habitantes), de ello obtuvimos un tamaño de
muestra de 278 consumidores, que fueron entrevistados a la salida de las
carnicerías y expendios de carne. Las variables analizadas por tipo de agente
participante se presentan en el cuadro 1.
Cuadro 1
Variables
analizadas por agente participante en el esquema de comercialización
tradicional de bovinos para el abasto de carne en la región del Papaloapan
|
Variable/
agente |
Productor |
Introductor |
Rastro
municipal |
Tablajero |
Consumidor |
|
Género |
|
x |
x |
|
x |
|
Edad |
|
x |
x |
|
x |
|
Escolaridad |
x |
x |
|
x |
x |
|
Antigüedad
en la actividad |
x |
x |
x |
x |
|
|
Nivel de asociación |
x |
x |
|
x |
|
|
Dependencia económica de
la actividad |
x |
|
|
x |
x |
|
Preferencia
o gusto
por la actividad |
x |
x |
|
x |
|
|
Razas utilizadas |
x |
x |
x |
x |
|
|
Tipo
de bovino destinado
al abasto |
x |
x |
|
x |
|
|
Origen
del bovino o canal
de carne (lugar) |
|
x |
x |
x |
|
|
Destino
del bovino o canal
de carne (lugar) |
x |
x |
x |
x |
|
|
Tipo
de establecimiento (rastro
o matadero) |
|
|
x |
|
|
|
Tipo
de bovino sacrificado |
|
|
x |
|
|
|
Porcentaje
de bovino sacrificado |
|
|
x |
|
|
|
Nivel de operación |
|
|
x |
|
|
|
Volumen de matanza |
|
|
x |
|
|
|
Número de
introductores |
|
|
x |
|
|
|
Clientes principales |
|
|
|
x |
|
|
Número
de integrantes de
la familia |
|
|
|
|
x |
|
Preferencia
o gusto por la
carne bovina |
|
|
|
|
x |
x:
variable analizada
Fuente: Elaboración
propia.
Las entrevistas
se realizaron durante el segundo semestre del año 2007 y utilizamos un método
de muestreo no probabilístico por cuotas; el criterio de selección fue ser
agente participante (productor, introductor, rastro municipal, tablajero,
consumidor) en el esquema de comercialización no integrado con disponibilidad
para participar en la entrevista. Los datos obtenidos se registraron en una matriz
estructurada en una hoja de cálculo (Excel, 2003) para generar una base de
datos por cada agente. Los datos se analizaron con el paquete estadístico sas (2003) para calcular frecuencias,
medidas de tendencia central, dispersión y tablas de contingencia para
identificar los canales de distribución y caracterizar a los agentes
participantes y su función en la comercialización de bovinos.
2. Resultados y
discusión
De acuerdo con la
teoría económica de libre mercado, el productor maximiza su utilidad con las
restricciones de su tecnología, mientras que el consumidor maximiza su
satisfacción con las restricciones de su presupuesto; ambos no tienen
influencia sobre los precios del mercado, por lo que toman los precios y todo
lo que se produce se consume (Tansini, 2003; Bernanke y Frank, 2007). Según Caldentey
(1986: 20), el agente de comercialización es cualquier individuo o persona
jurídica que, directa o indirectamente, añade utilidad al producto.
En México, la
cadena de carne bovina es muy compleja, ya que se compite con empresas que
llegan a los consumidores finales mediante cadenas comerciales de autoservicio
y grandes importadores (Márquez et al., 2004: 122); además, la mayor parte
de la producción nacional se enfoca al abasto interno (Ruiz et
al., 2004: 8). En
Veracruz, como en resto del país, existen dos esquemas de comercialización de
bovinos: 1)
el integrado a los rastros tipo inspección federal (tif) y 2) el tradicional (no integrado) (Bravo
et al.,
2002: 256). En este estudio se caracterizó la estructura de comercialización de
bovinos del esquema tradicional, en el cual participan los agentes productor,
acopiador, introductor, rastro municipal, mayorista, tablajero y consumidor
(Meléndez, 2001: 239; Bravo et al., 2002: 261; Trueta,
2003: 72); donde la participación de éstos es esencial para su funcionamiento
(Bravo et al., 2002: 261), ya que presenta una
escasa integración (Márquez et al., 2004: 122) que es una limitante
para la competitividad de la industria, pues encarece el producto al
consumidor.
Las principales
actividades que realizan los agentes en este esquema de comercialización son
acopio, manipulación, transporte, sacrificio, distribución y consumo (Meléndez,
2001: 243; Trueta, 2003: 68). El acopio, realizado
por el introductor, consiste en recolectar bovinos (de rancho en rancho)
destinados para el abasto, agruparlos en lotes e introducirlos al rastro
municipal para su sacrificio. La manipulación se refiere a las operaciones de
manejo y movimiento de los bovinos desde los ranchos ganaderos hasta el
consumidor final. El transporte es el traslado del bovino en pie para su
sacrificio en los establecimientos destinados para tal fin. El sacrificio se
realiza en el rastro o matadero municipal; éste se considera como un agente
indirecto, ya que sólo proporciona los servicios de sacrificio y maquila, pero
no interviene en los precios del mercado. La distribución, realizada por el
introductor o el tablajero, consiste en el envío de la carne en canal del
rastro a las carnicerías, donde el consumidor adquiere la carne al menudeo
(cortes populares) (Meléndez, 2001: 246; García-Mata et
al., 2003: 152; Ruiz et
al., 2004: 8; Huerta,
2005: 661).
El análisis de
la información acerca de los agentes participantes en el proceso de mercadeo,
permitió identificar y rediseñar la estructura de comercialización de bovinos
destinados al abasto de carne, además de diferenciar el esquema de
comercialización tradicional del integrado (figura 1).
Figura i
Estructura de comercialización de bovinos destinados
al abasto de carne en la región del Papaloapan
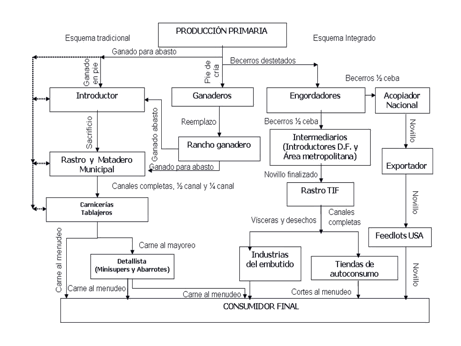
Se encontraron
cinco canales de distribución, aunque ésta no se hace de manera lineal como lo
mencionan Meléndez (2001) y Bravo et al. (2002), sino que existen
interacciones entre los agentes que conforman la estructura de
comercialización. Cada uno de los agentes participantes requiere de
infraestructura, insumos, maquinaria y equipo para realizar su función en el
canal de comercialización y al darle valor agregado obtener una remuneración
por el mismo. Por ejemplo, el productor requiere de terreno, bovinos y
tecnología y largos tiempos de proceso, entre otros, para establecer el sistema
de producción que determinará la
finalidad zootécnica y el enfoque de la producción. El introductor cuenta con
el mayor conocimiento del mercado (ubicación de ranchos, precios, tipo de
bovino, razas, rendimientos en canal), pero de igual forma requiere de medios
de trasporte y capital para realizar la introducción de bovinos a los rastros
municipales; no obstante, el tiempo que requiere para hacer su función es breve
(de uno a tres días). El rastro o matadero municipal sólo cumple la función de
maquila y no interviene directamente en el proceso de comercialización; estos
establecimientos requieren de infraestructura adecuada para el sacrificio y
obtención de la carne en canal. El tablajero necesita maquinaria y equipo que
le permita el despiece de la carne en canal. El consumidor final adquiere la
carne de acuerdo con sus gustos y preferencias para satisfacer un requerimiento
nutricional.
3. Caracterización de
los agentes participantes
3.1. Productores
De los ganaderos
entrevistados, 96% son hombres y 4% mujeres. Tienen una escolaridad promedio de
6±6 años; el grado máximo de estudios fue licenciatura. La edad fue 53±13 años
(máxima 90 y mínima 26 años), por lo que son productores maduros. De acuerdo
con la teoría, entre más edad tengan se dificulta el cambio en actitud y
comportamiento que permita el uso tecnología. Los años de experiencia en la actividad ganadera
fue 24±14 (intervalo de uno a 79 años); el grado de satisfacción por el
desarrollo de la actividad fue muy alto (57%) y alto (23%), sólo 20% mencionó
una satisfacción de media a baja. El 81% de los ganaderos pertenece a la
Asociación Ganadera Local (agl) de
su municipio o de otro municipio circunvecino; de este porcentaje, 79% son
hombres y 3% mujeres; el resto (19%) no pertenece a la agl; de este porcentaje, 18% son hombres y 1% mujeres. No
obstante, tanto socios como no socios realizan la facturación de bovinos
(engorda, cría o abasto) en las agl
conforme lo establece la ley vigente (Gobierno del Estado de Veracruz, 1992). Un 60% (113) de los ganaderos
depende económicamente en su totalidad de esta actividad, 11% (21) entre 50% y
90%, 24% (45) en 50%, y 4% (8) en menos de 50%; además, se encontró que 40% de
los ganaderos tienen sistemas de producción diversificados con cultivos como
caña, maíz, frijol, piña, según el municipio donde se encuentren ubicados; esta
es una forma de diversificación del riesgo y los protege contra altibajos de
mercado y precios, comportamiento típico de la teoría del campesinado.
La
heterogeneidad de los productores es alta; los hatos van de 6 a 356 cabezas
(promedio 50 bovinos) por productor. Además, se encontraron siete patrones
raciales (cuadro 2); de los cuales la cruza suizo con cebú es la más
representativa (75.4%), aspecto que es importante considerar porque conforme se
incrementa el porcentaje de Bos
indicus
en las cruzas, disminuye el peso de la canal y las características de la carne,
como el marmoleo; mientras que las cruzas de Bos
taurus
tienen mayor rendimiento de la carne en canal y mejores características de la
misma (Nuñez et al., 2005: 225), al igual que el manejo
antes y después del sacrificio del bovino y la faena de la canal de carne (Depetris y Santini, 2000: 2). En
la región del Papaloapan se ha documentado que la finalidad zootécnica tiene un
doble propósito (86.9%): pastoreo extensivo y libre pastoreo (98%) como el
sistema predominante, y un patrón racial de la cruza suizo con cebú (79.8%)
como el más representativo (Vilaboa et
al., 2009: 57). Por
su escaso nivel tecnológico, este sistema tiende a sobrevivir en periodos
especiales de precios altos de los insumos, como la crisis energética y
agroalimentaria de 2008 (Espinosa et al., 2000: 651; Pech et
al., 2002: 187; Pérez
et al.,
2003: 96).
Cuadro 2
Distribución de las razas en los municipios de la
región del Papaloapan, Veracruz
|
Municipio/patrón
racial |
Suizo con
cebú y otras razas |
Suizo con
sardo negro |
Suizo con
cebú Holstein con cebú |
Holstein con cebú |
Cebú (brahaman, gyr, sardo negro) |
Simmental con suizo |
Otra cruza |
Total |
|
Alvarado |
15 (8.02) |
1 (0.53) |
2 (1.07) |
0 (0.00) |
0 (0.00) |
0 (0.00) |
0 (0.00) |
18 (9.63) |
|
Azueta |
11 (5.88) |
1 (0.53) |
1 (0.53) |
0 (0.00) |
0 (0.00) |
2 (1.07) |
1 (0.53) |
16 (8.56) |
|
Cosamaloapan |
26 (13.9) |
6 (3.21) |
7 (3.74) |
2 (1.07) |
4 (2.14) |
1 (0.53) |
2 (1.07) |
48 (25.67) |
|
Ignacio de la Llave |
38 (20.32) |
0 (0.00) |
2 (1.07) |
3 (1.60) |
0 (0.00) |
0 (0.00) |
0 (0.00) |
43 (22.99) |
|
Ixmatlahuacan |
9 (4.81) |
1 (0.53) |
1 (0.53) |
2 (1.07) |
0 (0.00) |
0 (0.00) |
0 (0.00) |
13 (6.95) |
|
Playa Vicente |
21 (11.23) |
1 (0.53) |
0 (0.00) |
1 (0.53) |
0( 0.00) |
0 (0.00) |
1 (0.53) |
24 (12.83) |
|
Tlacotalpan |
21 (11.23) |
0 (0.00) |
1 (0.53) |
0 (0.00) |
2 (1.07) |
1 (0.53) |
0 (0.00) |
25 (13.37) |
|
Total |
141 (75.40) |
10 (5.35) |
14 (7.49) |
8 (4.28) |
6 (3.21) |
4 (2.14) |
4 (2.14) |
187 (100) |
Los bovinos
destinados al abasto son vacas (91.4%), vacas y sementales (1.%), vacas y
novillonas (5.4%), vacas y novillos (1.6%) y novillos (0.5%), datos que
concuerdan con lo reportado por Meléndez (2001), Bravo et
al. (2002) y Trueta (2003). Este tipo de bovino, destinado al abasto
local (municipal) y regional, en otros países se consideran desechos y no aptos
para consumo humano; por lo que la calidad de la carne en el esquema
tradicional difiere con la del esquema integrado. Sin embargo, al existir la
demanda, ya sea por cuestiones económicas o culturales, indica que el
consumidor está dispuesto a pagar por ella.
Además de que
existen cinco canales de comercialización, el productor distribuye
principalmente al tablajero (59%) y al introductor (35%); poco más de 6% de los productores tiene capacidad para
introducir bovinos al rastro municipal, ya que cuentan con carnicería propia.
En este sentido, Rodas-González (2005: 654) menciona que la venta a puerta de
corral de grupos heterogéneos de bovinos en clase y peso, reduce el poder de
negociación del productor y, por consiguiente, su capacidad para influir en el
precio de compraventa. Para los productores, la comercialización es uno de los
problemas importantes que deben resolver, ya que dependen en gran medida de la
intermediación para colocar la carne en el mercado, porque venden
individualmente. La capacidad del productor para vender carne directamente al
consumidor, demuestra que es posible reducir los canales de comercialización,
lo cual daría mayor competitividad. Sin embargo, el reto es la organización de
los productores para comercializar; para ello, se podría aprovechar el esquema
jurídico y organizativo de las agl,
que dentro de sus objetivos y funciones prevé la organización de los
productores para la comercialización. No obstante, en la actualidad no están
desempeñando el papel organizativo y económico que les corresponde. Este agente
presenta limitaciones estructurales, derivadas tanto de la limitada escolaridad
como de la edad de los productores, asociadas con un reducido tamaño de las
explotaciones y una amplia dispersión en el territorio (Caldentey
y De Haro, 2004: 24), lo que complica implementar un proceso de integración
(Mahecha et al.,
2002: 216).
3.2. Introductores
Se identificaron
27 introductores de ganado bovino a los rastros municipales, pero su
distribución en la región no es uniforme, ya que sólo se encontraron en los
rastros de Alvarado (14), Cosamaloapan (10) e Ignacio de la Llave (3). En los municipios
de Playa Vicente, Azueta, Ixmatlahuacan y Tlacotalpan la introducción y matanza de bovinos la
realizan productores y tablajeros, debido al limitado volumen de matanza anual
(< 300 bovinos) en los rastros mencionados.
La totalidad de
los introductores son hombres, y 93% de ellos accedió a la entrevista. La edad
fue 45±10 años (máxima 64 y mínima 26 años); la escolaridad (8±5 años) fue
mayor que en el caso de los productores, que los ubica en un segmento comercial
más rentable. La antigüedad en la introducción de bovinos a los rastros
municipales es 14±11 años (máximo 40 y mínimo 1 año); el grado de satisfacción
por esta actividad fue muy alta y alta (48% y 40%, respectivamente).
El tipo bovino y
razas que adquieren los introductores para sacrificar en el rastro son: 32%
vacas y novillotas; 16% sólo vacas; 16% vacas,
novillos, novillonas y sementales; 12% vaca, novillona, novillo; y 8% vacas y
sementales. Los patrones raciales, declarados por los introductores, fueron
suizo con cebú (48%), simmental con cebú y suizo con
cebú (32%); simmental con cebú, suizo con cebú y holstein con cebú (20%).
El origen de los
bovinos es local y de municipios circunvecinos; todos los introductores tienen
sus propios proveedores de ganado, así como sus clientes (tablajeros) y no
están organizados en ninguna asociación, existe mucha competencia entre ellos y
reglas no escritas. El destino de las canales sólo es local o para municipios
circunvecinos; se vende como canal completa (44%), media canal (28%), y cuartos
delantero y trasero (28%). El 30% de los introductores tiene carnicerías
propias donde venden directamente al público.
La función del
introductor es recolectar, comprar y llevar el bovino en pie al rastro
municipal para que se convierta en carne en canal para su posterior
distribución en las carnicerías locales; para ello, cuenta de manera empírica
con una red de información de los productores y la ubicación de los ranchos
ganaderos. Asimismo, este agente tiene solvencia y dispone de dinero en
efectivo para esperar a que el productor destine bovinos al mercado; además
concede crédito a comisionistas y tablajeros para adquirir carne en canal con
el compromiso de pago en un periodo determinado. En este sentido, actúa como
intermediario financiero y mediante esta acción obtiene ganancias
significativas. Sin embargo, no existen contratos legales de compra-venta ni
compromisos de ningún tipo más allá de la amistad y tratos verbales. Estos
factores, junto con la experiencia y la escolaridad, son los que confieren al introductor
la capacidad de realizar prácticas desleales en la comercialización, al tener
un mayor control en cuanto a los precios del mercado. No obstante, dicho agente
cumple un papel necesario para el funcionamiento del esquema; pero en el caso
del esquema integrado, es el primer agente que desaparece.
3.2. Rastros y mataderos municipales
De acuerdo con la
normatividad de la Dirección General de Ganadería del Gobierno del Estado de
Veracruz (dgg), se identificaron
tres rastros municipales: Alvarado, Ignacio de la Llave y Cosamaloapan. Aunque
en este último no existen instalaciones para el sacrifico de bovinos, todo el
ganado que se consume allí y en varios municipios circunvecinos (Chacaltianguis, Amatlán,
Amatitlán, Tlacotalpan, entre otros), es sacrificado
en el Rastro Municipal Modelo ubicado en la cabecera municipal de Carlos A.
Carrillo (distante no más de 3 km de Cosamaloapan). Los mataderos se consideran
como tales, básicamente porque no cuentan con la infraestructura sanitaria
mínima que debe tener un rastro. En el caso de Ignacio de la Llave, la
clasificación oficial la establece como rastro, pero en la práctica funciona
como un matadero. La antigüedad de estos establecimientos (rastros y mataderos)
es 51±10 años, siendo el más antiguo el matadero municipal de Ixmatlahuacan y el más reciente el de Tlacotalpan.
Ixmatlahuacan presentó el menor nivel de operación,
con un promedio menor a un bovino sacrificado por día. Los mataderos de Azueta y Tlacotalpan tienen un
nivel medio de operación con 1.4 y 1.6 bovinos por día; Ignacio de la Llave y
Playa Vicente, muestran un nivel alto de operación con 2.4 y 4 bovinos por día.
En los rastros de Cosamaloapan (Carlos A. Carrillo) y
Alvarado se sacrifican, en promedio, 13 y 20 bovinos por día, respectivamente
(cuadro 3) (Sedarpa, 2007). Las vacas son el tipo de
ganado que se sacrifica con mayor frecuencia (91.4%) y la cruza suizo con cebú
(75.4%), la más representativa.
Cuadro 3
Características
operativas de los rastros y mataderos municipales de la región del Papaloapan
|
Municipio |
Clasificación oficial |
Años de operación |
Animal sacrificado |
Nivel de operación |
Volumen de matanza |
Razas |
Número de agentes que
sacrifican en el rastro o matadero |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Productor |
Introductor |
Tablajero |
|
Alvarado |
Rastro |
40 |
Vaca, novillo |
Muy alto |
7,466 |
Suizo
con cebú, holstein con cebú |
0 |
14 |
9 |
|
Azueta |
Matadero |
50 |
Semental, vaca, |
Medio |
509 |
Holstein
con cebú, suizo con cebú, simmental con cebú |
0 |
0 |
5 |
|
Cosamaloapan (Carlos A. Carrillo) |
Rastro |
39 |
Semental,
vaca, novillona, novillo |
Muy alto |
4,382 |
Suizo
con cebú, holstein con cebú, cebú |
3 |
10 |
2 |
|
Ignacio de la Llave |
Rastro |
55 |
Semental,
vaca, novillona |
Alto |
868 |
Suizo con cebú |
0 |
3 |
6 |
|
xmatlahuacan |
Matadero |
70 |
Vaca, novillona |
Bajo |
269 |
Suizo con cebú |
0 |
0 |
2 |
|
Playa Vicente |
Matadero |
20 |
Vaca, novillona |
Alto |
1,397 |
Suizo con cebú |
0 |
0 |
8 |
|
Tlacotalpan |
Matadero |
40 |
Semental,
vaca, novillona |
Medio |
573 |
Holstein
con cebú, Suizo con cebú |
0 |
0 |
18 |
Fuente: Elaboración propia.
El origen del
bovino a sacrificar es del municipio donde se ubica el rastro o matadero municipal
y de municipios circunvecinos. Sólo en Alvarado se sacrifican novillos con
mayor volumen y frecuencia, ya que el mercado destino es la ciudad de Veracruz;
en los demás casos el destino de la carne es local y municipios circunvecinos.
La cuota en los rastros por el uso de las instalaciones es de 70±20 pesos por
bovino sacrificado. Los rastros no compran ni venden productos, su única
función es maquilar la canal y dar el servicio de sacrificio y destazado.
Aunque los gobiernos estatales y municipales proveen la infraestructura, se
beneficia más a la intermediación que a los productores. No obstante, puede ser
un instrumento de control de varios factores para optimizar el proceso de
comercialización.
La problemática
identificada en estos establecimientos es de orden operativo, sanitario y de
infraestructura; además de problemas no propios de los establecimientos pero
relacionados con el mismo, como el transporte de las canales. Los rastros con
mayor tecnificación son Alvarado y Carlos A. Carrillo. En los demás municipios
estudiados, la mayoría del sacrificio se realiza de manera rústica (en el piso)
y los operadores carecen de la vestimenta y equipo apropiados para desempeñar
su labor.
Las carencias de
infraestructura, que se encontraron en los establecimientos, son falta de
cadenas winchers para mayor sanidad en la matanza y
reducir el tiempo de proceso, bombas de agua, alumbrado, sistemas de manejo de
desechos y mantenimiento general de las instalaciones; que en el caso de Ixmatlahuacan es obsoleto en su totalidad. Aunado a ello,
se encontró el sacrificio de vacas en etapa de gestación. Ninguno de los
establecimientos estudiados cumple la normatividad (NOM-008-ZOO-1994,
NOM-009-ZOO-1994, NOM-033-ZOO-1995, NOM-194-SSA1-2004, entre otras) existente,
por lo que si se pensara tener acceso a otros mercados (nacionales o
internacionales), tendría que haber un proceso de modernización y cambio
tecnológico (cadena de frío, sacrificio humanitario, transporte adecuado) en el
sistema que permitan un mejor manejo sanitario de la carne. La escolaridad de
los administradores es 8.6±2.7 años (máximo preparatoria y mínimo primaria) y
con una edad promedio de 54±8.8 años (máximo 25 y mínimo 1 año).
3.3. Tablajeros y
detallistas
El 73% de los
tablajeros, ubicados dentro y fuera de los mercados municipales, no se
encuentran organizados como gremio. Un 88.3% son hombres y 11.7% mujeres; la
edad promedio fue 45±13 (máxima 79 y mínima 19 años); la escolaridad 6±4 años y
la experiencia en la venta de carne 18.8±14 (52 máximo y mínimo un año); el
grado de satisfacción por la actividad fue muy alto (69%) y alto (14%). En lo
económico, 69% de los tablajeros dependen totalmente de la actividad, 14% entre
50% y 75% y 17% depende en 25% o menos de la actividad. Cerca de 80% de los
bovinos o canales adquiridas provienen de vacas y novillonas. El 58.4% de los
tablajeros adquieren los bovinos en pie para su sacrificio, 34% compra carne en
canal (completa, media y cuartos) al introductor, ya sea en el mismo municipio
o en municipios circunvecinos; no obstante, la mitad de los tablajeros que
adquieren las canales desconoce de qué raza procedió la
canal.
Este estudio
permitió identificar un agente de la cadena que no había sido previsto al
inicio de este trabajo: el detallista. Este componente (8% del total de
tablajeros), identificado en el municipio de Alvarado y conformado en su
mayoría por mujeres (67%), adquiere carne al mayoreo en carnicerías de su
municipio dentro o fuera del mercado municipal para vender la carne al detalle. Una característica importante en
este agente radica en que funcionan como tiendas de abarrotes o minisupers, en pequeñas localidades que no cuentan con
carnicerías establecidas; donde no es factible la matanza y consumo de un
bovino al día. La venta de carne no es la finalidad primordial del negocio,
sino que sirve de atracción para que los consumidores al ir a comprar otros
productos adquieran la carne o viceversa. El detallista aumenta un eslabón más
al canal de comercialización que se refleja en un incremento en el precio al
consumidor final. Este agente se favorece por el descuento al mayoreo
proporcionado por el tablajero y por el incremento en el precio ofrecido al
consumidor final. El destino de la carne es netamente local, sobre todo para
consumo familiar, la cual adquiere el público en general (51%) y amas de casa
(42%), y en menor medida pequeños restaurantes (fondas) y otros negocios de los
municipios donde se encuentran instalados (7%). Otro aspecto que es importante
destacar es que algunas carnicerías surten a las taquerías locales, carne que
los tablajeros consideran de segunda calidad, la cual dan a menor precio que al
público en general. Existe un gran número de tablajeros como para asumir que
existe competencia en el ámbito regional; sin embargo, pueden actuar
monopólicamente en comunidades donde sólo existe una carnicería. Aquí también
hay ineficiencia del mercado porque no existe homogeneidad en la calidad y
precio de la carne al consumidor. Sin embargo, al haber necesidad de alimentos
baratos, asociados a una baja calidad, permiten que las prácticas actuales de
este agente continúen hasta que el consumidor sea más exigente. Este agente
aporta el mayor valor agregado al producto por la diversificación de cortes que
destina al consumidor.
3.4. Consumidores
En México, según
una encuesta de la Sagarpa (2004: 13), del total de
hogares que gastan un porcentaje de su ingreso en la compra de carnes,
aproximadamente 72% destina una proporción a la compra de carne bovina, la cual
oscila entre 10 y 15%; siendo los cortes más consumidos el bistec y la
milanesa, y en orden descendente pulpa, costilla y carne molida; a los cortes
como lomo, filete y cortes especiales se les destina un menor porcentaje del
ingreso, datos que coinciden con los encontrados en la región del Papaloapan, donde 40% de los consumidores entrevistados
fueron hombres y 60% mujeres. La mayoría de los entrevistados se dedican a
labores domésticas (36%), asalariados (21%) y propietarios de negocio (21%),
profesionistas (8%) y actividades agropecuarios (4%), además, 9.8% no
especificaron actividad laboral; datos que concuerdan con Meléndez (2001: 244)
y Segovia y Albornoz (2005: 673), quienes mencionan que el consumidor de carne
se compone sobre todo de amas de casa y público en general de todos los
estratos sociales. La edad fue 44±14 años (89 máximo y mínimo 16 años); la
escolaridad de 8±5 años; las familias se integran por 4±2 miembros. La
preferencia por el consumo de carne de res es de media (42%) a alta (25%); sólo
6% manifestó una preferencia muy alta por el consumo de carne bovina. La
frecuencia de consumo es de una (32%) a tres veces (20%) por semana. Los
lugares de compra son carnicerías establecidas fuera de los mercados
municipales (58%), mercados municipales (37%), supermercados y tiendas de
abarrotes (4%), así como tiendas de autoservicio (1%). En las comunidades
semiurbanas y rurales los consumidores son menos exigentes en cuanto a calidad
e higiene de la carne debido a la escasez en los ingresos. En general, el
consumidor cuenta con poco conocimiento respecto a las características del
producto y ejerce limitadamente su poder de elección, ya que consume la carne
que se ofrece en el mercado.
Conclusiones e
implicaciones
El esquema de
comercialización tradicional (no integrado) de bovinos destinados para el
abasto de carne en la región del Papaloapan, enfocado
al abasto interno, está conformado por los agentes: productor, introductor,
rastro municipal, tablajero, detallista y consumidor. Estos agentes se
interrelacionan entre sí, en diversas combinaciones, para establecer los
canales de distribución de la carne, por lo que en las condiciones actuales, su
presencia es necesaria para que dicho esquema funcie.
El productor
tiene limitaciones estructurales relacionadas con aspectos socioeconómicos y
productivos, lo cual complica implementar procesos de organización e
integración para la comercialización. Los agentes intermedios participan con
mejores condiciones tanto económicas como sociales, mientras que el consumidor
final presenta un limitado poder de elección. Esta industria tiene potencial
para ser competitiva internacionalmente, pero el procesamiento y la
comercialización son obstáculos que se deben sortear para lograrlo.
Agradecimientos
Queremos
agradecer a todos los productores, introductores, administradores de rastros,
tablajeros y consumidores de la región del Papaloapan,
quienes amablemente participaron en las entrevistas. A las autoridades
municipales por las facilidades otorgadas para la realización de este trabajo.
Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
por la beca otorgada (2006-2009). Al Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz,
por el apoyo y las facilidades autorizadas.
Bibliografía
Bernanke, Ben y Robert Frank (2007), “Oferta y
demanda”, en Tercera Edición, Principios de economía, McGraw
Hill, México, pp. 62-90.
Bravo, Francisco
Javier, Roberto García, Gustavo García y Enrique López (2002), “Márgenes de
comercialización de la carne de res proveniente de la cuenca del Papaloapan, en el mercado de la ciudad de México”, Agrociencia, 36 (2), México, pp. 255-266.
Caldentey, Albert Pedro (1986), Comercialización
de productos agrarios. Aspectos económicos y comerciales. Agrícola Española, Tercera Edición.
España pp. 19-21
Caldentey, Albert Pedro y Tomás de Haro (2004), “Agentes y canales de comercialización”, en Comercialización
de productos agrarios,
Quinta Edición. Agrícola Española, España, pp. 21-37.
Depetris, Gustavo y Francisco Santini (2000), “Calidad de carne asociada al sistema de
producción”, Grupo de Nutrición, Metabolismo y Calidad de Producto, Jornadas
Internacionales en Carnes Vacunas, Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (inta),
Estación Experimental Balcarce, Argentina.
Espinosa, José,
Jaime Matus-Gardea, Miguel Ángel Martínez, María
Santiago, Eriberto Román y Lauro Bucio
(2000), “Análisis económico de la tecnología bovina de doble propósito en
Tabasco y Veracruz”, Agrociencia, 34 (5), México, pp. 651-661.
García-Mata,
Roberto, Ángel García y Roberto García (2003), Teoría
del mercado de productos agropecuarios, Colegio de Postgraduados, Texcoco, México, pp. 143-215.
Gobierno del
Estado de Veracruz (2005), Programa Veracruzano de Agricultura, Ganadería,
Forestal, Pesca y Alimentación 2005-2010, Sedarpa,
www.secver.gob.mx/difusion/pvd/PVD2005-2010.pdf, diciembre de 2008.
Gobierno del
Estado de Veracruz (1992), Ley ganadera para el estado de Veracruz,
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/VERACRUZ/Leyes/VERLEY67.pdf.
Gomes de Cam,
Valle, Mario (1999), Prospección de cadenas
agroalimentarias, Empresa
Brasilera de Pesquisa Agropecuaria-iica-Procitrópico, Venezuela.
Huerta, N.
(2005), “Puntos críticos antes y después del beneficio para asegurar la calidad
de la carne”, en Carlos González-Stagnaro y Eleazar
Soto (eds.), Manual de ganadería doble
propósito, Fundación Girarz, Venezuela, p. 4.
inegi (Instituto
Nacional de Geografía, Estadística e Informática), Censo
Agropecuario 2005,
www.inegi.gob.mx.
Mahecha, Liliana, Luis Gallego y Francisco
Peláez (2002), “Situación actual de la ganadería de carne en Colombia y
alternativas para impulsar su competitividad y sostenibilidad”, Revista
Colombiana Ciencia Pecuaria, 15
(2), Universidad de Antioquía, Antioquía, pp. 213-225.
Márquez, Isacc, Roberto García-Mata, Gustavo García, José Saturnino
y Enrique López (2004), “El efecto de las importaciones de carne bovina en el
mercado interno mexicano, 1991-2001”, Agrociencia (38), México, pp. 121-130.
Meléndez,
Ricardo (2001), “Mercadotecnia”, en Administración
pecuaria (bovinos),
Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 203-255.
Nuñez, Francisco, Alfredo García, José
Arturo García, Jorge Hernández y Jorge Alfonso Jiménez (2005), “Caracterización
de canales de ganado bovino en los valles centrales de Oaxaca”, Técnica
Pecuaria en México,
43 (2), México, pp. 219-228.
Pech, Víctor, Jorge Santos y Rubén Montes
(2002), “Función de producción de la ganadería de doble propósito en la zona
oriente del estado de Yucatán, México”, Técnica
Pecuaria en México,
40, México, 187-192.
Pérez, P.,
Rolando Rojo, María del Carmen Álvarez, José Juan García, Catarino
Ávila, Silvia López, Juan Antonio Villanueva, Héctor Chalate, Eusebio Ortega y
Jaime Gallegos (2003), Necesidades, investigación y
transferencia de tecnología de la cadena de bovinos de doble propósito en el
estado de Veracruz, Fundación
Produce Veracruz, México.
Rodas-González, Argenis (2005), “Limitantes y vicios del sistema de
categorización venezolana de canales bovinas”, en C. González-Stagnaro y E. Soto Belloso
(eds.), Manual de ganadería doble
propósito, Fundación Girarz, Maracaibo, pp. 654-659.
Ruiz, Agustín,
Leticia Míriam Sagarraga,
José María Salas, Heriberto Estrella, Agustín Ruíz, Mariano González y Ángel
Juárez (2004), Impacto del tlc en la cadena de valor de
bovinos para carne,
Universidad Autónoma Chapingo, México.
Sagarpa (Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) (2004), Situación actual y
perspectivas de la producción de carne bovino en México”,
http://www.ipcva.com.ar/files/mexico.pdf.
Sagarpa (Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) (2006), Situación actual y
perspectivas de la carne bovino en México”, http://www.sagarpa. gob.mx/Dgg/estudio/sitbov06.pdf.
Sagarpa-siap (Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación-Sistema de Información y Estadística
Agropecuaria y Pesquera (2005), “Estadística básica. Estadísticas del sector
ganadero. Población ganadera 1996-2005 (carne y leche)”, Sagarpa-siap, http://www.siap.sagarpa.gob.mx/, marzo de 2008.
Sedarpa (Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca) (2007), Inventario
ganadero y sacrificio de ganado (base de datos años 2005-2006), Dirección General de
Ganadería-Gobierno del Estado de Veracruz, Jalapa.
Segovia, Emma Arlenis Albornoz (2005), “Importancia de las carnicerías
tradicionales en el circuito cárnico”, en C. González-Stagnaro
y E. Soto Belloso (eds.), Manual de ganadería doble
propósito, Fundación Girarz, Maracaibo, pp. 671-675.
Tansini, Rubén (ed.) (2003), “La economía
como ciencia social”, en Economía para no economistas, Universidad de la República,
Montevideo, http://decon.edu.uy/publica/noec/.
Trueta, Rafael (2003), “Crónica de una
muerte anunciada. Impacto del tlc en la ganadería bovina mexicana”, Memorias, xvii Congreso Nacional de Buiatría, Asociación Mexicana de Médicos Especialistas en
Bovinos (ammeb),
Villahermosa, Tabasco, México, pp. 57-87.
Vilaboa, Julio, Pablo Díaz, Octavio Ruiz,
Diego Platas, Sergio González y Francisco Juárez (2009), “Caracterización
socioeconómica y tecnológica de los agroecosistemas
con bovinos de doble propósito en la región del Papaloapan,
Veracruz”, Tropical and Subtropical Agroecosystem, 10 (1), Universidad Autónoma de
Yucatán, Mérida, pp.53-62.
Recibido: 2 de mayo de 2008.
Reenviado: 17 de febrero de 2009.
Aceptado: 5 de marzo de 2009.
Julio Vilaboa Arroniz.
Es maestro en ciencias por el Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz; es
ingeniero agrónomo por el Instituto Tecnológico Agropecuario núm. 3 de Tuxtepec, Oaxaca; y Diplomado en la Unidad de Capacitación
para el Desarrollo Rural (Uncader). Actualmente es
candidato a doctor en ciencias en el Programa de Agroecosistemas
Tropicales del Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz. Sus líneas de investigación
son: área de socioeconomía y ganadería tropical.
Entre sus publicaciones destacan: “Productividad y autonomía en dos sistemas de
producción ovina: dos propiedades emergentes de los agroecosistemas”,
Interciencia, 31 (1), Caracas, pp. 37-44 (2006);
“Conformación corporal de las razas ovinas pelibuey, kathadin y doper en el estado de
Veracruz”, Asociación Mexicana de Técnicos Especialistas en Ovinos (amteo), Gaceta, 3, amteo, 14 p. (2007);
“Caracterización socioeconómica y tecnológica de los agroecosistemas
con bovinos de doble propósito en la región del Papaloapan,
Veracruz”, Tropical and Subtropical Agroecosystem, 10 (1), Universidad Autónoma de
Yucatán, Mérida, pp. 53-62 (2009).
Pablo Díaz Rivera. Es doctor por la Universidad de Florencia, Italia; hizo
la maestría en el Programa de Ganadería del Colegio de Postgraduados, Campus
Montecillo, Texcoco; y la licenciatura en el Departamento de Zootecnia de la
Universidad Autónoma Chapingo. Actualmente es
profesor-investigador asociado en el Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz.
Es candidato en el Sistema Nacional de Investigadores (sni). Sus líneas de investigación
son: sistemas de producción animal tropical y conservación de recursos
genéticos animales. Entre sus publicaciones destacan: “Ganadería bovina de
doble propósito: problemática y perspectivas hacia un desarrollo sustentable”,
en C. González Stagnaro y E. Soto Belloso (eds.), Desarrollo
sostenible de la ganadería doble propósito, Fundación Girarz, Maracaibo,
pp. 58-69 (2008); “Resistencia a parásitos gastrointestinales en ovinos
florida, pelibuey y sus cruzas en el trópico
mexicano”, Agrociencia, 34 (1), México, pp. 13-20;
“Caracterización morfológica y genética de las razas ovinas toscanas pomarancina y garfagnina blanca
consideradas en peligro de extinción”, Memorias, xvi Reu-nión
Científica Tecnológica Forestal y Agropecuaria Veracruz-2003, 6 y 7 de
noviembre, Veracruz.
Diego Esteban Platas Rosado. Es doctor por la Universidad de
Minnesota; hizo la maestría y la licenciatura en la Universidad Autónoma Chapingo. Actualmente es profesor-investigador asociado en
el Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz. Sus líneas de investigación son: agronegocios y economía de los recursos naturales y medio
ambiente, y sostenibilidad de agroecosistemas
tropicales. Entre sus publicaciones destacan: “Evaluating Economic Impacts of an Evolving
Swine Industry: The Importance of Region Size”, Review of Agricultural Economics, 24
(2), Agricultural and Applied Economical Association, Arizona, pp. 458-473 (2002);
“implan’s
weakest link: production functions or regional purchase coefficients”, Journal of Regional Analysis and Policy, 32
(1), Continent Regional Science Association, Kansas, pp. 33-48 (2002).
Octavio Ruiz Rosado. Es doctor por el Colegio Imperial de la Universidad de
Londres; hizo la maestría en la Universidad de California, Santa Cruz; y la
licenciatura en el Colegio Superior de Agricultura Tropical, en Tabasco.
Actualmente es profesor-investigador asociado en el Colegio de Postgraduados,
Campus Veracruz. Sus líneas de investigación son: estudios agroecológicos,
socioeconómicos y de recursos naturales, así como transferencia de tecnología. Entre
sus publicaciones destacan: “The systems approach for sustainable development
at catchment and parish group levels”, International Journal of Sustainable Development and
World Ecology, 8, Sapiens Publishing, pp. 79-84 (2001);
“Agricultural sustainability in Kent, England: the systems approach at
watershed level a strategy for its development”, en Proceedings of the 1999 International Sustainable
Development Research Conference, Universidad de Leeds, Reino Unido, pp. 317-322 (2000);
“Cambios en propiedades del
suelo de un agroecosistema citrícola inducidos por la época del año, edad de árboles
y pastoreo de ovinos”, Agrociencia, 33, México, pp. 149-158 (1999).
Sergio Segundo González Muñoz. Es doctor por la Universidad de
Lincoln, Nebraska; hizo la maestría en esta misma institución y la licenciatura
en la Universidad de Kingsville, Texas. Sus líneas de investigación son:
nutrición animal y ganadería. Actualmente es investigador nivel iii en el
Sistema Nacional de Investigadores (sni) y es profesor investigador titular en el
Programa de Ganadería del Colegio de Postgraduados. Entre sus publicaciones destacan: “The effect of plant age on the chemical
composition of fresh and ensiled Agave salmiana leaves”, South African Journal of Animal Science, 38
(1) sassas,
pp. 43-50 (2008); “Effects of exogenous fibrolytic
enzymes on ruminal fermentation and digestibility of
total mixed rations fed to lambs”, Animal Feed Science and Technology, 142, elservier, pp.
210-219 (2007); “Efecto de enzimas
fibrolíticas exógenas en la
degradación ruminal in vitro de dietas
para vacas lecheras”, Interciencia, 32 (12), Caracas, pp. 850-853 (2005).
Francisco
Juárez Lagunes. Es doctor por la Universidad de Cornell, Nueva York; hizo la maestría en ciencias en la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana; y
la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es
investigador de tiempo completo en la Facultad de Medicina, Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Veracruzana. Sus líneas de investigación son:
nutrición de rumiantes (bovinos) y ganadería tropical. Entre sus publicaciones destacan: “Evaluation of tropical grasses for milk
production by dual-purpose cows in tropical Mexico”, Journal of Dairy Science, 82 (10),
American Dairy Science Association, pp. 2136-2145 (1999).