Aceptación de
políticas de conservación ambiental: el caso de la Reserva de la Biosfera
Mariposa Monarca
Acceptance of environmental conservation policies: The
case of the Monarch Butterfly Biosphere Reserve
Ludger Brenner*
Abstract
This
article analyses the reasons for the weak results of several initiatives to
promote the acceptance of environmental conservation public policies, based on
the experience of the Monarch Butterfly Biosphere Reserve. We describe the
problems faced by the management of this area and offer an analysis framework
of the conflicts of the different parties interested in the natural resources.
We then analyse the measures taken in order to
stimulate the acceptance of environmental laws. Finally, we present an
evaluation of two different attempts to establish negotiation and coordination
platforms.
Keywords:
Conservation
policies, negotiation platforms, monarch butterfly
Resumen
Este artículo
analiza, con base en el ejemplo de la Reserva de las Biosfera Mariposa Monarca,
las razones de los resultados de las iniciativas para promover la aceptación de
políticas públicas de conservación ambiental. Se describen los problemas y se
ofrece un marco de análisis de los conflictos entre los actores interesados en
los recursos naturales. Finalmente se presenta la evaluación de dos intentos
por establecer plataformas de coordinación y negociación.
Palabras clave: Políticas de conservación, plataformas de negociación,
mariposa monarca
*
Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, México. Correo-e:
bren@xanum.uam.mx
Introducción[1]
A partir los años
setenta del siglo pasado, prevalecía la percepción de que los recursos
naturales determinan y limitan el desarrollo humano. Más tarde, el fuerte
efecto del Informe Brundtland en 1987, de la
Conferencia de Río en 1992 y de los diversos eventos subsiguientes, ponen en
evidencia un mayor compromiso político de los Estados-naciones para tomar
medidas que contrarresten el deterioro ambiental progresivo y conservar la
biodiversidad. Aunque resulte cuestionable hasta qué punto se manifiestan en
acciones eficaces, no cabe duda que se han intensificado los esfuerzos de
promover una política de conservación, generalmente segregativa, con el fin de
controlar y restringir aquellas actividades humanas que ponen en peligro la
biodiversidad del planeta.[2] Lo
cual se refleja –quizá de la manera más obvia– mediante la declaración de
numerosas áreas naturales protegidas (anp),
en particular a partir de los años ochenta. Aunque las primeras anp se establecieron a finales del siglo
xix, sólo en los últimos treinta
años se observa un incremento notable, tanto en el número total de anp como en la extensión de la
superficie terrestre y marina bajo algún tipo de protección legal. En este
contexto, el concepto de las reservas de la biosfera (rb), promovido por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco),
tiene un papel importante.[3]
A pesar de la
consideración explícita de las necesidades de la población que reside dentro y
en los alrededores de las anp, su
establecimiento implica una limitación del uso tradicional de los recursos
naturales, justificada por la necesidad percibida de conservar el medio
ambiente. En este contexto, el argumento de Hardin
(1968), quien advierte que el uso comunitario no restringido de los recursos
naturales conlleva inevitablemente a su deterioro progresivo, sirvió como
justificación científica para conferir el control administrativo de tierras
comunales en anp a las
instituciones gubernamentales (Merino y Hernández, 2004). En consecuencia, la
administración de anp se ha
realizado (y se sigue haciendo) con escasa participación de los afectados (Brenner y Job 2006). Sin embargo, una de las consecuencias
de este tipo de política fue la resistencia de la población local y otros
usuarios tradicionales contra las medidas administrativamente impuestas (Chapela y Barkin 1995). Al mismo
tiempo, surgieron nuevos usuarios, por ejemplo, colonos inmigrantes, empresas
dedicadas a la explotación de energéticos o el sector turismo (Bryant 1992);
que también tienden a rechazar dichas medidas de conservación si van contra sus
intereses. Por consiguiente, el uso comunal tradicional de los recursos se ha
convertido en un nuevo régimen que podría llamarse, según Leeuwis
y Van den Ban (2004), uso
múltiple-público; lo
cual implica una mayor complejidad de manejo.
Ya que las
medidas de coerción resultaron difíciles de imponer y además ineficientes, las
instituciones gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales (ong) buscaron medidas más
blandas, con el afán
de promover y flanquear la aceptación de anp
por parte de la población local y los demás usuarios (Weizenegger,
2003). Generalmente consisten en programas de apoyo para crear fuentes
alternativas de ingreso e impulsar ciertas actividades económicas no
tradicionales, como el ecoturismo o la producción artesanal, entre otros, con
la finalidad de compensar a los afectados por las restricciones (Barkin, 2000, 2003; Brenner
2006).
Sin embargo, el
éxito de estas medidas resulta cuestionable. La degradación ambiental en muchas
anp mexicanas sigue avanzando
(Melo, 2002; Ramírez et al., 2003), y la resistencia contra la
implementación de políticas ambientales no ha disminuido, pese a los apoyos
considerables que se otorgaron a la población local (Brenner,
2004; Melo, 2002). En este contexto, aún no quedan suficientemente claras las
razones por la escasa eficiencia de las medidas para promover una mayor
aceptación de las anp. Además,
existen pocos trabajos que tratan de explicar de manera convincente la
persistencia de los conflictos que suelen surgir entre los actores que
pretenden imponer las medidas de conservación y los actores interesados en la
explotación de los recursos naturales (Brenner y Job,
2006; Brenner et al., 2008). Aunque haya consenso con
respecto a la creación de plataformas de negociación y coordinación (Grimble et al., 1995), resulta necesario conocer más
a fondo los problemas subyacentes en los conflictos de intereses: si no hay
certidumbre acerca de la naturaleza y complejidad de los conflictos entre los
actores involucrados, el funcionamiento de dichas plataformas quedará en
entredicho.
En este
contexto, los complejos conflictos sociales relacionados con el establecimiento
de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (rbmm)
(Chapela y Barkin, 1995;
Merino y Hernández, 2004) constituyen un ejemplo que refleja los problemas en
numerosas anp de México y otros
países de América Latina: se observa un deterioro ambiental progresivo, altos
grados de marginación y enfrentamientos, a pesar de los múltiples programas y
medidas para impulsar el desarrollo socioeconómico de la región, llevados a
cabo por muchas instituciones gubernamentales y ong
(Barkin, 2003; Brenner,
2006; Brenner y Job, 2006). Al mismo tiempo, se
lanzaron iniciativas ambiciosas para establecer plataformas de diálogo y
conciliación, con el afán de atender los problemas que han surgido en esta anp (Van der Meer,
2007).
Con base en lo
expuesto, los objetivos centrales de este artículo son: a) presentar un marco conceptual para
analizar debidamente los conflictos entre los actores interesados en el uso y
conservación de los recursos naturales de la rbmm;
b)
analizar las medidas tomadas para fomentar la aceptación de la normatividad y
regularización; y c) describir y evaluar los intentos de
establecer plataformas de reconciliación y negociación.
A continuación
se presentan brevemente los problemas que enfrenta el manejo de la rbmm. Enseguida se explican el
acercamiento conceptual y la metodología puesta en práctica. Después se
describen y analizan las medidas aplicadas por los diferentes actores para
fomentar la aceptación de la normatividad de la reserva. También se evalúan los
intentos de establecer plataformas de mediación de conflictos entre los actores
involucrados. Finalmente se plantean algunas propuestas para mejorar la
eficacia de los programas de apoyo y la creación de nuevos espacios de
negociación.
1. Conflictos y
problemas de manejo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca
La rbmm (56,259 ha; zonas núcleo: 13,551
ha) fue declarada en 1986 y ampliada significativamente en 2000. Se encuentra
en la región limítrofe del estado de Michoacán y del Estado de México (figura i)[4] y
es mundialmente conocida porque es la principal zona de invernada de la
mariposa monarca (Danaus
plexippus), una
especie que se caracteriza por su conducta migratoria notable, científicamente
comprobada apenas a finales de la década de 1970. La mariposa monarca pasa los
meses de verano en varias regiones de Estados Unidos y del sur de Canadá. A
principios del otoño la población entera de mariposas inicia su migración hacia
del sur, debido al descenso de temperatura y la disminución de insolación para
pasar los meses del invierno (noviembre a marzo) en la zona boscosa de la
reserva (para más detalles véase Hoth et
al., 1999). A
mediados-finales de marzo la población inicia su regreso. En este ciclo
migratorio anual participan varias generaciones de mariposas (para más detalles
véase Hoth et al., 1999; Conanp,
2001; Galindo et al., 2004; Galindo y Rendón, 2005). Debido
al fenómeno de migración que abarca gran parte de América del Norte, la
mariposa monarca se ha convertido en un símbolo de integración del
subcontinente; lo que obliga al gobierno mexicano a tomar medidas para
conservar su hábitat invernal (Brenner y Job, 2006).
Figura i
Reserva de la
Biosfera de la Mariposa Monarca:
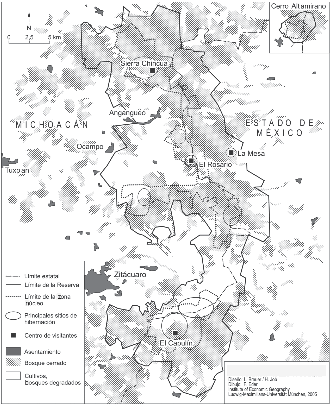
Fuente: C. Galindo Leal, J. Honey
Roses y A. I. Martínez Pacheco (wwf
México), 2004.
Cabe resaltar,
sin embargo, que otra función crucial de la rbmm
y sus zonas cercanas es el suministro de agua para las áreas metropolitanas de
la ciudad de México y Toluca. Debido a las altas precipitaciones, las
condiciones edafológicas y la cobertura forestal aún considerable, la región
tiene una alta capacidad de retención de agua (Merino et
al., 1995); razón por
la cual una parte notable del agua consumida en los valles de México y Toluca
se extrae de las mantos freáticos de la rbmm
y sus zonas aledañas, mediante el sistema acuífero Cutzamala.[5] En
este sentido, la necesidad política de conservar el funcionamiento de estos servicios
ambientales,
estrechamente vinculados con la extensión de la cobertura forestal, se puede
considerar un motivo crucial de las intensas actividades que realiza una amplia
gama de instituciones gubernamentales; por tanto, el sistema acuífero Cutzamala
es hoy de gran importancia política en esta zona. En consecuencia, no sería
improcedente afirmar que la conservación del suministro de agua –en términos
políticos– resulta más importante que la de una especie de lepidópteros, que ni
siquiera está en peligro es extinción.[6]
Cabe destacar
que la rbmm es una de las anp más pobladas de México; cuenta con
unos 100,000 habitantes dentro de sus límites (Van der Meer,
2007). La población, mestiza e indígena principalmente, se dedicaba a la
agricultura de subsistencia (cultivo de maíz y cría de ganado menor, en escala
más pequeña al cultivo de hortalizas y fruticultura) en los valles aluviales
más fértiles (Conanp, 2001). Por razones
edafológicas, orográficas y heladas frecuentes, el rendimiento es bajo, pese al
mayor uso de tractores, fertilizantes y productos fitosanitarios. Aunando a
eso, la región es una de las más marginadas del centro-occidente mexicano, ya
que no se establecieron empresas industriales de mayor importancia y el sector
terciario básicamente se limita al comercio (Conapo,
2000; Merino et al., 1995; Martín, 2001). Además, la
situación de la tenencia de la tierra se presenta sumamente compleja. Domina el
régimen ejidal (sobre todo población mestiza) y comunitario (en su mayoría
población indígena), aunque también existen predios en manos de pequeños
propietarios y de instituciones federales: en total, la reserva está integrada
por 59 ejidos, 13 comunidades indígenas y 21 pequeñas propiedades (Galindo y
Rendón, 2005) con diferentes historias locales y estructuras sociales.
La explotación
forestal, hasta los años cincuenta, limitada principalmente al uso doméstico
local (madera de construcción, leña, producción de artículos de uso corriente),[7]
hoy tiene un papel importante en la economía regional (Martín, 2001; wwf, 2004). El incremento de población,
la falta de fuentes de ingresos y la demanda creciente de muebles, madera para
la construcción y celulosa en las zonas urbanas cercanas a la ciudad de México,
Toluca y Morelia tuvo como consecuencia una intensificación de la explotación
de los bosques y una extensión de la superficie bajo cultivo, sobre todo en
declives ásperos; lo que causó una degradación ecológica progresiva (Brenner y Job, 2006; Brower et
al., 2002; Chapela y Barkin, 1995; Merino y
Hernández, 2004; wwf,
2004). La misma no se refleja tanto por desmontes en gran escala, sino más bien
mediante una aclaración paulatina de los bosques antaño densos, con
consecuencias severas para los ecosistemas locales (figura i; Ramírez et
al., 2003; Brower et al., 2002). Por ejemplo, Brower et al. (2002) estiman que entre 1971 y 1999,
44% de los bosques conservados (en 1971) se convirtieron en bosques degradados,
aunque en diferentes niveles.[8]
Básicamente
existen dos formas de explotación forestal, ahora ilegales o restringidas: la
primera, en general conocida como tala hormiga, se refiere a la extracción limitada
de madera para el uso doméstico tradicional de la población residente. Aunque a
menudo se realiza ilegalmente, los ejidos y comunidades también disponen de
licencias que les permiten extraer cierta cantidad de madera.[9] Se
considera que el impacto ambiental que causa es menor, ya que en general se usa
la madera seca o muerta y se talan relativamente pocos árboles vivos. En
cambio, la tala masiva
tiene un efecto más severo debido al mayor volumen y las prácticas de
extracción (Merino et al., 1995; Merino y Hernández, 2004). Esa
forma de explotación y transformación de maderas es controlada por grupos de talamontes organizados y bien equipados, cuyos miembros se
reclutan de la población regional, así como comerciantes y fabricantes de
muebles foráneos con sede en Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Toluca y otros lugares
de la región. Es común que se practique durante la noche y se talan cantidades
notables de árboles vivos comerciables. Los troncos se venden inmediatamente
después a aserraderos y comerciantes de maderas con sede en Ciudad Hidalgo,
Ocampo, Zitácuaro, Angangueo, San José del Rincón e
incluso Toluca (Martín, 2001; Harner, 2002; wwf, 2004).
Vale la pena mencionar que la participación en la tala masiva es tentadora,
debido al riesgo relativamente bajo y las ganancias altas en comparación con
otras fuentes de ingreso (Martín, 2001). Pese la presencia de diferentes
cuerpos policiacos,[10]
las medidas de control de la tala masiva resultaron poco eficientes,[11]
sobre todo en la porción michoacana de la reserva (figura i; Ramírez et
al., 2003; wwf, 2004). Vale la pena mencionar que la
intensidad de participación en la tala masiva en buena medida depende de las
condiciones socioculturales locales: mientras en algunos ejidos, comunidades y
pequeñas propiedades se presenta una explotación excesiva de los recursos
forestales que beneficia a ciertos actores particulares, en otros casos, se ha
asegurado un manejo forestal sustentable y bajo control comunal (Cohan, 2007; Martín, 2001; wwf, 2004). En este contexto, los factores cruciales son la
historia local, el grado de homogeneidad social de las comunidades y las
coaliciones de intereses específicas entre las élites locales y los actores
forasteros (Garibay y Bocco, 2000; Martín, 2001).
Así, resulta crucial la capacidad de las comunidades individuales para llevar a
cabo actividades de vigilancia efectivas, que eviten la intrusión de los grupos
organizados de talamontes (Tucker, 2004).
Cabe destacar
que, desde un principio, la explotación forestal ha sido el principal punto de
conflicto entre las autoridades gubernamentales y la población local. Un
problema crucial fue la declaración de la reserva en 1986 sin previa consulta
con los habitantes; y relacionado con ella, la limitación repentina de la
explotación legal de los bosques (Chapela y Barkin, 1995). Con el fin de disminuir la presión sobre los
recursos naturales, y en particular para frenar la tala masiva, el gobierno
federal y los gobiernos de los estados de Michoacán y México, así como varias ong, iniciaron
numerosos programas de fomento para generar fuentes alternativas de ingresos (Barkin, 2003; Brenner y Job,
2006; Conanp, 2001). No obstante, muchos estudios
ponen en duda el éxito de dichas iniciativas (por ejemplo, Martín, 2001; Barkin, 2003; Brenner y Job,
2006; Chapela y Barkin,
1995; Merino et al., 1995; Van der Meer,
2007; wwf,
2004). Además, la aparición de nuevos usuarios, como el sector turismo (Barkin, 2000; Brenner, 2006; Cohan, 2007), y la intensificación de usos tradicionales,
como la extracción de agua potable (Conanp, 2001),
aumenta la presión sobre la masa forestal. Por consiguiente, no cabe duda que
los recursos naturales de la rbmm
actualmente están en disputa entre numerosos actores, interesados en diferentes
tipos de uso.
2. Acercamiento
conceptual
En términos
teórico-conceptuales, los procesos sociopolíticos en la rbmm y otras anp mexicanas, durante las
últimas décadas, se pueden interpretar como una conversión sucesiva de los
recursos naturales de uso tradicional-comunal, en recursos de uso
múltiple-público (Maarleveld
y Dangbégnon, 1999; Steins
y Edwards, 1997).[12]
El primer régimen se caracteriza por una relativa homogeneidad social de
usuarios y un tipo de uso específico de recursos naturales. Típicamente se
trata de diferentes modalidades de propiedades comunales, donde el acceso a y
el control sobre los recursos naturales se rige según ciertas reglas, que
pueden ser relativamente flexibles en términos institucionales o bien más
formales, con normas legalmente establecidas. Sin embargo, en general se trata
de una mezcla entre ambas formas de arreglos del acceso y control. En todos los
casos existen amplias extensiones de tierras de uso común, frecuentemente
bosques, manejadas bajo un régimen comunal. Los derechos de usufructo se
limitan a un número definido de usuarios y a ciertos usos determinados, por
ejemplo, la extracción de madera o recolección de plantas.
En cambio, un
régimen de uso múltiple-público surge cuando aparecen usuarios ajenos de las
comunidades locales, con intereses más heterogéneos y potencialmente
conflictivos. Con la presencia de más actores, la intensidad del
aprovechamiento de los recursos naturales tiende a incrementarse (Bryant y
Bailey 1997). En este contexto, ciertos usos tradicionales se pueden
intensificar, o bien se inicia el aprovechamiento de otros recursos, antaño no
explotados (Blaikie, 1999).
Una de las
consecuencias del aumento de usuarios y de la intensificación del uso de los
recursos naturales es la aparición de conflictos y la agudización de disputas.
Estos conflictos surgen de los intereses, estrategias y acciones contrapuestos
y difícilmente compatibles, que persiguen los actores respectivos (Brenner y Job, 2006; Blaikie,
1995, 1999). En este contexto, un acercamiento político-ecológico con enfoque
en los actores sociales se presta como marco de análisis, puesto que se refiere
explícitamente a conflictos ambientales que resultan del acceso a y uso de los
recursos naturales (Bryant y Bailey, 1997; Bryant, 1992, 1997; Blaikie, 1999).[13]
Las investigaciones político-ecológicas coinciden que actores pueden ser individuos o grupos
sociales colectivos, según Lambin et
al. (1999), todos los
individuos, hogares y empresas que actúan conforme a sus propios cálculos y
reglas de decisión, se deben considerar como actores. Otros autores (Bryant,
1992, 1997; Bryant y Bailey, 1997), sin embargo, argumentan que instituciones
gubernamentales, ong
y comunidades locales también son actores importantes, aunque generalmente no
constituyen unidades homogéneas en términos sociales. Esta situación conlleva
una mayor complejidad del manejo de recursos en general y de las anp en
particular. Además, en muchas ocasiones surgen situaciones conflictivas a raíz
de los intereses contrapuestos y difícilmente compatibles.
En este sentido,
la declaración de una anp con frecuencia afecta arreglos y formas
de uso y de manejo preexistentes; lo cual genera una situación potencialmente
conflictiva. No sorprende, por tanto, que los actores que inducen
confrontaciones, es
decir, las instituciones gubernamentales, pronto se ven obligadas a gestionar
aquellos conflictos, con el afán de resolverlos con el menor costo político. De
manera que se convierten nolens
volens
en mediadores de conflictos, pero al mismo tiempo siguen siendo actores con
intereses y estrategias claramente definidos. En este contexto, la percepción
que los actores gubernamentales y de algunas ong influyentes, tienen de sus
propias funciones, representa un problema serio. Por lo general proceden de la
siguiente manera: a) decidir lo que es necesario; b) anunciar la decisión y comunicar las
medidas por implementar; y c) defender estas medidas y buscar apoyo
político para ellas (Leeuwis y Van den Ban, 2004). Lo cual implica una visión instrumental de
política: la solución de un problema social, como el manejo adecuado de una anp, se
considera responsabilidad exclusiva y preponderante de uno o varios actores
particulares, que intentan lograr ciertos objetivos apoyándose en una gama de
instrumentos a su alcance (medidas legales, incentivos, retórica, entre otros)
(Goodhand y Hulme, 1999).
Un ejemplo sería la política tradicional de administración de anp, donde las
instituciones gubernamentales tratan de impedir la explotación de recursos
naturales, recurriendo a facultades legales y medidas de coerción, pero también
a estímulos económicos en beneficio de la población afectada. Según esta
percepción, el resto de la sociedad se considera un conjunto de actores
influenciables. En el caso señalado, el objetivo último no sería una
participación efectiva de la población local, sino más bien la aceptación de
recursos económicos a cambio del cese de ciertas actividades económicas,
consideradas (por las autoridades gubernamentales) no compatibles con la
protección ambiental. En consecuencia, lo que se busca no es la participación
durante la fase de la toma de decisión, sino en primer lugar la aplicación
eficaz de ciertas medidas predefinidas. En este sentido, el problema no
necesariamente es la decisión política en sí –que puede ser compartida por los
demás actores–, sino la aceptación de decisiones operativas ya tomadas (Van Woerkum, 1997). No sorprende, por tanto, que muchas
comunidades estén dispuestas –por lo menos en términos generales– a contribuir
a la protección ambiental; pero no aceptan las medidas concretas propuestas por
las autoridades (Barkin, 2003).
Vale la pena
destacar que aceptación de decisiones puede tener diferentes significados (Leeuwis y Van den Ban, 2004; Van Woerkum, 1997): por un lado, se puede referir al motivo de
las políticas. En este caso, los actores pueden coincidir o no con respecto a
la pertinencia y/o gravedad del problema subyacente. Lo cual es menos probable
en el ámbito de la política ambiental, ya que la gran mayoría de los actores
secundan el objetivo de la conservación de los recursos naturales, por lo menos
en términos generales. Por otra parte, aceptación se puede relacionar con la
legitimidad de la intervención de ciertos actores determinados, es decir, la
legitimidad percibida por un conjunto de actores para que un actor particular
intervenga para resolver ciertos problemas. En este sentido, algunos actores no
rechazan el motivo político en sí, sino la legitimación de que un actor externo
intervenga en asuntos percibidos como exclusivamente locales. Cabe mencionar
que este tipo de rechazo es más frecuente: es común observar una profunda
desconfianza de las comunidades locales frente a las instituciones
gubernamentales (Cohan, 2007; Chapela
y Barkin, 1995). Finalmente, aceptación puede
remitirse a la eficacia y la legitimidad de las acciones por tomar, o bien al
consenso entre los actores involucrados de que una medida concreta sería la más
eficiente y justa. También constituye un asunto conflictivo en el contexto del
manejo de anp,
puesto que muchas acciones tienden a controlar y restringir los derechos de
disposición y usufructos de los recursos naturales (Bryant 1992; Merino y
Hernández, 2004).
Una posible
solución para atender los conflictos y promover la aceptación de políticas de
conservación y sus medidas es el establecimiento de una plataforma multiactor,[14] que se puede definir, según Röling, como “a negotiation body (voluntary or statutory), compromising different stakeholders who percieve the same
resource management problem, realise their interdependences in solving it, and come together to agree on action strategies
for solving the problem” (1994, citado en Steins y Edwards, 1997: 17). Como indica esta definición,
el funcionamiento de una plataforma multiactor
requiere cumplir una serie de precondiciones: por un lado, debe existir cierto
consenso en cuanto a la necesidad que resolver de manera conjunta una problema
urgente que corresponde a todos los actores involucrados. En este contexto, es
importante que los actores perciban y acepten una dependencia mutua y estén
dispuestos a dialogar. Por otra parte, las decisiones tomadas deben comprometer
a los actores, es decir, tienen que ser más que declaraciones no obligatorias.
En este sentido, para establecer exitosamente una plataforma multiactor es necesario tomar en cuenta los siguientes
aspectos:
·
El
nivel espacial donde se establece la plataforma y su alcance depende del tipo
del problema por resolver, es decir, de las características de los recursos
naturales en disputa y de los actores interesados en ellos. Aunque la
relevancia territorial del problema es relativamente fácil de definir (por ejemplo,
la explotación de agua en una cuenca o la explotación forestal en una anp), hay que
tomar en consideración que los actores se manejan en diferentes niveles
espaciales (internacional, nacional, regional y local). Algunos de ellos, como
las instituciones del gobierno central, están en condiciones de actuar en
diferentes niveles al mismo tiempo (Brenner y Hüttl, en prensa).
·
Las
facultades de la plataforma también están relacionadas con el tipo de problema
a resolver. Sin embargo, la plataforma debe disponer de facultades de decisión
que permitan ejecutar acciones concretas e independientes de la benevolencia de
otros actores no participantes. En este sentido, las decisiones que toman los
integrantes de la plataforma no deben ser anuladas por un actor ajeno (Brenner y Job 2006).
·
Además,
es crucial la inclusión y representación de gran parte de los actores
afectados, involucrados e interesados. Todos los actores relevantes deben ser
representados adecuadamente; lo cual resulta problemático en el caso de actores
colectivos, como las comunidades locales. Además, es necesario contar con una
amplia disposición por parte de estos: el derecho formal no garantiza que todos
realmente quieran o puedan participar. Pueden existir obstáculos como distancia
física y falta de experiencia en los procesos administrativos que impiden la
toma de decisiones más democrática (Weizenegger
2003).
·
Finalmente,
hace falta un mediador aceptado: la plataforma debe ser dirigida y gestionada
por un mediador neutro y ampliamente respetado. Este hecho facilitaría la
posibilidad de llegar a acuerdos pragmáticos en un tiempo razonable y
aseguraría la continuidad de la plataforma, además de que reduciría los costos
de transacción (Van der Meer, 2007).
3. Iniciativas para
promover la aceptación de políticas públicas
Para identificar
y caracterizar a los actores que participan en la implementación de políticas
públicas y los problemas percibidos con respecto a su aceptación por parte de
la población afectada,[15]
se aplicaron varios métodos cualitativos: por un lado, se realizaron, grabaron
y transcribieron un total de 45 entrevistas semiestructuradas durante el
periodo de septiembre de 2004 a febrero de 2005. Estas entrevistas se hicieron
a 16 representantes de instituciones del gobierno federal, seis del gobierno de
Michoacán y cinco a representantes del gobierno del Estado de México. Además,
se entrevistó a ocho funcionarios de los ayuntamientos municipales afectados
por la declaración del la rbmm,
así como 10 colaboradores de ong.
La razón para el gran número de entrevistas radica, en buena medida, en la
división política de la reserva que se ubica en dos entidades federativas: en
varias ocasiones estaban involucrados en la misma área administrativa (por
ejemplo, la supervisión de la explotación forestal) tres dependencias federales
y estatales. Al mismo tiempo, la fama internacional de la rbmm y del fenómeno biológico de
la migración de la mariposa monarca atraen el interés de numerosas ong de
diferentes tipos.
Sólo se hicieron
entrevistas con instituciones gubernamentales y ong con un interés particular en
el uso y/o la conservación de los recursos naturales de la reserva; que
disponían de programas o proyectos propios para influenciar directa o
indirectamente las modalidades del uso de los recursos naturales. Vale la pena
mencionar que todas las medidas analizadas tienen como propósito la
conservación ambiental; aunque algunos también persiguen otros objetivos
adicionales. Sin embargo, también las acciones realizadas para mejorar la
infraestructura y las condiciones socioeconómicas de la población residente,
pretenden coadyuvar a disminuir la presión sobre los recursos forestales. Para
seleccionar las instituciones por entrevistar, se recurrió al sistema de bola de nieve, es decir, primero a los representantes
de instituciones directamente involucrados en la administración de la reserva,
así como a las ong
más conocidas que operan en la región. Con base en estas entrevistas y
observaciones durante los recorridos en la zona, se identificaron sucesivamente
otros actores, que fueron entrevistados después. Para completar la información
proporcionada por las organizaciones formalmente establecidas, se realizaron 11
entrevistas con diferentes informantes clave provenientes de los ejidos y
comunidades indígenas. Con el interés de seleccionar estas comunidades de
manera sistemática, se tomaron en consideración los siguientes criterios: tipo
de comunidad (ejidos o comunidad indígena), su ubicación en las entidades
federativas (Michoacán o Estado de México) y las zonas de la rbmm (zona
núcleo o de amortiguamiento); así como la presencia o ausencia de colonias de
mariposa monarca. Aparte de la realización y trascripción de las entrevistas,
se recopiló información adicional mediante la participación en varias reuniones
oficiales que tuvieron los grupos de actores, por ejemplo, asambleas ejidales y
reuniones del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.
Como se muestra
en la figura ii,[16]
son muchas las instituciones y organizaciones; además estaban implementando una
gran variedad de programas[17]
con la finalidad de promover la aceptación de la reserva por parte de la
población local. En esta figura también se señala que había diferencias
considerables no sólo en cuanto al enfoque sectorial, sino también con respecto
a las modalidades y reglas de operación, así como a los recursos financieros
que tienen a su disposición los actores respectivos. En lo que concierne a las
modalidades de operación, se pueden distinguir programas relativamente rígidos
con una limitada flexibilidad operativa, comúnmente gestionados por
instituciones federales que disponen de recursos considerables. Por otra parte,
las instituciones estatales y las ong es
frecuente que se caractericen por una mayor flexibilidad administrativa. Sin
embargo, generalmente no tienen igual acceso a recursos financieros. Cabe
destacar que también hay excepciones, por ejemplo, las instituciones estatales
que reciben transferencias por parte del gobierno federal, o bien el World Wide Fund for Nature (wwf) que, al ser una prestigiosa ong
internacional, está en condiciones de movilizar recursos notables.
Figura i
Reserva de la
Biosfera de la Mariposa Monarca:
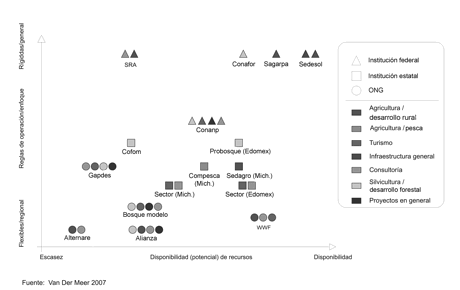
Fuente: C. Galindo Leal, J. Honey
Roses y A. I. Martínez Pacheco (wwf México), 2004.
A grandes rasgos
se pueden distinguir tres grupos de actores con intereses y objetivos
diferentes, aunque a menudo coinciden en cuanto a sus estrategias y medidas
concretas: por un lado, se identificaron instituciones gubernamentales que
tratan de implementar programas para estimular el desarrollo económico
regional, mediante la generación de fuentes de ingreso alternativas a la
explotación forestal tradicional, apoyo a la modernización y diversificación de
producción, construcción de infraestructura, así como asesoría en general con
el objetivo de disminuir la presión sobre los recursos forestales. A este grupo
de actores pertenecen la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), la Secretaría de la Reforma Agraria (sra), las
secretarías de Turismo de Michoacán y del Estado de México (Sectur),
la Secretaría de Desarrollo Agrícola (Sedagro) y la
Comisión de Pesca (Compesca), las últimas
dependencias del estado de Michoacán (figura ii).
Vale la pena mencionar de manera ejemplar algunos de los programas que llevan a
cabo las instituciones mencionadas: las delegaciones regionales de la Sedesol en Michoacán y el Estado de México gestionan, entre
otras cosas, el Programa de Empleo Temporal enfocado a rehabilitar y mejorar la
infraestructura social y productiva en zonas rurales marginadas, ofreciendo
trabajo temporal a la mano de obra sub o desempleada. La Sagarpa
es responsable de llevar a cabo los programas Apoyo al Campo y Alianza para el
Campo. Ambos pretenden mejorar las estructuras productivas en zonas rurales y
brindan subsidios para la producción agrícola y ganadera. Todos estos programas
se aplican en gran parte del territorio nacional, sin distinguir entre áreas
protegidas y no protegidas. Sin embargo, al tratarse de anp federales, las medidas
concretas se deben coordinar con las dependencias de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
principalmente con su órgano descentralizado, la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp).
Otro grupo de
actores incluye a las instituciones gubernamentales encargadas de la protección
ambiental y/o del control administrativo del aprovechamiento de los recursos
naturales, en este caso de los forestales, aunque también gestionan una serie
de programas para estimular el desarrollo local y regional. Cabe mencionar, en
primer lugar, a la Conanp que tiene a su cargo, por
medio de la dirección de la rbmm,
la tarea de controlar la normatividad del uso de suelo y, relacionado con ello,
las actividades económicas que se desarrollan en el territorio de la reserva.
Además, esta dirección es responsable de la coordinación interinstitucional,
cuya finalidad es evitar redundancias en cuanto a las actividades que realizan
las demás instituciones de los tres niveles de gobierno, así como atender –en
primera instancia– las demandas sociales de las comunidades locales residentes.
Al mismo tiempo, apoya diferentes actividades productivas en el ámbito de la
silvicultura y el turismo, entre otras, administrando recursos proporcionados
por otras dependencias federales (figura ii).
Aparte recibe recursos financieros provenientes del Banco Mundial mediante el
Fondo Global Ambiental y del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza;
este último financiado por una serie de instituciones públicas y ong. Son
importantes también las tres instituciones encargadas del control y supervisión
de la explotación forestal, así como del apoyo a ciertas actividades
ecológicamente sustentables relacionadas con la silvicultura: la Comisión
Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Forestal del
Estado de Michoacán (Cofom) y la Protectora de
Bosques del Estado de México (Probosque). La Conafor, mediante el Programa de Desarrollo Forestal, el
Programa para el Desarrollo de Plantaciones Comerciales y el Programa de
Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales brinda apoyo financiero y
consultaría a comunidades y pequeños propietarios para elaborar planes de
manejo forestal, establecimiento de plantaciones y reforestación, entre otros. Cofom y Probosque llevan a cabo
actividades similares en su entidad respectiva, en ocasiones administrando
directamente los programas en representación de la Conafor.
Cabe destacar que Probosque cuenta con más recursos
financieros y humanos que Cofom (figura ii).
Por último, las ong
internacionales y locales también desarrollan una amplia gama de actividades en
la reserva, enfocadas a promover la conservación de los recursos naturales y
crear fuentes de ingresos alternativas. Por tanto, coinciden a grandes rasgos
con los objetivos de las instituciones gubernamentales antes mencionadas y con
frecuencia recurren a recursos públicos para financiar sus actividades. No cabe
duda que la más influyente de ellas es el wwf (Programa México); que se
dedica primordialmente a la gestión del Fondo para la Conservación de la
Mariposa Monarca, apoyado por donaciones de la Fundación Packard, la Semarnat, así como por los gobiernos de los estados de
Michoacán y de México. Los recursos de este fondo se destinan a compensar a los
ejidos y comunidades indígenas por actividades de conservación y el no
aprovechamiento de
sus bosques, es decir, se realiza un pago anual que corresponde con el tamaño
de la cobertura forestal de cada comunidad, siempre y cuando la masa forestal
no se disminuya ni se deteriore. Vale la pena destacar que la mayoría de las
comunidades afectadas por el decreto recibe dicha compensación, aunque siguen
las disputas sobre el monto insuficiente de los pagos y el método de evaluación
de los cambios de la cobertura vegetal. El wwf también destina recursos para
impulsar el turismo y para elaborar planes de manejo forestal. Por otra parte,
la ong
internacional Bosque Modelo Mariposa Monarca fomenta diversos proyectos comunitarios
en diferentes ejidos y comunidades indígenas para mejorar la infraestructura
turística, impulsar la cría de truchas y la producción de artesanía y de
alimentos orgánicos, así como la silvicultura sustentable. Para estas
actividades también recibe apoyo financiero y logístico de una serie de
instituciones gubernamentales, como la Sedesol, la Conafor, Probosque, la Cofom, Segem y Sectur. Actividades similares realiza la ong local
Alternare, aunque su margen de maniobra financiera es más limitado: depende, en
buena medida, de los recursos otorgados por los ayuntamientos locales (figura ii). En cambio, las dos organizaciones
restantes –Alianza de los Ejidos y Comunidades de la Reserva de la Biosfera
Mariposa Monarca (Alianza) y Gestión Ambiental y Programa para el Desarrollo
Sustentable (Gapdes)– no realizan proyectos propios,
más bien solicitan y gestionan una serie de programas gubernamentales, a
petición de las comunidades locales no familiarizadas con los procedimientos
burocráticos. Por tanto, se pueden considerar como instituciones consultoras,
aunque no tengan esta figura jurídica. Ambas organizaciones retienen un
porcentaje de los recursos públicos otorgados para cubrir sus gastos de
operación. Al ser una organización influyente y con aspiraciones de intervenir
directamente en la política del manejo de la reserva, Alianza ha sido capaz de
obtener recursos considerables.
Después de
describir la amplia gama de actores involucrados y programas aplicados, surgen
por lo menos dos preguntas: ¿han servido todas estas actividades para promover
la aceptación de la rbmm?
y ¿se ha logrado una mejor conservación de los recursos naturales? En vista del
deterioro continuo de los bosques de la reserva, nos inclinamos a responder que
no. No obstante, las razones de la degradación de la masa forestal y de los
suelos son complejas; y el análisis de sus causas no debería reducirse a la
evaluación de programas institucionales. Sin embargo, vale la pena analizar más
a fondo los obstáculos que están afectando su eficacia.
Con base en las
entrevistas realizadas, se pueden identificar los siguientes problemas: a) existe un gran número de programas,
pero insuficientemente coordinados; b) las características y diseño de los
programas gubernamentales generalmente no toman en cuenta las condiciones
socioeconómicas locales; c) las actividades se concentran en un
número reducido de comunidades y sectores sociales; y d) los programas no toman en
consideración los intereses y el poder de los actores ajenos a las comunidades
locales, capaces de explotar los recursos forestales en contra de la voluntad
de la población residente y las autoridades gubernamentales.
La mayoría de
los entrevistados opina que el problema central es la falta de coordinación de
los programas; lo cual no sólo causa confusión entre los beneficiarios
potenciales, sino también redundancias. En este sentido, el problema no radica
tanto en la presencia de muchos actores y programas, sino más bien en la
implementación al azar. El hecho de que las tres entidades
involucradas (el Poder Ejecutivo Federal y los estados de Michoacán y de
México) están gobernadas por tres partidos políticos diferentes, complica aún
más la coordinación y cooperación intergubernamental:
Han intervenido
bastantes organizaciones sociales que confunden, en lugar de orientar, a las
poblaciones de la región. Y también veo que la mayoría […] busca el provecho
hacia el interior de su organización y no trata de resolver la problemática de
la reserva […]. Tampoco ayuda mucho que la Federación, el Estado de México y
Michoacán tienen gobiernos de tres partidos diferentes” (entrevista con la
Delegación Regional de Conafor en el estado de
Michoacán, 25 de octubre de 2004).
Aparte de eso,
algunos entrevistados destacaron los conflictos de competencia entre las
diferentes instituciones gubernamentales:
No hay un
proyecto de desarrollo [coordinado por] las diferentes dependencias federales o
del gobierno estatal, no hay una coordinación. Entonces, el gobierno local
ofrece sus programas, el gobierno estatal los suyos […] y el gobierno federal
hace lo mismo […]. Eso ocasiona mucho conflicto en la región y estancamiento
(entrevista con Alternare, 28 de enero de 2005).
El problema también […] es que cada quien
baja sus recursos, pero aisladamente. No hay un proyecto integral y […] los
resultados no son de mucho impacto (entrevista con la Delegación Regional de Sedesol en el estado de Michoacán, 25 de octubre de 2004).
En aras de crear
mecanismos de coordinación, varios entrevistados señalaron la necesidad de un plan
de desarrollo regional para evitar el fomento de ciertas actividades económicas
en zonas no apropiadas, por la fragilidad del ecosistema u otros factores. Al
mismo tiempo, se insistió en que hace falta concentrar los esfuerzos en las
comunidades y zonas que más lo necesitan, así como evitar redundancias como
consecuencia de las acciones poco coordinadas. En este contexto, algunos
funcionarios públicos y colaboradores de ong destacaron que no sólo falta
un plan de desarrollo obligatorio para todos los actores involucrados, sino
también una institución líder con las competencias para implementarlo. En
teoría, esta tarea corresponde a la dirección de la rbmm, pero no se considera un
actor suficientemente influyente para resolver los problemas estructurales:
A mí me parece
que la [dirección de la] Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca debería de
tener un plan, un programa […], que fuera ella la que dirigiera, ordenara y
diseñara […] lo que se tiene que hacer (entrevista con Compesca,
26 de octubre de 2004).
No hay alguien que encabece un
ordenamiento de las actividades que se pueden desarrollar en la reserva
(entrevista con Alternare, 24 de enero de 2005).
Otro punto que
destacaron los entrevistados se refiere a la planeación e implementación
centralizada de la mayoría de los programas, que con frecuencia no corresponden
con la realidad social de la mayoría de las comunidades. En particular, fueron
criticadas las iniciativas que realizan las instituciones federales y, en menor
medida, las autoridades estatales; mismas que fueron diseñadas para todo el
territorio nacional o bien para entidades federativas de gran extensión y
diversidad socioeconómica.
Además, los
requisitos administrativos rígidos para liberar y gestionar los recursos
generan un obstáculo, en ocasiones insuperable para las comunidades locales.
También se consideró problemático que la gran mayoría de los programas no tiene
un efecto estructural, ya que están enfocados a proyectos de corto plazo, de
acuerdo con la lógica y los periodos presupuestales. En el mismo orden de
ideas, hubo entrevistados que opinaron que las instituciones deciden de manera
autoritaria lo que necesitan las comunidades, sin consulta previa ni
conocimiento preciso de la situación local: “En la reserva no hay una planeación
de fondo. Se planea desde el escritorio, se imaginan cosas que no son la
realidad de la gente […]. Todos los programas son bajo reglas de operación
federal, que todo tiene que ver con todo el país y que no están de acuerdo con
la realidad de la reserva” (entrevista con Alternare, 24 de enero de 2005).
Aparte de eso,
para varios informantes resultó preocupante la marcada concentración de
acciones y recursos en unos cuantos ejidos (como El Rosario, en el estado de
Michoacán) y comunidades indígenas, cuyos líderes tienen cierta experiencia en
el ámbito político-administrativo. Algunos entrevistados incluso mencionaron
que existen comunidades que pueden subsistir sólo con base en los recursos
públicos asignados:
[El gobierno]
siempre está dando recursos, subsidiando al campo, nada más por dar. Es un
rollo de clientelismo, de partidismo […]. En El Rosario, el año pasado les
estaban dando recursos, proyectos y demás, y la gente rechazó proyectos porque
decían que ya no los necesitaban. Se ha acostumbrado a la gente a recibir
dinero sin hacer nada (entrevista con wwf, 4 de noviembre de 2004).
En este
contexto, parece que es un factor decisivo la existencia de colonias de
mariposa monarca; lo cual permite a ciertos ejidos y comunidades indígenas
favorecidas ejercer presión sobre las instituciones gubernamentales y ong. Vale la
pena añadir que las mismas estructuras de organización social locales impiden
una distribución más equitativa de los beneficios económicos otorgados. En
particular, la situación jurídica ejidal tiene como consecuencia que sólo los
ejidatarios acreditados y sus familias reciban apoyo financiero, hecho que
margina a gran parte de los residentes sin derechos agrarios (Cohan, 2007). Otra deficiencia radica en el hecho de que
los programas están dirigidos a comunidades ubicadas en la rbmm, ignorando la influencia
real de otros actores que explotan los recursos naturales. “Lógicamente, los
actores que impiden mucho […] son precisamente los de la industria forestal”
(entrevista con suma, 10 de noviembre
de 2004).
En este
contexto, se enfatizó que las actividades no toman en consideración a los
grupos organizados de talamontes, responsables en
gran parte del deterioro de la masa forestal.
En resumen, en
el caso de la rbmm
se observa una visión instrumental de la política ambiental por parte de la
mayoría de los actores, en particular de las instituciones gubernamentales,
pero también, aunque en menor medida, de varias ong que perciben el deterioro de
la masa forestal y la amenaza que enfrentan los sitios de hibernación de la
mariposa monarca como problemas por resolver con los instrumentos que tienen a
su disposición. Frente a la poca eficiencia de medidas coercitivas para imponer
normas legales en un territorio difícilmente gobernable, todo indica que se dio
preferencia a la canalización de recursos financieros hacia comunidades
locales, consideradas actores importantes para la conservación de los recursos
forestales, cruciales no sólo para conservar una especie emblemática, sino
también para el suministro de agua para gran parte de los valles de México y de
Toluca. A final de cuentas, la asignación de fondos tiene la finalidad de convencer a la población local de que
finalmente acepten la conversión de los recursos naturales de uso
tradicional-comunal en recursos de uso múltiple-público bajo la gestión de una
serie de autoridades gubernamentales. En este contexto, vale la pena mencionar
que –quizás con la excepción de actores más independientes como el wwf o Bosque
Modelo– las ong
coadyuvan de manera indirecta a implementar este tipo de política ambiental,
puesto que dependen de la gestión y aplicación de programas gubernamentales
para su subsistencia.
En este sentido,
el problema radica no tanto en aceptar la necesidad de proteger los recursos
forestales por parte de las comunidades locales, ni en la legitimidad de la
intervención de instituciones gubernamentales en sí, sino principalmente en la
baja eficacia y la poca credibilidad de las medidas concretas. Hasta la fecha
no hay consenso entre la amplia gama de actores (instituciones gubernamentales,
ong y
comunidades locales) con respecto a la manera de definir, coordinar y aplicar
medidas comúnmente consideradas como eficientes y justas. Hecho que
posiblemente afectaría, por lo menos a mediano plazo, la credibilidad y el
margen de maniobra de las instituciones gubernamentales y de las ong.
4. Plataformas multiactores
Vale la pena
mencionar que durante la última década se ha intentado implementar acciones de
coordinación intragubernamental, tanto en los estados
(Programa Integral de la Región Mariposa Monarca, en el Estado de México y la
Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, en Michoacán) como en el
ámbito federal (Plan de Ordenamiento Ecológico de la Región Mariposa Monarca”,[18]
en la actualidad en proceso de aprobación legal). Aunque seguramente sería
interesante evaluar los resultados de aquellos esfuerzos, en lo fundamental se
trata de instrumentos que buscan mejorar la eficacia de las acciones llevadas a
cabo por diferentes instituciones gubernamentales, así como reducir las
redundancias y evitar el desarrollo de actividades potencialmente dañinas en
zonas ecológicamente frágiles. Sin embargo, no se pueden considerar espacios de
negociación para mitigar los conflictos de intereses, puesto que su finalidad
principal no consiste en involucrar actores ajenos al sector gubernamental.
Por
consiguiente, a continuación se describen y analizan las dos plataformas
establecidas hasta la fecha: el Foro Regional de la Mariposa Monarca (frmm) y el
Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (ca),
considerados por la mayoría de los entrevistados como los espacios de
negociación más prometedores. Por un lado, se llevó a cabo el primer frmm en marzo
de 2004, organizado por la Semarnat (Conanp), los gobiernos del Estado de México y de Michoacán,
así como el wwf
y la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) (cuadro 1).
Cuadro 1
Características de las plataformas en la Reserva de la Biosfera Mariposa
Monarca
|
|
Foro
Regional de la Mariposa Monarca |
Consejo
Asesor de la RBMM |
|
Estatus legal Promotores |
Voluntario Semarnat,
gobiernos estatales, |
Legalmente establecido Gobierno federal (Conanp) wwf, unam |
|
Responsables de
organización |
Coordinadores de mesas de
trabajo provenientes de diferentes organizaciones dubernamentales |
Conanp
(Dirección de la RBEM) |
|
Frecuencia de reuniones |
Anual (mesas de trabajo
dos o tres veces al año) |
Variable, pero en general
varias veces al año |
|
Procedencia de los
participantes |
Internacional, nacional,
regional, local |
Local y regional |
|
Representación |
Organizaciones y
comunidades individuales (sin cuotas sectoriales) |
Por sectores (municipios,
academia, ONG, Conanp, comunidades; cuotas fijas
por sector) |
|
Participación de la
población local |
Limitada, poca
participación en discusiones |
Notable; participación
activa en discusiones |
|
Objetivos y enfoque |
Coordinación, evitar
redundancias, planificación regional. |
Participación directa en
el manejo de RBMM, aprobación el Programa Operativo Anual RBMM (27
municipios) |
|
Alcance |
Región Mariposa Monarca |
RBMM (27 municipios) |
Fuente: Entrevistas propias; Rendón et
al., 2005; Van der Meer, 2007.
Hasta la fecha
se han realizado cuatro foros, es decir, uno cada año. Uno de los motivos
principales para convocar el frmm
fue la preocupación por la degradación continua de los recursos naturales, el
efecto limitado de los programas realizados y la ausencia de una estrategia
concertada para impulsar la conservación ambiental y el desarrollo
socioeconómico regional (Van der Meer, 2007). Por
consiguiente, el objetivo principal del frmm fue la formulación sucesiva
de una estrategia para analizar y atender, de manera conjunta y coordinada, los
complejos problemas de la rbmm
y sus alrededores (Rendón et al., 2005). En este sentido, el desideratum ha sido la creación de un foro para una planificación
regional intersectorial y eficaz, con la participación de una amplia gama de
actores sociales (cuadro 1). No cabe duda que la iniciativa encontró
resonancia, ante todo, en el ámbito político-administrativo: en el primer foro
regional participaron un total de 334 representantes de los tres niveles del
gobierno, ong,
empresas, así como un número reducido de miembros de ejidos y comunidades
indígenas (Van der Meer, 2007). La asistencia aumentó
aún más en los eventos subsiguientes. Generalmente se discuten las diferentes
problemáticas que enfrenta el manejo en varias mesas de trabajo (Rendón et
al., 2005).
Según la
percepción de varios entrevistados, el logro principal de los foros fue reunir
por primera vez a representantes de una amplia gama de sectores sociales para
discutir los problemas que enfrenta la reserva: “El Foro Regional Mariposa
Monarca fue un logro muy importante. Se juntan todos los actores que existen
[…] para tratar diferentes temas, que son la cuestión del diagnóstico, la
cuestión de la investigación, de educación, de difusión […]. El Foro fue un
gran triunfo” (entrevista con Segem, 1 de noviembre
de 2004).
En este
contexto, es importante resaltar que fue durante estos eventos cuando se
presentaron los avances del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región
Mariposa Monarca y de otras iniciativas de planificación regional,
desarrolladas por ambos gobiernos estatales; lo que indica que los foros
anuales ejercen cierta presión política sobre las instituciones públicas para
desarrollar instrumentos de coordinación. Además, como destacaron varios
entrevistados, el hecho de que los integrantes de las mesas de trabajo se
reúnan también de manera más o menos regular antes y después de los foros
anuales, indica que hay cierto avance con respecto al análisis de problemas y
la búsqueda de soluciones: “El Foro puede servir también como catalizador para
que todo el mundo se entere de la problemática y que se pueda atenderla de
manera más inmediata” (entrevista Conanp, 4 de
noviembre de 2004).
Sin embargo, aún
no se ha logrado convertir el frmm en una organización con la facultad de tomar
decisiones que comprometan a los participantes para actuar de conformidad con
los acuerdos establecidos, ya que carece, a fin de cuentas, de medidas para
imponer los compromisos contraídos de manera informal: “El intento de ponernos
de acuerdo está bien, aunque creo que no se logró el objetivo todavía. Creo que
se tiene que tratar de que sean menos acuerdos, pero más sustanciosos […], que
sean firmados […] con compromisos por
las máximas autoridades, porque de nada sirve que lo firme cualquier persona si
no tiene el respaldo de los gobernadores, por ejemplo” (entrevista Profepa, 16 de noviembre de 2004).
De esta manera,
se destacó que los ejidos y comunidades indígenas, en general, no consideran al
foro como un órgano con poderes superiores a los de las instituciones locales,
por ejemplo, las asambleas ejidales. Por otra parte, a pesar de los esfuerzos
de los organizadores para evitar esta impresión, el grueso de la población
local sigue relacionando el frmm
con el sector gubernamental, tradicionalmente considerado un conjunto de
actores poco confiables y desinteresados en la solución de problemas locales.[19]
No sorprende, por tanto, que muchos entrevistados opinaran que la ausencia y
falta de participación activa de las comunidades locales son obstáculos
cruciales para convertir el frmm
de una mesa de discusión a un órgano de conciliación y toma de decisiones. De
manera que el problema principal no radica en el alcance espacial (regional) de
esta plataforma potencial, sino más bien en sus facultades limitadas, así como
en las expectativas y objetivos divergentes de los actores involucrados.
Mientras predominan las instituciones gubernamentales y las ong, la gran mayoría de la
población que reside en la rbmm
y sus alrededores prefiere buscar otras formas de perseguir sus intereses.
Además, por la ambigüedad de los acuerdos sin compromiso real, su
heterogeneidad y división interna, así como por la ausencia de una persona
líder carismática, resulta difícil que se perciba el frmm como una plataforma de
negociación por parte de la población residente.
Por otra parte,
el Consejo Asesor (ca)
es un organismo establecido por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (cuadro 1). Sus funciones básicas constituyen la
asesoría de las direcciones de las anp respectivas y la aprobación de los Programas
Operativos Anuales. Puesto que estos programas establecen el monto del presupuesto
y los rubros previstos, el ca
se puede considerar un parlamento en el nivel de las anp mexicanas.
Sin embargo, no participa en la elaboración de los programas ni en el ejercicio
de los recursos financieros aprobados (esto corresponde a las direcciones). Con
el afán de promover una participación de la sociedad civil, el ca está
integrado de manera proporcional por representantes de Conanp,
de las comunidades locales, de los ayuntamientos municipales, ong y de
instituciones académicas. En el caso de la rbmm, el consejo se creó en 2003
y (durante la realización del presente estudio) estuvo integrado por
representantes electos de varios ejidos y comunidades indígenas, municipios que
conforman la rbmm
(Zitácuaro y Villa de Allende), del wwf, Alternare y Bosque Modelo, así como de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Aunque el ca está encabezado por un
presidente ejecutivo (un representante de alguna comunidad local) y un
secretario técnico (un funcionario de la Conanp), la
mayoría de las reuniones se realizan en varios subconsejos y comités microrregionales,
de acuerdo con los asuntos a tratar. Esta división tiene la finalidad de
representar mejor a las comunidades y atender problemas específicos.
No obstante, las
entrevistas y las observaciones durante el trabajo de campo[20]
permitieron detectar una serie de problemas que, en conjunto, merman
notablemente las facultades reales del ca. Pese a la participación e
interés de las comunidades locales, la heterogeneidad social, las diferencias
internas, el interés en el propio provecho y la falta de espíritu de
solidaridad hacen que las sesiones se lleven a cabo de manera caótica y
raramente conducen a resultados concretos. Por ejemplo, se observó la costumbre
de pasar por alto el orden del día para presentar de manera espontánea asuntos
particulares. Además, las discusiones las dominan unos cuantos individuos
influyentes, familiarizados con la retórica política. En consecuencia, a menudo
no se toman decisiones concretas, sino se opta por establecer otro comité que
analice los problemas detectados (Van der Meer,
2007). También resulta problemática la ausencia frecuente de los representantes
acreditados, en combinación con la intervención de personas ajenas en el
proceso de toma de decisiones (ibid.). Además, la falta de experiencia e
interés en asuntos administrativos tiene como consecuencia una aprobación por
default del Programa
Operativo Anual, elaborado por la Dirección de la rbmm: “Nos presentan un Programa
Operativo Anual ya elaborado, ya no más para que lo aprobemos […] y eso […] no
es el objetivo del consejo […]; hay consejeros que dicen ‘está bien así’ porque
no saben la realidad de las cosas […] o porque son amigos del director”
(entrevista Alianza, 24 de enero de 2005).
En este sentido,
la heterogeneidad social del ca
–explícitamente intencionada por parte de los legisladores federales y la Conanp– tiene como consecuencia su escasa eficacia. La
falta de legitimidad de los representantes ejidales afecta aún más el
funcionamiento del ca:
a raíz de la organización social tradicional de los ejidos, sólo un ejidatario
puede ser consejero; así que los demás habitantes carentes de derechos agrarios
se quedan sin voz ni voto: “Yo creo que tiene que estar más involucrada la
gente […]. Que no solamente haya un representante […]. Cuando se va a tomar una
decisión importante, pues se tiene que discutir ampliamente” (entrevista
Alternare, 28 de enero de 2005).
Además, el hecho
de que el ca
no tiene competencias fuera del territorio de reserva afecta aún más su peso en
el ámbito político; lo cual se muestra ante todo en el caso de combate a la
tala masiva ejecutada por actores externos. En este sentido, el alcance del ca no
corresponde con el nivel espacial donde se origina el problema.
Conclusiones y recomendaciones
El análisis
político-ecológico con enfoque en actores, intereses y conflictos se presta,
más que una evaluación cuantitativa del deterioro ambiental, a detectar los
obstáculos sociopolíticos que enfrenta el manejo de las anp mexicanas. Resulta obvio que
los programas de apoyo llevados a cabo en la rbmm no han tenido el éxito
esperado, tanto en el sentido de su eficiencia para frenar el deterioro
ambiental, como de una aceptación general de las medidas. Entre los obstáculos
más sobresalientes esta la visión claramente instrumental de la política
ambiental, en combinación con una marcada complejidad social: en el contexto de
una situación social tradicionalmente tensa y conflictiva, las autoridades
federales tomaron la decisión de declarar una anp y aplicar una normatividad
ambiental recién establecida, sin consulta ni participación efectiva de los
afectados; con el fin de proteger una especie excepcional en términos
biológicos y, al mismo tiempo, cargada de significado político. Después de
haber sido confrontada con la resistencia decidida y prolongada de gran parte
de la población residente, una serie de instituciones gubernamentales y ong diseñaron
numerosos programas de apoyo económico para promover la aceptación de
restricciones del acceso a y uso de los recursos forestales; defendiendo así
las medidas de coerción implementadas de manera unilateral y buscando apoyo
político en los ámbitos local y regional. No obstante, no se prestó atención a
la raíz del conflicto: la imposición unilateral y autoritaria de un nuevo
régimen de uso múltiple-público en un espacio dominado tradicionalmente por
arreglos comunales; causa última que explica la escasa aceptación de la
normatividad ambiental y la limitada eficacia de las medidas de compensación.
Aparte de eso, resulta problemático el hecho de que no se ha logrado todavía
sobrellevar el problema de conflictos de competencia y redundancias, pese a
varios intentos por establecer mecanismos de coordinación e integración intragubernamental. Ante esta realidad sociopolítica,
resulta dudoso si las iniciativas más recientes para establecer un ordenamiento
territorial con enfoque en la sustentabilidad ecológica serán coronadas con el
éxito.
Con respecto a
la creación de una plataforma de negociación multiactor,
también quedan muchos obstáculos por salvar. Tomando en cuenta los requisitos
para el funcionamiento eficaz de un gremio de este tipo, cabe señalar los
siguientes puntos: aunque el enfoque regional del frmm permite la participación
activa de un gran número de instituciones y organizaciones heterogéneas que
actúan a diferentes niveles espaciales, las facultades reales de este foro se
reducen al intercambio de información y percepciones de problemas. En cambio,
aún no hay evidencias que esta plataforma contribuya a una mejor coordinación
de las actividades individuales. Al mismo tiempo, los problemas de organización
interna del ca
merman considerablemente su eficacia para influir de manera significativa en la
toma de decisiones con respecto al manejo de la rbmm. Sin embargo, en ambos casos
la mayor deficiencia la constituye la falta de una participación eficaz,
productiva y verdaderamente representativa de las comunidades locales afectadas
por las restricciones del uso tradicional de los recursos forestales. Además, no
existe ningún mediador carismático aceptado y respetado por todos los actores
involucrados.
Para atender la
problemática de fondo, no basta rediseñar periódicamente los programas
intervencionistas u organizar eventos más frecuentados y espectaculares; es
decir, recurrir a las medidas preferidas hasta la fecha, posiblemente por su
bajo costo político. Lo que hace falta ante todo es un cambio de visión y de
actitud. Se trata de no percibir el deterioro ambiental como un problema cuya
solución corresponde a unas cuantas instituciones gubernamentales u ong,
recurriendo a los instrumentos tradicionales de gobernanza, sino como resultado
de un conflicto de intereses profundamente arraigado entre un grupo amplio y
heterogéneo de actores con intereses y objetivos divergentes y contrapuestos,
incluyendo las mismas instituciones y organizaciones protagonistas; desiguales
no sólo en cuanto a las medidas de poder a su inmediata disposición, sino
también al potencial de movilizar apoyo político y económico para imponer sus
intereses. Frente a la realidad innegable de un campo de batalla por el
aprovechamiento de los recursos naturales, conviene aceptar la legitimidad de
los intereses de cada uno de los actores, incluyendo los de los más satanizados
hasta la fecha, como los grupos de talamontes y los
comerciantes de madera. Son precisamente estos intereses los que hay que
negociar adecuadamente, tomando en cuenta los requisitos indispensables aquí
expuestos. En este contexto, es importante establecer una plataforma única de
negociación que será percibida por una gran mayoría de los actores como un
instrumento idóneo para perseguir eficazmente sus propios intereses
particulares.
Lo que se
sugiere concretamente es la creación de un espacio de negociación híbrido, en el sentido que retome elementos
tanto del frmm
como del ca;
que combine las características y funciones de ambas instituciones, ampliando
al mismo tiempo sus facultades y margen de maniobra. Por un lado, tiene que
cumplir con la función de una mesa de discusión democrática y de coordinación
intersectorial, establecida en el ámbito regional. Por otra parte, debe estar
en condiciones de ejercer influencia inmediata en el ámbito local, es decir,
fungir como un gremio con voz y voto respecto a la formulación e implementación
de medidas concretas, incluyendo el alcance sectorial y territorial de los
programas de apoyo; lo cual implica que parte de sus decisiones tengan validez
legal directa. Por último, es indispensable institucionalizar formalmente esta
plataforma y convertirla en una institución líder. En este contexto, resulta
necesario que los actores más poderosos cedan parte de sus competencias a este
nuevo gremio; lo que posiblemente provoca su resistencia. Sin embargo, esta
merma de poder e influencia se podría compensar con una mayor eficacia de la
política ambiental y el reconocimiento de este logro en el ámbito
político-administrativo. Para asegurar una mayor congruencia entre la
normatividad ambiental y la realidad social, la plataforma institucionalizada
también debería fungir como interlocutor con los cuerpos legislativos de los
tres niveles de gobierno, con la finalidad de proporcionar su input durante el proceso de elaboración de
normas legales. Otro punto importante se refiere al establecimiento de otras formas
de representación social de la población local, independiente de sus derechos
agrarios. No cabe duda que se trata de un asunto delicado, pero es
indispensable democratizar el mecanismo de elección de los representantes de
las comunidades locales.
En fin, no cabe
duda que aún quedan muchos obstáculos por salvar y tareas pendientes. No
obstante, los logros parciales –pero nada despreciables– de las iniciativas
pasadas dan motivos para esperar que se logre establecer una plataforma de
negociación que integre más actores y que promueva una aceptación mayor de la rbmm y de
otras anp.
Bibliografía
Barkin, David (2000), “The Economic
Impacts of Ecotourism: Conflicts and Solutions in Highland Mexico,” en P. M. Godde, M. F. Price y F.M. Zimmermann (eds.), Tourism and Development in Mountain Areas, cab International, Londres,
pp. 157-172.
Barkin, David (2003), “Alleviating
Poverty through Ecotourism: Promises and Reality in the Monarch Butterfly
Reserve of Mexico”, Environment,
Development and Sustainability, 5, Springer Netherlands, Ámsterdam, pp. 371-382.
Blaikie, Peter
(1995), “Understanding Environmental Issues”, en S. Morse y M. Stocking
(comps.), People
and Environment, University of East Anglia, Norwich, pp. 1-30.
Blaikie, Peter
(1999), “A Review of Political Ecology”, Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie,
43 (3/4), Martin-Luther Universität,
Halle-Wittenberg, pp. 131-147.
Brenna, Jorge E. (2006), Conflicto
y democracia: la compleja configuración de un orden pluricultural, Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Xochimilco, México.
Brenner, Ludger
(2004), “Caracterización y diagnóstico sectorial para el ordenamiento ecológico
de la Región Mariposa Monarca”, Instituto Nacional de Ecología (informe
técnico), México.
Brenner, Ludger
(2006), “Áreas Naturales Protegidas y Ecoturismo. El caso de la Reserva de la
Biosfera Mariposa Monarca, México”, Relaciones, 105, El Colegio de Michoacán,
Zamora, pp. 237-265.
Brenner, Ludger y Hubert Job
(2006), “Actor-Oriented Management of Protected Areas and ecotourism in
Mexico”, Journal
of Latin American Geography, 5 (2), Syracuse University, Syracuse, pp. 7-27.
Brenner, Ludger, Julius Arnegger y Hubert Job, “Management of Nature-Based Tourism
in Protected Areas (The Case of the Sian Ka’an
Biosphere Reserve, Mexico)”, en A. D Ramos y P. S. Jiménez, Tourism Deveolpment:
Economics and Management, Nova Science Publishers, Hauppage
(en prensa).
Brenner, Ludger y
Helen Hüttl, “Actores sociales y manejo de áreas
naturales protegidas. El ejemplo de la Reserva de Biosfera Sian Ka’an, Quintana Roo”, Revista
Mexicana del Caribe,
Universidad de Quintana Roo, Chetumal (en prensa).
Brower, Lincoln P., Guillermo Castilleja,
Armando Peralta, José López-Gracia, Luis Bojorquez-Tapia,
Salomon Díaz, Daniela Melgarejo y Monica
Missrie (2002), “Quantitative
Changes in Forest Quality in a Principal Overwintering
Area of the Monarch Butterfly in Mexico, 1971-1999”, Conservation
Biology,
16 (2), Wiley, San Francisco, pp. 346-359.
Bryant, Raymond L. (1992), “Political Ecology. An
Emerging Research Agenda in Third-World Studies”, Political Geography, 11(1),
Elsevier, Ámsterdam, pp. 12-36.
Bryant, Raymond L. (1997), “Beyond the Impasse: the
Power of Political Ecology in Third World Environmental Research”, Area, 29 (1), Wiley, San Francisco,
pp. 5-19.
Bryant, Raymond L. y Sinéad
Bailey (1997), Third
World Political Ecology, Routledge, Londres.
Chapela, Gonzalo y David Barkin
(1995), Monarcas y campesinos. Estrategia de desarrollo
sustentable en el oriente de Michoacán,
Centro de Ecología y Desarrollo, México.
Cohan, Stephanie (2007), “La organización
social del turismo en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. El caso de
los ejidos El Rosario y Cerro Prieto, Michoacán”, Universidad Nacional Autónoma
de México, tesis de maestría, inédita.
Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas) (2001), Programa de manejo Reserva de la
Biosfera Mariposa Monarca,
Conanp, México.
Conapo (Consejo Nacional de Población)
(2000), Población, medio ambiente y desarrollo sustentable.
Dos estudios de caso: regiones Mariposa Monarca y Costa Chica de Guerrero, Conapo,
México.
Galindo, Carlos,
Eduardo Rendón y Adriana Quintana (2004), “La monarca de las migraciones”, Pronatura, 8, Pronatura México A.C.,
México, pp. 38-45.
Galindo, Carlos
y Eduardo Rendón (2005), Danaidas:
Las maravillosas mariposas monarca,
Fundación Telcel-wwf,
México.
Garibay, Claudio
y Gerado Bocco (2000), Legislación
ambiental, áreas protegidas y manejo de recursos en zonas indígenas forestales, El Colegio de Michoacán, Zamora.
Goodhand, Jonathan y
David Hulme (1999), “From Wars to Complex Political
Emergencies: Understanding Conflict and Peace Building in the New World
Disorder”, Third
World Quarterly, 20 (1), Tayler & Francis, Londres,
pp. 13-26.
Grimble, R. M, K.
Chan, J. Aglionby y J. Quan
(1995), Trees and
Trade-offs: a Stakeholder Approach to Natural Resource Management,
International Institute for Economic Development, Londres.
Hardin, Garrett (1968), “The Tragedy of the Commons”, Science, 162, American Association for
the Advancement of Science, Washington, D.C., pp. 1243-1248.
Harner, John (2002), “Muebles Rústicos in
Mexico and The United States”, The Geographical Review, 92 (3), American Geographical
Society, New York, pp. 354-371.
Hoth, Jürgen et
al. (1999), Reunión
de América del Norte sobre la Mariposa Monarca, 1997, Comisión para la Cooperación
Ambiental, Montreal.
Lambin, E. F. et al. (1999), Implementation Strategy for Land Use and Cover Change, igbp Report
48, Estocolmo-Bonn.
Leeuwis, Cees y Anne
van den Ban (2004), Communication
for Rural Innovation. Rethinking Agricultural Extension,
Blackwell Publishing, Oxford.
Maarleveld, Marleen y Constant Dangbégnon
(1999) “Managing Natural Resources: a Social Learning Perspective”, Agriculture and Human Values, 16,
Springer Netherlands, Ámsterdam, pp. 267-280.
Martín, Aarón
(2001), Procesos de lucha y arreglos institucionales. El
manejo forestal en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, Colegio de Michoacán, Zamora.
Melo, Carlos
(2002), Áreas Naturales Protegidas en México en el siglo xx, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Merino, Leticia
et al.
(1995), La Reserva Especial de la Mariposa Monarca:
problemática y perspectivas,
El Colegio de México, México.
Merino, Leticia
y Mariana Hernández (2004), “Destrucción de instituciones comunitarias y
deterioro de los bosques en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca,
Michoacán, México”, Revista Mexicana de Sociología, 66 (2), Universidad Nacional
Autónoma de México, México, pp. 261-309.
Ramírez, Isabel, Joaquín Giménez de Azcárate y Laura Luna (2003), “Effects of Human Activities
on Monarch Butterfly Habitat in Protected Mountain Forests, Mexico”, The Forestry Chronicle, 79 (2),
Canadian Institute of Forestry, Mattawa, pp. 242-246.
Rendón, Eduardo et
al. (1997),
“Diagnóstico social y biológico en el Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca”,
Instituto Nacional de Ecología-Dirección Reserva de la Biosfera Mariposa
Monarca, Zitácuaro, Mich., inédito.
Rendón, Eduardo
(2005), Memorias de Primer Foro Regional Mariposa Monarca, wwf-Fundación Telcel, México.
Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales) (2006), Manual del Proceso de
Ordenamiento Ecológico, Semarnat,
México.
Steins, Norbert A. y Veit M.
Edwards (1997), “Platforms for Collective Action in Multiple-Use Common Pool
Resources”, ponencia presentada
en el congreso Multiple-Use Common Pool Resources,
Collective Action and Platforms for Resource Use Negotiation, Utrecht, 11 de
mayo.
Tischler, Sergio y Gerardo Carnero (2001), Conflicto,
violencia y teoría social: una agenda sociológica, Universidad Iberoamericana-Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, México.
Tucker, Catherine M. (2004), “Community Institutions
and Forest Management in Mexico’s Monarch Butterfly Reserve”, Society and Natural Resources,
17, Taylor & Francis, Londres, pp. 568-587.
Van der Meer, Sjoerd (2007),
“The Butterfly Effect: Butterflies, forest conservation and conflicts in the
Monarch Butterfly Reserve (Mexico)”, tesis de maestría, Universidad de Wageningen,
Wageningen, Países Bajos.
Van Woerkum, Cees (1997), Communicatie en interactieve beleidsvorming, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, Países Bajos.
Weizenegger, Sabine
(2003), Akteursorientiertes Grossschutzgebietsmanagement
– Beispiele aus Afrika südlich der Sahara, Münchener Studien zur Sozial und Wirtschaftsgeographie, Munich.
wwf (World
Wide Fund for Nature) (2004), La tala ilegal y sus impactos en
la Reserva de Biosfera Mariposa Monarca, www.wwf.org.mx, febrero de 2006.
Recibido:
21 de julio de 2008.
Reenviado:
10 de noviembre de 2008.
Aceptado:
3 de diciembre de 2008.
Ludger Brenner. Es doctor en
geografía por la Universidad de Tréveris, Alemania. Realizó una estancia
posdoctoral en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de
México; fue coordinador el Centro de Estudios de Geografía Humana de El Colegio
de Michoacán y actualmente es profesor-investigador titular en el Departamento
de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación
incluyen la geografía de turismo y el manejo de áreas naturales protegidas.