Forestería
comunitaria y desarrollo de instituciones locales: el caso de la Comunidad
Agraria Teopisca
Communitarian forestry and the development of local
institutions: The case of Comunidad Agraria Teopisca
Alma Rafaela
Bojórquez -Vargas*
Eduardo Bello-Baltazar**
Conrado
Márquez-Rosano***
Luis
Cayuela-Delgado****
Manuel
Parra-Vázquez**
Abstract
This
study analyses, from an institutional point of view, the process of local
management regarding forest usage in comunidad agraria Teopisca, Chiapas,
Mexico. We have found that, the agricultural workers have been successful in
developing efficient local institutions to manage the usage and access to the
forest. Similarly, we have also detected that those areas of the forest that
are under more control and managed by the members of the community have more
species whose wood has higher value in the marketplace.
Keywords:
collective action, communitarian forestry,
territory appropriation, institutional viewpoint, common goods.
Resumen
En este estudio
se analiza, a partir del enfoque institucional, el proceso de gestión local
alrededor del aprovechamiento forestal en la Comunidad Agraria Teopisca,
Chiapas (México). Se encontró que los campesinos han logrado desarrollar
instituciones locales eficientes para regular el uso y acceso de los recursos
forestales. De igual forma, también se detectó que las áreas de bosque más
controladas y atendidas por los integrantes de la comunidad son las que
albergan más especies maderables con mayor valor en el mercado.
Palabras clave:
acción colectiva, forestería comunitaria, apropiación del territorio, enfoque
institucional, bienes comunes.
* Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, México. Correo-e: alma.bojorquez@uaslp.mx.
** El Colegio de
la Frontera Sur, México. Correo-e: ebello@ecosur.mx y mparra@ ecosur.mx.
*** Universidad
Autónoma Chapingo, México. Correo-e: cmar_ros59@yahoo. com.mx.
**** Universidad
de Granada. Correo-e: lcayuela@ugr.es.
Introducción
En el mundo
existen numerosos ejemplos de recursos naturales manejados adecuadamente por
las comunidades locales que los poseen. Para lograrlo, muchas de ellas han
desarrollado instituciones locales (sistema de reglas y acuerdos comunitarios)
sólidas que les han permitido aprovechar el recurso sin atentar contra él. También
permiten, entre sus miembros, una distribución equitativa de los beneficios y
costos derivados de tales aprovechamientos.
Hace más de
cuatro décadas que Mancur Olson (1965) consideró que los integrantes de un
grupo acceden a un bien colectivo disponible orientados principalmente por su
interés individual, y que no invierten esfuerzos para mantenerlo a menos que el
grupo sea pequeño y que se ejerza una coerción externa que los obligue a
hacerlo. Después, Garret Hardin (1968) postuló que cuando un grupo de
individuos comparte un recurso común tienden a aumentar su comportamiento
egoísta (la no cooperación), provocando una sobreexplotación del recurso hasta
que se deteriora o agota. A esto le denominó la tragedia
de los comunes. Ante
esta tragedia, Hardin sugirió la privatización o nacionalización de los
recursos que se encuentren bajo propiedad común. Esta postura generó numerosas
críticas en el sentido de que esta tragedia se verifica principalmente en casos
donde los recursos son de acceso abierto, los cuales se caracterizan porque
carecen de derechos de propiedad, por una indefinida exclusividad de usuarios
en el acceso y por la desregulación. Feeny et al. (1990) relacionan estos recursos con
los mares abiertos, con la atmósfera global y con las bandas de frecuencia
radial.
En un sentido
diferente, Elinor Ostrom (1990) sostiene que los poseedores de un recurso común
tienen la capacidad de establecer instituciones por ellos mismos, para
controlar las formas de uso y acceso de ese recurso o recursos que comparten
colectivamente (recursos de uso común o ruc).
También dice que al establecer reglas y diseñar acuerdos entendidos y aceptados
por todos, es posible fomentar estrategias de cooperación para mantener los
recursos de uso común, ya sean agua, bosques, animales de caza o pesca,
pastizales, etc., y lograr un aprovechamiento más eficiente de los mismos. Para
analizar este tipo de instituciones, la autora propone utilizar el enfoque
institucional
(Ostrom, 1990).
Para este
enfoque, Ostrom identificó los siguientes principios
de diseño[1] que caracterizan a las instituciones
locales exitosas en la gestión de recursos comunes: para empezar, los usuarios
del recurso común deben mantener límites de sus recursos claramente definidos y
límites en el número de usuarios que los aprovecharán. Distingue también que
los usuarios diseñen un sistema de reglas coherentes entre actividades de
extracción (sustracción) y de provisión, elaboradas colectivamente, e indica
que estas reglas se vigilen en su cumplimiento y que, a su vez, se apliquen
sanciones graduadas para castigar las faltas cometidas. Entre estos principios
de diseño también señala que tales grupos tienen acceso a mecanismos para
resolver sus conflictos, que el gobierno reconozca –al menos en un mínimo– los
derechos a organizarse localmente y, por último, menciona que el desarrollo de
normas y solución de conflictos se desarrollan en diferentes niveles anidados
(Ostrom, 1990). A menor presencia de estos principios, se infiere que el
desarrollo institucional es débil, o que puede fracasar. Sin embargo, si
también se busca elucidar los procesos sociales que subyacen a las
instituciones locales, es necesario explicar su desarrollo y contar con
elementos para anticipar su devenir inmediato, lo cual constituye un referente
importante para comparar con otras experiencias. Cabe señalar que además de los
principios de diseño de este enfoque, este estudio considera muy relevante el
análisis de la historia comunitaria, pues con ello se identifican y dimensionan
causas y factores que originan la fortaleza de estas instituciones. Al
reconocer lo anterior, en este trabajo se profundizó en el análisis del proceso
histórico local relacionado con el acceso a la tierra y la lucha por el
territorio.
Este estudio se
lleva a cabo en una comunidad agraria de la región de Los Altos de Chiapas como
un estudio de caso, donde se analizaron las experiencias de gestión para
administrar los recursos forestales de propiedad común. Estas experiencias
forman parte de un proceso de apropiación territorial en la comunidad, que con
el tiempo da lugar al desarrollo de instituciones que regulan el uso y acceso a
sus recursos forestales.
1. Las instituciones
y la apropiación territorial
Actuar
colectivamente (collective action) para lograr mayores beneficios de un
recurso de uso comunitario permite que las decisiones estén sometidas a cumplir
las reglas y acuerdos establecidos de manera participativa a lo largo del
tiempo por quienes tienen derecho a su acceso. En este sentido, la finalidad de
un sistema de reglas y acuerdos entre los actores locales es hacer viable el
uso sostenido del recurso común a largo plazo. Al concepto que utilizamos en
este enfoque se denomina instituciones de acción colectiva (Ostrom, 1990).
En relación con
lo anterior, este proceso de conformación de reglas y acuerdos logrados por una
acción colectiva es una de las dimensiones que Weber y Reveret (1993)
identifican en un proceso de apropiación de los recursos naturales. Linck
confirma esta relación y establece que el concepto de apropiación del
territorio y sus recursos debe quedar asociado con las instituciones como una
relación de fuerza y entendimiento colectivo, que usa un complejo de reglas
para definir las modalidades de apropiación y especificar el territorio mismo,
y menciona que “Las instituciones del territorio conforman así su principio
organizador básico y, más que las fronteras en sí, definen lo que marca
diferencia entre lo externo y lo propio” (Linck, 2006: 17).
A esta relación
entre apropiación territorial e instituciones locales es lo que denominamos en
este estudio proceso de gestión
local de los recursos
naturales. Al analizarlo, nos será de utilidad para explicar cómo un grupo
social logra desarrollar instituciones locales sólidas para regular el
aprovechamiento de sus recursos, en este caso, forestales.
Un aspecto
esencial en los estudios sobre instituciones locales que regulan los recursos
forestales es la recomendación de Gibson et al. (2000) sobre la necesidad de conocer
la estabilidad o los cambios que sufre el recurso mismo. Aunque los cambios en
la superficie forestal pueden responder a múltiples causas (Angelsen y
Kaimowitz 1999), es importante analizar cómo las decisiones sociales pueden
modificar el estado del recurso, ya sea para mejorarlo, deteriorarlo o que
permanezca estable. Diversos estudios encuentran relación entre la presencia de
instituciones locales y un menor deterioro del recurso (Cortina et
al., 2005; Gibson et
al., 2000; Bray et
al., 2003; Merino,
2004). En este sentido, este trabajo consideró importante relacionar lo
anterior y se elaboró un análisis geográfico de los cambios o la estabilidad de
la superficie forestal.
¿Por qué
relacionar este estudio con los recursos forestales? En México, la preocupación
por los bosques ha cobrado mayor interés en los últimos años porque se
consideran “muy altos en biodiversidad a nivel mundial” (ibrd, 1995) y porque ocupan una amplia
superficie en régimen de propiedad común. Los bosques y selvas ocupan 29% del
territorio nacional y suman 56.8 millones de ha. Cerca de 80% de ellos
pertenecen a aproximadamente nueve mil ejidos y comunidades.[2]
Con esto, México es uno de los países en el mundo con mayor proporción del
territorio forestal en régimen de propiedad común[3]
(Merino, 2004: 33).
Utilizando
enfoque institucional o no, diferentes estudios han analizado la gestión de los
recursos bajo regímenes de propiedad común, como sistemas de irrigación,
pesquerías, tierras para pastoreo y bosques, y coinciden en la postura de que
las instituciones creadas localmente para aprovechar estos recursos se suelen
sostener mejor que otros regímenes de propiedad (Berkes, 1987; Bromley et
al., 1992; Netting,
1993). En México son notables las contribuciones de estudios de bosques
regulados bajo instituciones comunitarias, principalmente en los estados de
Michoacán (Alcorn y Toledo, 1998; Klooster, 2002; Merino, 2004), Quintana Roo
(Bello, 2001; Bray y Merino, 2004; Merino, 2004), Oaxaca
(Chapela, 1999; Garibay, 2002) y Chiapas (Márquez, 2005; Tejeda-Cruz, 2005).
El objetivo
principal de esta investigación es encontrar los elementos importantes que
caracterizan el proceso de gestión local de los recursos forestales en la
comunidad. Para cubrir este objetivo se partió de los siguientes
cuestionamientos: 1) ¿la comunidad cuenta con instituciones
de acción colectiva para controlar sus recursos forestales?, 2)
¿cómo es el desempeño
de tales instituciones?, 3) ¿qué eventos históricos contribuyeron
a su desarrollo?, 4) ¿cómo han influido los actores
externos en las acciones de la comunidad sobre el recurso? y 5)
¿existe alguna
relación entre la gestión local de la comunidad con el estado actual del
recurso?
2. Zona de estudio
Chiapas,
localizado al extremo sur de México en el límite con Guatemala, es uno de los
siete estados mexicanos[4]
con mayor cobertura forestal y todavía en 1994 contaba con 3’293,196 ha de
bosques y selvas (sarh, 1994) que
correspondían a 44.6% de su superficie, de la cual 55% se encuentra en manos de
comunidades y ejidos (inegi,
1993). Los procesos de deterioro de la cobertura forestal en Chiapas se deben
principalmente a incendios forestales (Semarnap, 1998), a la expansión de la
ganadería extensiva y a la descontrolada extracción de madera (Villafuerte et
al., 1997).
Una de las
regiones en que Chiapas se divide es la montañosa de Los Altos que se ubica en
la porción central del estado, es en esta región donde se localiza la comunidad
sujeta a este estudio de caso denominada Comunidad Agraria Teopisca o Bienes
Comunales de Teopisca[5]
(figura i). La región de Los Altos,
que comprende 18 municipios, ocupa 21% de la superficie estatal y alberga 37%
(420,164 ha) de sus bosques templados (1’117,248 ha) (Semarnap, 1998). Por este
motivo se considera una zona prioritaria para la conservación. Además, se
caracteriza por su numerosa población indígena de las etnias tzeltal y tzotzil,
un alto índice de analfabetismo y por un muy alto
grado de marginación
social y económica (Coespo, 2000).
Figura i
Localización
Región Altos de Chiapas
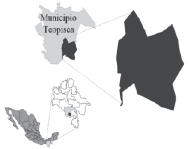
Fuente: Elaboración propia.
Históricamente
los campesinos de Los Altos han usado y transformado el suelo de manera
continua para la producción de alimentos (Parra, 1989). A la par, el deterioro
de los recursos forestales ha aumentado a causa de la explotación extensiva de
los recursos naturales (González et al., 1997). Al respecto, para esta región
se estimó una tasa anual de deforestación de 4.8% en el periodo de 1990 a 2000
(Cayuela et al.,
2006b: 212); sin embargo, en la región aún se observan amplias áreas de
cobertura forestal en diferentes estados de madurez (Pizano et
al., 2002)
La Comunidad
Agraria Teopisca pertenece al municipio del mismo nombre, en Chiapas, y se
encuentra 1,800 msnm, con una superficie territorial de 3,015 ha y pertenece a
la subcuenca hidrológica del río Aguacatenango, que a su vez se ubica dentro de
la cuenca F del río Grijalva-La Concordia[6].
Su clima es predominantemente semicálido, subhúmedo, con una temperatura media
anual de 18° C. La comunidad se ubica junto a la cabecera municipal que cuenta
con cerca de diez mil habitantes, se considera el segundo centro de población
en la región después de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas (inegi, 2000), por lo que cuenta con
carreteras pavimentadas en sus principales vías de acceso. Los propietarios de
la localidad suman 178 comuneros, en su mayoría hombres que son jefes de
familia y unas pocas mujeres viudas. Ellos recuerdan que sus antecesores
hablaban en lengua tzeltal, pero ahora sólo se comunican en castellano. La gran
mayoría practica la agricultura campesina y tienen como cultivos principales
maíz y frijol.
Los bosques de
la comunidad se componen sobre todo de especies de pino y encino (Pinus
y
Quercus spp.), con
pequeñas áreas de ciprés (Cupressus sp.). Las primeras ventas de madera se
realizaron en pie[7] a mediados de 1980, sin
embargo, desde 1996 se comercializa madera en rollo (fuste de árbol en trozas)
bajo un programa de manejo con autorización oficial, aunque sólo duró dos años
pues se suspendió en 1998 a causa de la sobreextracción anual que se programó en
la deficiente planeación de un prestador de servicios forestales (psf). En 2000 la comunidad obtuvo
nuevamente la autorización oficial mediante un nuevo programa de manejo
forestal rediseñado por un nuevo psf.
Ambos programas han seguido el método de desarrollo silvícola que se promovió
en México a comienzos de la década de los setenta (Torres-Rojo, 2005) y se
caracteriza porque se aplican diversos tratamientos en un mismo predio,
utilizando sobre todo el método de regeneración de árboles padre y otros, como
cortas de liberación y aclareos.
3. Metodología
Este trabajo se
abordó con un enfoque de las ciencias sociales como un estudio de caso,
aplicando técnicas cualitativas y cuantitativas. Para obtener información
histórica detallada de la comunidad se realizaron entrevistas abiertas y
semiestructuradas a informantes clave, como comuneros de mayor edad y/o que
hubieran ocupado cargos importantes en la comunidad en los rubros de datos
generales de la comunidad, formas actuales de organización comunitaria y relación
con las instituciones de gobierno respecto al recurso forestal. Con este paso
se obtuvieron los datos que responden a la pregunta tres de las cinco expuestas
anteriormente.
Esta información
sirvió de base para diseñar un cuestionario estructurado que se aplicó a 64
comuneros[8]
sobre los siguientes temas: reglas y acuerdos comunitarios sobre el acceso y
uso de sus recursos forestales, formas de supervisión y de sanciones ante el
incumplimiento de lo establecido, límites territoriales de la comunidad,
identificación de las áreas de aprovechamiento maderable, la forma de
organización en torno a las actividades forestales y, además, se pidió opinión
sobre la rendición de cuentas y la participación en la toma de decisiones. Del
mismo modo se cuestionó sobre el reparto de los beneficios obtenidos por la
venta de madera y de la importancia económica de estos ingresos en relación con
otras actividades.
Para estos
cuestionarios se seleccionó a comuneros de distintos barrios, de diferentes
edades y sexo tratando de representar la diversidad de posturas entre el total
de ellos. Por otro lado, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas al psf y a dos funcionarios representantes
de la federación en la región, como la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Esto con el fin de analizar la influencia de los
actores desde diferentes escalas (Morán et al., 1998) y obtener datos sobre aspectos
de asesoría técnica forestal, así como conocer la forma de participación de los
agentes de gobierno en la comunidad.
Para tomar nota
de las reglas formalizadas por escrito se tuvo acceso a un único libro de actas
de reuniones de asamblea ordinarias y extraordinarias. El libro estaba en manos
del comisariado ejidal, quien afirmó que es hasta los últimos años que se da
formalidad por escrito a los acuerdos tomados en las reuniones, pues antes no
se acostumbraba hacerlo, además de que pocos de los integrantes sabían leer y
escribir.
Para conocer los
espacios de comunicación y discusión sobre asuntos del bosque, se presenciaron
seis reuniones ordinarias de asamblea general de la comunidad y 14 reuniones
del Comité Forestal (de febrero a julio del 2005). Durante las estancias en la
comunidad se hicieron recorridos en campo para conocer las actividades de
aprovechamiento forestal, como marqueo de árboles, corta, derribe y arrastre de
fustes, poda de especies reforestadas, chapeo de residuos y carga y cubicación
de madera vendida. Se acompañó en la vigilancia del bosque y en el monitoreo de
árboles con plaga. Además, se colaboró en la recolección de semillas de pino
para la reproducción de plántulas.
Gracias a este
acompañamiento en las actividades en el bosque, a las notas tomadas del libro
de actas, a las visitas presenciales en reuniones de la asamblea y a los
cuestionarios estructurados se obtuvo valiosa información para analizar los principios
de diseño de E.
Ostrom (1990) y con ello abordar las preguntas 1, 2 y 4. Cabe señalar que
también, a lo largo del trabajo de campo, se obtuvieron importantes datos a
partir de conversaciones informales con diferentes comuneros, sus esposas e
hijos, con las autoridades locales, funcionarios del sector, técnicos
forestales y avecindados del pueblo.
Para analizar
los datos cuantitativos se utilizó el programa spss®
versión 11, cuyos resultados más relevantes fueron las frecuencias
porcentuales; mientras que para analizar los datos cualitativos se elaboraron
esquemas detallados que sirvieron para simplificar y ordenar la información obtenida,
para ello se utilizó el programa MindManager® 2002.
Por último, para
abordar la pregunta 5, se requirió indagar si hubo cambios de la superficie
forestal a lo largo del tiempo. Para lograrlo se elaboró un análisis geográfico
mediante dos imágenes de satélite: una del año 1990 y otra del 2000 procedentes
de sensores remotos distintos (Landsat tm
y etm+, respectivamente). Como era
necesario comparar estas imágenes entre sí, se tuvo que hacer la corrección
geométrica, atmosférica y topográfica de las mismas, con el fin de que los
resultados fueran consistentes en la serie.[9]
Con un gps (Global Positioning Satellite) se
tomaron coordenadas geográficas en diferentes puntos de la comunidad: 15 dentro
de bosque con dosel y siete en áreas sin bosque. Con estos puntos se procedió a
una clasificación supervisada utilizando un algoritmo basado en la teoría de la
evidencia de Dempster-Shafer. Este es un método eficiente utilizado más
recientemente en los análisis geográficos de vegetación, pues permite combinar
la información disponible en las bandas espectrales del sensor con la
información derivada del conocimiento experto (Cayuela et
al., 2006a). El
procesamiento de imágenes se realizó con el programa idrisi 14.01 Kilimanjaro®.
4. Resultados y
discusión
En el primer
apartado se describe el proceso histórico de apropiación del territorio que
marcó los inicios de la gestión comunitaria. Después se aborda el análisis
mediante los principios de diseño de Ostrom (1990) y finalmente se
presenta el análisis de los cambios en la superficie forestal del área de
estudio.
4.1. El proceso de
apropiación del territorio y los recursos forestales
Esta primera
parte de resultados cobra mayor importancia para aquellos estudios que
pretenden llevar análisis basados sólo en los principios
de diseño, ya que en
este caso la conformación de las instituciones locales en torno a los recursos
forestales en la comunidad no surgieron por la simple preocupación de
aprovechar eficientemente el recurso mismo, sino que deriva de un continuo
proceso de apropiación del territorio, que comenzó con la lucha por la tierra y
que a la postre originó capacidades de gestión colectiva. Se identificaron tres
acontecimientos significativos de apropiación: 1) la lucha por el territorio, 2) las actividades de reforestación y 3) primeras comercializaciones de
madera. Simultáneamente el proceso dio lugar a fortalecer las capacidades
locales en el manejo forestal comunitario
4.1.1. La lucha por
el territorio
La comunidad
comienza su experiencia en 1969, cuando un grupo de campesinos sin tierra
descubre que existen documentos[10]
que amparan la propiedad común y que permanecieron ocultos durante décadas.
Para entonces, ese terreno ya estaba repartido entre pocos señores acaudalados
de forma individual que vivían en el pueblo de Teopisca (identificados por
ellos como los ricos),
mientras que otra extensión de tierra estaba tomada por los vecinos del ejido
Teopisca. Estos campesinos sin tierra, al convencerse de la validez oficial de
los documentos y planos, acordaron organizarse para solicitar oficialmente la
devolución del territorio como propiedad común. Como resultado, un grupo de 542
aspirantes a comuneros se organizaron y coordinaron acciones para tal gestión.
Entonces surgió un conflicto por la propiedad de la tierra entre los
ricos y los
aspirantes a comuneros.
Los primeros expresaron amenazas de muerte a los segundos para que desistieran
la gestión de devolución de la propiedad. Esta lucha por la tierra se mantuvo a
lo largo de seis años.
Durante ese tiempo,
los aspirantes se
reunían largas horas para diseñar diferentes estrategias que les permitiera
lograr una gestión eficaz de la propiedad común. El objetivo era poseer tierra
para cultivar y asegurar la provisión de alimentos, contar con un patrimonio para
sus familias, y así dejar de pagar altos costos por alquilar tierras ajenas.
Pero durante este mismo periodo, entre los aspirantes a
comuneros también
surgían conflictos internos. Al diferir con los acuerdos iniciales del grupo,
una minoría se unió a los ricos llevando el conflicto a una mayor
tensión. Los aspirantes eran cada vez menos en número e
intensificaron estrategias, tanto para enfrentar las amenazas constantes del
enemigo fortalecido como para optimizar la gestión de la tierra. Gracias a la
valoración y apoyo de la Secretaría de la Reforma Agraria (sra), el 24 de enero de 1973[11]
los aspirantes a comuneros lograron la dotación oficial definitiva de 3,128 ha
en común,[12] aunque aún faltaron
muchos años más para que el conflicto lograra enfriarse.
Una larga lucha
por la tierra enfrentando amenazas y conflictos requería de una intensa
comunicación grupal, de ensayo y error en el diseño de estrategias y de
acuerdos colectivos para lograr una gestión eficaz que los condujera a la
posesión legal del territorio. En este estudio se reconoce esta experiencia
colectiva como el inicio de un proceso paulatino de apropiación del territorio
y, por ende, de sus recursos naturales. Al mismo tiempo representa la base de
la experiencia organizativa y liderazgo local que da confianza grupal en la
posibilidad de lograr objetivos organizadamente. Es decir, fortalece el capital
social de grupo ya que éste “se basa en las relaciones sociales de las
comunidades humanas que les permiten desarrollar conocimientos y visiones comunes,
entendimiento mutuo, rendición de cuentas y confianza entre sus miembros,
condiciones indispensables para la constitución y vigencia de cualquier acuerdo
social” (V. Ostrom, 1997, citado por Merino, 2004: 129).
Las relaciones
sociales refuerzan la identidad y el reconocimiento de las personas; y ser
reconocido garantiza el mantenimiento de ciertos recursos (Lin, 2001: 20). El
ser identificado como comunero o comunera les garantizaba reconocimiento
social, acceso a la tierra y fortaleza de grupo en actividades de gestión. En
este caso los comuneros se distinguen en el pueblo por el grupo agrario al que
pertenecen: comunero, ejidatario, vecino o particular.
4.1.2.
Las actividades de
reforestación
Otro suceso que
afirmó la apropiación del territorio comenzó en 1982. En ese tiempo se
implementaba una política federal de reforestación por medio de la sarh. La mayoría de los entonces
comuneros fueron contratados con pago de jornales para reforestar
aproximadamente 2,000 ha con plántulas de especies de coníferas. Después de esa
reforestación, las siguientes las emprendieron ellos mismos con ayuda de la sarh sin esperar pago de jornales. Desde
entonces, la reforestación es parte de las faenas
colectivas, es decir,
trabajos colectivos semejantes al tequio de las comunidades de Oaxaca. Estas
actividades significan lo contrario de la extracción, es decir, se hacen para
provisión, fomento y protección del bosque mediante reforestación, podas y
aclareos anuales de los árboles, apertura y mantenimiento de brechas cortafuego,
rondas de vigilancia, control de plagas, etc., y no son remuneradas, se
consideran una contribución a la comunidad. Para los comuneros las actividades
de reforestación fueron importantes para restaurar el territorio logrado. Ellos
habían luchado por poseer un territorio, y después estaban dispuestos a
trabajarlo y demostrar que tenía dueño.
Para Linck, la
marca que deja el individuo en la producción del territorio se advierte en el
trabajo ejercido en el mismo: “La apropiación del territorio y sus recursos
siempre queda asociado con una relación de fuerza (un territorio se conquista y
se defiende), con el establecimiento de algún grado de exclusividad de uso”
(2006: 17).
En este caso,
las faenas de reforestación manifiestan un modo de apropiación porque
representan simbólicamente rasgos de dominio del territorio y de exclusividad
de derechos de quienes lo han producido (Weber y Reveret, 1993). De acuerdo con
Gibson et al.,
“una comunidad invertirá mayores esfuerzos de organización cuando compartan el
entendimiento de que los beneficios que resulten son dignos en relación con los
costos de organizarse” (2000: 229). El logro de poseer el territorio y el
esfuerzo de las faenas colectivas formaron las bases para que la comunidad
valorara los bosques. A diferencia de las faenas colectivas, los trabajos
de monte sí son
remunerados y son todas aquellas actividades que se realizan para la extracción
de madera comercial.
A lo largo de
los años los comuneros han demostrado disponibilidad para realizar los trabajos
de provisión en su territorio y principalmente en las áreas de bosque. La
valoración económica que las comunidades asignan a los recursos forestales es
una condicionante que determina la conservación o el deterioro de los mismos
(Merino, 2004). En este caso, además del valor económico, los comuneros también
le asignan un valor social, pues los recursos forestales están en un territorio
del que lograron apropiarse, y los trabajos de reforestación simbolizan el
resultado de los esfuerzos anuales que han invertido desde hace más de 20 años.
4.1.3. Primeras
comercializaciones de madera
A mediados de los
años ochenta los comuneros descubrieron que grandes extensiones de sus bosques
de pino estaban infestadas de plaga (con el insecto descortezador Dendroctonus
frontales). La sarh recomendó extraer los árboles
plagados para comercializarlos como madera. Así la comunidad obtuvo pagos de
derechos de monte[13]
al realizar las primeras ventas de madera en pie en 1987 y 1988 bajo la
asesoría de la sarh. Esta coyuntura
agregó elementos para valorar aún más el bosque, pues los comuneros
descubrieron el valor económico de sus recursos maderables en el mercado que
antes desconocían. Con los ingresos obtenidos, los comuneros compraron una
extensión de tierra de 332 ha de mayor productividad agrícola para el cultivo
de maíz y frijol en el municipio vecino de Venustiano Carranza, ubicado a 20 km
de la cabecera municipal de Teopisca. Esta adquisición de tierra fue dividida
en parcelas de igual tamaño entre todos los comuneros, quienes uniformemente la
destinaron para sembrar estos granos.
Esta reinversión
reforzó sustancialmente la valoración del recurso forestal, en especial el
bosque de coníferas, lo que significó una fuente de ingresos para invertir en
su cultivo principal: maíz y frijol. Por cerca de cinco años no se planeó
aprovechar más madera porque precisamente en esta época (entre 1989 y 1994) el
gobierno de Chiapas impuso una veda forestal en el estado. No hubo más venta de
madera durante ese tiempo, pero sostenían su economía con el aumento en la
producción de maíz y frijol en las tierras adquiridas. Fue hasta 1996, con el
primer programa de manejo forestal, cuando continuaron las faenas anuales de
reforestación, se practicaron faenas para podas anuales, aclareos, elaboración
y mantenimiento de brechas para prevenir incendios, así como rondas de
observación para control de plagas en pinares (actividades de provisión).
Actualmente la
actividad principal de los comuneros sigue siendo el maíz y el frijol para
consumo doméstico, aunque el sobrante de maíz se comercializa, pero el
aprovechamiento forestal les permite contar con un ingreso anual repartido
equitativamente por la venta de madera en rollo. La comunidad decide a quién
vender el producto maderable de acuerdo con el mejor postor, pues tiene la gran
ventaja de que se localiza muy cerca de la ciudad de San Cristóbal de Las
Casas. Su ubicación en medio de carreteras pavimentadas facilita el transporte
de la madera, lo que permite superar los precios estándares de madera en rollo
en la región. En general los precios de la madera en Chiapas se encuentran más
bajos que en el resto del país, por ejemplo, en Michoacán en el año 2000 el
precio de la madera de coníferas era de 700 pesos (64 dólares)[14] m3 (Merino, 2004), mientras que en
ese mismo año la Comunidad Teopisca vendió a 350 pesos (32 dólares) el m3
de madera en rollo. Cada año han ido mejorando el precio, en 2005 vendieron a
poco más de 600 pesos (55 dólares) el m3 de madera primaria (rollos
anchos) y a 170 pesos (15 dólares) de madera secundaria (rollos pequeños no más
angostos de 25 de diámetro). Aun así, la comunidad mantiene el precio de madera
primaria más alto en la región.
El volumen
programado de extracción de madera para el año 2005 fue de 1,726 m3,
el más bajo en los 10 años que establece el programa de manejo (en promedio,
está planeada una extracción anual de 4,000 m3). De este volumen se
comercializaron 1,200 m3 de madera primaria y el resto de madera
secundaria. En ese año los comuneros sólo se repartieron los ingresos de la
venta de madera primaria, quedando a cada uno cerca de 4,000 pesos (364
dólares), mientras que los ingresos por madera secundaria se destinaron a la
remuneración de los trabajos de monte y los gastos de operación. Aunque ese año
hubo menos extracción, y por tanto recibieron ingresos menores, la mayoría
asegura que es de mucha utilidad para solventar los gastos cotidianos durante
el año.
Para 67% de los
comuneros la actividad forestal representa entre la segunda y tercera fuente de
ingresos. El reparto anual de los ingresos por venta de madera es una fuente de
financiamiento, que para algunos significa una solución a los gastos en los
insumos agrícolas, mientras que para otros es una oportunidad para mejorar las
condiciones de la vivienda, así como gastos en salud y educación de sus
familias, además de que anualmente genera cerca de 30 empleos internos durante
la cosecha de madera.[15]
Cada jornal se paga entre 60 y 70 pesos diarios, un poco más alto que el
estándar en la región (6.36 dólares).
Desde las
primeras extracciones de madera en pie los comuneros desconocían las
actividades de forestería, pero observaron cada paso de las labores de monte
que ejercían los trabajadores del comprador (el
maderero). Después,
los comuneros empezaron a practicar estos trabajos durante el primer
aprovechamiento con un programa de manejo forestal de extracción maderable
(entre 1996 y 1998), y con la capacitación[16]
del psp y la entonces Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) poco a poco se
volvieron hábiles para hacerlo por ellos mismos. A partir de entonces los
comuneros condicionan a los madereros para que, en lugar de sus empleados,
sean ellos mismos quienes desempeñen los trabajos de extracción.
Dependiendo de
la situación y de lo que más convenga a los comuneros, se acuerda que algunos
trabajos los pague la comunidad y otros el maderero, quien no siempre es el mismo, sino
que varía según se acerque a las condiciones que la comunidad establece como
precio, modalidades de pago y cuestiones técnicas de extracción en cada año de
aprovechamiento.
Casi todos los
trabajos de monte los realizan los propios comuneros, los cuales ocupan un
promedio de 30 personas, mientras que para las faenas colectivas los 178
comuneros y comuneras tienen la misma responsabilidad de ejercerlas. Cuando no
se puede acudir a ellas, se permite enviar a algún familiar o pagar a quien lo
supla (cuadro 1).
Cuadro 1
Regulación para
las faenas colectivas
|
Aspecto
que se regula: faenas colectivas (mantenimiento
y provisión del bosque) |
Decisión
en el ámbito de la asamblea general |
|
|
Norma
o acuerdo |
Formalidad |
Fecha
de inicio |
|
Todos los comuneros y
comuneras están obligados a participar en los trabajos de reforestación y de
apertura y mantenimiento de brechas cortafuego cada año, estas actividades no
serán remuneradas a los comuneros |
Escrita. Art. 13 frac. xi y xii
del Estatuto Comunitario |
Después de la primer
reforestación apoyada por la sarh |
|
En caso de que no pueda
participar personalmente deberá ser representado por otra persona capaz de
desempeñar el trabajo- Sanción: doble jornal al
que no cumpla. De incidir repetidamente en tales sanciones se le podrá
desconocer de los derechos totales |
|
|
|
Todos los comuneros y
comuneras están obligados a desempeñar los cargos o comisiones que les
confiere la asamblea. |
Escrita Art. 13 frac. xi
y xvii del Estatuto Comunitario |
Desde que comenzó la lucha
por el territorio |
|
Las quemas agrícolas se
deberán programar avisando al Consejo de Vigilancia el día y la hora en que
se llevará a cabo, así como los compañeros que ayudarán en el control del
fuego. |
Se presume escrita, pero
no se encontró en el acta |
2002 |
|
En caso de incendio
forestal, todos los que puedan ser localizados y avisados en el momento
deberán acudir de inmediato y organizadamente para detener la programación
del fuego |
Escrita Art. 13 frac. xi y xii
del Estatuto Comunitario y en el programa autorizado de manejo forestal |
2000 |
|
Durante los tiempos de
este estudio ya se estaban proponiendo castigos para quienes no acudieran |
|
|
Fuente: Elaboración propia.
Los comuneros
consultan constantemente al psp y
a los funcionarios de Conafor sobre los aspectos y técnicas de forestería como:
precios de madera en el mercado, técnicas de manejo, documentación oficial que
se debe presentar y aspectos fitosanitarios del bosque. De acuerdo con esta
observación, en este estudio se identifica un marcado interés de los comuneros
por encontrar las condiciones ideales para manejar sus recursos forestales
maderables. El interés por aprender los trabajos de monte, los cálculos de
madera (cubicación) y la documentación necesaria surgió de los propios
comuneros, lo que evidencia otra muestra de apropiación territorial.
El marcado
interés por desarrollar capacidades para manejar adecuadamente sus bosques se
explica porque con ello mantienen un control directo sobre el recurso, lo que
les permite garantizar mayores beneficios económicos anualmente y oportunidades
de empleo local. Esto se aprecia en otras comunidades que administran sus
bosques, como en el caso de la comunidad Xhazil en Quintana Roo (Bello, 2001),
San Pedro el Alto en Oaxaca (Garibay, 2002) y San Juan Nuevo Michoacán (Bonfil,
2002), y muchas otras más donde los beneficios económicos que se generan de la
actividad forestal se asumen como algo muy importante.
La apropiación
no es un proceso estático ni acabado. Las experiencias previas que han superado
colectivamente no sólo descubren entre sus miembros la capacidad de gestión
como grupo, sino que conforman la base para consolidar una apropiación del
territorio y de los recursos forestales, para propiciar el desarrollo de
instituciones y diseñar formas de organización más efectivas para su
aprovechamiento.
Hasta ahora se
descubre entonces que el análisis de apropiación del territorio es relevante en
este tipo de estudios como complemento al análisis de los principios de diseño,
porque permite mostrar las causas que sostienen el comportamiento de
cooperación o no comunitaria en el desarrollo de instituciones en torno al
recurso de uso común.
4.2. Los principios de diseño en el marco del enfoque institucional
4.2.1. Límites
claramente definidos y sistema de reglas colectivas para tiempo, lugar, forma y
cantidades del recurso
De acuerdo con
Ostrom (1990), en las instituciones locales sólidas los dueños del recurso
mantienen límites claramente definidos. En este estudio consideramos el límite
de usuarios con derechos, los límites del recurso forestal y los límites de su
propiedad. En cuanto al límite de usuarios encontramos que está bien definido.
En la comunidad se reconoce a 178 comuneros con voz y voto para decidir sobre
el territorio y el aprovechamiento de sus recursos naturales. Además
internamente se sabe quién es comunero y quién no; en México la sra (gobierno federal) reconoce
oficialmente al comunero o ejidatario al expedir actas de reconocimiento y
titulación de bienes comunales o ejidales, por tanto, es comunero quien posee
título de derechos comunales.
Se encontró que
80% de los comuneros entrevistados identifica claramente las distintas áreas
forestales y los límites de la comunidad. Quienes han ocupado cargos de
vigilancia conocen mejor las áreas de bosque y sus linderos. Además, las faenas
colectivas –como construir brechas cortafuego, chapeo y reforestación– han
permitido distinguir mejor los límites de su territorio.
El 70% de los
comuneros conoce las áreas forestales donde cada año se aprovecha madera en
rollo para comercializar. Desde el 2000 el programa de manejo contempla 542 ha
de bosque de pino y de pino-encino en las que se definieron áreas de corta
anual, cuya ubicación la mayoría de los comuneros distingue fácilmente, al
igual que las establecidas para conservación y restauración. En estas últimas
no se extrae leña para no perturbarlas, mucho menos se usan para cultivo. Para extraer
leña, la comunidad acude a sus bosques de encino, los cuales considera
abundantes y se ubican en zonas de menor altitud. Para fines agrícolas, se
tienen 541 ha de áreas comunales, que aunque estén parceladas y durante años se
han usado individualmente, la asamblea tiene autoridad para decidir sobre las
mismas.
Si no se tienen
claros los límites de propiedad, se corre el riesgo de que otros cosechen los
beneficios que con tanto esfuerzo sus dueños han producido. Otro riesgo es el
de no delimitar el número de usuarios, pues si a todos se les permite el
acceso, y la demanda de unidades del recurso se eleva, “el potencial
destructivo podrá hacer que la tasa de descuento[17]
usada por los dueños se eleve a un 100%” (Ostrom, 1990; 149). En esta comunidad
se han establecido estos tipos de límites y la mayoría de los comuneros los
identifica claramente.
Para citar un
ejemplo, el ejido Cerro Prieto, en Michoacán, conoce muy bien los linderos de
su propiedad, de sus bosques y hasta dónde abarca la Reserva de la Biosfera de
la Mariposa Monarca. Contrariamente, en el ejido Cafetal ubicado al sur de
Quintana Roo, se presenta una pobre delimitación de sus áreas de bosque, lo que
ha generado conflictos en los derechos del grupo hacia sus recursos comunes, y
aún peor, presentan una débil regulación local, lo que ha ocasionado amplios
desmontes de sus bosques (Merino, 2004).
También se
encontró que existen acuerdos sobre cantidades fijas para extraer leña o madera
para sus viviendas, es decir, se tienen límites definidos de a cuánto recurso
puede acceder cada uno y además se han establecido las veces que cada comunero
tiene derecho a solicitarlo en el año (cuadro 2).
Cuadro 2
Regulación del bosque para leña
|
Norma
o acuerdo |
Formalidad |
Fecha
en que se acordó |
|
Mientras sea sólo para autoconsumo, los comuneros
tienen derecho de extraer leña del bosque con permiso del Consejo de
Vigilancia de la comunidad. Cada comunero o comunera tiene derecho a la carga
de leña de una camioneta de carga de tres toneladas o dos viajes de camioneta
pick up cada tres meses (es decir, cerda de 4 m3) Quien no cumpla este acuerdo se le multará con
1,000 pesos El derecho a leña no comprende especies de pino ni
ciprés |
Escrito. Libro de actas de Asamblea General |
27 de junio de 1999 |
|
La leña no cortada, es decir, la recolectada del
suelo (de desperdicio) la pueden aprovechar los comuneros sin necesidad de
pedir permiso mientras no exceda de una tarea
al día (la que se pueda cargar con el cuerpo) |
No escrita |
No se recuerda |
|
Los restos de pino y ciprés que quedan del
aprovechamiento de madera comercial serán vendidos como leña por la comunidad
a 100 pesos por camionera de tres toneladas cargada (4 m3 aproximadamente). La carga la deberá hacer el interesado mismo bajo
la supervisión del encargado de comercialización que forma parte del Comité
Forestal, quien le expedirá un recibo escrito. |
Acordada en asamblea pero no escrita |
1996 |
|
La extracción de leña deberá ser solamente en los
días martes y jueves a la luz del día y no más tarde de las 17 horas |
Acordada en asamblea pero no escrita |
No se recuerda, pero hace más de 10 años |
|
Las áreas asignadas a restauración de bosque no se
deberán utilizar ni siquiera para uso de leña. Pues tal área se considerada
protegida por la comunidad para su conservación |
Escrita en el Programa de Manejo Forestal |
2000 |
|
Se multará a quien se encuentre extrayendo la leña
y en el momento no cuente con el permiso del Consejo de Vigilancia o talón de
compra Sanción: la que se asigne en plenaria de la
asamblea |
Escrito. Libro de Actas de Asamblea General |
27 de enero de 2002, folios 53 al 59 |
|
Los caminos de las áreas forestales transitables
deberán ser bloqueados con cadena y candado. Cuando alguien tenga permiso
para extraer leña, el comunero encargado de los permisos acudirá a abrir y a
cerrar los caminos después de la hora límite. |
Acordada en asamblea pero no escrita |
2004 |
Fuente: Elaboración propia.
4.2.2. El
surgimiento de conflictos y los mecanismos comunitarios de solución
Según condiciones
establecidas por el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fonafe),[18]
los primeros ingresos de la venta de madera deben reinvertirse en obras de
beneficio económico o social comunitario. Fue así que la comunidad reinvertía
en obras que generaran más beneficios económicos, como la renta de un molino de
granos y proyectos de elaboración de tejas y ladrillos. Desde el principio, la
rendición de cuentas de los ingresos obtenidos por estos proyectos fue muy
imprecisa. La falta de mecanismos de control colectivo en cuanto a los
beneficios obtenidos, ya sea por actos de corrupción, por descuidos o por falta
de capacidades en el control de las cuentas, generó un ambiente de desconfianza
entre los comuneros. Al hablar de propuestas para otros proyectos colectivos,
los comuneros manifiestan apatía en aprobarlos, pues aún no cuentan con
mecanismos de rendición de cuentas satisfactorios. A partir de la inconformidad
en el manejo de los ingresos, las reglas que entonces se tenían fueron
aumentando y haciéndose más rígidas. La vigilancia se hizo más fuerte en los
trabajos de monte, pero en cuanto al manejo de cuentas, se evitó que el dinero
quede mucho tiempo guardado y se asigna a alguien que vigile al responsable.
Para evitar
tentaciones de robo y estar más seguros del igual reparto financiero, la
comunidad ha decidido no reinvertir sus ingresos en otros proyectos. Se tiene
el acuerdo de que el dinero se saca del banco y se reparte justo después de
concluir la venta total anual de madera. Así se distingue un principio
comunitario muy importante: repartir por igual los beneficios de la madera
vendida para evitar tentaciones de quien lo administra. El mismo principio de
igualdad se distingue también en la distribución de los costos de cooperación
económica y de las faenas colectivas que todos por
parejo deben ejercer.
La estructura de
cómo se representan las autoridades de los ejidos y comunidades en México es
muy similar (Bray et al., 2006). Expresar el problema ante los
demás, en las reuniones de comités o de la asamblea es el principal mecanismo
para resolver los conflictos y confusiones en la información compartida. Es en
este mismo espacio donde los integrantes de Comunidad Teopisca discuten todos
sus asuntos, donde se tratan los problemas, se toman decisiones, y algunas
veces quedan asuntos pendientes cuando no se cuenta con información suficiente
para decidir. Durante la investigación de campo se presenciaron diversos
conflictos, gran parte de ellos a causa de una comunicación deficiente entre
los comuneros. Los conflictos que surgen sobre la rendición de cuentas provocan
que se redefinan tanto las reglas ya establecidas como una mejor vigilancia en
el manejo de los ingresos, así como sanciones más eficaces que garanticen el
principio que rige primero la toma de decisiones: el de igualdad tanto en los
costos como en el reparto de los beneficios colectivos. Las dudas o la falta de
información, sea oficial o técnica para tomar decisiones, se consultan con el
prestador de servicios profesionales, y cuando corresponde a asuntos de apoyos
o restricciones gubernamentales, directamente se pide asesoría a los
funcionarios.
Elinor Ostrom
(1990) sostiene que si los individuos que cometen faltas o presentan problemas
personales que les impida seguir una regla o acuerdo y no disponen de
mecanismos que les permita discutir y resolver las causas del problema y
justificar su falta de desempeño, entonces las sanciones podrían llegar a verse
como injustas y los niveles de cumplimiento disminuirían.
En este caso, la
Comunidad de Teopisca privilegia la comunicación en la asamblea general y las reuniones
de los diferentes comités para el intercambio de ideas y para aclarar los
conflictos, con la finalidad de solucionar los problemas que afecten en lo
colectivo.
4.2.3. Diseño de
reglas y organización en múltiples niveles anidados
Como último principio,
la apropiación, el aprovisionamiento, el seguimiento, el cumplimiento, la
resolución de conflictos, así como establecer reglas y tomar decisiones se
organizan en varios niveles de organismos anidados. De acuerdo con Elinor
Ostrom (1995), resulta más complicado diseñar reglas sobre provisión y
aprovechamiento del recurso común en un solo nivel de organización. Ante esto,
se encontró que desde el principio, la comunidad decidió organizarse en las
estructuras de autoridad y responsabilidad típicas de los ejidos, establecidas
en la Ley Agraria (ley federal). La asamblea, junto con todos los comuneros,
representa la autoridad principal en la comunidad y se reúne al menos una vez
al mes, pero se tienen otros niveles anidados de organización. El órgano que representa
a la asamblea general es el comisariado, compuesto por presidente, secretario,
tesorero y sus respectivos suplentes. Otro es el Consejo de Vigilancia, que se
compone de los mismos cargos que el comisariado y se encarga de supervisar la
transparencia en los procesos de gestión, concede permisos para recolección de
leña o para faltar a las reuniones. También se encarga de programar las quemas
agrícolas[19] y de vigilar las áreas de
bosque. En menores niveles, pero de mucha importancia, se estructuran otros
órganos anidados en la asamblea que tratan asuntos más operativos respecto de
algún proyecto o responsabilidades que se deben organizar. Entre estos órganos
se encuentran el Comité Forestal de Aprovechamiento[20] y
el Comité del Vivero, que son los órganos encargados de los asuntos forestales
de la comunidad, pero que dependen de las decisiones generales de la asamblea.
Desde el año
2000 la comunidad mantiene un vivero para reproducir plántulas de coníferas
para la reforestación anual. Con el objetivo de garantizar el funcionamiento
del vivero se cuenta con un comité compuesto por cuatro personas. Las funciones
de este comité comprenden manejar los fondos de cooperación;[21] cubrir
los gastos ya sea de los insumos necesarios para los trabajos de monte, o de los
pagos de jornales; y finalmente, se encarga de organizar las actividades de
reforestación y la comercialización de plántulas remanentes del vivero. El
proyecto del vivero recibe asesoría continua de forma gratuita del personal de
la Semarnat y la
Conafor regionales. Cada año, el Comité del Vivero, como todos los
órganos en que se organiza la comunidad, debe rendir cuentas a la asamblea de
los ingresos que generó.
El Comité
Forestal de aprovechamiento es más complejo. Se conforma por 12 comuneros
encargados específicamente de las actividades de aprovechamiento forestal
maderable. Sus integrantes, al igual que los del Comité de Vivero, cambian cada
año por tres razones: 1) con el fin de que todos lleguen a
ocupar los distintos cargos y tengan la oportunidad de aprender sobre manejo
forestal; 2)
porque en casos de corrupción, malos manejos en los ingresos o desorganización,
los problemas no durarán más de un año; y 3) porque tener un cargo, cualquiera que
sea, se considera una gran responsabilidad que la mayoría prefiere no tomar. El
deber en la comunidad es aceptar el cargo que se le asigne, así, para ellos es
bueno que la carga
del puesto no dure más de un año. En caso de que se desee volver a ocupar los
cargos de cualquier comité, el interesado debe proponerlo en los momentos de la
asignación. En la comunidad los cargos de la mesa directiva, como el
comisariado y el Consejo de Vigilancia son los únicos órganos de autoridad que
duran tres años, como lo indica la Ley Agraria en su artículo 39.
A lo largo del tiempo
la comunidad ha logrado diseñar colectivamente un amplio sistema de reglas,
tanto en la asamblea como en los comités.[22]
Algunas reglas se diseñaron bajo la influencia del gobierno en el sector
forestal regional para hacer cumplir las leyes forestales estatales y
federales, pero hasta el momento el complejo normativo lo entiende la mayoría
de la comunidad. Una serie de reglas dictan los trabajos de monte (cuadro 3),
las faenas colectivas[23]
(cuadro 1), así como la cantidad, tipo de árboles, horarios, áreas restringidas
y demás condiciones para el acceso a leña (cuadro 2). Algunas reglas se
acuerdan explícitamente y se formalizan en actas, mientras que otras son más
bien acuerdos que se asumen de manera implícita, se entienden y se espera su
cumplimiento por las costumbres locales.
Cuadro 3
Regulación para
trabajos de monte y aprovechamiento de madera
|
Aspecto que se regula: trabajos de monte para
aprovechamiento de madera |
Decisión en el ámbito de la asamblea general |
||
|
Norma o acuerdo |
Formalidad |
Fecha de inicio |
|
|
Serán administrados y supervisados por el Comité
Forestal en turno |
Escrita. Firma toda la asamblea (acta de asamblea) |
19 de septiembre de 1996 |
|
|
La selección de árboles que se va a aprovechar
para fines comerciales o para autoconsumo se hará con la asesoría del
prestador de servicios forestales. De igual manera se aplica para el
tratamiento o derribe por plagas |
Escrita en el programa autorizado de manejo
forestal |
1996 |
|
|
Se realizarán solo en las áreas designadas para
aprovechamiento forestal |
Escrita en el programa de manejo forestal |
1996 |
|
|
Se realizarán preferentemente por los comuneros.
Los que no se puedan cubrir por la comunidad, el cliente maderero contratará
empleados externos |
Escrita sólo en el programa autorizado de manejo
forestal |
1996 |
|
|
Cada comunero que ocupe un cargo en los trabajos
de monte no deberá distraerse con labores de otro cargo. Salvo por urgencia o
ausencia del mismo |
Acordada en reunión del Comité Forestal, pero no
escrita |
2005 |
|
|
Quien necesite ausentarse de sus labores deberá
avisar con anticipación al Comité Forestal para su reemplazo oportuno |
No escrita |
No precisa |
|
|
Los días de trabajo de monte se deciden y se
comunican en el seno de las reuniones de asamblea o del Comité Forestal. EN
caso de que no se avise hasta un día antes cuando se posterguen labores, el
Comité Forestal debe remunerar una jornada a quienes acudieron para la labor |
No escrita |
No precisa |
|
|
El Comité Forestal se reunirá ordinariamente cada
sábado por la tarde durante la temporada de extracción para discutir los
asuntos cotidianos que conciernen al aprovechamiento forestal y de forma
extraordinaria para asuntos de último momento que sean considerados de
urgencia para discutirse en el seno del Comité. |
No escrita |
2005 |
|
|
Cualquier inconformidad o duda que no se pudo
aclarar en los trabajos de monte deberán discutirse el tiempo necesario
dentro de las sesiones del Comité Forestal.6 |
No escrita |
2005 |
|
Fuente: Elaboración propia.
El reparto de
los beneficios y los costos derivados de los recursos forestales se basa en el
principio de igualdad. Con base en este sistema de reglas, la comunidad ha
podido afrontar los casos de quienes intentan beneficiarse más de lo que les
corresponde, evitar la desigual cooperación de los comuneros y así prolongar la
disponibilidad del recurso a través del tiempo.
En este estudio
no se intenta asumir que el sistema de instituciones de gestión de esta
comunidad constituye el modelo ideal, sino que cada grupo o comunidad
desarrollará sus instituciones de acuerdo con su propio proceso de gestión
local, que corresponde a problemas tal vez parecidos pero que se presentan en
tiempo y forma distinta. Además, es importante reconocer que el desarrollo de
tales instituciones es resultado de un arduo trabajo colectivo durante más de
30 años, un tiempo relativamente corto en comparación con tantos otros sistemas
de recursos administrados por comunidades que llevan cien o cientos de años,
algunos hasta miles de años de haberse desarrollado (Ostrom, 1990). Estas
reglas comunitarias, a su vez, han hecho frente a diversas amenazas constantes
que pueden atentar contra la estabilidad del sistema de recursos forestales,
como las presiones de mercado, las políticas de fomento agrícola, el
crecimiento poblacional, entre otras (como las que señalan Angelsen y
Kaimowitz, 1999).
Se han
documentado casos similares en diversos lugares de México (Bray et
al., 2006), pero
también en países como la India, Agrawal (2005) encontró que en los consejos
locales de Kumaon, las comunidades deciden quiénes pueden utilizar los bosques,
cuánto es posible cosechar, cuánto deben pagar y cómo proceder si no cumplen
las normas. Aquí, el autor señala que las comunidades cuidan mejor sus bosques
ahora porque el gobierno les respeta sus derechos; también porque se dan cuenta
que ciertos productos forestales son cada vez más escasos. Pero más importante
todavía es la mayor participación de sus integrantes en las actividades
forestales.
4.2.4. Vigilancia y
sanciones
En este trabajo
se identificaron procedimientos comunitarios para vigilar el bosque y el manejo
de los ingresos económicos y cooperaciones hechas por los comuneros. En la
asamblea general se aplican diferentes sanciones por las faltas cometidas, para
quienes reinciden la sanción es claramente conocida, hay multas hasta por 1,000
pesos para quien no pida permiso para extraer leña y hasta 2,500 para quien
corte un árbol maderable sin permiso, aunque esta última falta sólo se ha
cometido una sola vez, lo que ofendió a la mayoría de los comuneros y fue
motivo para establecer esta multa. Por otro lado, no se tiene establecida la
sanción para las faltas más leves y menos comunes. Cuando estas ocurren, se
define públicamente la sanción en las reuniones de asamblea. En este caso,
quien cometa la falta se encuentra bajo la incertidumbre del grado de sanción
que se le dictará. La sanción más severa es la exclusión de los derechos de
comunero. En menos de cinco años se ha destituido a dos comuneros por faltar en
repetidas ocasiones a las faenas colectivas.
Casi siempre los
madereros actúan
buscando ventajas de la comunidad, como tratar de sobornar a los comuneros que
cubren estos cargos para que cuenten a su favor la madera cargada. Un par de
ocasiones lo han logrado cuando la comunidad no asignaba puestos de vigilancia,
entonces se sancionó fuertemente estas acciones y mejoró la supervisión. La
sanción más aplicada es la social, la que atenta contra el prestigio, es decir,
el ser descubierto, juzgado y criticado ante todos y verse en la necesidad de
pedir disculpas frente a la asamblea general. Los comuneros consideran que las
sanciones son necesarias para hacer cumplir los acuerdos tomados.
En cuanto a las
sanciones, estudios experimentales de Gürerk et al. (2006) demuestran que el hacer uso de
ellas es un factor determinante para motivar acciones de cooperación y orden
social en los grupos humanos. Para este caso, ocasionalmente los comuneros han
elevado el grado de sanción para las faltas más cometidas. Casi para concluir
este estudio, los comuneros hablaban de establecer multas a quienes no acudan
al llamado urgente de control de incendios, pues algunos se hacen de la vista
gorda para no acudir.
Sobre la
vigilancia y la supervisión, antes se mencionó que el manejo de las cuentas no
ha sido del todo satisfactorio para la comunidad, pues muchos comuneros tendrían
que confiar en la palabra porque no saben leer ni escribir y quienes saben
llevar bien las cuentas no las presentan lo suficientemente transparentes.
Aunque los comuneros mayores manifiestan desinterés por aprender a leer y
escribir, los jóvenes que van ingresando porque heredaron los derechos de
comunero, tienen mejores capacidades para el manejo de cuentas, y es a ellos a
quienes actualmente se está asignando esta responsabilidad. Cabe aclarar que el
que sean alfabetizados tampoco garantiza que se eviten actos de corrupción,
pero sí contribuye a fortalecer los mecanismos de vigilancia y la transparencia
en el manejo de los ingresos. Las mayores capacidades de los comuneros se
traducen en mejorar el capital humano; y un mejor capital humano fortalece la
confianza y el desempeño del capital social de la comunidad.
En cuanto al
monitoreo relacionado con los recursos forestales, el consejo de vigilancia
realiza rondas sin previo aviso en diversos sitios para evitar el saqueo de
intrusos y evitar daños por incendios provocados por vecinos. Los comuneros
expresan que en la parte de bosque colindante con la comunidad Amatenango se
presentan este tipo de problemas. En las fechas de mayor incidencia, la
comunidad asigna anualmente tres grupos de 20 personas que se turnan la
vigilancia dentro del bosque haciendo recorridos hasta sus linderos.
Quienes
supervisan las condiciones del recurso pueden ser o no los propios dueños.
Mientras que muchos bosques los protege el gobierno con guardias forestales
contratados (por ejemplo, las áreas naturales protegidas, anp), en esta comunidad la supervisión
(vigilancia) la hacen los comuneros mismos. En los bosques de uso común, como
es este caso, la vigilancia es un cargo obligatorio. Más bien, son actividades
vistas como un servicio comunitario con el interés de sus poseedores en
garantizar que las reglas se cumplan.
4.2.5.
Reconocimiento e influencia de los asesores externos, la política forestal y
sus proyectos impulsados
No todo se ha
dado por iniciativa única de los comuneros, en los apartados anteriores se
describieron los momentos de participación del gobierno, como la lucha por la
tierra, las reforestaciones que promovió la sarh
y las recomendaciones fitosanitarias de los pinares, así como la capacitación
en los trabajos de monte y faenas colectivas que hoy sabe desempeñar la
comunidad.
4.2.5.1. Las
políticas forestales
Las políticas
ambientales y de desarrollo han tenido una marcada influencia, pues cuentan con
la facultad oficial de prohibir o permitir el aprovechamiento forestal
dependiendo de la calidad del bosque y la planeación del manejo que se le dará.
Desde principios del siglo xx las
leyes y políticas forestales mexicanas han influido en la gestión local de los
recursos forestales, como vedas y concesiones de extracción forestal, las
cuales no consideraban los privilegios de los campesinos. Desde los años
setenta las políticas forestales ya se abrían a la participación campesina y en
ciertos estados se impulsaron empresas forestales comunitarias bajo el Fonafe,[24]
mientras que en Chiapas el apoyo fue casi nulo y muchas veces demorado. Es
precisamente a comienzos de esta misma década que, después de una intensa
gestión de lucha por la tierra, la Comunidad Teopisca apenas adquiere
reconocimiento oficial como comunidad.
En los años
ochenta se intensifican en todo el país las brigadas de reforestación y con la
ley forestal de 1986 se contribuye al desarrollo forestal comunitario. Fue al
siguiente año que la Comunidad Teopisca comercializó su primera extracción de madera
que presentaba problemas fitosanitarios, y que luego invirtió sus ingresos en
tierras agrícolas más productivas. Justo después, al finalizar los años
ochenta, se presenta en Chiapas una veda forestal que limita las extracciones
comerciales.
Chiapas,
desfasada en el ejercicio de las políticas federales, establece mediante el
gobierno estatal esta veda mucho después de que en el resto del país ya se
consideraba una política obsoleta. Después, en 1992, una vez modificado el
Artículo 27 de la Constitución (que ahora permite disolver la propiedad común),[25]
se aprobó una nueva ley forestal federal orientada por el modelo neoliberal.
Esta nueva ley promovió sobre todo las plantaciones forestales para fines de
mercado (Téllez, 1994, citado por Bray et al., 2006). Además instituyó el Consejo
Nacional Forestal Técnico Consultivo, representado por instancias
gubernamentales, académicos, industrias, ong
y organizaciones campesinas relevantes. A su vez, estableció la creación de
consejos regionales o estatales donde debían estar presentes los gobiernos
municipales (Bray y Merino, 2004).
En 1997, un año
antes de que a la comunidad le suspendieran oficialmente la autorización para
ejercer el primer programa de manejo forestal, ya se había modificado una vez
más la ley forestal con la promoción de tres aspectos principales: regular el
manejo de los bosques naturales, incrementar las vías para el soporte de la
forestería comunitaria, así como regular y apoyar el establecimiento de
plantaciones forestales[26]
(Bray et al.,
2006; Bray y Merino, 2004). En el año 2000, a partir del Programa para el
Desarrollo Forestal (Prodefor) que promovió esta ley, se apoyó a la comunidad
con financiamiento (28,600 pesos, equivalentes a cerca de 2,600 dólares) que
cubrió en parte los costos de una nueva planeación de manejo, como mencionamos
antes, dirigido por un nuevo psf.
La última
modificación a la política forestal se hizo en 2003, con la que se creó la
Comisión Nacional Forestal (Conafor) como un alto órgano operativo dependiente
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual se
hace responsable de promover y preservar los bosques mexicanos. En esta ley se
hace prioritario incrementar el presupuesto de los programas de desarrollo
forestal impulsados desde la política anterior y que estos programas orienten
el desarrollo forestal comunitario en cadena productiva.[27]
Mientras tanto, en Chiapas, a partir de la constante tala ilegal de bosques y
selvas, durante 2001-2006 se implementó una estrategia punitiva para quien
comercialice madera sin permiso oficial, pero que ha dejado de lado establecer
alternativas integrales en torno al problema de la excesiva tala clandestina en
las comunidades y ejidos. Por su parte, el gobierno estatal organizó comités
regionales de inspección y vigilancia operativos que se encargan de vigilar los
actos ilícitos de tráfico de madera. A pesar de esto, en Los Altos de Chiapas
los delitos forestales tienen una alta incidencia, como sucede en el ámbito
estatal.[28] De manera simultánea, el
gobierno estatal ha financiado el establecimiento de viveros altamente
tecnificados en distintos ayuntamientos que, al menos hasta 2005, en la región
de Los Altos han resultado en inversiones tipo elefantes
blancos que han sido
abandonadas porque son decisiones tomadas desde altas escalas, sin considerar
del todo las necesidades locales. Lejos de solucionar los problemas, sólo han
mermado la disponibilidad de las comunidades y ejidos en las iniciativas que
pudieran ofrecer mejoras a largo plazo en los bosques. Para entonces, la
Comunidad Teopisca ya no necesitaba de estos viveros de alta tecnología, pues
ya contaban con uno propio y lo impulsaron más usando tecnología tradicional.
4.2.5.2. Los
asesores y actores externos
Mientras
numerosos ejidos y comunidades no cuentan con una mejor alternativa que la tala
forestal ilegal, otros como la Comunidad de Teopisca se han relacionado muy de
cerca con los asesores externos, como en su tiempo la sarh, que los asesoraron desde el
principio en su gestión por la tierra, y ahora también con Conafor, Semarnat y
el psf. Los comuneros consideran
que la asesoría les permitió mejorar el aprovechamiento forestal. Las
recomendaciones técnicas, como la venta de madera de árboles plagados, las
reforestaciones, los planes de manejo y las capacitaciones para emplearse en
los trabajos de monte, son experiencias que hoy explican por qué la comunidad
se mantiene cerca de estos actores para consultar asuntos sobre técnicas de
manejo, tramitación de apoyos gubernamentales o cuestiones legales de
aprovechamiento. Pero aun así, los comuneros sienten que ellos por sí solos no
pueden hacer un buen manejo forestal, y que el servicio de los profesionales es
indispensable. El 97% de los comuneros respondió que les gustaría recibir
capacitación y no depender tanto del psf
para dominar las técnicas de manejo del bosque.
Aun con lo
anterior, no todo lo que los actores externos proponen lo acepta fácilmente la
comunidad. Los comuneros no dejan de lado evaluar el riesgo de seguir algunas
recomendaciones, siempre analizarán los costos y la incertidumbre que está en
juego de acuerdo con los beneficios que presume determinada propuesta. En
especial nos referimos a los proyectos de ecoturismo o de aserrío propuestos
por los funcionarios y que han sido rechazados por la comunidad. El 42% de los
comuneros no acepta estos proyectos porque no todos se beneficiarían
igualitariamente, pues sostienen que dejarían de distribuirse entre todos los
costos y los beneficios de actividades colectivas, mientras que 40% opina que
estos proyectos son necesarios para avanzar en la empresa forestal y darle
valor agregado a la producción actual. El resto dice no entender bien los
proyectos en sí.
En este sentido,
se observa una división de intereses que dificulta la gestión local para lograr
nuevos pasos en el desarrollo forestal de la comunidad como antes se ejercía.
El principio de igualdad en los costos y beneficios colectivos ha funcionado
para otras acciones emprendidas, como el que todos reforesten, poden o se
turnen anualmente los cargos de, por ejemplo, el Comité Forestal o el del
Vivero, pero no se adapta a los proyectos de ecoturismo y aserradero porque han
sido propuestos bajo un modelo más gerencial, además porque no aseguran la
igualdad de condiciones para todos. No se puede estar reeligiendo anualmente a
quien corta la madera en un aserradero, o a los guías de turistas o al
administrador en el caso de un proyecto ecoturístico, además para ciertas
actividades será necesario saber leer y escribir, lo que excluiría a muchos,
etc. En este sentido, la comunidad se encuentra en un proceso de confiar en las
nuevas generaciones para estar preparados en proyectos futuros como el aserrío
o el ecoturismo.
Además, estos
proyectos no son muy atractivos para la comunidad porque llegan como una
propuesta externa y sin la planeación participativa de los comuneros. El
posible éxito en el aserrío para la mayoría de ellos es un proyecto de
incertidumbre. A la fecha, la comunidad no ha trabajado antes un aserradero,
por lo que carecen de la experiencia previa que podría contribuir a su
aceptación y que a largo plazo ejerza una apropiación de la comunidad ante el
proyecto. La incertidumbre ante estas iniciativas es tal que representa un alto
riesgo al momento de decidir aceptarlos o no, un riesgo tanto individual como
colectivo.
A pesar de ello,
se identificó una clara disponibilidad de los comuneros para evaluar las
recomendaciones de los funcionarios y asesores, como el psf. Estos actores externos, a su vez, se encuentran en un
proceso de conocer e integrar sus propuestas a la dinámica local. Cabe aclarar
que al mismo tiempo estos asesores tropiezan ante las exigencias oficiales de
hacer cumplir las políticas y normas en tiempo y forma mediante complicados
trámites para el apoyo a los usuarios. En este sentido, el sistema oficial del
sector no siempre facilita lograr un manejo que combine la participación y los
conocimientos de los comuneros con los conocimientos profesionales de manejo
(Klooster, 2002), y a su vez, cumplir con los requerimientos de protección
ambiental de la política forestal, es decir, lograr algo que podemos llamar un manejo
forestal coordinado.
Al momento, la política forestal no permite la apropiación total de los manejos
forestales comunitarios, pues establece la dependencia permanente de un asesor
externo que planea y dirige los aprovechamientos forestales, es el caso del psf.
4.3. El estado del
recurso forestal
Para hablar del
análisis del recurso forestal, cabe mencionar que su estado está determinado
por causas multifactoriales que actúan desde distintos niveles, tanto directa
como indirectamente, por mencionar algunas: el crecimiento poblacional y la
densidad de población, el acceso al recurso forestal, la pobreza y la
tecnología; así como la deuda nacional, la política gubernamental o la
estabilidad política, entre otras (Gibson et al., 2000; Angelsen y Kaimowitz, 1999).
Pero
precisamente, como se mencionó al principio, muchos casos estudiados han
encontrado una relación estrecha entre la acción colectiva organizada por un
recurso forestal de propiedad común y el estado del recurso mismo (Gibson et
al., 2000; Ostrom,
1990; Merino, 2004).
En cuanto a este
caso, se encontró que en 1990 el territorio de la comunidad mantenía 77% de
cobertura forestal (2,373 ha), mientras que para el 2000 disminuyó 17%, es
decir, contaba con 60% de mancha boscosa (1,849 ha) (cuadro 2). Para hacer una
comparación, Cortina et al. (2005: 60) muestran que los ejidos y
comunidades de la región templada de Los Altos, que mantienen más de 20% de la
tierra aún sin parcelar bajo propiedad común, todavía cuentan con una
superficie forestal que supera 40%, mientras que los ejidos y comunidades que
parcelaron toda su superficie puede variar de 10 a 70% de superficie forestal.
En relación con estos rangos de referencia, encontramos que 60% de esta
superficie, que la comunidad mantiene en relación con el total de su
territorio, todavía es un porcentaje alto.
Para hacer otra
comparación, estudios recientes de Cayuela et al. (2006b: 212) estimaron una tasa de
4.8% de deforestación anual entre 1990 y 2000 para la región de
Los Altos. Esta magnitud de deforestación se encuentra alejada del cálculo de
la comunidad, que en 10 años disminuyó 17%. Debe quedar claro que la
disminución de bosque en esta comunidad se ha dado principalmente en la zona
sur (parte inferior de las imágenes en la figura ii). Precisamente estas zonas son de menor altitud, donde el
bosque predominante es de encino y demás árboles de hoja ancha.
Figura ii
Cambios en la
superficie forestal en el área de la comunidad
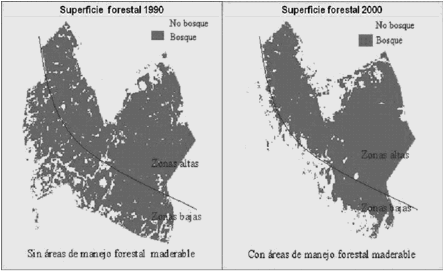
Fuente: Elaboración propia.
La superficie de
bosque ubicada en la parte superior de las imágenes es de mayor altitud y se
caracteriza por especies de coníferas, especies que precisamente tienen un
mayor valor en el mercado de la madera. Los claros que aparecen en la parte
superior de las imágenes en 1990, para el año 2000 gran parte de ellos aparecen
cerrados. Estas zonas son sobre todo bosque de coníferas y es donde los
comuneros realizan la extracción de madera, las reforestaciones anuales y las
faenas colectivas. Si la comunidad atiende más las áreas de bosque de coníferas
es porque de allí obtienen beneficios económicos importantes. Así, la provisión
y cuidados forestales en la comunidad dependen altamente del valor económico de
los productos obtenidos.
Es importante
señalar que la comunidad y su psp
perciben como muy extensas las áreas de encino, al grado que creen muy difícil
que se agote. El apoyo técnico de los asesores forestales proyecta que en el
futuro las especies de pino extiendan su superficie, pues cada año se siembran
un poco más de diez mil plántulas, y la mayoría es para las áreas donde se
extrajo madera.
Aunque
localmente se tiene una percepción de abundancia en áreas de encino, los
resultados de este estudio indican una disminución gradual, lo que en el futuro
puede llevar a su desaparición. Es importante recordar que 95% de la comunidad
consume leña de encino para uso doméstico, por lo que debiera representar un
recurso indispensable para el futuro, aunque no se descarta el posible cambio
de tecnologías para el consumo de combustible doméstico, como el uso de estufas
ahorradoras de leña.
Si bien en estas
áreas de encino se tiene exclusividad en el acceso, se ha determinado la
cantidad para uso familiar por comunero, se prohíbe la venta de leña, se vigila
y se aplican sanciones para quien no respete lo acordado. ¿Qué sería de esta
área de bosque si no existieran estos arreglos comunitarios?
Conclusiones
Con lo abordado
hasta aquí, se puede considerar que existe suficiente información para atender
las preguntas que se plantean al principio de este estudio. Trataremos, pues,
de concluir con sus respuestas.
¿La comunidad
cuenta con instituciones de acción colectiva para controlar sus recursos
forestales? Este estudio demuestra que la Comunidad Agraria Teopisca tiene un
complejo de reglas y acuerdos que permiten controlar colectivamente no sólo
quién tiene acceso al recurso, sino la cantidad del mismo, la forma y tiempos
para extraer los beneficios y para dotarlo de cuidados y mantenimiento.
Asimismo, cuenta con mecanismos de supervisión para evitar que quienes no
tienen derecho al recurso forestal lo invadan, y también de modos de vigilancia
para que las reglas se cumplan internamente. Cuando no se cumplen, la comunidad
tiene diversas sanciones que dependen de la gravedad de la falta cometida. Cabe
identificar que, aunque se tiene control sobre el uso de leña, las reglas sobre
el bosque de coníferas son más duras y exigentes que para el resto de las
especies arboladas, pues el valor de éstas es mayor en el mercado.
Los comuneros
demuestran un desarrollo en su organización basado sobre todo en la política
interna de que las oportunidades en general, los derechos y beneficios del
bosque sean distribuidos igualitariamente, y con ello poder asumir que las
responsabilidades y las obligaciones también las ejerzan por igual todos los
comuneros. En este sentido, no caben las propuestas de desarrollo fomentadas
desde el exterior, que son diseñadas con repartos de poder, de ingresos
económicos y de responsabilidades desiguales.
¿Cómo es el
desempeño de tales instituciones? Los comuneros comenzaron en 1969 un proceso
de gestión local en favor de la lucha por la tierra, hace casi 40 años. Las
instituciones de esta comunidad son muy jóvenes en relación con comunidades que
llevan cien años, o tan antiguas como las que surgieron hace cientos de años y
aún persisten (ruc de larga
duración, Ostrom, 1990). En esas comunidades antiguas se desarrollaron
instituciones que se han ido transformando de acuerdo con las presiones de los
tiempos cambiantes. Este estudio deja ver un caso donde es posible desarrollar
instituciones de acción colectiva para administrar los bosques de uso común en
relativamente muy pocos años.
¿Qué sucesos
históricos contribuyeron a su desarrollo? El enfoque institucional de Elinor
Ostrom (1990) es muy útil para identificar y describir las condiciones de las
instituciones de acción colectiva en la comunidad, pero cabe enfatizar que
profundizar en las experiencias significativas como la lucha por poseer la
tierra, las primeras labores de reforestación y cuidados al bosque y las
primeras comercializaciones de madera forman parte de un proceso de apropiación
del territorio. El análisis de este proceso permite identificar las bases de la
organización comunitaria, es decir, aquello que orientó el desarrollo de tales
instituciones. El fortalecimiento de la acción colectiva es lo que con el
tiempo logra hacer más eficiente el proceso de gestión local. Con ello, la
comunidad mantiene una visión compartida sobre sus intereses en relación con
sus recursos forestales. En este sentido, las reglas diseñadas por los
comuneros mismos son más reconocidas, más vigiladas y sancionadas en su
cumplimiento a partir de que se elaboran, entienden y justician localmente.
¿Cómo han
influido los actores externos en las acciones de la comunidad sobre el recurso?
La influencia directa de los agentes externos ha favorecido en gran medida el
fortalecimiento de las capacidades locales para desarrollar instituciones de
acción colectiva sobre sus recursos forestales. Aunque se debe aclarar que
estas capacidades se han enfocado a un solo producto del bosque: el maderable,
por su importante valor de mercado, dejando de lado los servicios ambientales que
los bosques más conservados ofrecen. Con esto se está orientando a valorar las
áreas de bosque más por los ingresos económicos que genera, que por la
biodiversidad y los servicios ecológicos que puede ofrecer.
Hasta el momento
en que se elaboró este estudio, los planes de manejo forestal que el gobierno
requería para autorizar permisos de extracción de madera no promovían la
participación conjunta de la comunidad. Más que una planeación de manejo
forestal comunitario, el gobierno requería un estudio técnico de extracción y
provisión del recurso (conocido como plan o programa de manejo). Para lograr un
manejo forestal que integre las oportunidades y mejoras que requiere el sector
forestal, es necesario usar métodos de planeación que involucren la participación
comunitaria. Si esto conduce a una autonomía en la gestión local de los
recursos naturales, se pueden garantizar mayores efectos de desarrollo
económico, de autogestión comunitaria y de disponibilidad del recurso a largo
plazo.
¿Existe alguna
relación entre la gestión local de la comunidad con el estado actual del
recurso? La cobertura que ocupa el recurso forestal de la comunidad ha
disminuido, al igual que la mayoría de las comunidades y ejidos de la región y
del estado de Chiapas, pero su tasa de deforestación es mucho menor en relación
con la que se ha estimado en el ámbito regional. Ante esto, se reconoce que el
complejo de reglas y acuerdos que la comunidad ejerce sobre sus bosques, su
sistema de vigilancia y sobre la aplicación de sanciones han sido un factor muy
importante para detener la presión hacia los recursos forestales.
El desarrollo de
instituciones locales que fomenten la protección de los bosques dependerá
también de la percepción de la abundancia o escasez de los productos que
ofrece. Asimismo tendrá que ver con el valor social que se le dé o de lo que ha
costado mantenerlo colectivamente. Además, la continuidad y funcionamiento del
sistema de reglas dependerá mucho de la valoración económica que proporcione a
sus poseedores. Esto será determinante para que permanezca o aumente su
superficie forestal y que ésta pueda proveer ingresos económicos a lo largo del
tiempo. Cuando el bosque no da beneficios económicos importantes a la
comunidad, las decisiones de sus dueños se pueden orientar hacia el cambio de
uso de suelo o a que predomine una especie comercial.
Bibliografía
Agrawal, Arun (2005), “Environmentality: Community,
Intimate Government, and the Making of Environmental Subjects in Kumaon,
India”, Current
Anthropology, 46 (2), University of Chicago Press, Chicago, pp.
161-190.
Alcorn, Janis y Víctor Toledo (1998), “Property rights
shells and ecological sustanibility: ejidos and resilient resourse management
in Mexico’s forest ecosystem”, en F. Berkes y C. Folke (eds.), Linking Social and Ecological Systems,
Cambridge University Press, Cambridge, pp. 216-249.
Angelsen, Arild y David Kaimowitz (1999), “Rethinking
causes of deforestation: lessons from economic models”, World Bank Research Observer,
14, Banco Mundial, pp. 73-98.
Bello, Eduardo
(2001), “Milpa y madera, la organización de la producción entre mayas de
Quintana Roo”, tesis doctoral, Universidad Iberoamericana, México.
Bonfil, Silvia
(2002), “Negociando el interés común”, Relaciones, xxiii
(89), El Colegio de Michoacán, México, pp. 127-156.
Bray, David y
Leticia Merino (2004), La experiencia de las comunidades
forestales en México. Veinticinco años de silvicultura y construcción de
empresas forestales comunitarias,
ine-Semarnat-Consejo Civil
Mexicano para la Silvicultura Sostenible, a.c.,
México.
Bray, David,
Leticia Merino, Patricia Negreros-Castillo, Gerardo Segura-Warnholtz, Juan
Manuel Torres-Rojo y Henricus Vester (2003), “Mexico’s community-managed
forests as a global model for sustainable landscapes”, Conservation
Biology, 17 (3),
Department of Environmental Studies, Florida International University, Miami,
pp. 672-677.
Bray, David, Camille Antinori y Juan Manuel
Torres-Rojo (2006), “The Mexican model of community forest management: The role
of agrarian policy, forest policy and the empreprenurial organization”, Forest Policy and Economics, 8,
Elsevier B.V., St. Louis, MO, EUA, pp. 479-484.
Berkes, Fikret (1987), “Common Property Resource
Management and Cree Indian Fisheries in Subartic Canada”, en B. McCay y J. Acheston
(eds.), The
Question of Commons. The
Culture and Ecology of Communal Resources, University of
Arizona Press, Tucson, pp. 66-91.
Bromley, Daniel W., David Feeny, Margaret A. McKean,
Pauline Peters, Jere Gilles, Ronald Oakerson, Ford Runge y James Thomson (eds.)
(1992), Making
the commons work: theory, practice, and policy, Institute for
Contemporary Studies Press, San Francisco.
Cayuela, Luis, Duncan J. Golicher, Javier Salas y Jose
María Rey-Benayas (2006), “Classification of a complex landscape using
Dempster-Shafer theory of evidence”, International Journal of Remote Sensing, 27
(10), Taylor and Francis, Oxford, Reino Unido, pp.1951-1971.
Cayuela, Luis, José María Rey-Benayas y Cristian
Echeverría (2006), “Clearance and fragmentation of tropical montane forests in
the Highlands of Chiapas”, Mexico (1975-2000), Forest Ecology and Management,
Elsevier, París, pp. 208-218.
Coespo (2000),
Consejo Estatal de población del estado de Chiapas, Índices
de Marginación.
Cortina, Héctor,
Arturo Pizano, Duncan Golicher y Miguel Ángel Vázquez (2005), “Factores que
influyen en el mantenimiento de áreas forestales bajo propiedad social en Los
Altos de Chiapas, México”, en Austreberta Nazar, Eduardo Bello y Helda Morales
(eds.), Sociedad y entorno en la frontera sur. Grupos humanos,
ambiente y políticas públicas,
Red de Estudios Poblacionales en la Frontera Sur-El Colegio de la Frontera Sur,
México, pp. 45-64.
Chambille,
Karel (1983), Atenquique: los bosques del sur
de Jalisco, Instituto
de Investigaciones Económicas-Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Chapela,
Francisco (1999), Silvicultura comunitaria en la
sierra de Oaxaca. México,
Red de Gestión de Recursos Naturales-Fundación Rockefeller, México.
Chuvieco, Emilio
(2002), Teledetección ambiental. La observación de la Tierra
desde el espacio,
Ariel, Barcelona.
Fenny, David, Fikret Berkes, Bonnie J. McCay y James
Acheson (1990), “The Tragedy of Commons: Twenty-Two Years Later”, Human Ecology, 18 (1),
Springer Science y Business Media, Nueva York, pp. 1-19.
Garibay, Claudio
(2002), “Comunidades antípodas”, Relaciones, xxiii
(89), El Colegio de Michoacán, México, pp. 83-125.
Gibson, Clark, Elinor Ostrom y Margaret McKean (2000),
“Forests, People, and Governance: Some initial theoretical lessons”, en Clark
Gibson, Margaret McKean y Elinor Ostrom (eds.), People and Forests. Communities,
Institutions, and Governance,
mit Press, Cambridge,
Massachusetts, pp. 227-242.
González-Espinosa,
Mario, Susana Ochoa-Gaona, Neftalí Ramírez-Marcial y Pedro Quintana-Ascencio
(1997), “Contexto vegetacional y florístico de la agricultura”, en M. Parra y
B. Díaz (eds.) Los Altos de Chiapas: agricultura
y crisis rural: los recursos naturales, El Colegio de la Frontera Sur, México, pp. 86-117.
Gürerk, Özgür,
Bernd Irlenbusch y Bettina Rockenbach (2006), “The Competitive Advantage of
Sanctioning Institutions”, Science, 312 (5770), Asociación Americana
para el Avance de la Ciencia (AAA), Nueva York, pp. 108-111.
Hardin, Garret
(1968), “The tragedy of the commons”, Science, 162 (3859), Asociación Americana para
el Avance de la Ciencia (aaa)
Nueva York, pp. 1243-1248.
ibdr (International
Bank for Reconstruction and Development) (1995), Mexico-Community Forestry. Technical Report, pid mxpa 7700, ibdr, Washington.
inegi (Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (1993), Resultados
definitivos, VII
Censo Ejidal, inegi, México.
inegi (Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (2000), XII
Censo de Población y Vivienda 2000,
inegi, México.
Klooster, Daniel (2002), “Towards Adaptive Community
Forest Management: Integrating Local Forest Knowledge With Scientific
Forestry”, Economic
Geography, 78 (1), Clark University, Worcester, MA., p. 43.
Lin, Nan (2001), Social Capital: A Theory of Social Structure and
Action, Cambridge University Press, Nueva York.
Linck, Thierry
(2006), De
la globalización al territorio. La economía y la
política en la apropiación de los territorios, inra,
París.
Márquez, Conrado
(2005), “Apropiación del territorio y gestión de los recursos forestales.
Estudio de caso en ejidos de Marqués de Comillas, Selva Lacandona, Chiapas”, en
M.C. del Valle Rivera, E. Boege Schmidt y R. García Zamora (coords.), Los
actores sociales frente al desarrollo rural: manejo de los recursos naturales
y tecnológicos en el marco de la globalización, tomo i,
Asociación Mexicana de Estudios Rurales, México, pp. 111-141.
McKean, Margaret A. (2002), “Common Property: What is
It, What is it Good For, and What Makes it Work?”, en Margaret A. McKean, Clark
Gibson y Elinor Ostrom (eds.), People and Forests: Communities, Institutions, and Governance,
The mit Press, Cambridge, pp.
27-55.
Merino, Leticia
y Gerardo Segura (2002), “El manejo de los recursos forestales en México
(1992-2002). Procesos, tendencias y políticas públicas”, en E. Leff, I. Pisanty
y P. Romero (comp.), La transición hacia el desarrollo
sustentable. Perspectivas de América Latina y el Caribe, pnuma, México, pp. 237-256.
Merino, Leticia
(2004), Conservación o deterioro. El impacto
de las políticas públicas en las instituciones comunitarias y en las prácticas
de uso de los recursos forestales,
ine-Semarnat-ccmss, México.
Morán, Emilio, Elinor Ostrom y J. C. Randolph (1998), A multilevel approach to studying global environmental
change in forest ecosystem, Indiana University-cipec,
Bloomington.
Netting, Robert M. (1993), Smallholders, Householders: Farm Families and the
Ecology of Intensive, Sustainable Agriculture, Stanford
University Press, Stanford.
Olson, Mancur (1965), The Logic of Collective Action,
Harvard University Press, Cambridge.
Ostrom, Elinor (1990), Governing the Commons: The evolution of Institutions
for Collective Action, Cambridge University Press, Nueva York.
Ostrom, Elinor (1995), “Property Rights and the
Environment”, en S. Hanna y M. Munasinghe (eds.), Social and Ecological Issues,
The Beijer Internation Institute-The World Bank, Washington.
Parra, Manuel
(1989), El subdesarrollo agrícola en la subregión Altos de
Chiapas, cies-Universidad Autónoma Chapingo,
México.
Pizano, Arturo
(2002), “Factores que influyen en el mantenimiento de áreas forestales bajo
propiedad social en Los Altos de Chiapas, México”, tesis de maestría, El
Colegio de la Frontera Sur, México.
sarh (Secretaría
de Agricultura y Recursos Hidráulicos)
(1994), Inventario forestal periódico del
estado de Chiapas, sarh, México.
Semarnap
(Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca) (1998), Anuario
estadístico de la producción forestal,
Semarnap, México.
Tejeda-Cruz,
Carlos (2005), “Apropiación social del territorio y política ambiental en la
Selva Lacandona, Chiapas. El caso de Frontera Corozal, Comunidad Lacandona”, en
María del Carmen del Valle Rivera y Eckart Boege (coords.), Los
actores sociales frente al desarrollo rural: manejo de los recursos naturales
y tecnológicos en el marco de la globalización, tomo i,
Asociación Mexicana de Estudios Rurales, México, pp. 143-171.
Torres-Rojo,
Juan Manuel (2005), “Prediction of multimodal diameter distributions through
mixtures of weibull distributions”, Agrociencia 39 (2), El Colegio de Postgraduados,
México, pp. 211-220.
Villafuerte-Solís,
Daniel, María del Carmen García y Salvador Meza (1997), La
cuestión ganadera y la deforestación: viejos y nuevos problemas en el trópico y
Chiapas, Universidad
de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas-Centro de Estudios Superiores de
México-Centroamérica, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Weber, Jacques y
Jean Pierre Reveret (1993), Biens communs: les leurres de la
privatisation. En Une terre en renaissance, orstom-Le
Monde Diplomatique,
París.
Recibido: 18 de junio de 2008.
Aceptado:
5 de enero de 2009.
Alma Rafaela Bojórquez Vargas. Es maestra en ciencias en recursos
naturales y desarrollo rural por El Colegio de la Frontera Sur; licenciada en
administración pública por la Universidad de Occidente, en Sinaloa. Actualmente
trabaja como profesora-investigadora en la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, en la carrera de turismo sustentable. Su línea de investigación se
orienta a la gestión de comunidades rurales con potencial turístico.
Eduardo Bello Baltazar. Es doctor en antropología social por
la Universidad Iberoamericana; maestro en ciencias agrícolas por el Colegio de
Postgraduados; ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es
investigador de El Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de Las
Casas, donde estudia las implicaciones sociales del manejo de los recursos
naturales en temas como: organización social y territorio, comunidad y planes
de manejo del bosque (ecoturismo, silvicultura, productos no mayas de Quintana
Roo, economía y territorio maderables), ritualidad y redes sociales, leyes y
normas locales. Dos de sus publicaciones recientes son: en coautoría, “Mayas de
Quintana Roo, México: economía y territorio”, en Luis Eugenio di Marco (ed.), América
Latina y la construcción del humanismo económico, Centro de Investigaciones Económicas
de Córdoba, Argentina, pp. 93-97 (2006); en coautoría, “Religiosidad maya en
Quintana Roo: redes sociales y políticas”, en Elizabeth Díaz Brenis y E.
Masferrer Kan (eds.), Valores religiosos y derechos
humanos, xx Congreso de Religión, Sociedad y
Política. Las iglesias en los procesos electorales, Querétaro, México, p. 14
(2006).
Conrado Márquez Rosano. Es doctor en estudios rurales por la Universidad
De Toulouse Le Mirail, Francia; maestro en ciencias del desarrollo rural
regional por la Universidad Autónoma Chapingo, universidad donde estudió para
ingeniero agrónomo fitotecnista. Desde 1983, trabaja como docente e
investigador en la Universidad Autónoma Chapingo; actualmente se encuentra en
el Centro Regional Universitario del Anáhuac (cruan).
Su actual línea de investigación aborda los temas: apropiación del territorio y
gestión de recursos forestales. Su publicación más reciente es “¿Qué significa
un manejo culturalmente aceptable de los recursos naturales? Una reflexión
desde la experiencia de trabajo en la Selva Lacandona”, en Tim Trench y Artemio
Cruz León (coords.), La dimensión cultural en procesos
de desarrollo rural regional: casos del campo mexicano, Universidad Autónoma Chapingo,
México, pp. 128-184 (2008).
Luis Cayuela.
Es doctor por la Universidad de Alcalá; realizó sus estudios de licenciatura en
la Universidad Autónoma de Madrid y de maestría en la University College of
London. Actualmente es investigador posdoctoral en la Universidad de Granada.
Entre sus líneas de investigación destaca el estudio de los patrones de
diversidad vegetal a distintas escalas espaciales, la deforestación y la
ecología forestal, con especial énfasis en la investigación aplicada a la
gestión forestal. Durante muchos años ha participado en proyectos
internacionales en Latinoamérica, sobre todo en México, Costa Rica y Chile. En
la actualidad su trabajo se centra en la investigación aplicada al manejo de
recursos forestales en bosques mediterráneos de Andalucía. Entre
sus publicaciones más recientes destacan: en coautoría, “Early environments
drive diversity and floristic composition in Mediterranean old fields: Insights
from a long-term experiment”, Acta Oecologica, 34 (3), Elsevier, París, en coautoría “Applying
Climatically Associated Species Pools to modelling compositional change in
tropical montane forests”, Global
Ecology and Biogeography, 17(2), Elsevier, Paris, pp. 262-273 (2008).
Manuel
Roberto Parra Vázquez. Es
doctor en
economía por la Universidad Nacional Autónoma de México; maestro en ciencias
agrícolas por el Colegio de Postgraduados de Chapingo e ingeniero agrónomo
zootecnista por la Escuela Nacional de Agricultura. Ha sido profesor e investigador
de la Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Postgraduados de Chapingo y
El Colegio de la Frontera Sur, donde coordina investigaciones sobre desarrollo
rural en áreas campesinas del centro y sureste de México con un enfoque
territorial y bajo una perspectiva interdisciplinaria. Actualmente estudia los
procesos de diseño de políticas públicas para el desarrollo local. Su objetivo
es propiciar, mediante un aprendizaje social, el establecimiento de sistemas de
manejo sustentable de la tierra basados en los saberes de todos los
participantes. Es reconocido por sus publicaciones sobre la agricultura en Los
Altos de Chiapas. Una de sus obras destacadas es, en coautoría, Los
Altos de Chiapas: agricultura y crisis rural, tomo 1, Los
recursos naturales, Ecosur-Semarnap, San Cristóbal de las Casas, Chis. (1997).