La resistencia
de la agricultura familiar tradicional en el Chaco, Argentina
The resistance of traditional family agriculture in El
Chaco, Argentina
Cristina Ofelia
Valenzuela
Ángel Vito-Scavo*
Abstract
This
article analyses the resistance of traditional family agricultural schemes to
the implicit transformations of technological evolution and new organisation models of agricultural production. This
resistance is analysed in its individual and
collective manifestations, as well as from the point of view of its purposes of
rescue and permanence of a productivity identity, built upon practices and
specific agents in a peripheral province of Argentina.
Keywords: productivity models, territoriality, identity, multiscale dialectics, Argentina.
Resumen
En este
artículo se analiza la resistencia de los esquemas agrícolas tradicionales de
tipo familiar a las transformaciones implícitas en la evolución tecnológica y
los nuevos modelos de organización de la producción agrícola. Esta resistencia
se analiza en sus manifestaciones individuales y colectivas y en su propósito
de rescate y permanencia de una identidad productiva, construida en torno a
prácticas y agentes específicos en una provincia periférica argentina.
Palabras clave:
modelos productivos, territorialidad, identidad, dialéctica multiescalar,
Argentina.
*Instituto
de Investigaciones Geohistóricas-Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Argentina. Correos-e:
cvalenzu@bib.unne.edu.ar, angelscavo1981@yahoo.com.ar.
Introducción
El objetivo de
este trabajo es exponer la dinámica en que coexisten lógicas de actuación en la
actividad agrícola de un territorio concreto: el Chaco, provincia periférica
del norte argentino. Esta jurisdicción exhibió, en los últimos 10 años, la permanencia
simultánea de dos modalidades productivas específicas sustentadas en agentes
diferenciados: por una parte, los esquemas tradicionales de tipo familiar
arraigados históricamente en su identidad productiva y territorial en el
cultivo algodonero, como práctica heredada por generaciones; y por otra, los
nuevos modelos y estrategias diferenciadas de apropiación y uso del suelo
asociados a la soya transgénica y su tecnología de insumos y procesos.
El periodo
estudiado (1996-2007) abarca la etapa transcurrida entre la difusión masiva de
la soya rr
en el país, en el marco del Plan Macroeconómico de Convertibilidad (que implicó
desregulación, apertura económica y paridad cambiaria), y los cambios que
suscitó el final de este plan a partir de la devaluación en 2002, así como el
salto exportador argentino en el mercado de oleaginosas.
Este artículo
aporta una mirada multiescalar que examina la
dinámica nacional, provincial y local, ámbito en el que el estudio empírico de
casos se desarrolla en el área algodonera tradicional del Chaco (Pampa Napenay y Colonia José Mármol, cercanas a Roque Sáenz Peña,
capital nacional del algodón). Los resultados se apoyan sobre todo en fuentes
primarias (entrevistas en profundidad, parcialmente estructuradas, a
productores que consideramos informantes clave y representantes de
organizaciones sociales), periodísticas, estadísticas, bibliográficas y
documentales relativas al tema.
El texto se
estructura en tres partes: la primera sección especifica
la orientación metodológica; en la segunda se contextualizan las
transformaciones del sector agrario argentino en los últimos 15 años; y en la
tercera se analiza la compleja dinámica entre las nuevas tendencias productivas
y las modalidades de resistencia que sostienen los pequeños y medianos
productores que persiguen la permanencia de la familia en el campo y la
preservación de sus tierras. Esta resistencia se examina en sus manifestaciones
individuales y colectivas, en este último caso a partir de una organización de
mujeres productoras e integrantes de familias algodoneras.
El trasfondo más
amplio en el que se inserta este estudio de casos remite a la discusión acerca
del rescate de alternativas productivas que reflejan identidades históricas
construidas y arraigadas espacialmente, que pueden actuar como recursos para el
desarrollo y cuya recuperación permitiría a sus agentes conservar el
sentimiento local de pertenencia, sin negar al territorio una apertura hacia el
mundo, que posibilite una coexistencia no antagónica con otras lógicas
productivas.
1. Relevancia del
problema y contextualización del área de estudio
1.1. La historia multiescalar de la trama territorial
En los últimos 15
años, la creciente internacionalización
de la economía y de las redes de información puso de manifiesto lo que David
Harvey, en su estudio sobre el desarrollo geográfico desigual, concibe como la vulnerabilidad
selectiva que expone
de manera desigual a las poblaciones a efectos como el desempleo, la
degradación de los niveles de vida, así como a la pérdida de recursos, opciones
y calidades ambientales en diversas escalas espaciales, y que al mismo tiempo
“concentra la riqueza y el poder y más oportunidades políticas y económicas en
unas cuantas localizaciones selectivas y dentro de unos cuantos estratos
restringidos de población” (2003: 102). Esa fragilidad diferenciada se
manifiesta ante la dinámica de un mismo vector en distintas áreas de
incidencia. En este sentido, el área de estudio escogida constituye un ejemplo
de este tipo de procesos en la medida en que exhibe un perfil –que se explica
en las siguientes páginas– de mayor debilidad e inestabilidad, así como una
menor capacidad de reacción (ya sea de adaptación o de resistencia) ante
vectores similares, como los derivados de las nuevas modalidades productivas y
de comercialización de la agricultura difundidas en Argentina en los últimos
años.
El tema del
disímil efecto que las nuevas tendencias productivas del sector agrícola tiene
en territorios con distintas capacidades de reacción a los impulsos del
crecimiento y la modernización, se ha abordado desde diversas perspectivas y
enfoques de los cuales interesa destacar, por ejemplo, los enfoques económicos
del desequilibrio, de orientación keynesiana (Myrdal,
1957; Hirschman, 1958; Boudeville,
1966; Perroux, 1991), que analizaron los mecanismos
de transmisión funcional y territorial de los impulsos del crecimiento y sus
efectos polarizantes para el desarrollo económico (Gutman y Gorenstein, 2003: 566);
o partiendo de la preocupación por las relaciones desiguales de los procesos de
acumulación del capital, la aportación de los estudios sobre el desarrollo
regional y los mecanismos de generación y apropiación de excedentes, de acuerdo
con el poder económico diferencial de los distintos agentes que analizaron la
dimensión espacial de las dinámicas de acumulación y reproducción social
(Harvey, 2003, 2007; Coraggio, 1971, 2000; Rofman, 1986, 1995, 1999, 2000, 2002, 2003; Rofman y García, 2007, entre otros).
Las diferencias
geográficas resultantes de legados históricos y geográficos, se sostienen y
reproducen o reconfiguran por los procesos político-económicos y socioecológicos que tienen lugar en el presente, los cuales
adquieren particular relevancia a partir de la consolidación de los procesos de
globalización económica, política y cultural y la aceleración del desarrollo
científico y tecnológico. Los territorios exhiben distintos niveles de
debilidad, fragilidad e inestabilidad, así como diversas posibilidades e
intensidades de reacción. Así, cobra relevancia el papel que en las relaciones
de producción reviste la ubicación relativa a un contexto, la
especificidad y la inercia histórica inherentes a una situación espacial
particular, como factor de desarrollo diferenciado. A ello se agrega el
desigual reparto cuantitativo y cualitativo de recursos, naturales y humanos,
que genera contrastes en el volumen y tipo de actividades existentes en cada
área.
Desde esa
perspectiva, los motivos para seleccionar una provincia periférica subyacen en
su originalidad dentro de la dinámica agrícola nacional como la principal
jurisdicción productora de algodón que, desde 1930 hasta la actualidad, aportó
históricamente entre 70% y 85% del total cosechado. La especialización
territorial en productos singulares o complementarios de la producción de las
provincias centrales o pampeanas no fue un proceso neutro, más bien
respondió a intereses económicos vinculados con las etapas de desarrollo
económico del país, que contribuyeron a constituir un mosaico sumamente
diferenciado de estructuras abastecedoras de productos específicos para la
etapa agroexportadora, primero, y el mercado interno a escala nacional después.
La historia del
territorio chaqueño giró en torno al algodón como el producto que le dio
identidad. Así, el Chaco se especializó en la producción algodonera con
sistemas de secano concentrados en el centro y sudoeste provincial. Desde 1920,
el algodón fue el cultivo por excelencia de los pequeños y medianos productores
que abastecían el mercado local; el excedente se destinaba al mercado externo
y, en consecuencia, el sistema de precios que lo regulaba no dependía de las
cotizaciones internacionales, sino de la dinámica del consumo local y de la
intervención reguladora del Estado (Rofman, 1999:
109). La coexistencia en el precario equilibrio de una amplia constelación de
agentes productivos y una mayoría de pequeños agricultores, fue posible gracias
a la intervención estatal directa o indirecta.
La limitada
flexibilidad productiva orientada a completar la canasta agropecuaria nacional,
sumada al predominio de formas tradicionales y a una fuerte bipolaridad de la
estructura agraria[1] (grandes extensiones para
la ganadería y la explotación forestal en la franja oriental y pequeños predios
para la agricultura en el centro y sudoeste) determinaron una mayor
vulnerabilidad potencial del sector agrícola chaqueño a los cambios en la
demanda interna, a las oscilaciones de precios y a las coyunturas
meteorológicas desfavorables.
En el terreno
productivo esa vulnerabilidad quedó al descubierto a partir de la apertura
económica y la desregulación de los mercados concretadas en la década de los
noventa, en el marco de una serie de medidas conocidas como la retirada
del Estado que dejó a
los sectores mayoritarios de esa producción sin la red de contención legal que
habilitó su sostenimiento durante este siglo.
La expansión de
la soya desde mediados de los noventa supuso una inserción subordinada,
coyuntural y complementaria como periferia ampliada de la frontera pampeana, en un contexto de
precariedad que hace prever una retirada apresurada ante la disminución de los
beneficios temporales. A su vez, y a escala nacional, este avance de la soya no
es más que el corolario de una problemática mucho más compleja referida a la
mayor vulnerabilidad de las áreas marginales al complejo productivo pampeano.
Es decir, en el enfoque subyace el tema del desarrollo desigual tan
característico de los sectores agrarios de América Latina, donde en las últimas
décadas, y sin dejar de reconocer la pluralidad de situaciones, se ha ido
consolidando lo que García Pascual (2003: 20) califica como una
agricultura dual en
la cual, por un lado, está una multitud de pequeñas explotaciones familiares,
con niveles de inserción en el mercado muy dispares y empobrecimiento creciente
y, por el otro, las grandes explotaciones ligadas al comercio internacional de
materias primas agrarias que concentran los recursos y los medios de
producción, y que también cuentan con un mayor acceso al capital, a los avances
tecnológicos y a la información. La resistencia de la agricultura familiar
tradicional admite múltiples matices en los países de América Latina, pero en
todos los casos significa la defensa de la permanencia de la familia en el
medio rural y la esperanza de mejorar su calidad de vida.
1.2. Elementos
conceptuales y criterios analíticos para el estudio del tema
El enfoque que
elegimos en este caso para analizar el tema es el estructural
contextual[2] que Sánchez Hernández (2003: 96)
califica como dominante en la geografía económica actual y definido como el
estudio de la lógica espacial del capitalismo. Esta perspectiva busca descubrir
las formas en que el sistema capitalista, como estilo concreto de organización
política de la actividad económica, se sirve del espacio geográfico
(diferenciado y heterogéneo) para alcanzar su objetivo de acumulación, que
implica un proceso continuado de expansión espacial y da lugar a la
configuración de distintas modalidades de respuesta y
adaptación territorial
(local, regional, nacional, internacional, global) a los retos que
plantea la articulación entre localización y acumulación. Para ello plantea el
estudio espacial de las estructuras del sistema capitalista y la
consideración de la influencia que el contexto o
entorno geográfico, culturalmente
construido por las sociedades humanas, tiene en su funcionamiento. El espacio
económico deja de asimilarse a la llanura isotrópica para transformarse en un producto
social, resultado
material e histórico de las actividades y relaciones humanas.
Este enfoque
parte del reconocimiento de la actividad económica como proceso político (desde
la perspectiva de la economía política) para incorporar la esfera regulatoria
como garante de la continuidad sistémica del capitalismo mediante sus sucesivas
crisis estructurales (escuela de la regulación). Esto conduce de forma natural
a reparar en la función decisiva que instituciones y organizaciones tienen en
esta labor de regulación y control social de la economía (enfoque
institucionalista), para concluir con el reconocimiento de que tales
instituciones y organizaciones tienen una raíz social y cultural que hace
imprescindible comprender los contextos para explicar con profundidad las
trayectorias económicas (giro cultural) y postular la imposibilidad de separar economía,
sociedad y cultura en compartimentos estancos e inconexos (Sánchez Hernández,
2003: 98).
La posición
adoptada para tratar el tema exige precisar los criterios de análisis. En
primer lugar considera que sólo mediante un examen multiescalar
de la trama territorial es posible la comprensión integral del problema. Esta
mirada implica un tratamiento dinámico del contexto nacional para luego bajar a
la situación provincial y, en última instancia, llegar a la escala del
individuo con el estudio de casos para completar el reconocimiento y la
interpretación de las diferentes posturas de los agentes que construyen esa
trama. Esto no es sólo un viaje de descenso que termina en el terreno, porque
desde este último se retorna hacia arriba todas las veces que la dinámica del
estudio lo exige.
Esto implica una
jerarquización selectiva de ciertos aspectos de la realidad. En primer lugar
pone la atención en la particularidad de los lugares, la escala local como eje
de la indagación para observar allí la dialéctica individual y colectiva entre
el territorio y sus habitantes. Como señala Sánchez Hernández,
[…] las nuevas
corrientes y, sobre todo, el giro cultural, se desenvuelven mejor en las
distancias cortas y en el marco de la proximidad. Al fin y al cabo, el estudio
de la globalización, de los bloques comerciales […] se prestan más al análisis
cuantitativo clásico basado en estadísticas y no tanto en el contacto directo
con los agentes que animan la vida económica real y que se ha convertido en
imperativo metodológico para la práctica de la geografía económica pospositivista (2003: 166).
Esto significa
atender al conjunto de disposiciones –entendidas como las posturas y
determinaciones de agentes diferenciados en sus motivaciones, posibilidades y
expectativas– que resultan de la acción colectiva en un ámbito determinado,
para comprender el fundamento del apego por ese entorno, que fue y es moldeado
por lo que Harvey llama “las vidas transcurridas en un lugar” (2007: 191).
A su vez, el
examen de las posturas que reflejan identidades construidas histórica y
espacialmente enraizadas precisa como base empírica el estudio
de casos. Si bien estos casos reflejan coyunturas y no permiten
generalizaciones, el otorgamiento de un estatus explicativo al estudio de las
expresiones y la subjetividad de los actores supone considerar que las
experiencias locales directas forman parte de la acción colectiva transcurrida
en un ámbito determinado.
En el caso de
este trabajo, en cuatro oportunidades se entrevistó a siete productores(as) de
las colonias agrícolas del lote 33 Pampa Napenay y
del lote 1 de la Colonia José Mármol (La Montenegrina), ambas cercanas a la
localidad de Sáenz Peña, segunda ciudad del Chaco y capital nacional del
algodón. Las entrevistas en profundidad[3] se
realizaron en forma reiterada en cada caso, en junio de 2006, julio y diciembre
de 2007 y febrero de 2008. Esta reiteración combinó preguntas ya hechas con
nuevos interrogantes sobre cuestiones relativas a la producción algodonera y a
las vivencias personales en torno de la misma.
La valoración de
las opiniones de los productores tradicionales como cualitativamente relevantes
presupone que los mismos contribuyen a ilustrar los procesos estudiados y
comprender la amplitud y variedad de sus manifestaciones territoriales, porque
esas acciones forman parte de redes de relaciones entre agentes sociales y una
trama socioeconómica asentada sobre ciertos recursos naturales que se
manifiesta en formas de producción, consumo e intercambio y en modos de
organización y regulación específicos. Entorno e identidad se construyen y una
mayor comprensión del contexto geográfico posibilita fundamentar el apego por
ese entorno, moldeado por lo que Harvey llama “las vidas transcurridas en un
lugar” (2007: 191). La interpretación de las respuestas de los productores,
como resultados iniciales, proporciona evidencias de limitaciones y constituye
el punto de partida para una abstracción ulterior que revele los factores
estructurales que contribuyen a la persistencia de las posturas identificadas.
A su vez, el cambio de escala para insertar esas posturas en la dinámica
nacional, posibilita la identificación de lógicas territoriales en los procesos
en curso.
La consideración
de niveles de acción –individual y colectiva– en los cuales se construyen esas
cuestiones, exige una especificación conceptual acerca de la variedad de
escalas jerárquicas en las que se organizan las actividades humanas, la cual
implica en su esencia discordancias entre fuerzas de magnitudes y efectos
diferenciales, así como diferencias significativas con las escalas dominantes
dos o tres décadas atrás.[4]
En relación con
el tema de la escala, Javier Gutiérrez Puebla (2001: 90) señala la necesidad de
distinguir en primera instancia a la misma como categoría ontológica y como
categoría epistemológica. En la primera, la idea de escala se asocia a la
perspectiva que adopta el ser humano para aprehender y contextualizar la
realidad; en la segunda, la escala significa adoptar un nivel (magnitud,
dimensión) a partir del cual se ha de analizar la realidad.
Para precisar el
concepto y los alcances del término escala, este autor establece cuatro
concepciones: la escala como tamaño, como nivel, como red y como relación. La primera se corresponde con la
escala cartográfica y establece órdenes de magnitud y de nivel de detalle o
resolución. El segundo concepto alude a la escala como nivel jerárquico (local,
nacional, global), mientras que la escala como red rechaza la idea de escala
asociada a determinadas áreas y niveles y plantea la idea de redes de agentes
que operan en distintos grados y profundidades de influencia. Por último, el
concepto más rico y de mayor potencial para el análisis geográfico
es la escala como
relación, apoyada en la idea de que cuando se cambia de escala, los elementos
que se contemplan pueden ser básicamente los mismos; lo que cambia son las
relaciones entre ellos y el modo en que destaca el papel que juegan,
adquiriendo algunos una importancia diferencial. Esta relatividad en la visión
de un mismo hecho desde distintas escalas genera conflictos
verticales (entre la
escala local con la regional y ésta con la nacional) y conflictos
horizontales (entre
localidades, entre regiones, entre naciones) (Gutiérrez Puebla, 2001).
Necesariamente, el examen de estas prácticas involucra una jerarquización que
Santos (2000: 126) expresa con claridad cuando diferencia entre la escala
de origen de las
fuerzas operantes que dan sustento a esos procesos (la cual se relaciona con la
potencia
del emisor) y la escala de impacto, que tiene que ver con una variedad
de respuestas
territoriales.
En la dialéctica
multiescalar de fuerzas de distinta magnitud, la
constante articulación de energías diferenciales suscita reacciones de
adaptación y de resistencia a los impulsos en juego. Por lo que
el análisis de estas interacciones requiere distinguir ciertos aspectos, como
la vulnerabilidad selectiva de los agentes involucrados y la variedad de filtros o mediaciones existentes, para
resolver la regulación de la apertura hacia fuerzas de distintas magnitudes
potenciadas en un espacio concreto.
En este caso de
análisis, nos interesa particularmente un aspecto, que Bourdieu distingue como
“el conjunto de las disposiciones del agente económico como producto paradójico
de una larga historia colectiva reproducida sin cesar en las historias
individuales” (2001: 19) inscritas paralelamente en estructuras sociales y
estructuras cognitivas, en esquemas prácticos de pensamiento, percepción y
acción. La dialéctica individual y colectiva entre el territorio y sus
habitantes, con sus preferencias y necesidades, previsiones, esperanzas y
posibilidades que en palabras de este autor “dependen de una historia, que es
la misma del cosmos económico en que se exigen y recompensan” (Bourdieu, 2001:
22).
Desde esta perspectiva,
el objetivo es examinar la coexistencia territorial de dos lógicas de actuación
sustentadas por agentes diferenciados en sus motivaciones, posibilidades y
expectativas. En estas lógicas (observables en las estrategias de uso del
suelo) es posible identificar una interacción de fuerzas desiguales que
cristaliza en manifestaciones de aceptación y de reticencia a los impulsos en
juego. La lógica de la resistencia que sostienen los esquemas
tradicionales de tipo familiar arraigados históricamente en el espacio
productivo del Chaco, no se opone a las nuevas tendencias difundidas en los
últimos 10 años, sino que aspira a una pervivencia digna, en un planteamiento
de reproducción de opciones con un fuerte componente identitario
asociado al cultivo del algodón. La lógica de adopción de las nuevas
tecnologías de insumos y procesos de los cultivos transgénicos intenta
imponerse mediante las acciones de nuevos agentes que se incorporan al
territorio con una dinámica distinta.
Para comprender
esta dinámica es necesario contextualizarla por medio de la historia multiescalar de la trama territorial, lo cual implica
examinar el contexto nacional para luego bajar a la dinámica provincial y, en
última instancia, llegar a la escala del individuo con el estudio de casos para
completar el análisis y la interpretación de las diferentes posturas de los
agentes que construyen esa trama.
2. El contexto
nacional: transformaciones del sector agrario argentino en los últimos 15 años
Los cambios en el
sector agrícola argentino se aceleraron en 1991 con la implementación del Plan
de Convertibilidad, un nuevo programa económico que significó un punto de
ruptura en la evolución de la economía argentina. Éste tenía cuatro pilares
fundamentales: la ley de convertibilidad, la desregulación de la actividad
económica, las políticas de privatizaciones y la apertura externa (Ghezán et al., 2001: 7-8). Los años siguientes
significaron el debilitamiento de la institucionalidad que caracterizaba a la
intervención estatal en la agricultura y en el medio rural, cuyos efectos se
potenciaron por su combinación con la tendencia expansiva de los agronegocios y la creciente integración del sector agrícola
a los complejos agroindustriales. Igualmente importantes fueron las políticas
de descentralización, orientadas a otorgarle mayor autonomía a instancias de
gestión local y regional (Sepúlveda et al., 2003: 17, 24).
La segunda etapa
de cambios comenzó en 1996 cuando se liberó la venta la soya genéticamente
modificada (rr),[5]
cuya implantación trajo consigo un paquete tecnológico que combinó el sistema
de siembra directa,[6] el uso intensivo de biocidas (glifosato) y fertilizantes, lo que significó la
posibilidad de adoptar rápidamente un paquete tecnológico en un modelo de fuga
hacia adelante,
apoyado fundamentalmente en una importante capacidad instalada previa. En esta
etapa, el agro argentino exhibía simultáneamente modernización tecnológica,
concentración productiva y endeudamiento creciente. Los procesos de
modernización tecnológico-productiva del sector agrícola argentino, en la
región pampeana central y en las economías regionales del norte, se concretaron
sobre la base del crédito, abundante en la primera etapa de la convertibilidad.
A mediados de la década, la situación dio un giro sustantivo por la baja
generalizada de los precios internacionales y un creciente y progresivo
endeudamiento, que acentuó particularmente la vulnerabilidad del sector ante
acciones especulativas en el mercado de venta de la tierra. La rápida adopción
del paquete soya rr/trigo/glifosato/siembra
directa en un contexto de endeudamiento generalizado, fue la opción casi
obligada. Las nuevas tecnologías acentuaron la pérdida de autonomía en la toma
de decisiones de los productores agrícolas, lo que generó una nueva dependencia
que los convirtió en meros consumidores del paquete tecnológico, la maquinaria
y los asesores, en un cambio de perfil de la oferta que pasó a ser provista por
centros de servicios, con lógicas altamente productivistas
(Bisang, 2003: 434) y con una clara tendencia a la terciarización de operaciones junto con el desarrollo de
una amplia red de subcontratistas.
El despegue de
la soya fue impulsado por la duplicación del precio internacional de las
semillas oleaginosas y del aceite, lo que hizo muy rentable la producción de
ambos; un fuerte aumento del rendimiento por hectárea en los últimos 20 años
(de 2.2% anual en la soya y de 4.% anual en el girasol) y la factibilidad de
hacer un doble cultivo, de trigo en el invierno y de soya en el resto del año,
duplicó la rentabilidad de la tierra (Secretaría de Agricultura, 2005).
La evolución
desigual de las dinámicas productivas en un marco de fuerte especialización
nacional en oleaginosas y cereales, dejó en situación desfavorable las áreas
rurales especializadas en productos tradicionales de las provincias periféricas
con escasas posibilidades de inserción en la dinámica exportadora y de agronegocios. Estas estructuras productivas regionales
mostraron respuestas pasivas o regresivas, de tipo defensivo, para sobrevivir
productivamente en condiciones precarias, con situaciones de endeudamiento
crítico. Es el caso del sector de pequeños y medianos agricultores algodoneros
del Chaco, la principal provincia productora de esta especie y que aportó
históricamente de 70% a 85% de la producción del país, de acuerdo con los
censos nacionales agropecuarios. A partir de 1998 esta jurisdicción dejó de ser
la principal provincia algodonera argentina para incorporarse a la producción
de soya transgénica. Este cambio fue el más importante en el desarrollo del
sector agrícola provincial, porque significó que se relegara el oro
blanco, cultivo que
sustentó la ocupación y organización económica del territorio chaqueño desde
1920. El proceso que nos ocupa constituye, como señala Aparicio, “el ejemplo
más dramático de la reestructuración de la agricultura argentina” (2005: 210).[7]
A partir del
Plan de Convertibilidad y la devaluación del peso argentino en 2002, el
contexto de precios internacionales favorables a productos como la soya y los
nuevos escenarios de negociación comercial (alca
y Unión Europea) configuraron un contexto de reactivación que se dio en llamar el
salto exportador argentino.
Éste se acompañó de una expansión vigorosa del consumo y la inversión en el
marco de una posición fiscal con superávit. Entre 2002 y 2005 (Secretaría de
Industria, 2003, 2006) los productos primarios y las manufacturas de origen
agroindustrial (moa)
contribuyeron con 53% del total de exportaciones. Dentro de las moa, la
importancia del complejo soyero es notable, ya que Argentina –junto con Estados
Unidos y Brasil– constituyen los tres grandes productores en este rubro.
La mayoría de
los complejos productivos nacionales encontró en la salida exportadora la
oportunidad de crecimiento. Las dificultades surgieron en los primeros
eslabones de los circuitos extrapampeanos,[8] en
las instancias que involucran a los productores agrícolas y las condiciones de
su articulación contractual con los agentes comerciales vinculados a la
exportación. Como señala un estudio de la cepal, “en las regiones más rezagadas de Argentina, algunos de
los problemas principales se derivan de la debilidad de los agentes económicos
y de su escasa capacidad para orientar progresivamente una trayectoria de
expansión” (Gatto, 2003: 116).
La estructura de
funcionamiento de los más destacados circuitos productivos instalados en la
periferia del espacio regional, caracterizada por la coexistencia de agentes
económicos con muy desigual poder de negociación se mantuvo inalterada luego de
la devaluación. Como señala Rofman, “con excepción de
la yerba mate,[9] no se restablecieron
mecanismos de intervención directa o indirecta del Estado en segmentos de
dichos circuitos donde antes de los noventa regían mecanismos de regulación
estatal o de autorregulación de precios” (2003: 392).
2.1. Evolución de
las tendencias productivas en el sector agrícola chaqueño
En el Chaco el
algodón fue el cultivo por excelencia de los pequeños y medianos productores
desde 1920. Con la desregulación y apertura de la economía en los noventa esta
producción especializada quedó sin protección ante los vaivenes de los precios
en el mercado internacional. A mediados de esa década, si bien todos los
agricultores se volcaron a producir algodón, el extraordinario incremento de la
productividad y el aumento de los rendimientos obedecieron a las innovaciones
tecnológicas incorporadas en los estratos de medianos y grandes productores. La
producción creció mediante la difusión de sistemas mecanizados de cosecha, la
introducción de nuevas variedades de mayor rendimiento y calidad, cosechas más
tempranas –que acortaron el ciclo de cultivo y redujeron el periodo de
recolección– y la ampliación del parque industrial de primera transformación.
Nuevas desmotadoras instaladas en esta etapa en la provincia encabezaron el
proceso exportador donde Brasil recibía 90% de los envíos chaqueños.
Mientras se
difundía la soja rr
en el área pampeana, la euforia algodonera chaqueña se veía truncada por el
descenso de los precios internacionales y las inundaciones ocurridas entre
septiembre de 1997 y abril de 1998. Las perspectivas alentadoras dejaron paso a
una crisis muy grave, por la magnitud del endeudamiento de pequeños y medianos
productores (poseedores de explotaciones de menos de 100 hectáreas y de 101 a
200 hectáreas, respectivamente). El deterioro se fue agudizando, los precios
pagados al colono por tonelada de algodón (que venían descendiendo desde 1997)
cayeron aún más, los montos de las deudas de las cooperativas se incrementaron
hasta llevarlas a la quiebra ante la imposibilidad de cumplir con sus
obligaciones crediticias y las cosechas algodoneras a partir de 1999 fueron las
peores en la historia del país. En ese contexto, los menores costos de
implantación y la difusión de la siembra directa fueron los factores dominantes
para la expansión de distintas variedades de soja en la provincia, “en un
peligroso esquema de monocultivo que muchos dieron en llamar la soyarización de los campos chaqueños”.[10]
Figura i
Provincia del
Chaco, Argentina

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa de la
Provincia del Chaco, Instituto Geográfico Militar. Disponible en:
http://www.igm.gov.ar/node/105. Fecha de consulta 10 de agosto de 2007.
La expansión de
distintas variedades de soya determinó la coexistencia de dos sistemas
productivos muy distintos: la soya genéticamente modificada (rr) con el
paquete tecnológico biocidas-siembra directa, precios
estables y comercialización segura en explotaciones medianas y grandes
altamente capitalizadas con modelos de manejo empresarial; y el algodón en
unidades familiares con sistemas tradicionales de producción y diversos grados
de capitalización, tecnología tradicional, mayores costos y falta de
transparencia en el mercado de precios.
La prensa local
sintetizó el proceso señalando que
El Chaco
enfrentó dos elementos de suma gravitación para dejar de lado el tremendo
efecto multiplicador del algodón; las permanentes pérdidas de los algodoneros
tradicionales y la amplificada invasión de productores extraprovinciales,
que ocuparon todos los espacios disponibles y volcaron más de 600,000 hectáreas
a la soya excluyendo en muchos casos a los propios dueños de la tierra a
resignarse a la renta anual. Esta nueva revolución granaria
del Chaco, expresada en la fría estadística de la superficie cultivada,
regocijaba a muchos, mientras el endeudamiento, la pérdida de la capacidad
productiva y la “extranjerización de las tierras”, tornaba más vulnerable aún
al sistema productivo chaqueño y dejaba sin posibilidad de recupero y de pago
de la deuda, como principales consecuencias en la colocación del moño y final a
un sistema de monocultivo.[11]
El proceso de
difusión e incorporación masiva de la soya centró su dinamismo en la ampliación
de las fronteras cultivables y en mecanismos especulativos de tenencia temporal
de la tierra, lo que generó un nuevo modelo de organización de la producción
primaria basado en un fuerte predominio de la oferta de insumos ofrecidos por
un número acotado de oferentes internacionales y sustentado por redes de
distribución comercial privada. La elevación de la escala económica y las
exigencias de capital requeridas para dedicarse a la agricultura, aceleraron la
exclusión de los productores que por su situación de endeudamiento no pudieron
elegir.
Con la expansión
de las fronteras productivas tras la oleaginosa, en el Chaco se superó el
millón y medio de hectáreas sembradas, incursionando en áreas no
tradicionales, como
en los departamentos Almirante Brown y General Güemes, que abarcan todo el
extremo noroeste (42% de la superficie provincial) e incluyen el monte impenetrable.[12]
Las posibilidades ciertas de obtener dos cosechas por año agrícola, además de
los bajos costos para acceder a la tierra fueron los ejes de esa ampliación
dirigida por productores y empresarios del sur del país, que en significativa
corriente migratoria y alta capacidad de producción, arrendaron o adquirieron
la mayoría de los campos con superficies superiores a 500 hectáreas.
Estos nuevos
actores oriundos y residentes en provincias del área pampeana, introdujeron un
conjunto de modalidades modernas y encontraron en el área sudoeste del Chaco
extensiones suficientes para expandirse. La prensa provincial describió el
fenómeno como “la invasión de productores ajenos a la provincia que compraron o
alquilaron tierras y se dedican a la producción de soya. Es evidente que la
vocación de esta gente es producir soya y no algún cultivo alternativo. La
incógnita se basa en saber si este cambio estructural no tiene retorno, es
circunstancial y puede ser revertido, y sobre esa base se puede pensar en
volver a incrementar el cultivo de algodón o no”.[13]
Considerando los
dos últimos censos nacionales agropecuarios, el área algodonera localizada en
el centro de la provincia, entre 1988 y 2002 registró una disminución de 1,957
explotaciones. Este total encubría dos tendencias: por una parte un aumento de
181 explotaciones de más de 500 hectáreas y, por otra, la tendencia más notoria
fue una disminución de 2,138 explotaciones menos en dicho
periodo para los estratos inferiores a 500 hectáreas. A su vez, dentro del gran grupo el
número de explotaciones de menos de 100 hectáreas disminuyó
en 1,439 explotaciones.
Gráfica i
Algodón.
Superficie cosechada, 1990-2007 Argentina y el Chaco
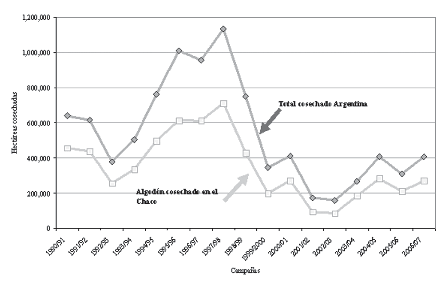
Fuente: Elaboración
propia con base en datos del Ministerio de la Producción (1998, 2004).
Cuadro 1
Variación en el
número de explotaciones en el área algodonera del Chaco
|
|
1988 |
2002 |
Diferencia |
|
Menos de 100 hectáreas |
4,066 |
2,627 |
-1,439 |
|
de 100 a 500 |
2,909 |
2,210 |
-699 |
|
500 a 1,000 |
392 |
431 |
39 |
|
Más de 1,000 |
178 |
320 |
142 |
|
Total |
7,545 |
5,588 |
-1,957 |
Fuente: Elaboración propia con base en
censos nacionales agropecuarios (1988, 2002).
Figura ii
Provincia del
Chaco, Argentina
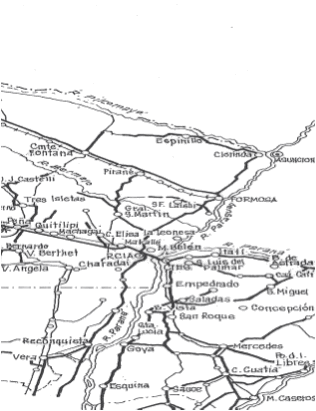
Fuente: Elaboración propia con base en Mapa de la
Provincia del Chaco, Instituto Geográfico Militar. Disponible en:
http://www.igm.gov.ar/node/105. Fecha de consulta 10 de agosto de 2007.
3. La resistencia que sostienen los esquemas
tradicionales de tipo familiar arraigados históricamente en el espacio
productivo del Chaco
El mayor efecto
de este proceso de crisis de la producción algodonera y difusión acelerada de
la soya lo sintió el sector agrícola de pequeños (25 a 100 hectáreas) y
medianos productores (de 101 a 200 hectáreas), que quedó altamente endeudado a
fines de los noventa. El endeudamiento[14]
corresponde a los créditos tomados con el Banco Nación Argentina, con
acreedores privados, proveedores de insumos y acopiadores, y obedeció a los
buenos pronósticos que se habían trazado para el algodón a fines de la campaña
1996-1997. La apuesta al futuro materializada en la toma de créditos para la
modernización tecnológica parecía el camino más lógico y aceptable, como
expresaba en 1999 un productor: “Todos nos agrandamos, los colonos con
tractores, con más hectáreas, se compraron cosechadoras, nosotros con las
desmotadoras y hoy nos encontramos con que todo lo que se había dicho en
reuniones con especialistas, que el futuro del algodón era bueno hasta el 2003
y al año nomás nos encontramos con la tremenda realidad de que esto no era así,
los precios cayeron y se sumaron las condiciones climáticas que echaron por
tierra cualquier posibilidad de producir en términos rentables”.[15]
Esta apuesta
para adelante fue una
iniciativa común a los sectores agrícolas a escala nacional donde, como señala Bidaseca, “el discurso de la ‘modernización’ penetró en un
principio cuando los hombres y mujeres del campo le adjudicaron credibilidad
–‘nos endeudamos porque creímos’– […] pero más tarde se enfrentó a sus
prácticas y erosionó sus propios valores y creencias provocando un
cuestionamiento de la legitimidad de ese orden que aparecía como natural,
estableciendo de ese modo una ruptura con el mismo” (2004: 410).
Estos estratos
de agricultores chaqueños endeudados y embargados (tierra y herramientas) e
imposibilitados para cumplir con las obligaciones contraídas, de obtener nueva
financiación y sin posibilidades de seguir produciendo según los modelos
tradicionales, abarcaban 80% de los poseedores de explotaciones que van desde
25 a 200 hectáreas y en 70% de los casos a productores de 51 a 75 años).[16]
Estos segmentos invalidados por la coyuntura, con esquemas tradicionales de
producción arraigados históricamente en el espacio productivo del Chaco,
exhibieron distintas formas de resistencia para defender a sus familias de la
pérdida de la tierra. Y esa resistencia que todavía sostienen, se sustentó en
una identidad arraigada en varias generaciones que vivieron las penurias y las
buenas cosas que tiene el campo en sus épocas de bonanza y han visto a sus
mayores arrodillados frente al cultivo. No resistir, entonces, no era una opción, ya que
sencillamente significaba traicionar esas raíces.
Ahora bien, las
manifestaciones de esa resistencia adquieren distintas modalidades. En este
trabajo se analizan dos de ellas: por una parte, el discurso y las prácticas
reivindicativas que exhiben los productores algodoneros en su propia
explotación y, por otra, la acción antagónica y comunicativa de una
organización social surgida en este contexto para la defensa de los productores
algodoneros quebrados y de la familia rural.
3.1. Las formas
de resistencia: discurso y prácticas de los productores algodoneros de acuerdo
con el tamaño de la explotación
Para comprender
la variedad de reacciones y discursos en relación con el problema del algodón,
es necesario señalar que el sector agrícola chaqueño no es ajeno a lo que Fiorentino et al. destacan como “los problemas
estructurales más frecuentes de las economías regionales; la concentración de
la propiedad fundiaria y la consiguiente división de
los agricultores entre ‘empresarios’ y minifundistas dentro de una misma rama
productiva” (1990: 367-394). Mientras los minifundistas chaqueños (poseedores
de menos de 25 hectáreas) comparten una serie de rasgos negativos de índole
diversa, como la imposibilidad de obtener excedentes suficientes, la
dependencia del trabajo familiar, las escasas posibilidades de acceso a una
oferta crediticia cara e insuficiente y la sujeción a los intermediarios que
compran la producción a precios inferiores a los vigentes en el mercado; la
situación de los agricultores con explotaciones progresivamente mayores, se va
volviendo más desahogada al disponer de una mayor extensión y les posibilita un
margen más amplio de opciones en su manejo productivo.
Analizando el
discurso de productores residentes en el área algodonera tradicional del Chaco
(Pampa Napenay, cercana a Roque Sáenz Peña, capital
nacional del algodón), considerados informantes clave, se advierte una coincidencia general
en la tradición que generó este cultivo cuya práctica en la zona data de hace
más de 70 años.
Se trata de
productores cuyos padres llegaron al Chaco en la década de los treinta y desde
entonces han vivido de y para el algodón. Los entrevistados se han
dedicado a este cultivo desde su infancia, cuando colaboraban en la cosecha
junto a sus padres, y el resultado arroja 50 a 60 años con el algodón. En este
sentido, es interesante comprobar, a partir de los testimonios de los propios
agricultores, que la sujeción al algodón se fundamenta en un mandato familiar y
también en la esperanza que alienta un cultivo enraizado en la tradición
territorial.“Sembré algodón este año porque es lo que sé hacer desde hace
muchos años […]. Soy algodonero desde hace 40 años”.[17]
“Sembramos algodón este año porque somos algodoneros desde hace años. En mi
familia hace 60 años que somos algodoneros. Yo comencé con el algodón en 1962,
hace 45 años”.[18]
A la tradición identitaria con el algodón se suma lo que Rofman y García señalan como una limitación
estructural que
involucra al tipo de inserción del productor en el sistema productivo. Los
pequeños productores tienen, por el tamaño de sus predios, una barrera
al uso de la opción que
los condena a mantenerse en el circuito algodonero. “Esa imposibilidad de rotar
cultivos, por el tamaño del predio, se extiende a la ausencia de opciones hacia
otras actividades agropecuarias intensivas, vedadas por la ausencia de planes y
financiamiento con dicho objetivo” (2007: 16).[19]
La combinación
de ambos factores explica que la disyuntiva de cultivar algodón aunque sea con
pérdidas, es decir, la decisión de sembrar a pesar de la incertidumbre (ya no
acerca de los márgenes de rentabilidad, sino si acaso ésta va a existir) ha
pasado a formar parte de la cotidianeidad de los pequeños y medianos
productores, que en muchos casos y hasta hace un par de años no perdían la
esperanza de que un año bueno les permitiera mejorar su situación
económica.
El desencanto
derivado de la dedicación a un cultivo que en estos sistemas tradicionales de
producción se caracteriza por los mayores costos y la falta de transparencia en
el mercado de precios, convive con la esperanza de volver
a poder, merced a la
intervención reguladora del Estado, reclamada por los productores: “El gobierno
tendría que hacer algo para que se pueda seguir viviendo en el campo, para que
no nos saquen la chacra. Un precio sostén es lo que hace falta”.[20]
“Que den créditos. El gobierno provincial debería fijar precio para la
producción porque el subsidio es para el acomodado. Y lo que hace falta es un
precio sostén, ya que el precio, es todo.[21]
“Voy a intentar un año más con el algodón. La solución principal pasa por el
precio, por trabajar con rentabilidad y no seguir trabajando a pérdida,
fundiendo el capital, y además hay que prohibir la importación de fibra”.[22]
“El gobierno provincial debería mejorar el precio. Tendría que haber un precio
fijo de 1,500 pesos la tonelada y el gobierno nacional debería bajar las
retenciones. Voy a seguir cultivando algodón sólo si mejora el precio, si
cambia el precio no habría problemas para poder seguir sembrando, así te queda
algo”.[23]
En la
comparación de los discursos, de acuerdo con el tamaño de las explotaciones, se
advierte que a medida que éste aumenta, da paso a un mayor espectro de opciones
en el manejo productivo, en el vínculo con las cooperativas y en los modos de
financiación. Los intermediarios pasan de decir que es “un mal necesario”[24] y
de querer “sacar toda la rentabilidad que pueden”,[25] a
que esto no representa un problema, ya que sólo “hacen su negocio, a veces es
conveniente, a veces, no”.[26]
La soya, con su
paquete tecnológico y su mayor dependencia de los proveedores de insumos, es
vista como una alternativa “más rentable porque tiene menor gasto que el
algodón, pero perjudica al pequeño productor”.[27]
“La soya no ocupa mano de obra y el algodón es más difícil”.[28] Y
los productores medianos y grandes ya la consideran una de sus mejores
opciones: “Es un buen cultivo porque no tiene muchos gastos, es uno de los
mejores”.[29] “La soya es un cultivo
que se adapta bien a la zona y es relativamente fácil de manejar. El vuelco
hacia la soya no fue una alternativa para la cooperativa, porque ésta fue hecha
para el algodón y la soya no la ayudó”.[30]
Los grandes productores exigen
…cerrar
totalmente las importaciones de fibra ya que se importa normalmente cuando
falta y cuando no, en la aduana se importa y exporta fibra y cae el precio.
Nosotros nos podemos autoabastecer, si se corta la importación se soluciona el
problema. Cuando se importa fibra de Estados Unidos o de China la aduana no
exige las mismas reglas que para la producción local, ya que los fardos que
vienen del exterior están cubiertos por bolsas de yute. Y las industrias
relacionadas con el cultivo del textil deberían estar más cerca de las zonas de
producción, no tan lejos como es el caso de las hilanderías y las aceiteras.[31]
En suma, los
riesgos de volcar todo el esfuerzo en un solo producto con un mercado
aleatorio, como siempre ha sido el mercado algodonero, se relativizan
notablemente según la disponibilidad de tierra. En términos generales, los
agricultores que dispusieron de más de 100 hectáreas pudieron expandirse,
diversificando su cronograma anual de cultivos en función del panorama de
precios, criar ganado menor y mantener un modesto rodeo vacuno. Se mantuvieron
relativamente informados acerca de los vaivenes de los precios
internacionales del algodón e integrados institucionalmente a cooperativas de
producción. En cambio, para los agricultores que sólo contaban con predios de
menos de 100 hectáreas y que siempre dependieron estrechamente para su
producción de la mano de obra familiar, no resultó factible afrontar los gastos
que implicó la ampliación del sistema productivo, por lo que concentraron sus
esfuerzos en asegurar la supervivencia del grupo familiar y lograr un excedente
que permitiera comprar semillas para la siguiente campaña, invirtiendo muy
poco, para minimizar las pérdidas por distintas eventualidades, tanto
meteorológicas como biológicas (plagas).
3.2. Discurso y
prácticas de la Organización Mujeres de la Producción (omp) del Chaco
En este trabajo,
el discurso colectivo de la resistencia se analiza a partir de una organización
social que surge en el año 2001 para defender a los productores algodoneros quebrados
y a la familia rural. El momento fundacional de esta organización se da a
partir de la reunión de cinco mujeres pertenecientes a familias algodoneras, en
la ciudad de Sáenz Peña, la segunda ciudad del Chaco y capital nacional del
algodón, en enero de 2001. Como fecha oficial de surgimiento se considera el 26
de enero de 2001, día en que se constituyó el Estatuto del movimiento que se
proponía luchar por “la protección, el desarrollo y crecimiento de la familia
rural, lograr la permanencia de la familia en el medio rural y mejorar su
calidad de vida”.[32]
Dos meses
después de su constitución, según palabras de su presidenta, “tuvimos el primer
encontronazo con la realidad [...] fue cuando se hizo el paro general aquí, en
el Chaco, se hizo en la rotonda de Roque Sáenz Peña, en los primeros días de
marzo se reunieron más o menos 3,000 productores; estuvimos como tres o cuatro
días precisamente solicitando un subsidio por lo que estaba viviendo el sector
algodonero”.[33] Lo acontecido en esos
días en el Chaco fue calificado como “la mayor concentración chacarera que se
recuerde en la historia del Chaco.[34]
Combinando varias medidas de protesta, los colonos se concentraron en la
rotonda, donde convergen las principales rutas del territorio provincial, con
maquinarias y tractores para impedir el paso por tiempo indeterminado. Al mismo
tiempo, grupos de productores confluyeron en Sáenz Peña a partir de las cuatro
de la madrugada ante las puertas de la sucursal del Banco Nación y de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (afip), con el objetivo de impedir
su funcionamiento amontonando algodón en las puertas de acceso.[35]
Como señala la
presidenta y líder fundadora del movimiento, Juana Vukich,
la batalla
comenzó en ese momento, “no sólo por la crisis del sector, sino por la
conservación de la herramienta básica del trabajo que es la tierra [...] De
cierta manera fue, junto con otras entidades, una de las grandes batallas que
nosotras libramos y que fuimos apoyadas, en realidad, por todos los productores
[...] es decir, no fue fácil estar tres días y medio en la rotonda, asumiendo
medidas de fuerza y que fuéramos escuchadas a nivel nacional”. La motivación
fundamental de las lideresas del movimiento pone el énfasis en la defensa de la
identidad y de los estilos de vida, dado que “la mayoría de nosotras somos
productoras; algunas somos hijas de productores, nos hemos criado en el campo,
hemos vivido las penurias y las buenas cosas que ha tenido el campo en sus
épocas de bonanza y hemos visto a nuestros padres arrodillados frente al
cultivo, a veces, cuando las cosas no venían bien [...] entonces, era como
traicionar nuestras raíces” (Entrevista, 11/07/06).
Las motivaciones
que tienen sus miembros para participar se pueden expresar a partir de
mecanismos que ponen en juego para evitar la marginación, en el marco de una política
de identidad
reivindicativa que busca conservar, al mismo tiempo, el sentimiento local de
pertenencia y la apertura hacia el mundo (Berdoulay,
2002: 59). El espacio como contenedor de la memoria
histórica aparece
como una primera explicación y, tal vez, la que mejor se comprende del conjunto
de causas que dieron origen al movimiento, constituido por “los que venimos de
familias algodoneras, donde nuestros padres han sido ‘algodoneros de raza’”.
Vukich entiende que los medianos productores
–de 100 a 250 ha– constituyen el sector más golpeado, “ya que es el sector que, hoy por hoy, está
produciendo en muy malas condiciones, con tecnología muy atrasada, carentes de
recursos desde el principio y durante la campaña, entonces está trabajando con
base en el endeudamiento”, el cual corresponde a los créditos concedidos por el
Banco Nación Argentina, con acreedores privados, proveedores de insumos y
acopiadores.
Desde su inicio,
la omp[36]
ha basado gran parte de su cohesión interna y expresión pública en la acción, entendiendo por ello la movilización
de sus integrantes y simpatizantes para generar o impedir determinados actos o
eventos.
La confrontación
inicial con los poderes públicos se concentró en detener las acciones del
remate bancario (donde el principal acreedor es el Banco Nación) y de los
acreedores privados, en tratar de encontrar las vías de diálogo para renegociar
las deudas que crecieron de manera desproporcionada e intentando estrategias
para tratar de solucionar el conflicto, mediante acuerdos de pago, considerando
la deuda de capital de origen y proponiendo una reparación para que no se
perdiera el suelo. Se trataba de “pelear el monto de la deuda” y al mismo
tiempo “generar los recursos para cancelar nuestras obligaciones, porque si no
es imposible”. La evolución de la economía y la
persistencia de las dificultades de los productores llevó a la omp a pedir
“la reestructuración de la deuda de origen, teniendo como base de ello el
capital registrado en la primera hipoteca del campo, además de pedirse la
eliminación de intereses compensatorios, punitorios y el Coeficiente de
Estabilización de Referencia (cer)”.[37]
La principal
modalidad de reclamo consistió en movilizaciones frente a sucursales del Banco
Nación en el interior provincial, en particular en las localidades donde se
concentran los productores endeudados que van a remate. Al mismo tiempo, la
agrupación asiste constantemente a reuniones con los directivos de dicho banco
en todo el país y con representantes de los distintos organismos vinculados al
tema agrícola. Vukich destaca que “hemos tenido un
sinnúmero de invitaciones al diálogo, tanto con el Poder Ejecutivo provincial
como nacional (Senado), la sagpya y el Banco Nación […]. La razón
por la que nos escuchan es que no venimos a pedir por todos. Venimos por los
que realmente tienen dificultades”.[38]
La pelea por el monto de las deudas implica
buscar un punto de equilibrio entre lo que los productores están en condiciones
de pagar y lo que
los otros
estarían dispuestos a ceder sin que signifique una pérdida para ellos [...].
Pedimos que nuestras obligaciones se retrotraigan un poco porque están
demasiado dimensionadas. Se busca el recálculo y la
quita en las deudas, proponiendo pagar el capital de origen (“lo que se sacó
como deuda histórica original”) por estratos que van de 10,000 a 20,000, de
20,000 a 50,000 y de 50,000 a 100,000, siendo éste el monto límite de la lucha
y que abarca a 90% de los deudores en mora. El resto de las deudas, que se
incrementó con las tasa de interés y el cer debe ser asumido por el Banco
Nación como una “reparación histórica” para un sector duramente castigado por
la coyuntura económica de los últimos años.
La organización,
de acuerdo con sus propios registros de noviembre de 2006, había logrado la
reestructuración o cancelación de las deudas en ocho casos, el impedimento de
12 remates directos y de aproximadamente 50 ejecuciones.[39]
En la medida que el movimiento fue creciendo, integró a agrupaciones más pequeñas,
como la asociación Productores del Sudoeste, y fue acentuando la individualidad
de sus acciones, con “medidas de fuerza propias, por cuerda separada, a pesar
de que los reclamos son coincidentes”. En este sentido, la omp dejó en claro su disidencia con
las medidas de protesta de la Federación Agraria. “Porque consideramos que no
es la metodología –la del corte de rutas– adecuada. Y por la actitud de los
dirigentes de faa, que no reconocen el trabajo de las
otras entidades”.[40]
La modalidad del corte de ruta la practicaron los integrantes de la omp sólo en
tres ocasiones: en enero de 2001, junto con gran parte del espectro productivo
provincial, y el 30 de abril y 1º de mayo de 2003, en reclamo del pago del
subsidio algodonero.[41]
La omp amplió su
discurso inicial circunscrito al tema del endeudamiento, a otro que incorporaba
progresivamente una perspectiva integral de los problemas de los agricultores,
sin que aquel primer eje reivindicativo fuera abandonado. Así, la temática de
lucha fue incorporando el tema de seguridad rural, colaborando en la formación
de un consorcio de productores afectados (Copeder) a
partir del cual se promovió la instalación de un destacamento policial en el
departamento Independencia, y donde el delito rural disminuyó notoriamente.
También el tema de la emergencia hídrica, el mejoramiento de caminos, la
extensión de la electrificación rural, los problemas de desabastecimiento y el
aumento de precio del gasoil, el mejoramiento de las condiciones edilicias y de
la educación rural, en el marco de una estrategia general de mejoramiento de
las condiciones de vida de la familia rural.
El fantasma de
la expropiación es un tema recurrente en el discurso de la omp; en este sentido, la mayoría de las entidades del sector
coinciden en señalar que la falta de una política nacional que atienda a las
realidades regionales, lleva a los bancos a dar el mismo tratamiento a los
productores chaqueños que a los de la pampa húmeda, cuando las realidades del
norte del país son sustancialmente distintas a las del centro y del sur. En
relación con la reanudación de los remates de campos en diciembre de 2005, Vukich expresaba que “están destruyendo la unidad
productiva, y da la sensación de que vienen por más”. También hizo una fuerte
advertencia que de continuar con “esta metodología de presionar a los
productores, el campo se irá quedando desierto […] de no frenarse la presión
psicológica y económica” sobre los productores chaqueños que derivó en
numerosos casos de ventas de sus campos para saldar la deuda que mantienen con
la entidad crediticia, “se va a destruir la estructura productiva primaria, con
centenares de agricultores expulsados a los pueblos y ciudades del Chaco, con
un aumento considerable de inversionistas que se irán quedando con grandes extensiones
de tierra […] Está en juego el destino de centenares de productores del
interior chaqueño que recibieron sus campos de sus padres o abuelos, y hoy
están en la calle, en los pueblos, pidiendo un bolsón aipo, o un plan jefe de hogar”.[42]
El pedido de suspensión
por un año de las ejecuciones y remates de campos y herramientas agrícolas, y
de una solución definitiva al problema del endeudamiento de los productores con
la entidad bancaria oficial, llevó a principios de enero de 2006 a las
agrupaciones relacionadas con la producción primaria (Mujeres de la Producción
del Chaco, Sociedad Rural Argentina, Asociación Productores del Sudoeste,
Federación Agraria Argentina Filial Sáenz Peña y la Asociación de Productores
Forestales), a plantarse frente a la sucursal del Banco de la Nación Argentina
en la localidad de Campo Largo, ya que de esa sucursal salieron las primeras
órdenes de remates y ejecuciones de campos de productores chaqueños, casos que
fueron de los más sonados y que dieron inicio a la lucha de entidades agrarias
para evitarlos.
La modalidad
consistió en ubicarse frente al edificio del banco y colocar banderas y
pasacalles frente a las puertas del mismo para impedir el funcionamiento normal
de éste, permitiendo sólo el ingreso de los jubilados que iban a cobrar su
pensión. El programa de protestas se realizó en distintas sucursales del Banco
de la Nación Argentina, con el objetivo de lograr la suspensión de los remates
por un año, así como mejores condiciones de reprogramación y recálculo de las deudas.
Como respuesta a
la grave situación de los productores, surgió la ley 26.090, sancionada el 5 de
abril y promulgada el 24 del mismo mes de 2006, declarando zona de desastre y
emergencia económica y social para el periodo del 10 de febrero al 30 de noviembre
de 2006 a determinados departamentos de la provincia del Chaco y disponiendo la
creación de un Fondo Especial de Emergencia. Esta ley establece un periodo de
gracia de un año a los productores para pagar las obligaciones impositivas y
previsionales, además del refinanciamiento de sus deudas hasta en 120 cuotas
mensuales, con quita de intereses resarcitorios y punitorios y eventuales
condonaciones. La opm, junto con la Asociación de Productores
del Sudoeste, en septiembre de 2006 se encontraban en tratos para, dentro del
marco de esta ley, establecer un subsidio para el sector agropecuario antes del
vencimiento de la misma y teniendo en cuenta la crisis que atravesaba el sector
en cuanto a las condiciones climáticas, el desabasto y la subida del precio del
combustible. Para julio de 2007, la organización reclamaba al Poder Ejecutivo
nacional el compromiso del pago en tiempo y forma de un subsidio algodonero
destinado a afrontar las labores de siembra.
La organización
trata de preservar una identidad decantada a través de generaciones: la del
productor algodonero y busca conservar el perfil propio y desde esa base
encontrar puntos de coin-cidencia con el resto de las
entidades y el gobierno. Constituye un ejemplo de resistencia social con
reivindicaciones muy específicas asociadas a coyunturas derivadas de la aguda
crisis que vivió el país desde finales de los noventa.
Consideraciones
finales
La resistencia que sostienen los esquemas
tradicionales de tipo familiar arraigados históricamente en el espacio
productivo del Chaco es mucho más que una mera defensa de un sector endeudado y
excluido. Es la lucha por la permanencia de la familia en el medio rural, la
mejora de su calidad de vida y la conservación de la herramienta básica del
trabajo: la tierra. Esa lucha se sustenta en una identidad arraigada en varias generaciones
que han vivido el campo en sus épocas de bonanza y han visto
a sus mayores arrodillados frente al cultivo. No resistir, entonces, no es una
opción ya que significa, sencillamente, traicionar esas raíces.
Pero no sólo se
busca evitar la marginación, también reivindicar una identidad que permita
conservar, al mismo tiempo, el sentimiento local de pertenencia y la apertura
hacia el mundo. Se pretende la inclusión en la medida en que ésta le otorgue
la prioridad debida a la participación económica de la población rural, no para
privilegiar formas precarias de producción, sólo porque éstas son las que
predominan en una región, sino por medio de la aceptación de que las realidades
locales exigen distintas estrategias de respuesta que reconozcan –en una
primera instancia– sus necesidades específicas. Ello no implica el diseño de pobres
estrategias para pobres
(Sepúlveda et al.,
2003), sino el rescate de alternativas productivas que reflejan tradiciones que
resisten y que no se deben considerar a la ligera como recuerdos nostálgicos de
un pasado más feliz. Aquí es donde cobra valor la dialéctica multiescalar que otorga importancia a las experiencias
locales directas y a las abstracciones ulteriores que revelan los factores
estructurales que contribuyen a la persistencia de las posturas identificadas,
en un tratamiento dinámico que no es sólo un viaje hacia
arriba que comienza
en el terreno, sino que implica un enfoque dinámico del contexto nacional para
luego bajar a la situación provincial y retornar a la base empírica todas las
veces que la dinámica del estudio lo exige, con el objetivo de alcanzar una
concepción más clara de la relación entre economía y territorio. Desde este
enfoque, la resistencia
propia de las familias algodoneras y sus organizaciones se asimila a las
múltiples resistencias que se configuran ante la vertiginosa presión que
ejercen las fuerzas o vectores de escala global en territorios económica y
culturalmente diferenciados.
Esta reacción no
se debe considerar de manera aislada, ya que de este modo su resultado sólo
conduce (como lo hizo finalmente) a la reprogramación y condonación parcial de
las deudas del sector de pequeños y medianos productores algodoneros, a partir
de un acuerdo entre el gobierno provincial y el principal banco estatal
acreedor. La consideración de la resistencia implica valorar el sentimiento
local de pertenencia y el rescate de una visión humana de desarrollo, que
permita la coexistencia no antagónica entre distintas lógicas de manejo de los
recursos y de apertura territorial hacia el mundo, cuestiones que han cobrado
indiscutible vigor y se presentan como una temática de creciente interés social
en los discursos relacionados con los cambiantes escenarios de innovación
tecnológica que plantea la globalización económica. Considerando que el
desarrollo está asociado no sólo a la dotación de recursos y al tamaño de los
mercados, sino en lo fundamental a un conjunto de esfuerzos y acciones de
complementariedad tendentes a generar capacidades productivas y conocimientos
especializados dentro de áreas geográficamente delimitadas. Se trata de
fortalecer la capacidad de respuesta de la dimensión local –representada por
las resistencias locales, como la omp analizada en este estudio–,
entendiendo que la jurisdicción deberá conectarse con los procesos globales,
pero con un grado de autonomía relativa que le permita transformar su realidad,
encontrando la forma de resolver equilibradamente la relación entre las fuerzas
diferenciales que se asocian a intereses contrapuestos. Ello exige una política
integral y multiescalar que impulse el desarrollo
productivo de estas áreas marginales, partiendo de la idea de que las ventajas
comparativas se pueden crear y que, por tanto, tienen una naturaleza dinámica
apoyada en gran medida en la voluntad expresa del Estado de desarrollar la
trama institucional de rescate y sostén del territorio y su bagaje histórico.
Bibliografía
Aparicio, Susana
(2005), “Trabajos y trabajadores en el sector agropecuario de la Argentina”, en
Norma Giarraca y Miguel Teubal
(coords.), El campo argentino en la
encrucijada. Estrategias y resistencia sociales, ecos en la ciudad, Alianza, Buenos Aires, pp. 193-221.
Berdoulay, Vincent
(2002), “Sujeto y acción en la geografía cultural: el cambio sin concluir”, Boletín
de la Asociación de Geógrafos Españoles, 34, Madrid, pp. 51-61. Disponible en:
http://age.ieg.csic.es/boletin/34/3405.pdf. Fecha de consulta 8 de octubre de
2007.
Bidaseca, Karina (2004), “Negadas a la
existencia y condenadas a la desaparición. Un estudio acerca de las luchas de
las mujeres rurales en Argentina y Brasil desde la perspectiva de género”, en
Norma Giarraca y Bettina Levy (comps.), Ruralidades latinoamericanas.
Identidades y luchas sociales,
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (clacso), Buenos Aires, pp. 357-418.
Bisang, Roberto, (2003), “Apertura
económica, innovación y estructura productiva”, Desarrollo
Económico. Revista de Ciencias Sociales, 43 (171), Instituto de Desarrollo Económico y Social,
Buenos Aires, pp. 413-442.
Boudeville, J. R.
(1966), Problems
of Regional Economic Planning, Edinburgh University Press, Edimburgo.
Bourdieu, Pierre
(2001), Las estructuras sociales de la economía, Manantial, Buenos Aires.
Camarero, Luis
(coord.) (2006), Medio ambiente y sociedad.
Elementos de explicación sociológica, Thomson,
Madrid.
Coraggio, José Luis (1971), “Centralización y
concentración en la configuración espacial argentina”, trabajo presentado en el
seminario organizado por la Secretaría del Consejo Nacional de Desarrollo (Conade), Presidencia de la Nación, marzo de 1971, Buenos
Aires, http://www.coraggio economia.org/jlc_publicaciones_r.htm.
Coraggio, José Luis (2000), “La relevancia del
desarrollo regional en un mundo globalizado”, ponencia presentada en el
Seminario Taller Internacional “Cultura y desarrollo: la perspectiva
regional/local”, organizado por el Instituto Andino de Artes Populares del
Convenio Andrés Bello (iadap),
Quito, 15-17 de marzo, http://www.fronesis.org/jlc_publicaciones_r.htm.
Fiorentino, Raúl, Javier Ekboir y
Liliana Lunardelli (1990), “La ocupación de mano
de obra rural en la Argentina”, Desarrollo Económico. Revista de
Ciencias Sociales, 30
(119), Instituto de Desarrollo Económico y Social, Buenos Aires, pp. 367-394.
García-Pascual,
Francisco (2003), “El ajuste estructural neoliberal en el sector agrario
latinoamericano en la era de la globalización”, Revista
Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 75, Ámsterdam, pp. 3-29.
Gatto, Francisco (2003), Estudios
de competitividad territorial. Componente A: Las estrategias productivas
regionales. Debilidades del actual tejido empresarial, sistema tecnológico,
financiero y comercial de apoyo, cepal-onu, Buenos Aires.
Ghezán, Graciela, Mónica Mateos y Julio Elverdin (2001), Impacto de las políticas de
ajuste estructural en el sector agropecuario y agroindustrial: el caso de
Argentina, cepal, Santiago
de Chile.
Gutiérrez
Puebla, Javier (2001) “Escalas espaciales, escalas temporales”, Estudios
Geográficos, 62
(242), Instituto de Economía y Geografía-csic, Madrid, pp. 92-97.
Gutman, Graciela y Silvia Gorenstein (2003), “Territorio y sistemas agroalimentarios.
Enfoques conceptuales y dinámicas recientes en la Argentina”, Desarrollo
Económico. Revista
de Ciencias Sociales,
42 (168), Instituto de Desarrollo Económico y Social, Buenos Aires, pp.
563-588.
Harvey, David
(2003), Espacios de esperanza, Akal, Madrid.
Harvey, David
(2007), Espacios del capital. Hacia una geografía crítica, Akal, Madrid.
Hirschman, Albert O. (1958), The Strategies of Economic Development,
Yale University Press, New Haven.
Ministerio de
Economía (2003), Resultados Definitivos. Censo
Nacional Agropecuario 2002,
indec, Buenos Aires.
Ministerio de la
Producción (1998, 2004), Estadísticas ganaderas y
granjeras, Subsecretaría
de Ganadería y Granja, el Chaco.
Myrdal, Gunnar (1957), Economic Theory and Undeveloped Regions,
Routledge & Kegan Paul, Londres.
Perroux, François (1991), L’économie
du xx° siècle,
Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, París.
Rofman, Alejandro (1986), “Políticas
alternativas de transformación en el medio rural minifundista. La acción de las
ong en
el área del nordeste”, Revista Paraguaya de Sociología, año 23, 66, Centro Paraguayo de Estudios
Sociológicos, Asunción, pp. 39-61.
Rofman, Alejandro (1995), “Economías
regionales: diagnóstico y propuestas”, en Silvia Cloquell
y Eduardo Santos (comps.),
Argentina frente a los procesos
de integración regional: los efectos sobre el agro, Homo Sapiens, Rosario, pp. 231-232.
Rofman, Alejandro (1999), “Economías
regionales. Modernización productiva y exclusión social en las economías
regionales”, Realidad Económica, 162, iade, Buenos Aires.
Rofman, Alejandro B. (2000), Desarrollo
regional y exclusión social,
Amorrortu, Buenos Aires.
Rofman, Alejandro (2002), “Transformaciones
regionales en la Argentina contemporánea. El perfil general del fenómeno”,
Alicia Raposo Castagna y Maria
Isabel Woelflin
(comps.) Globalización
y territorio, vi Seminario Internacional, Red
Iberoamericana de Investigadores sobre globalización y territorio, Universidad
Nacional de Rosario, Rosario, pp. 101-123.
Rofman, Alejandro (2003), “Economías
regionales. Perspectivas luego de la devaluación”, en Plan
Fénix. Propuestas para el desarrollo con equidad. Economías Regionales, Tercer Encuentro de Universidades
Nacionales, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Cuyo,
Mendoza, pp. 383-411.
Rofman, Alejandro y Liliana García (2007),
El desarrollo de las campañas algodoneras entre los años 2001 y 2005. Los
encadenamientos productivos y la situación de los agentes económicos en el
proceso de estancamiento y/o deterioro de la actividad, V Jornadas Interdisciplinarias de
Estudios Agrarios y Agroindustriales, Facultad de Ciencias Económicas, uba, Buenos Aires, disponible en cd.
Sánchez-Hernández,
José Luis (2003), Naturaleza, localización y
sociedad. Tres enfoques para la geografía económica, Universidad de Salamanca, Salamanca.
Santos, Milton
(2000), La naturaleza del espacio, Ariel, Barcelona.
Secretaría de
Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa (2006),
http://www.industria.gov.ar/cep/pancomexterior/estudios/2006/52_salto%20exportador.pdf.
Secretaría de
Planificación (1991), Censo Nacional Agropecuario,
1988, tomos 1, 17 y
18, indec, Buenos Aires.
Sepúlveda,
Sergio, Rafael Echeverri y Adrián Rodríguez (2003), El
enfoque territorial del desarrollo rural, Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, San José.
Recibido:
26 de noviembre de 2007.
Reenviado:
18 de abril de 2008.
Aceptado:
18 de julio de 2008.
Cristina Ofelia Valenzuela. Es doctora en geografía. Actualmente
está adscrita al Instituto de Investigaciones Geohistóricas
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Sus
líneas de investigación actual son: desarrollo regional, ordenamiento
territorial y problemas agrarios. Entre sus publicaciones destacan: “Los
agentes locales del desarrollo rural. El accionar de las organizaciones
cooperativas y solidarias, el sector empresario y el estado provincial, en la
dinámica agrícola de los noventa en el Chaco”, en M. Manzanal, G. Neiman y M. Lattuada (coords.), Desarrollo Rural. Organizaciones,
instituciones y territorios. Enfoques y experiencias, Ciccus,
Buenos Aires, pp. 293-314 (2005); Transformaciones agrarias y
desarrollo regional en el nordeste argentino. (Una visión geográfica del siglo xx), La Colmena, Buenos Aires (2006); “Contribuciones al
análisis del concepto de escala como instrumento clave en el contexto multiparadigmático de la geografía contemporánea”, Investigaciones
Geográficas, 59,
Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 123-134 (2006);
“Transformaciones y conflictos en el sector agrícola del Chaco en los noventa:
articulaciones territoriales de una nueva racionalidad productiva”, Mundo
Agrario, 10,
Universidad de La Plata, La Plata, pp. 1-34 (2005),
http://163.10.30.203:9673/mundo_agrario/numeros/numero10/.
Angel Vito Scavo. Es doctor en
geografía por la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente está adscrito al
Instituto de Investigaciones Neohistóricas, del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Sus
líneas de investigación actual son: desarrollo regional, ordenamiento
territorial y problemas agrarios.