Desarrollo rural
y deterioro del bosque. Región interestatal del Alto Lerma
Rural development and forest deterioration in the
interstate region of El Alto Lerma
María Estela
Orozco-Hernández*
Gabriela
Gutiérrez-Martínez*
Javier Delgado-Campos**
Abstract
This
article analyses the natural and socioeconomic conditions of the interstate
region of Alto Lerma through a diagnostic evaluation of the strengths,
opportunities, weaknesses and threats that affect the usage of those areas that
correspond to temperate forests. We provide some elements to re-think the forms
of intervention and appropriation of the forest resources and propose
strategies for the social and environmental support for rural communities. We
have analysed cartographic, statistical and documental
sources, as well as information obtained through interviews with government
employees.
Keywords: rural development, deterioration, forest, region.
Resumen
Esta
investigación analiza las condiciones naturales y socioeconómicas de la región
interestatal Alto Lerma, mediante una evaluación diagnóstica de las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas que afectan la utilización de las áreas
que corresponden a bosques templados. Se aportan elementos para repensar las
formas de intervención y apropiación de los recursos forestales y se proponen
estrategias para la atención social y ambiental de las comunidades rurales. Se
analizó información cartográfica, estadística y documental, así como la
obtenida por medio de entrevistas proporcionadas por funcionarios públicos.
Palabras clave: desarrollo rural, deterioro, bosque, región.
*
Universidad Autónoma del Estado de México. Correos-e: eorozcoh61@hotmail. com, y lady_ponita03@yahoo.com.
** Universidad Nacional Autónoma
de México. Correo-e: jdelgado@igg.unam.mx.
Introducción
En la óptica del
desarrollo local endógeno se identifica al territorio como un actor que concede
a cada comunidad la oportunidad de crecer con sus propios recursos, su saber
hacer, su organización y sus valores (Martínez, 2001: 688). En el ámbito
político los gobiernos locales y regionales son los protagonistas en la
definición de las líneas sustantivas de la política económica (Alburquerque,
2001: 676). En consecuencia, las municipalidades tienden a operar como lugares
de construcción democrática y de estrategias locales, estas últimas amplían o
reducen las posibilidades de alcanzar el desarrollo (Méndez y Feijóo, 2001: 719).
En este sentido,
el desarrollo local endógeno se concibe como una estrategia diseñada para
mejorar el nivel de vida de grupos específicos de población, se ubica en la
amplia dimensión de un proceso de transformación social que requiere replantear
las relaciones con la naturaleza. Desde la perspectiva ambiental, el medio
rural es el espacio idóneo para explicar los fenómenos y procesos
multidimensionales de apropiación de los recursos naturales para gestionar el
desarrollo (Orozco y Canales, 2007).
Es necesario
entender la sustentabilidad como un proceso que debe surgir de las capacidades
y conocimientos de los actores locales (Toledo y Bartra, 2000), mientras que el
papel de los agentes externos debe consistir en reforzar los procesos de
desarrollo sustentable endógeno (Gerritsen et
al., 2003: 273).
En el contexto
sociopolítico actual las comunidades rurales desempeñan un papel fundamental en
los ciclos de renovación y conservación de los recursos naturales, sin embargo,
el deterioro de su forma de vida coloca en tela de juicio las políticas del desarrollo
sustentable.
No obstante que
el debate moderno sobre la sostenibilidad del desarrollo o desarrollo
sustentable lo define como una dirección general de actuación que deja clara la
necesidad de conservar los recursos y funciones naturales, y marca la
importancia de alcanzar objetivos sociales en lugar de objetivos individuales
(Bermejo, 2000: 69, 72), la ausencia de mecanismos específicos para alcanzarlo
lo convierten en una visión de futuro, si bien positiva, con limitaciones
serias de viabilidad.
México no es la
excepción, la sustentabilidad se ha popularizado al hacerse parte del discurso
económico, social y político actual. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
incorpora la sustentabilidad como eje transversal de las políticas públicas y
los procesos de planeación (Gobierno Federal, 2007). En dicho plan el eje de la
sustentabilidad ambiental contiene temas que denotan el dominio de la
perspectiva conservacionista, la cual tiende a promover la compatibilidad entre
la protección del ambiente y los procesos productivos. Así las cosas, el
interés de la política nacional se centra en regular las consecuencias del
deterioro ambiental y no las causas sociales, como el desempleo, la ausencia de
oportunidades, la marginación social y la pobreza, asuntos que se tratan por
separado en los ejes de economía competitiva y generadora de empleos e igualdad
de oportunidades.
Lo anterior
manifiesta que la sustentabilidad ambiental a la mexicana produce la separación funcional entre
los fines de protección y conservación de los recursos naturales y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población que los posee.
El interés por
conservar y proteger los bosques y las selvas como aspectos estratégicos de la
sustentabilidad ambiental, ha llevado a desarrollar estudios sobre la pérdida
de la cubierta forestal y la deforestación; la importancia que ha adquirido el
monitoreo y cuantificación de estos fenómenos para conseguir apoyos económicos,
en México y el extranjero, minimiza el interés por analizar las causas del
aprovechamiento de las cubiertas forestales con fines económicos, en el que
están involucrados distintos agentes sociales que participan en los procesos de
deterioro del bosque y de las áreas naturales,[1] lo
cual repercute de manera negativa en las condiciones de vida de la sociedad en
general y muy especialmente de las poblaciones marginadas.
En México los
grandes biomas y tipos de vegetación ocupan una superficie de 151’483,194.5
hectáreas, 22% de esta superficie (32’680,151.50 ha) se encuentra cubierta por
bosque de coníferas, bosque mixto y bosque de encino: 24% de dicha superficie
se asocia a vegetación secundaria como evidencia de su perturbación y
deterioro, la cual es producto de la tala, la explotación de la vegetación
original y la apertura de tierras al cultivo (Semarnat,
2003). En este contexto, los ecosistemas de bosque templado son los menos
conservados del país, se estima que se ha perdido entre 50% y 67% de la
superficie original (Challenger, 2004).
La unidad
espacial que nos interesa y que denominamos región interestatal del Alto Lerma
(rial) comprende los estados de
Querétaro, México, Guanajuato y Michoacán,[2]
mismos que pertenecen a las regiones geoeconómicas centro-este y
centro-occidente (Bassols, 1983: 394). Se consideran
128 municipios que forman parte total o parcialmente de las cuencas de los ríos
Lerma y Balsas, los cuales se integraron en ocho subregiones: Bajío de
Guanajuato-Celaya, noreste del Estado de México, sureste del Estado de México,
Toluca-Lerma, Valle de Bravo, Bajío de Michoacán, noreste de Michoacán y San
Juan del Río.
La rial tiene una extensión de 37’948,724
km2 (2.3%
del territorio nacional), 25% de la superficie está cubierta por bosque
templado y 41% corresponde a tierras de uso agrícola y pecuario, estos datos
permiten plantear que la pérdida y deterioro del bosque constituyen una
consecuencia de las acciones y decisiones de los distintos actores sociales que
participan en el aprovechamiento del suelo y el bosque con fines económicos.
1. Metodología
En la
caracterización de la región se utilizó cartografía temática escala 1:50,000 y
1:250,000 (climática, edafológica, geológica, agua superficial y subterránea,
uso del suelo y frontera agrícola), también se analizó información estadística
de los censos de población, agropecuarios, económicos y la literatura
disponible. A partir de la caracterización natural y socioeconómica se
identificaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la
región (foda) y se obtuvieron los
elementos para diseñar políticas y estrategias acordes con la perspectiva del
desarrollo rural.
2. Contexto
interestatal
La superficie
forestal de Michoacán, Estado de México, Guanajuato y Querétaro representa 2.2%
(3’327,467 ha) de la superficie forestal nacional y 8% (2’673,392 ha) de la
superficie de bosque templado. Michoacán y Guanajuato tienen la mayor
superficie forestal, 78.2% y 12.4%, respectivamente. Michoacán cuenta con 58% y
el Estado de México con 21% de la superficie de bosque (Semarnat,
2003). Las áreas perturbadas ocupan 27% de la superficie forestal regional y
Michoacán concentra 74% de dicha superficie (figura i).
Figura i
Superficie
forestal y tipo de ecosistema

Fuente: Semarnat (2003), Compendio
de Estadísticas Ambientales 2002,
México, D.F.
No obstante que
la perturbación del bosque como paso previo de la deforestación y que el cambio
de uso del suelo se atribuye en términos generales al avance de la frontera
agrícola, la situación tiene raíces mucho más profundas, que tienen que ver con
coyunturas histórico-políticas de larga duración, entre ellas, el proceso de
reparto agrario iniciado en la primera mitad del siglo xx. Hasta 1992, año que marca el fin del reparto agrario, el
aumento de la frontera agrícola estaba vinculado en buena medida con la
creación de nuevos núcleos ejidales, muchos de ellos formados por hijos de
ejidatarios o campesinos sin tierra en busca de nuevas dotaciones. Esto lo
posibilitó una política explícita de desmonte junto con una política de
colonización de territorios con baja densidad poblacional (ine, 2000: 11), así como una política de
apoyo al desarrollo de las actividades agropecuarias y el fomento a la
explotación forestal basada, hasta 1980, en concesiones otorgadas a compañías
privadas y paraestatales para explotar los bosques de alta calidad (G-Bosques,
2006).
En el ámbito de
las comunidades rurales, las prácticas socioculturales de aprovechamiento y
manejo de la tierra han jugado un papel fundamental en la conservación y/o
deterioro de la cubierta forestal. Por ejemplo, la quema de la vegetación[3]
que cada ciclo agrícola realizan los ejidatarios y comuneros favorece el
rebrote de pasto tierno para alimentar el ganado y la germinación de las
semillas de algunas especies de árboles; sin embargo, su finalidad última es el
desmonte para abrir más tierras al cultivo y a la ganadería.
Tanto la quema
como la apertura de tierras al cultivo tienen una doble connotación, por un
lado, se puede ver la persistencia de una estrategia de supervivencia campesina
y, por el otro, una forma depredadora del bosque y el entorno natural. En esta
doble perspectiva, resulta paradójico que las actividades agropecuarias ocupen
el primer lugar como causa[4] de
la propagación libre del fuego sobre la vegetación natural (incendio forestal).
Esta práctica ancestral se realiza empíricamente sin tomar en cuenta el riesgo
de la expansión del fuego más allá de lo previsto. Año con año se inducen miles
de pequeños fuegos, los cuales no alcanzan la denominación de incendios
forestales porque los
terrenos afectados no representan grandes superficies (Semarnap,
1998).
Los datos sobre
los incendios en el periodo 1970 a 2005 no son alentadores, destaca el
quinquenio 1991-1995 con el mayor número de siniestros provocados por la quema
de la cubierta forestal para abrir tierras al cultivo y la ganadería,
particularmente en los estados de México y Michoacán[5] (Conafor, 2005; figura ii).
Figura ii
Incendios
forestales por entidad federativa 1970-2005
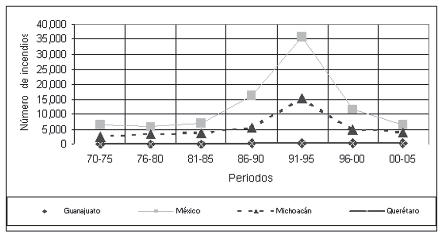
Fuente: Conafor, 2006.
La superficie
afectada por los incendios incluye las áreas quemadas y aquellas que han
sufrido alguna alteración, el daño provocado por los siniestros no sólo
incrementa los costos de las actividades correctivas de combate a los
incendios, sino que reduce rápidamente la superficie forestal y atenta contra
los bienes y servicios ecológicos que proveen los bosques (purificación de oxígeno,
hábitat de fauna silvestre, captación de agua de lluvia, recarga de los mantos
acuíferos y contención de la erosión del suelo).
Otro factor de
alteración de la cubierta forestal es la extracción de madera y resina con
fines comerciales e industriales. Los estados de México y Michoacán ocupan los
primeros lugares en las estadísticas oficiales como productores de estos
recursos (Ramírez, 2001: 39). Salvo en algunos lugares de Michoacán en los que
se hace la resinación de los árboles de pino con base en la norma NOM-026,
donde se establecen las especificaciones técnicas para realizar está actividad
(dof, 2006), en la mayoría de las
comunidades, en especial las del Estado de México, la resinación se realiza
como una actividad de subsistencia en condiciones técnicas rudimentarias que
deterioran los árboles y los hace más susceptibles a las plagas y al fuego.
La tala ilegal
del bosque funge como un factor de presión hormiga, que nadie ve, pero todos saben que
existe. Debido a su ilegalidad no se ha cuantificado su participación en la
devastación del bosque en zonas de difícil acceso y en áreas naturales
protegidas. En el Estado de México cuatro zonas son críticas por los ilícitos
forestales: Sierra de las Cruces, Reserva Forestal las Goletas, Nevado de Toluca
y la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, este último caso lo comparte con
Michoacán.
La miseria, la
falta de alternativas de trabajo para los habitantes y la inaccesibilidad
física de las zonas forestales promueven las talas ilegales para obtener madera
o leña para uso doméstico, así como la formación de grupos organizados cuya
actividad principal es el aprovechamiento ilegal de madera y el comercio
clandestino, lo cual se sobrepone en varios casos al tráfico de
estupefacientes. Al respecto se estima que el aprovechamiento de las cortas
legales, ilegales y desmontes sobrepasa el incremento natural, aproximadamente
la mitad de la remoción maderable es ilegal o no autorizada/registrada (ine, 2000: 10, 13).
De acuerdo con
la información oficial, los sectores agricultura, ganadería, aprovechamiento
forestal, pesca y caza incluyen al subsector forestal (inegi, 2004), lo cual no permite discernir qué papel juega
la fase de explotación del bosque en el proceso económico. Barton
y Merino (2004: 1-26) describen el declive de la producción comercial de madera
desde 1987 y su participación de menos de 1% al pib
nacional a comienzos de los años noventa. El declive se explica por la poca o
nula inversión en la fase primaria de la producción forestal maderable y por el
limitado acceso al crédito en terrenos forestales de uso común; resulta
prácticamente imposible gravar una porción o la totalidad de un terreno
asentado dentro de un núcleo agrario, incluso, no es posible gravar el suelo
(masa forestal cosechable) de terrenos comunales,
dado que la cosecha maderable tiene restricciones muy importantes (ine, 2000: 9).
En la fase de
transformación de la madera sobresale el subsector 321, el cual reporta para la
región 5,367 unidades económicas, las entidades de México y Michoacán
participan con 27% y 50% de estas unidades, aportan 33% y 50% del personal
ocupado, cada una 42% de las remuneraciones totales, 40% y 48% de la producción
bruta total, 40% y 44% del valor agregado censal bruto y 50% y 41% del total de
activos fijos, todo esto respectivamente.
La deficiente
competitividad de la industria maderera se manifiesta en la rama del aserrado y
conservación de la madera, misma que presenta bajos niveles de inversión,
tecnología obsoleta, baja derrama de empleo y falta de integración del proceso
productivo. La situación se atribuye a los bajos niveles de inversión –que se
estiman por debajo de 4% del presupuesto destinado para la agricultura–, que
aunado a los altos costos de producción hacen de la industria forestal un sector
poco competitivo (Morán y Galletti, 2002).
La baja
competitividad del sector forestal[6] se
explica por los altos costos de extracción y el transporte, estimados en 46% de
los costos totales, mientras que las actividades relacionadas con el manejo
forestal no cubren ni 2% del costo total, es decir, los elevados costos de
extracción reducen notablemente la rentabilidad de la actividad forestal en los
núcleos agrarios, lo cual no permite mejorar la capacidad técnica, la
organización y la calificación de la fuerza de trabajo local (ine, 2000: 20).
En términos
generales, la producción y la transformación forestal juegan un papel menor en
la economía nacional, sin embargo, en las economías estatales tiene relativa
importancia por su contribución al producto interno bruto, en los estados de
México, Michoacán, Guanajuato y Querétaro aporta 4.4%, 7.6%, 1.7% y 3.3%,
respectivamente (inegi, 1997).
La contribución
económica del subsector forestal y la superficie sujeta a protección (anp) en las entidades consideradas en este
estudio, las han ubicado en los programas de reforestación. En los últimos
nueve años, en el país se han reforestado 1’327,030 hectáreas, Guanajuato,
Estado de México, Michoacán y Querétaro participan con 26% de la superficie
nacional reforestada (Semarnat, 2003), sin embargo,
las acciones han sido insuficientes ya que la superficie reforestada representa
solamente 4% de las áreas perturbadas de dichas entidades.
3. Diversidad natural
y social
La dinámica
poblacional y el desarrollo agrícola e industrial de la región se sostienen en
el agua que aportan los ríos, lagos y presas, aproximadamente 24.7% de la
superficie regional está ocupada por cuerpos de agua[7]
(8,728.21 km2). La composición de la población se estableció de la
siguiente manera: urbana (42.1%), rural (45.3%),[8]
mixta (10%) y en transición (2.6%) (cuadro 1).
Cuadro 1
Población y
superficie total regional
|
Subregión
|
Municipios |
Población |
% |
Área (km2) |
% |
Densidad |
|
1. Bajío de Guanajuato-Celaya |
18 |
1’301,706 |
18.3 |
6,811.607 |
17.9 |
191 |
|
2. Toluca-Lerma |
32 |
2’400,625 |
33.8 |
4,891.070 |
12.9 |
491 |
|
3. Sur del Estado de México |
13 |
292,699 |
4.1 |
4,136.223 |
10.9 |
71 |
|
4. Noreste del Estado de México-Atlacomulco |
13 |
649,336 |
9.1 |
4,306.827 |
11.3 |
151 |
|
5. Valle de Bravo |
10 |
339,725 |
4.7 |
3,374.803 |
8.9 |
101 |
|
6. Bajío de Michoacán |
21 |
506,922 |
7.1 |
5,118.577 |
13.5 |
99 |
|
7. Noreste de Michoacán |
16 |
529,014 |
7.4 |
5,913.787 |
15.6 |
89 |
|
8. San Juan del Río |
5 |
362,922 |
5.1 |
2,529.595 |
6.7 |
143 |
|
rial |
128 |
7’090,816 |
100 |
37,948.724 |
100 |
187 |
Fuente: inegi,
2000.
La ocupación
territorial se caracteriza por un patrón de zonas dispersas y poco pobladas,
mientras que la población urbana se concentra en pequeños y medianos subcentros regionales.[9] El
espacio urbano denota el surgimiento de áreas suburbanas y en proceso de
consolidación, cuya existencia responde a la inmigración de población rural
para acceder a la oferta de trabajo y al bajo precio de los terrenos para ser
habitados en áreas con servicios limitados o ausentes.
En el ámbito
regional, 4.1% de la población de cinco años y más habla alguna lengua indígena
(otomí, náhuatl, purépecha, maya, mazahua, mixteco y otros), la presencia de
población indígena es un rasgo característico del noreste del Estado de
México-Atlacomulco y Toluca-Lerma.
El 16% de la
población de 15 años y más es analfabeta, su distribución municipal es
heterogénea, ello depende de la disponibilidad de infraestructura y servicios
para la educación, de la existencia de hablantes de lengua indígena y del
acceso a los centros y subcentros urbanos, como
ejemplos contrastantes, la subregión Toluca-Lerma presenta una tasa de
alfabetismo superior a 90%, y las subregiones de Valle de Bravo y el sur del
Estado de México ostentan los más altos índices de analfabetismo, superiores a
20%.
La población
mayor de 12 años que tiene las condiciones físicas para ejercer un trabajo
productivo (pea) constituye 26%
(1’855,042) de la población total regional. El 98.7% de esta población se
reporta como ocupada (inegi,
2000).
A pesar de que
la tasa de desempleo es baja (1.3%), la mayor parte de la pea se dedica a las actividades
terciarias (56%) por cuenta propia, el sector secundario es la segunda fuente
de empleo (27%) y el sector primario ocupa a 17% de la pea total (figura iii).
Figura iii
Fragmentación
del ingreso
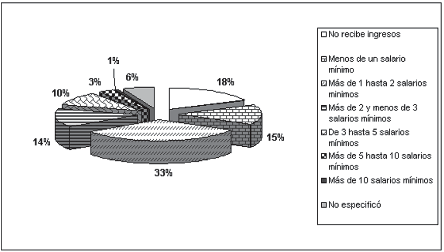
Fuente: inegi,
2000.
La terciarización de la economía se corresponde con una
disminución del empleo y la fragmentación del ingreso. El 18% de la población
ocupada no recibe ingresos, 15% vive con menos de un salario mínimo y 47% con
más de uno y hasta tres salarios, es decir, 80% de la población ocupada y sus
familiares viven con salarios de supervivencia
La Encuesta
Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural reporta que las familias
rurales invirtieron por arriba de 40 pesos a la semana per cápita en la compra
exclusivamente de alimentos (Ávila et al., 2005: 19). El número de integrantes
promedio por familia, es cinco,[10]
por lo tanto, el gasto semanal por la compra de alimentos asciende a 200 pesos.
Para el año de referencia, el salario mínimo diario promedio estaba fijado en
45.2 pesos (stps, 2005) o 226
pesos por semana. La diferencia entre lo que se invirtió en alimentos y se
recibió, es mínima. Se supone que el ingreso sobrante debería cumplir con la
satisfacción de otras necesidades básicas, como el vestido, la educación y la
salud, pero sólo se contaba con 26 pesos o menos de tres dólares para
satisfacer estas necesidades.
El deterioro del
ingreso, la marginación social y la pobreza son rasgos que matizan las
condiciones de desarrollo de las economías estatales, pero en la medida que se
trasminan a los microespacios de las comunidades
rurales en las que se realiza la explotación forestal, se convierten en
factores estructurales que producen efectos funcionales que impiden el uso
eficiente de los recursos naturales, la urgencia de cubrir las necesidades
básicas lleva a los poseedores del bosque a tomar decisiones de aprovechamiento
y consumo inconvenientes, lo que perpetúa el deterioro de sus condiciones de
vida y de los recursos naturales con los que cuentan.[11]
La tesis de la
relación causa-efecto entre la pobreza-deterioro y el manejo-conservación
permite precisar que a mayor pobreza de las comunidades rurales, más incremento
de la deforestación en zonas marginadas y muy marginadas, lo cual se debe a la
tala ilegal y la mayor dependencia de madera para energía y consumo doméstico.
En tanto que a mayor actividad de manejo forestal, menor deforestación y menos
incidencia de incendios, lo que significa que las comunidades conservan el
bosque en la medida que les proporciona satisfactores en el corto plazo (ine, 2000: 15-17).
Los escenarios
antes delineados exponen que el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población que habita las comunidades y el alivio a la degradación forestal no
dependen sólo del incremento del ingreso, sino que está fuertemente determinado
por las posibilidades de pervivencia a futuro, en las que la disponibilidad y
el manejo adecuado de los recursos naturales son aspectos de vital importancia
para ampliar las posibilidades de desarrollo humano.[12]
Desde esta perspectiva,
el entorno natural resultado de la interrelación de factores bióticos y
abióticos, se constituye en una plataforma básica para impulsar el desarrollo
de las comunidades rurales forestales, proporciona gran diversidad florística y
ecológica que dota a la región de una variada y rica superficie forestal
(bosque, zonas selváticas, alternándose con matorrales y pastizales). En el
país el componente endémico de los bosques es alto, es el centro de diversidad
mundial de pinos con 50% de las especies conocidas y el centro de diversidad
hemisférica para encinos, con 33% del total mundial (Challenger,
2004).
El bosque
templado prospera en áreas montañosas templadas y semifrías,
se tienen variantes de pino y encino, bosques mixtos y bosques de coníferas que
albergan gran variedad de vida silvestre (mamíferos, aves, reptiles e
invertebrados) (cuadro 2).
Cuadro 2
Tipos de
bosque y su distribución regional
|
Formación |
Vegetación |
Características |
Distribución |
|
Bosques |
Pino |
Es una comunidad siempre
verde constituida por pinos, los cuales se encuentran asociados con encinares
y otras especies |
Estos bosques se asientan
en las partes más elevadas de la RIAL; Nevado de Toluca y manchones
visiblemente delimitados en Jiquipilco y Jocotitlán |
|
|
Encino |
Comunidad boscosa dominada
por especies del género Quercus (encinos
o robles), generalmente se encuentran como área de transición entre los
bosques de coníferas y las selvas |
Se desarrolla en las
laderas y pendientes. Municipios de Zacazonapan,
Tejupilco, Amatepec, San Felipe del Progreso, Texcalyacac y Villa del Carbón, Estado de México;
pequeños manchones en Acámbaro, Apaseo del Alto, Guanajuato; Huimilpan, Querétaro; y Santa Ana Maya, Michoacán |
|
|
Encino-pino
y pino-encino |
Bosque definido por el
gradiente altitudinal, en los rangos más bajos domina el encino y conforme se
va ascendiendo aparecen algunos elementos de pino, al aumentar la elevación
los pinos empiezan a dominar sobre los encinos, hasta que en rangos
superiores a 2,500 msnm el bosque está conformado por masas puras de pinos |
Se distribuye en los
municipios de El Oro, San Felipe del Progreso, Valle de Bravo, Temascaltepec, Villa Guerrero, Tenancingo, Xalatlaco, Ocoyoacac, Jilotzingo y Jiquipilco, Estado
de México; Tlalpujahua, Hidalgo y Tuxpan,
Michoacán, alternándose con vegetación secundaria arbustiva; el bosque de
pino-encino se localiza en Zitácuaro, Queréndaro y
al oeste de Maravatío, Texcalyacac,
Villa del Carbón |
|
|
Oyamel |
Conformado por árboles
altos, a veces mayores de 30 m, las masas arboladas pueden estar conformadas
por elementos de la misma especie o mixtos, acompañados de diferentes
especies de coníferas y latifoliadas; algunos
bosques son densos en condiciones libres de disturbio |
Sierra de las Cruces,
Nevado de Toluca y Mil Cumbres; cubriendo pequeñas superficies de Contepec, Angangueo y
Zitácuaro, Michoacán y en los municipio de Villa de Allende, Donato Guerra y Temascalcingo, Estado de México. |
|
|
Táscate |
Formados por árboles escuamifo lios (hojas en forma
de escamas) del género Juniperus, se les conoce como táscate, cedro o
enebro con una altura promedio de 3 a 8 m, siempre en contacto con bosques de
encino-pino y selva baja caducifolia |
Este tipo de vegetación se
representa en pequeños manchones en los municipios de Ixtapan de la Sal y Zumpahuacán, Estado de México. |
|
|
Mesófilo de
montaña |
También llamado bosque de
niebla, posee vegetación densa propia de laderas de montaña, donde se forman
neblinas durante casi todo el año |
Se distribuye en el
municipio de Coatepec de Harinas, Estado de México. |
|
|
Cedro |
Comunidad denominada por
árboles del género Cupresssus (cedro), con una altura superior a 15
m, comparte características con los géneros Pinus, Abeis y Quercus, con quienes frecuentemente se mezcla |
Este bosque se encuentra
sobre todo en las cañadas de la Sierra de las Cruces, así como en el
municipio de El Oro |
|
|
Halófilo |
Este pastizal se
desarrolla en lugares propios de suelos con alto contenido de sales. Su
altitud varía entre 2,000 a 2,600 m |
Vaso lacustre de Lerma,
San Antonio la Isla, Tenango, Rayón, Almoloya del Río, Estado de México;
Álvaro Obregón, Cuitzeo, Queréndaro,
Indaparapeo y Zinapécuaro,
Michoacán; Yuriria, Guanajuato. |
Fuente: inegi, 1984, 1989, 1992; Rzedowsky, 1983.
La distribución
de los macizos de bosque en el centro de México, en su mayor parte coincide con
la provincia fisiográfica del Sistema Volcánico Transversal, se localizan en
altitudes de 1,200 a 3,600 msnm, en áreas cuya precipitación y temperatura
media anual oscila entre 350 y 1,200 mm y 6° y 28° C, respectivamente (Rzedowsky, 1983: 285-286). En altitudes superiores a 2,500
msnm se encuentra el bosque puro de pinos (noreste de Michoacán, sur del Estado
de México, Valle de Bravo y Toluca-Lerma). El aprovechamiento de la cubierta
forestal para las actividades agropecuarias, los incendios periódicos y el
pastoreo desordenado, así como la explotación comercial del bosque y el
aprovechamiento doméstico de la leña han ocasionado el desarrollo secundario de
manchones aislados de bosque y la disminución de la superficie forestal.
La situación
descrita identifica dos tendencias principales: una que confirma el impacto
histórico ocasionado por el desmonte de áreas extensas de bosque para uso
agrícola y la extracción legal e ilegal de madera para usos comercial,
industrial y doméstico; la segunda tendencia muestra la importancia del bosque
como reservorio de ricas áreas de flora y fauna, mismas que han sido protegidas
con diferentes decretos que establecen su conservación, aprovechamiento y
restauración.
En la región las
áreas naturales protegidas (anp)
ocupan 47.3% de la superficie forestal, las más importantes son: la Reserva
Especial de la Biosfera Mariposa Monarca, los parques nacionales del Nevado de
Toluca, Miguel Hidalgo y Costilla (La Marquesa), Bosencheve
y Desierto del Carmen, así como las áreas de protección de flora y fauna de las
Ciénegas del Lerma (Conanp, 2005).
El caso
emblemático de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca (rbmm) se
evidenció en el periodo 1984-1999 con la degradación de 44% de la superficie
ocupada por bosques de alta calidad provocada por la explotación incontrolada (wwf, 2004). A
partir del año 2000 se implementa una serie de medidas económicas, como los
fondos para el pago por servicios ambientales, sin embargo, la cobertura y
efectividad de los pagos es limitada frente a una política forestal que ha
incrementado las restricciones del aprovechamiento del bosque.
La gama de
programas orientados al sector forestal que comienza a operar en los años
noventa[13]
bajo la tutela de la Semarnat, han mostrado problemas
para el desarrollo de esquemas de producción forestal y conservación del
bosque. En muchos casos la falta de seguimiento, el no contar con una
estimación real de la demanda de productos, así como la falta de organización
para la producción han resultado en muy buenas intenciones pero con poca
eficiencia (ine,
2000: 14). El antagonismo que se produce entre la reciente política de
desarrollo forestal sustentable y la política agropecuaria se manifiesta en los
incentivos que se otorgan para el fomento del cultivo de la tierra y el
consecuente incremento de la deforestación.[14]
Los efectos que producen los subsidios acoplados[15] a
la producción agrícola se manifiestan en la distorsión del mercado y en costos
elevados de los productos; y por el lado del desarrollo sostenible, los
incentivos provocan una mayor expansión de la actividad económica sobre áreas
naturales o una mayor descarga de contaminantes, es decir, los subsidios que
afectan el comercio interno o internacional son una situación de doble pérdida,
económica y ambiental, aunque para los grupos que los reciben sí sean
transferencias positivas reales (Muñoz, 2004: 1). En la actualidad, la
Ley de Desarrollo
Forestal Sustentable (dof,
2003), la modificación del Artículo 27 Constitucional y la Ley Agraria dotan a
los ejidos y comunidades agrarias de la libertad de organizarse y aprovechar
sus recursos forestales con autonomía, sin embargo, se mantiene un alto nivel
de control por parte del gobierno federal mediante los lineamientos
restrictivos que limitan los derechos de propiedad y el uso de los recursos
forestales por parte de las comunidades rurales, en especial en las áreas
naturales protegidas.[16]
Aun cuando las
acciones de intervención del gobierno federal se inscriben en la línea del
desarrollo sustentable para el fomento directo a la conservación o buen manejo
de las áreas forestales, todavía no se ha logrado vislumbrar una política
coherente que vincule la conservación y mantenimiento de los bosques con el
desarrollo social de las comunidades forestales.
4. Propiedad social y
aprovechamiento del bosque
En la región,
52.9% de las unidades de producción rural (1’904,608) pertenecen al régimen de
propiedad privada,[17]
46.6% a la ejidal, 0.3% a la propiedad de colonia, 0.2% es comunal y 0.3%
pública (inegi,
1994). No obstante que el régimen de propiedad de la tierra, más allá de su
condición jurídica, se constituye en un factor social que condiciona la forma
en que los ejidatarios y comuneros aprovechan los recursos naturales (agua,
suelo y vegetación),[18]
la manera en que se establece la relación entre ellos, el manejo del bosque, el
deterioro y/o la conservación del recurso responde a factores de diversa
índole, como los conflictos derivados de la incompatibilidad entre las reglas
comunitarias y la legislación aplicable (agraria y ambiental), así como por las
posibilidades o no de recibir apoyos y fomento externo y, por supuesto, los
conflictos internos producidos por la apropiación, el uso y el manejo de los
recursos naturales.[19]
En la región se
registran 2,091 propiedades sociales, 95.1% tiene como actividad principal la
agricultura, aunque la mayoría de los ejidos cuenta con superficie forestal,
sólo 1.8% se dedica a la actividad forestal, 1.8% a la ganadería y 1.3% a otras
actividades (inegi,
1994). El 50% de los ejidos forestales se ubican en el noreste de Michoacán (Aporo, Hidalgo, Jungapeo, Senguio, Sususpuato, Tuzantla y Zinapécuaro).
En el ámbito de
la explotación del bosque, se tienen desde comunidades rentistas que no
realizan ninguna actividad de aprovechamiento y sólo venden su madera en pie a
contratistas, hasta comunidades con diferentes niveles de integración vertical
dentro de la actividad forestal (ine, 2000: 13).
El 69% de los
ejidos y comunidades que explotan el bosque destinan la producción al autoconsumo
y 31% a la venta local o nacional, las especies aprovechadas son el pino y el
encino, en menor medida el oyamel y la leña es el producto de uso doméstico más
importante.
La recolección
de resina representa una alternativa importante en la economía de algunas
comunidades. El Bajío y noreste de Michoacán cuentan con comunidades
recolectoras en los municipio de Hidalgo y Zinapécuaro,
y en el Estado de México se práctica la resinación del bosque en San Felipe del
Progreso, Donato Guerra, Ixtapan del Oro y Tenancingo (figura iv).
Figura iv
Participación de
la superficie de bosque en la superficie ejidal y ejidos con actividad
económica principal forestal

Fuente: inegi (1994). Elaboración de María Estela Orozco
Hernández.
El mayor número
de ejidos en los que se explotan los bosques con fines comerciales se localizan
en el noreste de Michoacán.[20]
En esta zona se presentan casos de manejo forestal comunitario[21]
sostenido en una buena organización productiva y comercial. Aunque no existe un
modelo de organización que asegure el éxito en el manejo de los recursos
forestales; algunos elementos comunes entre los casos exitosos son:
consolidación de un área de manejo forestal de mediana a grande, manejo
comunitario del bosque, rendición de cuentas a la comunidad, combinación de
varios niveles de organización, beneficios tangibles en el corto plazo,
mecanismos claros de evaluación y control, así como reinversión de las
ganancias, lo que da un proceso gradual de capitalización. Tales variables son
difíciles de encontrar en todos los núcleos agrarios con bosque, de aquí que
los casos exitosos de manejo forestal y buena conservación de los recursos es
reducida (ine,
2000: 2). Los logros en los casos de manejo de forestería
comunitaria no han erradicado algunas debilidades y adversidades, como el
aumento de la migración y la disminución de los volúmenes aprovechables debido
a la competencia con madera importada. Sin embargo, su éxito muestra que el
camino para estabilizar la superficie forestal es lograr una producción
sostenible y generar beneficios para la población local, lo cual depende de la
participación ordenada de los propietarios y la creación del marco político e
institucional para fortalecer las experiencias y conseguir que se generalicen
como modelo de desarrollo forestal (Barton y Merino,
2004).
La relación
entre la superficie de bosque y el uso del suelo en la propiedad social se
establece a partir del aprovechamiento de la cobertura vegetal con fines
económicos (uso del suelo). En la propiedad social las superficies agrícola y
de pastizal contribuyen con 88% de la superficie total, en tanto que la
forestal tiene un papel secundario, aporta 2’795,727.99 ha, es decir, 11% de la
superficie total (cuadro 3).
Cuadro 3
Uso del suelo
propiedad social
|
|
Superficie total |
Superficie de labor |
Superficie de pn, a o e[22]
|
Superficie bosque-selva |
Superficie otros usos |
|
Guanajuato- Celaya |
374,370.72 |
10 |
5 |
0 |
0 |
|
Subregiones del Estado de México |
819,650.59 |
19 |
7 |
5 |
0 |
|
Subregiones de Michoacán |
586,247.89 |
12 |
8 |
3 |
0 |
|
San Juan del Río |
761,301.69 |
10 |
17 |
3 |
0 |
|
Región |
254,157.09 |
51 |
37 |
11 |
1 |
Fuente:
inegi,
1994.
La expansión de
la agricultura es un fenómeno regional de suma importancia para las economías
estatales y municipales. El patrón de cultivos destaca el maíz como producto
extensivo predominante y una variedad de cultivos cíclicos y perennes que
demandan los mercados nacional e internacional (hortalizas). Frente a la
importancia comercial de la producción agrícola de riego y temporal en el Bajío
y noreste de Michoacán, Guanajuato-Celaya y San Juan del Río se identifican
áreas no representativas comercialmente, consideradas así debido a que su
producción se dedica sobre todo al autoconsumo, como sucede en los municipios
del Estado de México (figura v).
Figura v
Patrón de
cultivos cíclicos y perennes
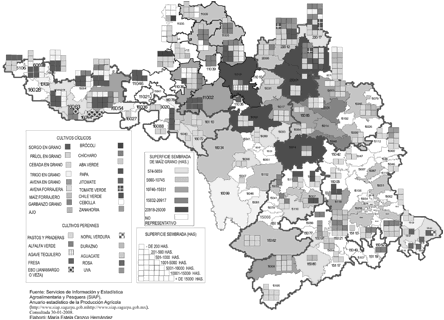
Fuente:
http://siap.sagarpa.gob.mhtpp://www.ciap.sagarpa.gob.mx. Elaboración de María
Estela Orozco Hernández.
En un estudio
realizado por el Centro Empresarial del Asesoría, s. c., se estimaron los costos de oportunidad del uso del
suelo forestal en ejidos del norte y centro de México, su objetivo fue definir
el monto del pago por servicios ambientales para que los propietarios conserven
el bosque (ine,
2002). No obstante que los resultados demostraron la limitada productividad y
rentabilidad de la agricultura y la ganadería extensiva en zonas forestales, la
expansión de superficie dedicada a estas actividades económicas no tiene más
límite que las necesidades de supervivencia de los ejidatarios y comuneros, los
cuales adoptan pautas de manejo que afectan negativamente los suelos, el agua y
la vegetación.
El resultado
inmediato del avance de la frontera agropecuaria es el cambio de uso de suelo,
cuyos efectos colaterales inducen la alteración del ciclo hidrológico, la
aceleración de la erosión, la pérdida de biodiversidad y cambios climáticos,
entre otros. El cambio de uso de suelo con fines agropecuarios
se agudiza en las
áreas limítrofes de los estados de México y Michoacán, lo que implica la
perturbación, la pérdida de bosque,[23]
la transformación del paisaje y las funciones ambiental y económica del
ecosistema original.
Entre otros
aspectos, la topografía y los suelos de vocación forestal limitan el desarrollo
adecuado de la agricultura y en consecuencia presentan una elevada
susceptibilidad a la erosión, con ella se pierde la productividad y se agota
rápidamente la fertilidad de los suelos, ocasionando efectos negativos a la
producción y al productor.
La relación
satisfacción de necesidades de subsistencia-avance de la frontera
agropecuaria-cambio de uso del suelo-pérdida de la cubierta
forestal-rendimientos agrícolas decrecientes determina un círculo vicioso que
parte de la pobreza rural, sigue con la degradación de los recursos forestales
y cierra con más pobreza rural.[24]
En este contexto se vislumbra que la pobreza es un factor de circularidad –el
pobre será cada vez más pobre–
que deviene de la satisfacción inmediata de las necesidades básicas, por
ejemplo, cuando se tiene que elegir entre proyectos alternativos, la situación
de pobreza fomentará que se escoja aquél con mayores rendimientos a corto
plazo, como optar por el cultivo de maíz o la ganadería en lugar de destinar la
tierra a la silvicultura. Esto sucede porque los proyectos ambientales
relacionados con el bosque generan beneficios de largo plazo (ine, 2000: 4).
Otro elemento
que propicia el empobrecimiento de los bosques es la ambigüedad en los derechos
y los límites imprecisos de la propiedad sobre los recursos forestales. Los
conflictos por la tenencia de la tierra afectan la superficie boscosa del
noreste de Michoacán, Valle de Bravo y sur del Estado de México, las
ocupaciones ilegales de territorios boscosos que están bajo resguardo del
gobierno (rbmm
y otras áreas naturales protegidas) siguen mostrando el problema de
aprovechamiento ilegal e irracional de los bosques. En el fondo de este asunto
se encuentra la escasa inversión en vigilancia y el desinterés por parte de los
ejidatarios y comuneros para cuidar un recurso natural ubicado en áreas de uso comunitario
que no les reporta beneficios inmediatos. Esto se atribuye a problemas de
coordinación y organización que no permiten incentivar proyectos alternativos
que beneficien a las comunidades, pues cuando se logra cierto nivel de
organización para el aprovechamiento de los bosques, en muchas ocasiones se
presenta corrupción y una desigual distribución de los beneficios, fricción
social y pérdida de credibilidad, y como consecuencia se debilita el control
social en el uso de los recursos forestales (ine, 2000: 10).
5. Balance del
aprovechamiento del bosque
Los resultados de
esta investigación muestran el estado que guarda el aprovechamiento del bosque
en la región interestatal del Lerma, así como una aproximación a las causas y
consecuencias del deterioro del bosque.
Los aspectos que
envuelve la dinámica de explotación del bosque son: la heterogeneidad social y
económica de la región, la concentración urbana y una alta dispersión de la
población rural, la excesiva expansión de la frontera agropecuaria, el
acelerado crecimiento industrial y de servicios, el bajo costo de la tierra, el
deterioro y pérdida de los suelos y la contaminación de aguas de origen
agropecuario y urbano.
Los factores de
presión que afectan las cubiertas y las funciones ambientales del bosque, en
orden de importancia, son el avance de la frontera agropecuaria, los incendios
inducidos que se constituyen en un medio para propiciar el cambio de uso del
suelo, la tala clandestina y el aprovechamiento industrial de la madera y sus
derivados.
La degradación
del bosque, la deforestación y los cambios de uso del suelo se manifiestan como
expresiones socioculturales, económicas y políticas resultado de las
actividades de aprovechamiento de múltiples participantes que ejercen presión
sobre los bosques y que también son causantes de los procesos de deterioro
(ejidatarios, comuneros, industriales, el gobierno en todos sus niveles y los
traficantes ilegales).
No obstante que
en años recientes se actualizaron y promulgaron nuevas leyes y reglamentos
federales que inciden directa o indirectamente en la regulación del
aprovechamiento de los recursos forestales, contienen disposiciones confusas y
contradictorias que dan mayor importancia a la protección y la conservación del
recurso, pero que no consideran las necesidades de las comunidades rurales;
paralelamente se genera un exceso de trámites burocráticos para llevar a cabo
una actividad económica determinada, en consecuencia, la actividad forestal
legal se ha inhibido pero no se ha logrado mitigar la tala clandestina y el
deterioro ambiental asociado a la deforestación.
El balance
sintético de la situación se expone mediante un sistema de retroalimentación
que se rige por la función principal de la apropiación social de la
sostenibilidad como base del aprovechamiento y conservación del bosque, su
objetivo se orienta hacia el beneficio de la población local y al impulso del
desarrollo rural. La determinación de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas (foda)[25]
expone en un solo plano los factores internos y externos que favorecen o
limitan el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, y con base
en ello se proponen algunas pautas de atención para impulsar el desarrollo
rural (cuadro 4). Los objetivos de las estrategias de aprovechamiento (fo) son
mantener la vocación del suelo y reducir la pérdida de la superficie forestal;
las estrategias de fortalecimiento (do)
pretenden mitigar el avance de la frontera agropecuaria y el desmonte; las
estrategias de defensa (da)
contemplan las necesidades básicas de los miembros de las comunidades para usar
sus recursos naturales de manera regulada y desarrollar formas locales de
empleo acordes con su contexto social, cultural y ambiental; las estrategias de
defensa agresiva (fa) se orientan
a la creación de mecanismos que aminoren los efectos de las externalidades y
favorezcan el desarrollo comunitario. Las distintas líneas generales de
orientación y coordinación de las acciones deberán estar cohesionadas por
políticas de intervención que garanticen su cumplimiento.
Cuadro 4
Fortalezas, oportunidades,
debilidades y adversidades (foda)
|
Función |
Fortalezas |
Debilidades |
|
Apropiación social de la
sostenibilidad como base del aprovechamiento y conservación del bosque |
La superficie forestal
ocupa 25% de la región interestatal y 11% de la propiedad social |
Desmonte e incendios
inducidos |
|
Objetivo: beneficiar a la
población local e impulsar el desarrollo rural |
Funciones ambientales:
recarga de los mantos acuíferos y diversidad biológica y ecológica |
|
|
Oportunidades |
Estrategias FO
(aprovechamiento) |
Estrategias DO
(fortalecimiento) |
|
Políticas de desarrollo
humano sustentable |
Mantener la vocación y
reducir la pérdida de la superficie forestal |
Normar la apertura de las
tierras al cultivo y la ganadería en zonas forestales |
|
Fondos para el pago por
servicios ambientales |
Rescatar el valor social,
económico y ambiental del bosque en beneficio de las comunidades |
Evitar el desmonte y los
incendios inducidos con fines económicos |
|
Aprovechamiento comercial |
Desarrollar actividades y
proyectos productivos amigables con el entorno y con limitado consumo de
espacio |
|
|
Amenazas |
Estrategias FA (defensa
agresiva) |
Estrategias DA (defensa) |
|
Política agropecuaria |
Mantener
el patrimonio natural, ecológico y social como plataforma básica del
desarrollo rural y regional en zonas forestales |
Considerar
las necesidades de la población local
en el uso y aprovechamiento de recursos forestales |
Fuente: Elaboración propia.
Políticas de aprovechamiento. Para implementar acciones o proyectos
es necesario realizar estudios de factibilidad que contengan los elementos
técnicos, sociales y económicos que garanticen su viabilidad y la evaluación de
los resultados. El pago por servicios ambientales deberá definir un sistema de
distribución que permita garantizar montos específicos de apoyo destinados a la
mejora de los servicios y el equipamiento de cada comunidad. Fortalecer la
conciencia ambiental colectiva mediante apoyos que beneficien el desarrollo
social comunitario.
Políticas de fortalecimiento. Garantizar que el área ocupada por las
actividades agropecuarias no rebase umbrales mínimos de conservación y
protección de la cubierta forestal. Abatir la incidencia de incendios y
desmonte con fines económicos por medio de la regulación de su periodicidad y
la definición de la superficie permitida.
Políticas de defensa. Establecer cuotas de consumo familiar
y comunitario con fines domésticos y comerciales de pequeña escala, acorde con
la definición de superficies forestales afectables y establecer compromisos de
trabajo para su restauración y/o recuperación. Asignar apoyos federales y
estatales que permitan preparar recursos humanos locales como base de la
organización endógena. Promover el intercambio complementario entre las
comunidades forestales y el intercambio hacia el exterior para favorecer economías
de escala y socializar los riesgos del deterioro y la pérdida de la cubierta
forestal
Políticas de defensa agresiva. Respetar los derechos de propiedad de
los ejidos y comunidades agrarias e incrementar los apoyos gubernamentales para
aprovechar, prevenir, conservar y restaurar el bosque. Determinar el pago por daños
ambientales en
efectivo o en especie provocados por los operadores de la tala clandestina y
los agentes externos. Crear fondos empresariales para la restauración y
reforestación de las áreas de producción.
Consideraciones
finales
En la medida que
la disponibilidad de
los recursos naturales tiene un efecto en la calidad de vida de las sociedades
presentes y futuras, la definición del marco político que regula su
aprovechamiento en México pretende conciliar las metas del crecimiento
económico con la conservación de la naturaleza. La implementación de medidas
correctivas soslaya las medidas preventivas y coloca el desarrollo rural como
una consecuencia, cuando es precisamente en las capacidades de organización,
autodeterminación, empoderamiento y conocimiento de las personas y las
comunidades en las que se encuentra la posibilidad de lograr efectivamente el
desarrollo.
Lo anterior se
aprecia en las disposiciones emanadas de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
(dof, 2001), en la cual es prioridad el
mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades
económicas en el territorio no urbano, sin menoscabo de los recursos naturales,
la biodiversidad y los servicios ambientales. Según se apunta, los mecanismos
para promover el desarrollo rural sustentable son atribuciones del Estado
mediante la inversión en infraestructura y apoyos directos a los productores
para incrementar la eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus
ingresos y fortalecer su competitividad. Frente a la perspectiva productiva y
económica del desarrollo, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable (dof, 2003) aparece como un instrumento de
política tecnócrata que regula y sanciona las acciones de manejo y
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país, así como su
conservación, protección y restauración, pero que no toma en cuenta la
participación proactiva de los poseedores de los recursos naturales y no ha
logrado detener las tendencias de su deterioro.
Es una tarea
prioritaria analizar el grado de coherencia entre los diversos instrumentos que
conforman el marco legal general que regula el aprovechamiento de los recursos
forestales, así como los arreglos e instituciones locales que determinan el uso
del bosque y la tierra en las comunidades forestales. La mayor atención que se
ha dado a la solución de las consecuencias del deterioro del bosque, limita la
definición de mecanismos para dar solución a las causas, por lo que es necesario
un cambio de enfoque que permita repensar las formas de intervención
gubernamental y las oriente hacia la definición de mecanismos que fortalezcan
la conciencia ambiental de las comunidades forestales, para con ello lograr la
apropiación social de la sustentabilidad como base del desarrollo rural y
regional de largo plazo. De no considerar estos aspectos, se estaría frenando
la posibilidad de aprovechar las oportunidades y fortalezas de las zonas
forestales en el marco de una política económica adversa que cuestiona toda
forma de desarrollo rural.
Agradecimientos
Contamos con el
apoyo de la Universidad Autónoma del Estado de México y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología mediante los proyectos Uaemex
2050/2005, Conacyt-Semarnat 2002 01430 y Conacyt 2007 54706.
Bibliografía
Alburquerque,
Francisco (2001), “Ajuste estructural e iniciativa de desarrollo local”, Comercio
Exterior, 51 (8),
México, p. 675.
Ávila Curiel,
Abelardo, Carlos Galindo Gómez y Adolfo Chávez Villasana (2005), Encuesta
Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural. Estado de México, Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán-Difem, Toluca,
México.
Barton Bray, David
y Leticia Merino Pérez (2004), La experiencia de las comunidades
forestales en México,
ine-Semarnat,
México.
Bassols Batalla, Ángel (1983), México,
formación de regiones económicas. Influencias, factores y sistemas, Universidad Nacional Autónoma de
México, México.
Bermejo, Roberto
(2000), “Acerca de dos visiones antagónicas de la sostenibilidad”, en Iñaki
Bárcena, Pedro Ibarra y Mario Subyaga (coords.), Desarrollo
sostenible: un concepto polémico, Servicio
Editorial Universidad País Vasco, Zaratauz, pp.
67-103.
Bocco, Gerardo, Alejandro Velázquez y
Alejandro Torres (2000) “Ciencia, comunidades indígenas y manejo de recursos
naturales. Un caso de investigación participativa en México”, Interciencia, 25 (2), Asociación Interciencia, Caracas, pp. 64-70.
Challenger, Antony
(2004),
“Los ecosistemas
templados de México”, Seminario Desarrollo sustentable y
ecosistemas templados de Durango, 6 de agosto, Dirección de la Reserva
de la Biosfera La Michilía-Conanp-Semarnat, Durango,
México,
http://www.cybertechnics.com.mx/conanp/noticia.php?NotiLeer=1&TitBack=3&IdNotic=81.
Conafor (Comisión Nacional Forestal) (2006), Datos
a los bosques. Número de incendios forestales, Gerencia de Incendios
Forestales, México,
D.F. http://148.223.105.188: 2222/gif/sni/%5fportal/index.php?option=com_ content&task=view&id=51&itemid=65.
Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas) (2005), Áreas Naturales de México, Semarnat,
México. http://www.conanp.gob.mx/anp.doc, consultado el 30 de abril de 2008.
dof (Diario Oficial de la Federación) (2001), “Ley de Desarrollo Rural
Sustentable”, publicada 7 de diciembre, Cámara de Diputados del H. Congreso de
la Unión, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/, 7 de mayo de 2008.
dof (Diario Oficial de la Federación) (2003), “Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable”, publicada 25 de febrero, Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/, 7 de mayo de
2008.
dof (Diario Oficial de la Federación) (2006), Norma Oficial Mexicana
NOM-026-SEMARNAT-2005, que establece los criterios y especificaciones técnicas
para el aprovechamiento comercial de la resina de pino, 28 de septiembre,
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/, 7 de mayo de 2008.
G-Bosques (2006)
“Llamado del Grupo Bosques (G-Bosques), Rumbo Rural, año 1, 3, cedrssa, México, pp. 63-73.
http://www.ccmss.org.mx/modulos/biblioteca_consultar. php?folio=124.
Gerritsen, Peter R. W., María Montero y Pedro
Figueroa (2003), “El mundo en un espejo. Percepciones campesinas de los cambios
ambientales en el occidente de México”, Economía,
Sociedad y Territorio, vi
(14), El Colegio Mexiquense, Toluca, pp. 253-278.
Gobierno Federal
de los Estados Unidos Mexicanos (2007), Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012,
Presidencia de la República, México, http://pnd.presidencia.gob.mx/.
Gómez Orea,
Domingo (2002), Ordenación territorial, Mundi-Prensa,
Madrid.
González, José y
Regina Leal (1993), “Manejo de recursos naturales y derecho consuetudinario, Revista
Nueva Antropología, xiii (44), Nueva Antropología, a.c., México,
pp. 61-70.
ine
(Instituto Nacional de Ecología) (2000), “Situación general existente en las
comunidades agrarias con respecto al manejo de los recursos naturales”,
www.ine.gob.mx/dgipea/descargas/ejido_conserv_3.pdf, 1 de mayo de 2008.
ine
(Instituto Nacional de Ecología) (2002), Estimación
del costo de oportunidad del uso del suelo forestal a nivel nacional, Semarnat,
México.
inegi
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (1984), Cartas
de vegetación y uso del suelo: E14-1 (Morelia), F14-11 (Hidalgo) y E14-2
(Ciudad de México), escala 1:250,000, inegi, Aguascalientes, México.
inegi
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (1989), Carta
de vegetación y uso del suelo F14-10 (Querétaro), escala 1:250,000, inegi, Aguascalientes, México.
inegi
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (1992), Carta
de vegetación y uso del suelo F14-7 (Guanajuato), escala 1:250,000, inegi, Aguascalientes, México.
inegi
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (1994), Consulta
electrónica de tabulados.
Resultados Definitivos VII Censo Agrícola Ganadero y
Ejidal, inegi, México.
inegi
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1997), “Anuarios
estadísticos de México, Michoacán, Guanajuato y Querétaro,
http://www.inegi.gob.mx/lib/buscador/busqueda.aspx?s=inegi&textoBus=anuarios%
20estadísticos%20&e=&seccionBus=docit.
inegi (Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (2000), Tabulados básicos
nacionales y por entidad federativa. Base de datos y tabulados de la muestra
censal. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, Aguascalientes,
México.
inegi (Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (2004), Tabulados básicos de los Censos Económicos 2003,
México. [http://www.inegi.gob.mx, 20 de septiembre de 2005.
Martínez Piva, Jorge Mario (2001), “El desarrollo local en América
Latina”, Comercio Exterior, 51 (8), México, p. 683.
Méndez Delgado, Elier y María del Carmen Lloret Feijóo (2001), “Procedimiento para medir el desarrollo
económico local en Cuba”, Comercio Exterior, 51 (8), México, pp. 718-725.
Morán
Villaseñor, José Antonio y Hugo Galletti Busi (2002), Causas económicas e incidencias
del comercio internacional en la deforestación en México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental,
a.c., México.
Muñoz Piña,
Carlos (2004), Subsidios agrícolas en
México que tienen efectos ambientales negativos, ine-Semarnat, México.
Orozco
Hernández, María Estela y Vicente Peña Manjarrez (2004), “Evaluación
diagnóstica para el ordenamiento territorial de la Cuenca Alta del Río Lerma”, Actas
Latinoamericanas de
Varsovia, tomo 27,
Universidad de Varsovia, Varsovia, pp.107-120.
Orozco
Hernández, María Estela, Vicente Peña Manjarrez, Roberto Franco Plata y Noel Bonfilio Pineda Jaimes (2004), Atlas
agrario ejidal del Estado de México, Universidad
Autónoma del Estado de México, Toluca, México.
Orozco
Hernández, María Estela y María del Rosario Canales Vega (2007), “Fundamentos
para el estudio del desarrollo local rural”, en Jorge Tapia Quevedo y Miroslawa Czerny (coords.), Territorio y sociedad. La
dimensión de los agentes actuantes,
Universidad Autónoma del Estado de México-Universidad de Varsovia, Toluca,
México, pp. 306-327.
pnud
(United Nations Development Programme) (2003), Human
Development Report 2003, Millenium Development Goals,
A compact Amoung Nations to the end Human Poverty,
New York, Oxford University Press,
http://hdr.undp.org/en/media/hdr03_complete.pdf, consulta
30 de abril del 2008.
Pujadas, Romá y Jaume Font (1998), Ordenación y
planificación del territorio,
Síntesis, Madrid.
Ramírez Ramírez, Isabel (2001), “Cambios en las cubiertas del suelo
en la sierra de Angangueo, Michoacán y Estado de
México. 1971-1994-2000”, Investigaciones Geográficas,
Boletín del Instituto de Geografía,
45, Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 39-55.
Rofman Alejandro Boris (1993), “Redefinición
del elemento clave del análisis espacial: la región”, en Héctor Ávila Sánchez (comp.), Lecturas de análisis regional en
México y América Latina,
Universidad Autónoma Chapingo, México, pp. 239-261.
Rzedowski, Jerzy
(1983), La vegetación de México, Limusa,
México.
Salazar Cruz,
Clara (2000), “La relación de la población y los recursos naturales en un área
de expansión de la ciudad de México (Parte B)”, Estudios
Demográficos y Urbanos,
44, El Colegio de México, México, pp. 287-324.
Semarnap (Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca) (1998), Información estadística de
incendios en áreas forestales por entidad federativa: Informe final, Semarnap,
México.
Semarnap (Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca) (2000), Guía forestal, Semarnap,
México.
Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales) (2003), Compendio de Estadísticas
Ambientales 2002,
Superficie forestal por ecosistema y tipo de vegetación, Subsecretaría de Gestión para
Protección Ambiental, Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos,
México, D.F.
http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/documents/sniarn/estadistica/otros.html.
stps
(Secretaría del Trabajo y Previsión Social) (2005), Salarios
mínimos vigentes a partir del 1° de enero de 2006, Comisión Nacional de Salarios
Mínimos, México.
Toledo, Carlos y
Armando Bartra (eds.) (2000), Del círculo vicioso al círculo virtuoso.
Cinco miradas al desarrollo sustentable de las regiones marginadas, Plaza y Valdés, México.
Unikel Luis (1978), El
desarrollo urbano de México: diagnóstico e implicaciones futuras, El Colegio de México, México.
wwf (World
Wide Fund for Nature) (2004), “Se documenta tala en la Región Mariposa
Monarca”, http://www.wwf. org.mx/wwfmex/archivos/bm/040601_documenTala Monrca.php, 15 de diciembre de 2007.
Recibido:
26 de mayo de 2008.
Reenviado:
14 de octubre de 2008.
Aceptado:
17 de noviembre de 2008.
María Estela Orozco Hernández. Es doctora en geografía. Actualmente
se encuentra adscrita a la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la
Universidad Autónoma del Estado de México. Es profesora-investigadora de tiempo
completo, categoría D, docente en la maestría de Estudios Urbanos y Regionales;
y en la licenciatura, maestría y doctorado en Ciencias Ambientales. Su línea de
investigación actual se centra en estudios regionales y urbano-rurales. Entre
sus publicaciones destacan: “Entre la competitividad local y la competitividad
global: floricultura comercial en el Estado de México”, Convergencia, 14 (45), Universidad Autónoma del
Estado de México, Toluca, pp. 111-160 (2007); “Estrategia de supervivencia
familiar en una comunidad rural del Estado de México”, Ciencia
ergo sum, 14 (3),
Universidad Autónoma del Estado de México, pp. 246-254, (2007); “Cambio de
ocupación de la población en núcleos agrarios ejidales del área perimetropolitana de la ciudad de Toluca, México”, en María
Skoczek (coord.), Patrones de
comportamientos socioeconómicos a nivel local en México, Universidad de Varsovia, pp. 55-73
(2007); en coautoría, “Caracterización biofísica y social del Centro Ceremonial
Otomí-Mexica, Estado de México” Quivera,
9 (2), Universidad
Autónoma del Estado de México, Toluca, pp. 207-221 (2007); en coautoría,
“Competitividad local de la horticultura en Santa María Jajalpa,
municipio de Tenango del Valle, Estado de México” Quivera,
9 (1), Universidad
Autónoma del Estado de México, Toluca, pp. 207-221 (2007).
Gabriela Gutiérrez Martínez. Es licenciada en ciencias
ambientales. Se desempeño como becaria del proyecto Uaemex
2050/2005 y colaboró en la sección “Espacio rural” en el proyecto Conacyt-Semarnat 2002 01430. Es egresada de la Facultad de
Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Ha publicado Diagnóstico ambiental del
aprovechamiento del bosque templado en la región interestatal del alto Lerma
(Estado de México, Michoacán, Querétaro y Guanajuato), tesis de licenciatura, Universidad
Autónoma del Estado de México, Toluca (2006).
Javier
Delgado Campos.
Es doctor en urbanismo. Actualmente se encuentra adscrito al Departamento de
Geografía Social, Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Es investigador titular “A” de tiempo completo. Sus principales líneas
de investigación son: estructura urbana y regional, sistema urbano nacional, interfase urbano-regional. Entre sus publicaciones
destacan: “La urbanización difusa, arquetipo territorial de la ciudad región”, Revista
Sociológica,
año 18, 51, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, México, pp. 13-48
(2003); en coautoría, “Del determinismo geográfico al espacio social, el caso
del consumo urbano del agua”, en A. Sánchez (coord.), México
en su unidad y diversidad territorial, tomo ii,
Instituto de Geografía-Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, México,
pp. 393-409 (2002), en coautoría “Transición rural-urbana y oposición
campo-ciudad”, en A. G. Aguilar (coord.), Urbanización,
cambio tecnológico y costo social, Instituto de Geografía-Conacyt-Miguel Ángel Porrúa, México, pp. 73-118 (2002).