Desafíos del
desarrollo rural en Argentina: una lectura desde un territorio de la pampa
húmeda
Rural development challenges in Argentina: a reading
from a Humid Pampa territory
Silvia Gorenstein
Martín Napal
Andrea Barbero*
Abstract
In this
paper we offer a critical reflection of the ideas that shape public actions to
support small and medium rural farming producers, as well as the development
and sustainability of their populations. We start from recognising
the structural limits of these territories and discuss the current policies; in
particular we address the proposal of new guidelines based on the Desarrollo Territorial
Rural (Rural
Territorial Development). We propose an analytical reading to set a series of
challenges for the possibilities and policies towards rural development in the
province of Buenos Aires, Argentina.
Keywords:
rural development, Buenos Aires rural farming
territory, rural farming policies, family agriculture, small livestock and
farming producer.
Resumen
En este
artículo se ofrece una reflexión crítica acerca de las visiones que moldean las
acciones públicas en apoyo a los pequeños y medianos productores agrorrurales, y al desarrollo o sostenimiento de su
población. Se parte del reconocimiento de los límites estructurales de estos
territorios y se discuten las políticas vigentes; particularmente la propuesta
de nuevos lineamientos encuadrada en el enfoque del Desarrollo
Territorial Rural. Se
propone una lectura analítica para plantear una serie de desafíos en torno a
las posibilidades y políticas tendentes al desarrollo rural en la provincia de
Buenos Aires.
Palabras clave: desarrollo rural, territorio agrorrural
bonaerense, políticas agrorrurales, agricultura
familiar, pequeño productor agropecuario.
*
Universidad Nacional del Sur, Argentina. Correos-e: sgoren@criba.edu.ar,
mjnapal@yahoo.com.ar, abarbero@criba.edu.ar.
Introducción
Las nuevas
dinámicas en la agricultura y, más ampliamente, en el sector agroalimentario,
impactan tanto en las condiciones de producción de los pequeños y medianos
productores como en las economías de las comunidades rurales, pueblos y
pequeñas ciudades donde habitan estos sectores.
El objetivo del
presente artículo es hacer una reflexión crítica sobre las visiones que moldean
las acciones públicas para apoyar a estos estratos sociales agrarios y al
desarrollo o sostenimiento de la población en áreas agrorrurales.
Partiendo del reconocimiento de los limitantes estructurales que se manifiestan
en este tipo de territorios,[1] se
discuten las políticas vigentes y la propuesta de nuevos lineamientos
encuadrada en el enfoque del desarrollo territorial rural (dtr).
En tal sentido,
es interesante comenzar rescatando las observaciones que formula Miren Etxezarreta cuando analiza el tema en el contexto europeo:
“Es a partir de mediados de los ochenta que se acepta que la modernización
agraria no sólo no puede resolver el problema del empleo rural ni de la
equiparación de rentas de los agricultores, sino que lo empeora. El desarrollo
rural ya no es la consecuencia de la organización social y espacial de la
producción agraria [...] El desarrollo rural no surge espontáneamente de la
organización productiva, se ha convertido en una opción
social” (las cursivas
son nuestras) (2003: 3).[2]
Estas
reflexiones traducen muy bien las preocupaciones que dan sustento a las
reformulaciones del paradigma del desarrollo rural (dr) durante la segunda posguerra. Pero, más importante aún,
pone el acento en dos elementos clave a la hora de perfilar una nueva visión
estratégica para el desarrollo rural. Por un lado, la cuestión de los
condicionantes asociados a las lógicas globales-sistémicas que configuran el
nuevo modelo agrícola y agroalimentario. Por otro lado, la necesidad de definir
socialmente el alcance y contenido del mismo. Dicho de otro modo, las
problemáticas rurales trascienden las cuestiones vinculadas con el cómo y qué
se produce, el cuánto se diversifica o, entre otros, cuáles y cuántos empleos
no rurales se generan; supone discutir cuál es el grado de dr que se pretende socialmente y, en la
medida que se trata de ir moldeando paulatinamente este objetivo social,
indagar en el modelo que se desea, así como la viabilidad, alcance y costo de
la fórmula elegida. En concreto, la legitimización social del dr involucra un proceso de construcción
de consensos políticos y sociales.
Desde esta
perspectiva, en este artículo se examinan diferentes ángulos de la economía
agraria y rural bonaerense –que forma parte de la región pampeana argentina
(figura i)–, combinando la información
empírica a través de un recorrido que trata de vincular las lógicas que
interactúan e inciden en los sectores sociales más desprotegidos. Con esta
descripción, se dará cuenta de las políticas y programas destinados al
desarrollo rural de la provincia, poniendo énfasis en aquellas cuestiones que
refieren a las orientaciones más generales destinadas al sector y su impacto
concreto en la realidad que intenta modificar. Asimismo, se realiza una lectura
crítica de las políticas que se formulan sobre la base del enfoque del
desarrollo territorial rural. Por último, se proponen una serie de desafíos en
torno a las posibilidades y políticas tendentes al desarrollo rural en la
provincia de Buenos Aires.
1. Rasgos
estructurales del escenario agrorrural bonaerense
La realidad
bonaerense,[3] y pampeana en general,
plantea condiciones que se alejan bastante de la ruralidad campesina
latinoamericana y de las economías locales poco integradas, con un amplio
sector de empresas informales, muestra de buena parte de la evidencia empírica
de los estudios de caso en América Latina. Como señalan Tsakoumagkos
et al.:
“No se trata de una región con base campesina, lo cual no significa que no haya
pequeños productores. Tales productores existen pero presentan caracteres intersticiales
o marginales y, comparados con los de otras regiones, muestran siempre mayor
vinculación a los mercados y cuentan con tierra cuyo precio de mercado y su
valor de renta les abren posibilidades con las que no cuentan pequeños
productores de otras regiones” (2000: 19).
Estos sectores
sociales son los que históricamente construyeron la territorialidad agrorrural bonaerense y demostraron “flexibilidad y
eficiencia” (Lattuada, et
al., 2006: 167) para
adaptarse a los diferentes esquemas de acumulación. No obstante, frente a los
cambios tecnológicos y organizacionales en la agricultura pampeana durante las
últimas décadas, enfrentan el riesgo de perder su condición de productor,
además del desplazamiento de su hábitat y el incremento de la pobreza familiar.
Figura i
Región pampeana, provincia de Buenos Aires
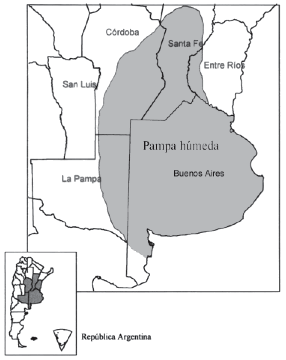
Fuente: iica-proinder (2006).
En primer lugar,
existen factores y elementos muy rígidos y fuertemente enraizados en las
lógicas y dinámicas de acumulación de los complejos agroalimentarios (caa) que constituyen una de las bases
centrales de este proceso de desplazamiento y de despoblamiento rural. Tanto en
los caa de commodities tradicionales (cereales, oleaginosas y carne), como en
aquellos de producciones intensivas o no tradicionales, se profundiza la
concentración y centralización del capital, con nodos estratégicos transnacionalizados (proveedores de insumos y tecnologías, traders globales, etc.), y se difunden innovaciones (técnicas y
organizacionales) que elevan las barreras de entrada para los pequeños y
medianos productores familiares.
En segundo
lugar, se plantean obstáculos a la inserción en mercados locales de trabajo, lo
cual condiciona las posibilidades de acceder a fuentes de ingreso alternativas
a la derivada de las explotaciones agropecuarias. La falta de nuevas
oportunidades de empleo no agrícola, combinada con una serie de cambios que
afectan el nivel de ocupación (familiar y salarial) del agro de la zona,
constituyen las problemáticas más visibles de las localidades o pueblos más pequeños
de la provincia, que atraviesan un proceso de crisis y vaciamiento poblacional. De este modo, en vastas
zonas agrorrurales bonaerenses se plantea una especie
de círculo vicioso: estructura económica fuertemente asociada a la actividad
agropecuaria y ausencia de atractivos para nuevos proyectos y diversificación
productiva, falta de oportunidades de empleo y expulsión o deterioro de los
recursos humanos localizados (descalificación progresiva de la mano de obra,
distanciamiento tecnológico de los agentes productivos, envejecimiento
poblacional, etc.). Lo que ocasiona, entre otros efectos, deseconomías
de aglomeración y complementación.
2. Características de
la pequeña producción agropecuaria bonaerense
El Censo
Agropecuario de 2002 registra en la provincia 51,058 explotaciones
agropecuarias (eap)
con una superficie total de 25’787,364 ha, es decir, hubo una disminución
relativa de más de 20,000 eap
y de casi un millón y medio de hectáreas respecto al censo de 1988. La mayor
caída en el número de eap
se registró entre las que no alcanzan las 50 ha, seguida en orden decreciente
por las que se ubican en los dos estratos siguientes, inferiores a 1,000 ha.
Las mayores de este tamaño, en cambio, prácticamente se mantienen en número y
aumentan casi 8% la superficie que controlan.
Si medimos el
fenómeno de la agricultura familiar según la metodología del proinder-iica
(2006),[4]
los sectores de la pequeña producción familiar bonaerense representaron, en
2002, algo más de 50% de las explotaciones registradas. Un poco más de 27,000 eap con una
superficie media de casi 150 ha, así como una superficie de unas cuatro
millones de ha (cuadro 1). En el cuadro 2 se registra el peso relativo de los
tres tipos de la ppa:
un poco más de 40% corresponden a ppa del tipo 1, y con respecto a la superficie total,
también tienen mayor peso individual los establecimientos tipo 1 (67.4%), más
del doble de la superficie ocupada por las eap tipos 2 y 3 juntas.[5]
En cuanto a su
inserción productiva, los ppa
explicaban un 14% del total de la superficie dedicada a la agricultura
extensivas (cereales, oleaginosas y cultivos forrajeros), donde se destaca la
presencia de los productores de mayor capitalización relativa (ppa1). Estos datos censales
no deberían, sin embargo, sobredimensionarse. Estudios más recientes revelan
que los procesos de cesión de tierras entre los estratos de la ppa ocupan un
papel importante. En este sentido, Daniel Slutzky
(2003) observa que una parte significativa de la superficie incorporada por las
grandes explotaciones proviene del alquiler de tierras antes trabajadas por
pequeños y medianos productores.
En los cultivos
intensivos (horticultura, floricultura, etc.) destaca la presencia de pequeños
productores tipo 2, mientras que la horticultura familiar capitalizada (ppa), con otras limitaciones y
requerimientos, se ubica sobre todo en las producciones con mayor tecnología
incorporada (invernáculos).[6]
Asimismo, los pequeños productores tipo 3, caracterizados como estrato en el
cual los programas de asistencia técnica y financiera han operado como soporte
fundamental para su sobrevivencia, estarían ubicados, mayoritariamente, en el
cultivo de aromáticas.
Como en el resto
de la región pampeana, el número de personas ocupadas en la agricultura ha
disminuido. Pero, además de esta caída cuantitativa, hay un deterioro
cualitativo relacionado con las condiciones contractuales del trabajo rural.
Tanto en las áreas de agricultura intensiva (fundamentalmente horticultura)
como en las extensivas, se observa un progresivo crecimiento del trabajo
precario e informal que responde, por un lado, a las nuevas dinámicas tecnoproductivas y, por otro, a las lógicas de acumulación
de los productores y núcleos organizadores de las diferentes tramas.
Cuadro 1
Indicadores
de la pequeña producción agropecuaria según grandes agregados territoriales
(2002)
|
|
|
eap totales |
eap ppa |
ppa/total
(porcentaje) |
|
Provincia
de Buenos Aires |
Número
de eap |
51,116 |
27,168 |
53 |
|
|
Superficie (ha) |
25’788,670 |
4’029,070 |
16 |
|
|
Jornales |
|
|
|
|
|
equivalentes |
|
|
|
|
|
a trabajadores |
|
|
|
|
|
permanentes |
38’014,240 |
12’487,200 |
33 |
|
|
Superficie |
|
|
|
|
|
media (ha) |
505 |
148 |
29 |
|
Región |
Número |
|
|
|
|
pampeana |
de eap |
103,700 |
58,733 |
57 |
|
|
Superficie (ha) |
44’800,000 |
8’082,113 |
18 |
|
|
Jornales |
|
|
|
|
|
equivalentes a |
|
|
|
|
|
trabajadores |
|
|
|
|
|
permanentes |
76’645,120 |
27’549,600 |
36 |
|
|
Superficie |
|
|
|
|
|
media (ha) |
441 |
137.6 |
31 |
|
País |
Número de eap |
333,533 |
218,868 |
66 |
|
|
Superficie (ha) |
174’808,564 |
23’519,642 |
13 |
|
|
Jornales |
|
|
|
|
|
equivalentes a |
|
|
|
|
|
trabajadores |
|
|
|
|
|
permanentes |
244’214,560 |
132’158,560 |
54 |
|
|
Superficie |
|
|
|
|
|
media (ha) |
524 |
107 |
20 |
Fuente: Elaboración propia con base en cna (2002) y proinder-iica
(2006).
Cuadro 2
Cantidad de pequeños productores y superficie
operada según tipo
|
|
ppa1 |
ppa2 |
ppa3 |
|
Número de eap |
11,375 |
9,175 |
6,618 |
|
% sobre total pp Pcia. |
41.9 |
33.8 |
24.3 |
|
Superficie (ha) |
2’714,576 |
905,833 |
408,661 |
|
% sobre total pp Pcia. |
67.4 |
22.5 |
10.1 |
|
Sup.
media (ha/eap) |
238.6 |
98.7 |
61.7 |
Fuente: Elaboración propia en
base en CNA (2002) y PROINDER-IICA (2006).
3. Contexto y
orientaciones de las políticas agrorrurales
Desde fines de
2001 se instalaron nuevas condiciones macroeconómicas y sectoriales en el país.[7]
Entre otros efectos, se produce una fuerte recuperación de la competitividad
del conjunto de bienes intercambiables; entre ellos y sobre todo, los
agroalimentarios. Además de los commodities tradicionales (oleaginosas y
cereales), surgieron nuevas ventajas en productos antes orientados al mercado
interno.
En este contexto
macroeconómico, la mayor parte de las acciones y programas se orientan al
aumento de la competitividad en los mercados mundiales, consistente con el
sesgo exodirigido
y neutral de la
política sectorial. Esta situación refuerza la posición relativa de los grandes
capitales que operan en la agricultura, quienes extienden su control sobre
tierras cultivables, hasta ahora, exentas de esta modalidad de explotación.[8] Si
bien la mejora en los precios relativos, la devaluación y el alza de precios
internacionales ha favorecido la ecuación económica de explotaciones
agropecuarias de pequeños y medianos productores, se puede conjeturar que este
fenómeno no alcanza para frenar la tendencia estructural de desplazamiento
(económico y tecnológico) que enfrentan estos sectores. En tal sentido,
continúan las políticas sociales dirigidas a los actores rurales más vulnerables
(ppa,
trabajadores, familias).
3.1. Los programas
de desarrollo rural (pdr)
Durante la década
de los noventa del siglo xx,
los programas orientados a la agricultura familiar y, más en general, a la
pobreza rural se concibieron desde una perspectiva conceptual y política que
enfatizaba las ineficiencias de la intervención directa del Estado en la
planificación y asignación de recursos. En este marco, la idea de una
intervención estatal selectiva y de bajo costo, dirigida a los grupos rurales más
vulnerables, resultaba atractiva para articular cierta respuesta pública
financiada, además, por organismos internacionales.
1) Programas focalizados. Estos programas siguen vigentes en el
periodo actual. La información del cuadro 3, con indicadores de ejecución de
los mismos en todo el país para el año 2005, revela que se ha asistido a unas
255,500 familias distribuidas entre ppa, trabajadores rurales y familias pobres de
localidades de menos de 2,000 habitantes. Se plantea una diferenciación básica
asociada a las situaciones sociales bajo la línea de
pobreza. En efecto,
del total de familias asistidas, más de dos tercios lo fueron a través del
programa Prohuerta, destinado principalmente a la
autoproducción y consumo de alimentos de familias rurales situadas bajo este
límite. La cobertura del Programa Social Agropecuario (psa) alcanzó unas 50,000 familias
rurales pobres, mientras que el Programa Cambio Rural, orientado en general a
grupos de ppa
en mejor posición (ppa1)
representa sólo 2% del total de familias asistidas, aunque alcanza más de 16%
de los grupos que recibieron ayuda.
El apoyo de
estos programas se centró en asistencia técnica, sólo 2% de las familias
rurales asistidas –excluyendo al Prohuerta–
recibieron capacitación. La ayuda financiera[9] (9.5%)
ejecutada en el año 2005 alcanzó un promedio de $ 3,182 por familia
beneficiaria.[10] Este valor medio sólo lo
superaron los programas Prodernea/Prodernoa,[11]
donde se alcanzaron niveles cercanos a los veinte mil pesos, un capital
operativo mucho más razonable desde el punto de vista económico y menos
distante desde el punto de vista del desarrollo en general, al menos si se
compara con los escasos $ 763 que alcanzó la provisión financiera promedio del psa.[12]
Cuadro 3
Indicadores
de ejecución de los programas dr-sagpya
Valores
acumulados, 2005
|
Programa |
Total de
grupos |
Total de
familias |
Total de
familias |
Monto
total |
Total de
familias |
Total de
familias |
|
|
|
|
que
recibieron |
ejecutado
en el |
que
recibieron |
que
recibieron |
|
|
|
|
asistencia
finaciera |
trimestre
en |
asistencia
técnica |
capacitación |
|
|
|
|
(A) |
asistencia
fianciera |
(B) |
(C) |
|
cappca |
—- |
3,537 |
191 |
245,334 |
942 |
2,595 |
|
prat |
—- |
19,768 |
—- |
21,848,642 |
—- |
—- |
|
Profam1 |
125 |
6,334 |
—- |
—- |
6,334 |
—- |
|
Cambio rural1 |
601 |
6,132 |
—- |
—- |
6,132 |
—- |
|
Programa minifundio1 |
115 |
13,318 |
—- |
—- |
13,318 |
—- |
|
psa |
1,332 |
9,091 |
10,610 |
8,094,047 |
9,091 |
—- |
|
Proinder |
1,080 |
16,517 |
12,594 |
31,798,099 |
16,517 |
—- |
|
Prohuerta* |
0 |
176,970 |
—- |
—- |
176,970 |
—- |
|
Prodernea/Prodernoa |
329 |
3,833 |
811 |
15,047,390 |
3,833 |
3,636 |
|
Total |
3,582 |
255,500 |
24,206 |
77,033,511 |
233,137 |
6,231 |
1 Incluye valores acumulados hasta el tercer trimestre de
2005.
* Se incluyen sólo las familias rurales.
Fuente: Elaboración
propia con base en sagpya (www.sagpya.gov.ar).
Si estas cifras
se comparan con indicadores sectoriales clave, como el valor de las
exportaciones y de las retenciones, la escasa importancia de estas respuestas
públicas se hace más evidente: la suma de la asistencia financiera, provista
desde los pdr,
sólo representa poco más de tres milésimas partes de las exportaciones
primarias de Argentina y 2% de las retenciones a las exportaciones primarias en
ese mismo año.
La ejecución de
los pdr
nacionales es descentralizada. La provincia de Buenos Aires, más allá de la
dimensión de su participación en este financiamiento nacional, posee un área de
atención específica al desarrollo rural y ha operado sus propios programas Prohuerta –huertas bonaerenses– y Cambio Rural. Este último
cuenta con sus propios técnicos para asesorar a los grupos de productores y se
articula (explícita o implícitamente) con las áreas de extensión del inta);[13]
asimismo, a través de las unidades operativas de extensión (Chacras) se
desarrollan otros programas de capacitación y asistencia técnica.
2) Promoción de producciones intensivas. La promoción de producciones intensivas
(conejos, cerdos, apicultura, arándanos, entre otros) lleva más de una década y
sus resultados se pueden extrapolar a un gran número de experiencias en
comunidades locales bonaerenses. Estos programas se concibieron como elementos
complementarios de las estrategias de desarrollo local (rural y/o urbano),
apoyando proyectos con bajos requerimientos de capital (tierra, equipamiento,
etc.) que, más o menos rápidamente, permiten generar ingresos alternativos a
los beneficiarios. Al mismo tiempo, como son actividades comparativamente
intensivas en mano de obra, garantizan la absorción de fuerza de trabajo
familiar disponible (hijos, familiares sin remuneración) con un costo de
oportunidad casi nulo, dadas las escasas opciones de empleo (parcial o total) en
sus entornos suburbanos
En términos
generales, los programas que promocionan pequeñas producciones intensivas o no
tradicionales, concebidas como espacios de inserción competitiva de la
agricultura familiar, se caracterizan por:
·
Una
visión productivista que opaca la perspectiva de corto, mediano y largo plazos
asociada a los mercados existentes o potenciales, fluctuaciones de precios,
márgenes y otros elementos que hacen que los proyectos promocionados sean
rentables y sustentables económicamente.[14]
·
Las
acciones se centran en el eslabón primario ignorando la lógica global
(sectorial) de la trama o caa.
Se interviene, entonces, donde las barreras de entrada suelen ser bajas pero
sin atenuar las dificultades para alcanzar la unidad económica mínima.
·
No
actúan sobre los nodos concentradores, desconociendo que las fuertes
limitaciones para que se produzca la incorporación de la agricultura familiar
como proveedora regular (de la agroindustria, de la gran distribución
minorista, frigoríficos, etc.) requiere una política de incentivos específicos
por parte del sector público. Aun en el segmento de los pequeños productores
con mayor capacidad empresarial es necesario un arbitraje para amortiguar los
costos de transacción implicados en la participación, supervisión y
coordinación de muchos pequeños proveedores.[15]
3.2. Otras políticas
públicas que inciden en el desarrollo rural
Otro conjunto de
programas que actúan sobre actores y/o territorios locales se articulan con las
políticas agrorrurales provinciales y nacionales. Si
bien son unos cuantos (Manos a la Obra, Volver, Pueblos, Trabajo Dignifica,
etc.), es posible identificar las grandes orientaciones y criterios de
intervención que los rodean. A grandes rasgos se pueden delinear los siguientes
ejes.
·
La
población meta se constituye por los sectores sociales más vulnerables
(familias pobres, pequeñas localidades con elevados niveles de pobreza,
desempleados, microemprendedores, etcétera).
·
Otorgan
subsidio para ejecutar, generalmente en el ámbito local, proyectos asociativos
vinculados con el mejoramiento de la inserción comercial de micro y pequeños
productores en cadenas de producciones intensivas o la implementación,
asociada, de un eslabón de procesamiento de los productos primarios para
agregarles valor (aquí se suele mencionar el caso de las extractoras
comunitarias a cargo de cooperativas de ppa de miel).
·
Utilizan
metodologías participativas (diagnóstico, definición de objetivos y
destinatarios de las propuestas, mesas de concertación local).
·
Intervienen
los municipios y gestores públicos territoriales contratados por las áreas
ministeriales responsables.[16]
·
Promueven
nuevas actividades y fuentes de empleo, fomentando la cooperación y la
articulación de redes socioterritoriales
·
Proveen
capacitación y asistencia técnica, inducción y fortalecimiento organizacional y
pequeños financiamientos (subsidios directos o a través de compras de insumos
y/o equipamiento).
En síntesis, los
programas dirigidos a actores y territorios agrorrurales
son unos cuantos, pero enfrentan fuertes desafíos para revertir o, de algún
modo, atenuar los efectos de las dinámicas altamente concentradoras y
excluyentes que operan desde las lógicas sectoriales de las cadenas productivas
que impactan en estos territorios. Cabe hacer tres observaciones
complementarias. Primera, la superposición de acciones que se traduce en falta
de coordinación entre las áreas responsables, desarticulación institucional,
competencias explícitas o implícitas entre los equipos que operan en el
territorio y, en muchos casos, ejecuciones en un periodo limitado y suspensión
de las políticas. Segunda, la problemática relativa a las prácticas
clientelares donde la captura del beneficiario se puede dar en el
marco de una puja entre dos frentes (área respectiva del municipio versus la intermediación territorial propia
de los programas). Tercera, los problemas derivados de los proyectos
productivos promovidos en la medida que el apoyo otorgado no asegura los
recursos estratégicos (tierra, tecnología, información, etc.) para mejorar la
capacidad de reproducción y sustentabilidad económica dentro de las cadenas
productivas.
4. Los nuevos
lineamientos: el enfoque del desarrollo territorial rural
En las dos
últimas décadas, distintos organismos internacionales coinciden en señalar
nuevas propuestas para atenuar la pobreza rural.[17]
Desde el enfoque de desarrollo territorial rural se plantea la búsqueda de
soluciones globales –no sectoriales– encuadradas en una serie de principios
generales para la formulación de las nuevas políticas rurales (De Janvry y Sadoulet, 2001; bid, 2005).[18]
·
La
necesaria coordinación entre las políticas agrícolas y de desarrollo rural con
las políticas macroeconómicas.
·
La
conexión de los pequeños y medianos productores a los sectores dinámicos de la
agricultura, estimulando y apoyando la innovación en productos, servicios,
procesos, organización o gestión.
·
Impulso
simultáneo a todas las dimensiones que componen el ingreso del habitante rural
pobre. Las políticas dirigidas para la inclusión de los sectores pobres y
socialmente excluidos deben contemplar, entre otros, la creación de empleos en
actividades no agrarias ubicadas en zonas rurales, así como la implementación
de programas especializados que apunten a potenciar sus capacidades y el acceso
a activos productivos.
·
En
todos los casos se debe tener en cuenta la complementariedad y adecuación del
marco institucional para lograr la participación y canalización de las
iniciativas locales, sociales y privadas. En esta línea, el enfoque pone el
acento en: 1) el
protagonismo de las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos
locales; 2)
la descentralización municipal como instrumento potencialmente efectivo para
implementar planes y programas de desarrollo rural y 3) la reconstrucción y fortalecimiento
de la institucionalidad rural sobre la base de diferentes organizaciones de la
sociedad civil y la asociación público-privado.
Este enfoque ha
comenzado a permear en el discurso y acción en torno al desarrollo rural en los
países latinoamericanos. En Argentina, la propuesta para la estrategia de
desarrollo rural (Rimisp, 2006) sigue estos
lineamientos y se encuadra en la percepción de una nueva oportunidad –asociada
al actual escenario sectorial favorable–, a fin de operar sobre los efectos
perversos (sociales, ambientales, económicos, territoriales) acumulados en las
últimas décadas tras el libre accionar de las lógicas del mercado. Vale la pena
adentrarse en los contenidos de esta propuesta.
Las
recomendaciones de política se basan en la concepción de competitividad
territorial, como fenómeno sistémico, y de la institucionalidad rural, en tanto
entramado de relaciones público-privadas o entre distintos agentes en una misma
cadena de valor, promoviendo: 1) la vinculación competitiva de los
territorios rurales con mercados más dinámicos, a través de procesos de transformación
productiva y
2) coordinación y
relaciones de cooperación entre los agentes económicos, sociales y
gubernamentales, mediante procesos de desarrollo institucional. En tal sentido, se hace hincapié en la
revisión de los criterios de focalización de los programas de desarrollo rural
implementados hasta el momento[19] y
sugiere: políticas y proyectos entre sectores rurales pobres y otros, sociales
y económicos, ubicados en segmentos de cierta capacidad y/o potencial
económico; a su vez, pasar de los microproyectos locales a iniciativas socioeconómicas de
mayor envergadura económica.
Las producciones
intensivas aparecen como un área a priorizar dentro de estos lineamientos:
De existir una
política de incentivos, la potencialidad competitiva de la agricultura familiar
de producción debe buscarse en aquellos productos intensivos en
trabajo [las cursivas
son nuestras] y en supervisión, que carecen de economías de escala
significativa en la fase primaria y que tienen un alto valor por hectárea y por
unidad de peso (para que los costos de transporte no sean una limitante).
Quedan por lo tanto fuera todos los commodities (cereales, granos y sus derivados) y
otros rubros tradicionales (Informe final Rimisp,
2006).
No se
contemplan, sin embargo, potenciales implicaciones a mediano plazo (al menos en
alguna de estas producciones) derivadas de la incorporación de tecnologías
ahorradoras de mano de obra (equipamiento informatizado en tareas poscosecha, maquinas recolectoras, etc.), así como otras
dinámicas innovadoras que son más intensivas. Otra cuestión, no menor, es el
tipo de trabajo rural que en este momento generan. En las cuencas de cultivos
intensivos (frutas, hortícolas, etc.) se suelen definir relaciones y
condiciones laborales que operan como una suerte de círculo vicioso; trabajo
en negro,
contrataciones intermediadas por figuras informales y sin las coberturas
sociales mínimas, presión estacional sobre las infraestructuras básicas
locales; crecimiento de enfermedades infecciosas, entre otras. Aquí hay
cuestiones que hacen al marco regulatorio pero, a su vez, se plantean otras
problemáticas asociadas al ámbito que compete a los gobiernos y las comunidades
locales.
Tomando en
cuenta los elementos señalados en estos lineamientos, a continuación hacemos
una breve incursión crítica en torno a dos aspectos clave, a la vez específicos
y complementarios, englobados en la formulación de propuestas orientadas a
favorecer e impulsar la agricultura familiar y el desarrollo rural.
4.1. Agricultura
familiar e innovación
Si bien no hay
una propuesta detallada en torno a cómo promover dinámicas innovadoras en los
sectores de la pequeña producción rural, se plantea que los esquemas de apoyo a
la innovación tecnológica deben contemplar el aporte no reintegrable o
financiamiento de riesgo a los proyectos de preinversión
e inversión en todos los aspectos vinculados con la producción rural
(producción, comercialización, organización). Se propone, a su vez, facilitar y
garantizar los servicios profesionales especializados[20] y
sistemas de información y aprendizaje con base territorial. Estas
consideraciones generales acompañan el énfasis especial del Rimisp
en torno a la adaptación innovadora de los ppa ligados, fundamentalmente, a
las tramas de producciones intensivas.
Rossi y León señalan que es necesario
programar e
incentivar prioritariamente, aquellos desarrollos tecnológicos que pudieran
volcarse para incrementar la rentabilidad de la pequeña producción, a través de
las dos vías posibles: aumento de productividad de la actividad predominante
y/o identificación de nuevos rubros con valores unitarios de producción más
elevados […] Una importante cantidad de hechos innovativos
de las instituciones podrían ser canalizados y desarrollados comercialmente por
la pequeña producción en estructuras asociativas que posibiliten lograr escalas
adecuadas. Para que ello sea posible, no solamente hay que desenvolver este
tipo de tecnologías en las instituciones, sino generar la preocupación e
instrumentos necesarios para su posterior transferencia y adopción por parte de
las pequeñas explotaciones agropecuarias (2005: 35-36).
Los problemas de
adecuación tecnológica de los sectores de la pequeña producción agraria se
entrelazan a un conjunto de rasgos básicos y comunes (escasa disponibilidad de
tierra, condiciones ecológicas adversas, precios y condiciones de los mercados
a los que pueden acceder, disponibilidad y costos de los insumos, entre otras)
que trascienden la política tecnológica y de innovación.
En tal sentido,
es oportuno mencionar las reflexiones de Graziano da
Silva (1999: 63, 66, 135) cuando discute conceptual y políticamente la cuestión
tecnológica para la agricultura familiar en Brasil. Un primer aspecto, plasmado
en el hilo argumental de este autor, es de naturaleza estructural. En efecto,
la generación de tecnologías adecuadas y su adopción por parte de los ppa no
resolverían la restricción básica y fundamental: la apropiación de los frutos
del aumento de la productividad que la modernización trae consigo. En otros
términos, la adecuación tecnológica no garantiza que estos sectores puedan
capturar una mayor apropiación del excedente producido porque, más temprano que
tarde, la producción se debe realizar en mercados capitalistas. El segundo aspecto alude a las
dificultades y costos de la opción de generar tecnologías para la agricultura
familiar. Por las características de este sector, cada problema tecnológico
resuelto es apenas un caso particular difícilmente generalizable; pero, además,
están los limitantes –también estructurales– de las reales alternativas
tecnológicas
disponibles en el marco del contexto socioeconómico y político-institucional
vigente. Dicho de otro modo, la tecnología no es una variable
independiente del
patrón productivo vigente y, por tanto, los grados de libertad para modificarla
están acotados.
En este sentido,
“la cuestión es política y no tecnológica” (Da Silva, 1999: 174); para que la
política agrícola y tecnológica (precios, créditos, I&D, transferencia,
etc.) dirigida a este sector sea efectiva, es preciso asegurar legal e
institucionalmente, por mecanismos democráticos, las posibilidades de
contrabalancear su escaso “poder económico real con el expresivo peso político
que potencialmente poseen” (Da Silva, 1999: 174)
4.2. La dimensión
local
Básicamente, el Rimisp propone una estrategia centrada en dos pilares
institucionales: la descentralización y la concertación; ello supone el
alineamiento de los gobiernos locales, las organizaciones agrorrurales
y, en general, otro tipo de dinámicas e instituciones que operan en los
territorios rurales.
La visión de un
papel más prominente de los gobiernos locales no es novedosa; se ha instalado a
través de las distintas vertientes teóricas del desarrollo local y,
particularmente, el desarrollo endógeno. Entre lo que debería ser y lo que es
se plantea, sin embargo, una gran distancia, sobre todo cuando se trata de los
estados locales en escenarios periféricos. Hilhorst
(1997: 19) sistematiza los problemas más comunes a partir de evidencias en
centros secundarios, concluyendo en dos aspectos que aquí interesa resaltar:
·
Los
bajos niveles de desarrollo económico limitan las posibilidades de una
descentralización efectiva a los gobiernos locales. En general, las habilidades
del gobierno local difieren según el tamaño de la población del centro en el
cual ejercen la autoridad.
·
Lo
anterior se traduce en la presencia de otro círculo vicioso del desarrollo
espacial. “Al tiempo que, en el argumento de Myrdal,
sólo los recursos privados tienden a mover hacia adelante un número restringido
de puntos en el espacio, las diferencias existentes entre las autoridades
locales tenderán a ocasionar flujos de recursos públicos en la misma dirección,
reforzándose mutuamente y tendiendo por lo tanto a fortalecer las estructuras
espaciales existentes” (Hilhorst, 1997: 20).
Cabe advertir, a
su vez, que los objetivos de las políticas rurales pueden enfrentarse a los de
otras políticas sectoriales o macroeconómicas aplicadas simultáneamente
(políticas de importación de alimentos, cambiaria, de control de precios, entre
otras). De Villalobos (2001) resalta esta contradicción como una de las razones
que explica los fracasos de las políticas orientadas a reducir la pobreza rural
en el ámbito local. Por su parte, Lattuada et
al. advierten que las
políticas centradas en lo local pueden ser significativas pero “resultan una
cura efímera o una porción homeopática para unos pocos, si las condiciones
estructurales y la política económica y sectorial resultan adversas o neutras”
(2006: 173).
5. A modo de
conclusión: problemas y desafíos de las políticas rurales
El rumbo adoptado
por el crecimiento de la economía agrorrural de la
provincia exhibe, al igual que en el país, la incapacidad para atender los
problemas de la exclusión y la agudización de las desigualdades. Las
herramientas de intervención implementadas no han dado solución a los sectores
de la agricultura familiar que quedaron fuera de la actividad agropecuaria y/o
del mercado de trabajo. Visto desde la categoría de pequeña producción
agropecuaria (ppa),
de las más de 27,000 eaps
registradas en la provincia por el Censo Nacional Agropecuario (2002), 24%
corresponde al estrato de las más pobres y vulnerables, que muy probablemente no
han perdido su condición por la incidencia de los programas asistenciales.
Por su parte,
hay serios problemas en aquellos territorios cuya funcionalidad, ligada a la
base agropecuaria, está fuertemente tensionada por las lógicas
globales-sistémicas que atraviesan a estas producciones. Una rápida mirada a la
estructura rural-urbana provincial revela que hay más de cien localidades
rurales en riesgo de desaparición y alrededor de 18 partidos rurales que han
perdido población en la última década.
El desafío
planteado es cómo construir un nuevo entorno de políticas activas desde una
redefinición conceptual de la visión asistencial, focalizada en la pobreza rural, que
predomina desde el inicio de los años noventa.
Una primera
cuestión a resolver es, entonces, la del enfoque global de la estrategia. Si se
admite que el desarrollo rural es mucho más que una cuestión de los pobres, cabe contemplar la atención de las
necesidades básicas de los habitantes rurales de la provincia, lo cual no
admite discusión en un marco de políticas de mediano y largo plazos que
fortalezcan posibilidades de transformación económica, social, ambiental y
política del medio agrorrural. Estas políticas
deberían tener en cuenta los siguientes prerrequisitos (Gorenstein
et al.,
2006):
·
La
necesaria inserción en un enfoque global de políticas macroeconómica,
sectorial, territorial y de desarrollo rural.
·
Que
las políticas rural y agroalimentaria se conciban como capítulos de la
estrategia de desarrollo territorial, en tanto los complejos agroalimentarios (caa) en sí
mismos son inseparables del ámbito territorial (rural y urbano) de interacción
cotidiana.
·
Una
nueva metodología y estilo de hacer política agrorrural
y, en un sentido más general, territorial, articulando diversas dimensiones,
planos y niveles (tramas o caa,
local-regional, municipios-regiones de alta ruralidad, zonas o regiones agroproductivas, sistemas o redes de innovación locales,
por citar algunos ejemplos). Asimismo, dos cuestiones clave que debemos
considerar: 1)
los peligros de una excesiva descentralización en el ámbito local, la
jerarquización teórica y normativa del rol de los gobiernos locales no debe dar
lugar a transferencias generalizadas, y sin la creación de las condiciones,
capacidades y competencias requeridas. Las políticas descentralizadas suponen
complejidad de contenidos y diferentes alcances abarcando, entre otras,
distintas escalas de organización social y territorial y 2)
la importancia de la
flexibilidad de ciertos programas para ajustar y adecuar su ejecución a cambios
de contexto (macroeconómicos, sectoriales, territoriales, etcétera).
Bibliografía
Abramovay, Ricardo (2006), “Para una teoría de
los estudios territoriales”, en Mabel Manzanal, Guillermo Neiman
y Mario Lattuada (comps.), Desarrollo
rural. Organizaciones, instituciones y territorios, Ciccus,
Buenos Aires, Argentina, pp. 51-70.
bid (Banco
Interamericano de Desarrollo) (2005), “Perfil avanzado. Política de desarrollo
rural”, documento de circulación, www.bid.org.
Basualdo, Eduardo y Miguel Khavisse
(1993), El nuevo poder terrateniente, Planeta, Buenos Aires, Argentina.
Benencia, Roberto y Germán Quaranta
(2005), “Producción, trabajo y nacionalidad: configuraciones territoriales de
la producción hortícola del cinturón verde bonaerense”, Revista
Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, 23, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires,
Argentina, pp. 101-132.
Carballo, Carlos
(2001), “Nueva institucionalidad para el desarrollo rural en Argentina”,
ponencia presentada en ii
Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Programa
Interdisciplinario de Estudios Agrarios, Facultad de Economía de la Universidad
de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
De Janvry, Alain y Elisabeth Sadoulet
(2001), “La inversión en desarrollo rural es buen negocio”, en R. Echeverría
(ed.), Desarrollo de las economías rurales, Banco Interamericano de Desarrollo,
Washington, pp. 1-42.
Etxezarreta, Miren (2003), “Las políticas de
desarrollo rural integrado y la agricultura familiar”, Universidad Autónoma de
Barcelona, Barcelona, España.
Gorenstein Dejter,
Silvia Mirta, Andrea Cecilia Barbero de Cos, Martín Napal y Mariana Olea
(2006), “Diagnóstico sobre la situación agraria y rural de la provincia de
Buenos Aires. Orientaciones para una estrategia de desarrollo rural”, Documento
Proinder, Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (sagpya)-Ministerio
de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires-La Plata,
Argentina.
Hilhorst, Jean (1997), “Desarrollo
local/regional e industrialización”, eure, xxii(68), Santiago de Chile, p. 19.
indec (Instituto
Nacional de Estadisticas Económicas), “Censo Nacional
Agropecuario”, 2002, www.indec.gov.arfg.
Lattuada, Mario, Juan Mauricio Renold, Luciana Binolfi y Adriana
de Biasi (2006), “Limitantes al desarrollo
territorial rural en contextos de políticas sectoriales neutras o negativas”,
en Mabel Manzanal, Guillermo Neiman y Mario Lattuada, Desarrollo rural. Organizaciones,
instituciones y territorios,
Ciccus, Buenos Aires, Argentina, pp. 153-175.
Manzanal, Mabel
(2006), “Regiones, territorios e institucionalidad del desarrollo rural”, en
Mabel Manzanal, Guillermo Neiman y Mario Lattuada, Desarrollo rural. Organizaciones,
instituciones y territorios,
Ciccus, Buenos Aires, Argentina, pp. 21-50.
Manzanal, Mabel
(2005), “Modelos de intervención de los proyectos de desarrollo rural en
Argentina a partir de 1995”, Rimisp-sagpya,
www.rimisp.org.
Neiman, Guillermo y Mario Lattuada (2005), El campo argentino. Crecimiento
con exclusión, Capital
Intelectual, Buenos Aires, Argentina.
proinder-iica (2006), Los pequeños productores en la
República Argentina. Importancia de la producción agropecuaria y el empleo en
base al Censo Nacional Agropecuario 2002, proinder-iica,
Buenos Aires, Argentina.
Rossi, Carlos y Carlos León (2005), “Temas
fundamentales en la inserción de pequeños productores en cadenas comerciales
para una estrategia de desarrollo rural”, documento del proyecto Rimisp-sagpya, www.rimisp.org.
Salama, Pierre (2006), “La apertura revisada:
crítica teórica y empírica al libre comercio”, Cuadernos
del cendes, año 22, 60, 3ª época, Caracas,
Venezuela, pp. 1-24.
Silva, José Graziano da (1999), Tecnología e
agricultura familiar,
Editora de Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Rio Grande do Sul, Brasil.
Slutzky, Daniel (2003), “A propósito del
Censo Nacional Agropecuario 2002”, Realidad Económica, 196, iade, Buenos Aires, Argentina,
pp. 77-83.
Soverna, Susana (2004), “Políticas de
desarrollo rural: situación actual y propuestas”, ponencia presentada en el ii Congreso
Nacional de Políticas Sociales, 15-17 de septiembre, Mendoza.
Rimisp-Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural (2006), “Propuesta para una estrategia de desarrollo rural de
la Argentina”, www.rimisp.org.
Rodríguez, Juan
y Nicolás Arceo (2006), “Renta agraria y ganancias extraordinarias en la
Argentina 1990-2003”, Realidad Económica, 219, iade, Buenos Aires, Argentina,
pp. 76-98.
Teubal, Miguel (2006), “Expansión del modelo
sojero en la Argentina. De la producción de alimentos a los commodities”, Realidad
Económica, 220, iade, Buenos
Aires, Argentina, pp. 71-96.
Tsakoumagkos, Pedro, Susana Soverna
y Clara Craviotti (2002), Campesinos
y pequeños productores en las regiones agroeconómicas de Argentina, proinder, Buenos Aires, Argentina.
Villalobos, Ruby de (2001), “Desarrollo rural y desarrollo local:
descentralización y participación democrática como requisito para una efectiva
lucha contra la pobreza rural”, en David Burin y Ana
Inés Heras (comps.), Desarrollo
local. Una respuesta a escala humana a la globalización, Ciccus-La
Crujía, Buenos Aires, Argentina, pp. 187-234.
Recibido:
30 de agosto de 2007.
Aceptado:
4 de marzo de 2008.
Silvia Gorenstein. Es licenciada y
magíster en economía
por el Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur; realizó
estudios de especialización en planificación regional; posgrado en desarrollo
económico y planificación en el Instituto Latinoamericano de Planificación
Económica y Social (ilpes-Comisión Económica para América Latina)
en Santiago de Chile. Actualmente es investigadora independiente del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet);
docente-investigadora categoría i
en el Programa de Incentivos Universidades Nacionales; profesora asociada en la
cátedra economía regional de la licenciatura en economía del Departamento de
Economía de la Universidad Nacional del Sur. Es directora de la maestría en
desarrollo y gestión territorial (ciclo Universidad Nacional del Sur) y
profesora invitada en programas de posgrado en Argentina y otros países. Sus
líneas de investigación son: dinámicas innovadoras e institucionales en tramas
agroalimentarias de la región pampeana, incluidas sus implicaciones y lógicas
territoriales. Entre sus publicaciones recientes destacan: “Dinámicas en una
trama hortícola y efectos territoriales. El caso del valle bonaerense del Río
Colorado”, Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, 24, Buenos Aires, pp. 81-99 (2006);
“Nueva institucionalidad y proyección local tras la privatización portuaria
argentina. Los casos de Bahía Blanca y Rosario”, eure, xxxi(92), Pontificia Universidad Católica de
Chile, Santiago, pp. 105-123 (2005); “Caracteristiques
territoriales des changements du systeme
agroalimentaire de la pampa”, Études Rurales, 165-166, ehess, París, pp. 147-169 (2003); “Territorio y sistemas
agroalimentarios, enfoques conceptuales, dinámicas recientes en Argentina”, Desarrollo
Económico, 43(168), ides, Buenos Aires, pp. 563-587 (2003); es
compiladora, en coautoría, del libro Complejos productivos basados en
recursos naturales y desarrollo territorial. Estudios de caso en Argentina, Universidad Nacional del Sur, Bahía
Blanca (2006).
Martín Napal. Es licenciado en economía por la
Universidad Nacional del Sur; actualmente cursa la maestría en desarrollo y
gestión territorial en la misma institución. Es investigador del proyecto
“Innovación, instituciones y governance en tramas agroalimentarias del sur
pampeano” y está elaborando su tesis de magíster en el marco de temáticas
relacionadas con sectores sociales locales de alta vulnerabilidad. Es
funcionario del gobierno municipal de la ciudad de Bahía Blanca y director del
Programa de Empleo Municipal. Entre sus publicaciones destaca: “Pymes
industriales del sudoeste de la provincia de Buenos Aires: diagnóstico de
situación y posibilidades de inserción en el Mercosur”, Informe
de Coyuntura, año 9,
78, Centro de Estudios Bonaerenses, La Plata, pp. 54-79 (1999).
Andrea
Barbero. Es
licenciada y magíster en economía por la Universidad Nacional del Sur.
Actualmente se desempeña como profesora adjunta y secretaria académica del
Departamento de Economía en la misma institución. Su línea de investigación se
vincula al estudio de los procesos de innovación y cambios institucionales y
sus efectos sobre las tramas agroalimentarias del sur pampeano. Integrando el
proyecto de investigación “Sistemas agroalimentarios y nuevas formas de
articulación territorial”, del Conicet. Algunas de sus publicaciones son:
“Nuevos actores y dinámicas territoriales en el complejo oleaginoso del sur de
la provincia de Buenos Aires”, en J. Barbosa Cavalcanti y G. Neiman (comps.), Acerca de la
globalización en la agricultura. Territorios, empresas y desarrollo local en
América Latina, Ciccus, Buenos Aires, pp. 228-250 (2006); en
coautoría, “Dinámicas de innovación y capacidades localizadas en tramas
agroalimentarias pampeanas”, en A. C. Torres Ribeiro, H. Tavares, J. Natal y R.
Piquet (eds.), Globalización
y territorio. Ajustes periféricos, Arquímedes Ediciones-ippur, Río de
Janeiro, pp. 437-464 (2005); en coautoría, “Cambios institucionales en el
complejo triguero argentino. Algunas consideraciones sobre la región del
sudoeste bonaerense”, en María del Carmen Vaquero (comp.),
Territorio, economía y medio ambiente en el sudoeste
bonaerense,
Ediuns,
Bahía Blanca, pp. 267-290 (2002).