Procesos y
actores en la conformación del suelo urbano en el ex lago de Texcoco
Processes and agents in the conformation of the urban
land in the former Texcoco Lake
Maribel Espinosa-Castillo*
Abstract
The Texcoco Lake has been the object of a number of actions
that have caused its desiccation. From Colonial times, near its surroundings,
there has been a number of works such as drainage setting, area delimitation
and fractioning as well clandestine sells and purchases which eventually have
made the land suitable for conurbation with Mexico City. In this process a
number of economic, political and social agents intervened in such a way that
the desiccation and change in the usage of land (from rural to urban) can be
explained as socially induced. In this paper we study the transformation of the
Texcoco Lake into the most densely populated urban
area in Mexico City from a geographical, social and historical perspective.
Keywords:
Texcoco Lake, Ecatepec, Nezahualcoyotl,
urbanisation, social construction.
Resumen
El lago de
Texcoco ha sido objeto de diversas acciones que lo han conducido a su
desecación. Desde la época de la Colonia, en sus alrededores se dieron obras de
desagüe, deslindes, fraccionamientos y ventas clandestinas que lo condujeron
finalmente a ser terreno propicio para la conurbación con la ciudad de México.
En dicho proceso incidieron e intervinieron, diversos actores económica,
política y socialmente de manera que el proceso de desecación y cambio de uso
de suelo (de rural a urbano) fue un proceso socialmente construido. En este
artículo se aborda –desde una perspectiva geográfica, social e histórica– la
transformación del lago de Texcoco en el área urbana más densamente poblada de
la ciudad de México.
Palabras clave:
lago de Texcoco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, urbanización, construcción social.
*Instituto
Politécnico Nacional, Correo-e: escasmar@hotmail.com, mespinosac@ipn.mx.
Introducción[1]
Mucho se ha
escrito sobre el proceso de urbanización de la Zona Metropolitana de la Ciudad
de México (zmcm), una urbe que ha
sobrepasado el Distrito Federal y llevado sus límites a territorios del Estado
de México; sin embargo, el área nororiente se ha estudiado poco. Esta zona de
la ciudad se identifica claramente; la distingue su medio natural altamente
transformado, la fuerte densidad poblacional, el gran número de problemas
sociales que viven sus pobladores y las frecuentes dificultades urbanas a las
que se enfrentan.
En numerosos
estudios se habla de que la urbanización anárquica de la ciudad de México se
debió a múltiples factores, desde las migraciones a la capital del país y la
consecuente necesidad de vivienda, pasando por el beneplácito de las empresas
inmobiliarias, hasta la complacencia de los actores políticos. Sin embargo, son
pocos los trabajos que mencionan de manera específica cómo diversos actores
ocuparon, delimitaron, construyeron y se apropiaron de los desecados terrenos
del ex lago de Texcoco.
Los actuales
municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl, nuestra área de estudio (mapas i y ii),
comparten elementos histórico-sociales que los unen e identifican. Este
encuentro tiene su inicio en el origen común que tuvieron las colonias del ex
vaso de Texcoco, en la desecación de la cuenca de México y en procesos
similares de urbanización. De ahí la necesidad de considerar ciertos procesos y
actores a fin de comprender la naturaleza de esta área urbana y la dimensión de
los problemas que vive hoy en día.
Mapa i
Localización del área de estudio en la zmcm
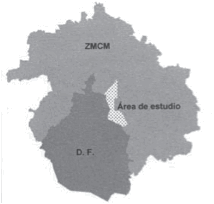
Fuente: Lizbeth Guarneros
Avilés y Maribel Espinosa Castillo, elaboración propia con cartografía oficial
y contorno de la zmcm del inegi.
Mapa ii
Área de estudio
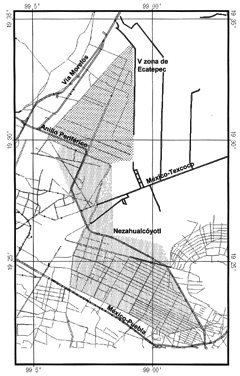
Fuente: Lizbeth Guarneros
Avilés y Maribel Espinosa Castillo, elaboración propia con cartografía oficial
del inegi.
Por ello, el
objetivo del presente ensayo es mostrar el cambio geográfico social que se dio
y cómo participaron diversos actores en el inicio del proceso de urbanización
en el área más densamente poblada en la zona conurbada de la ciudad de México,
los terrenos del antiguo lago de Texcoco.
1. La cuenca de
México y el lago de Texcoco
El lugar donde se
asientan los actuales municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl fue parte del
antiguo lago de Texcoco y actualmente es parte de la zmcm.[2]
La desecación de este lago se encuentra fuertemente ligada al proceso de
crecimiento de la ciudad capital y su área conurbada; de ahí la necesidad de
conocer la evolución de desecación de la cuenca.
Históricamente,
los asentamientos humanos que se localizaron en la cuenca de México tuvieron
una íntima convivencia con el agua. Desde la época prehispánica, en la cuenca
se formaba un sistema de lagos, resultado de las corrientes fluviales que
bajaban de las montañas, este sistema lacustre formó una cuenca endorreica, es
decir, un área que no tenía salidas naturales de agua; por eso su gran
extensión y capacidad de almacenamiento.[3]
Los lagos que formaban parte de este sistema hidrológico eran: Zumpango, Xaltocan, Texcoco, México, Chalco y Xochimilco (mapa 3).
El lago de
Texcoco era el mayor de todos. Tenía una extensión de alrededor de 700 km2
debido a que se localizaba en la parte más baja (aproximadamente a 2,235 msnm),
recibía el agua de los otros lagos y era extremadamente salino. Los lagos de
Xochimilco y Chalco se ubicaban unos metros más arriba que el de Texcoco y,
gracias al flujo de numerosos arroyos, sus aguas eran dulces y los cubría
vegetación flotante. Zumpango y Xaltocan también
estaban a mayor altura que el lago de Texcoco, por lo que descargaban en él sus
aguas en época de intensas lluvias; en consecuencia, eran más salobres que
Xochimilco y Chalco, pero menos que Texcoco (Valek,
2000: 18).
Mapa iii
El lago de
Texcoco y la ciudad de México
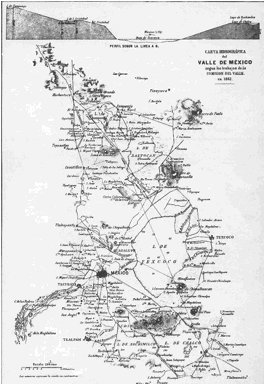
Fuente: Comisión del Valle (1862).
Los primeros
asentamientos humanos se localizaron en los márgenes de las lagunas o en las
pocas porciones elevadas cercanas al área de tierra firme. Por estas
circunstancias, además de otros motivos económicos y políticos, la urbe de
México-Tenochtitlan se tuvo que planear y urbanizar a partir de algunos islotes
y comenzó a generar o crear tierra firme sobre el lago. La técnica constructiva
de chinampas ayudó a expandir la ciudad, lo que representó el medio idóneo para
obtener tierra firme, así como una forma de producir alimentos y de embellecer
la ciudad.
Para controlar
las constantes inundaciones que se presentaban en la ciudad de
México-Tenochtitlan, los antiguos mexicanos pensaron en la construcción de
diques y canales que les permitieron controlar los niveles de agua en las
lagunas. Con este objetivo se mandó construir un dique que separó las aguas
dulces de la laguna de México de las aguas saladas de la laguna de Texcoco;
obra conocida como el albarradón de Nezahualcóyotl y con la cual se controlaban las
inundaciones y garantizaba la productividad agrícola en las chinampas.[4]
La construcción
del albarradón evidenció una circunstancia que
caracterizó al territorio en ese momento y que hasta nuestros días se mantiene.
La obra dividía la laguna, separaba el agua dulce –favorable para la
productividad agrícola y el consumo humano– del agua salada de Texcoco, poco
útil para la agricultura pero favorable para la pesca y la conservación de
fauna acuática y silvestre.[5]
Cuando los antiguos mexicanos lograron controlar y convivir con la naturaleza
de los lagos, a través del Albarradón, construyeron
una forma de uso del territorio inundable, por tanto, un territorio para
habitar.
Cuando llegaron
los españoles la relación con el medio ambiente cambió, a pesar de que la
ciudad colonial se erigió sobre la base de la misma ciudad mesoamericana, pues
el tratamiento que los españoles dieron a la ciudad fue completamente
diferente. Con la ciudad colonial se impuso una nueva forma de pensar y
construir la ciudad, algunos ríos se utilizaron como zanjas de desagüe de aguas
usadas que iban a dar a las lagunas; la tala de árboles para construir
palacios, elaborar muebles o como combustible se hizo una práctica
incontrolable, lo que llevó a que los ríos fueran desviados, secados o
contaminados. Todo ello afectó el clima, la fisonomía y la productividad de la
cuenca y fue el inicio del proceso de cambio del sistema hidrológico.
El drenado de
los lagos se inició a los pocos años de la llegada de los españoles. Se
cerraron las calles de agua, comenzó el drenado de la cuenca así como un
sistema constructivo sobre territorio seco. Una de las primeras obras fue un
canal entre Xaltocan y Zumpango
que empezó a sacar el agua de los lagos, además de la construcción del albarradón de San Lázaro en 1555 para el desalojo de la
cuenca; sin embargo, esta obra no fue suficiente y la ciudad siguió viviendo en
constante zozobra por las inundaciones.
Durante el
Virreinato el agua fue un obstáculo en la consolidación de la sociedad
novohispana, a lo largo de toda la Colonia se sucedieron impresionantes
inundaciones en la ciudad de México. La primera inundación severa se dio en
1555, a la que siguieron otras en 1580, 1604, 1607 y de 1624 a 1631 que dejaron
a la ciudad anegada por mucho tiempo.
En 1607 el
gobierno virreinal emprendió trabajos para desaguar definitivamente las
lagunas. El ingeniero Enrico Martínez fue el encargado de presentar un programa
para drenar los lagos de México. Después de varias propuestas (del mismo Enrico
Martínez) se decidió drenar solamente el lago de Zumpango
a través de una galería subterránea en el sitio de Nochistongo.
“El plan, entonces, era construir un túnel a través de las montañas, en la
esquina noroeste de la cuenca, cerca de Huehuetoca, y
dirigir el exceso de agua en él mediante una serie de canales” (Valek, 2000: 52). Sin embargo, las inundaciones continuaron
y a partir de 1629 las discusiones, propuestas y obras relativas a la forma de
desecar los lagos fueron permanentes.
Otras acciones
tendentes a evitar inundaciones fueron: convertir el túnel de Huehuetoca en tajo abierto (1675), la edificación del albarradón de San Mateo (1747) y la construcción de los
canales de Guadalupe (1796) y de San Cristóbal (1798) para drenar los lagos Zumpango y San Cristóbal. Con estas obras, los lagos poco a
poco se separaron, redujeron su extensión y afloraron las orillas de tierra
firme.
El constante
movimiento de agua en el lago de Texcoco acarreaba tierra hacia el fondo del
mismo, lo que provocó que el lecho se elevara y cuando las lluvias lo inundaban
su mayor altura lo desbordaba e inundaba la ciudad; de ahí que su cercanía con
la ciudad de México fuera uno de los elementos que motivaron su desecación. Con
la desecación se perdió su hermosura y fue naciendo un escenario único en la
cuenca y característico en la urbanización de la ciudad de México: un valle
seco, de sales e insalubre.[6]
Si bien durante
la época colonial los esfuerzos por desecar los lagos fueron constantes, el
drenado de éstos y de la cuenca no se concluyó; fue hasta mediados del siglo xix cuando el
ingeniero Francisco de Garay dirigió los trabajos de reparación de Mexicaltzingo al tiempo que proponía abrir un gran canal y
desecar los lagos. Con el mismo objetivo, M. L. Smith propuso abrir un tajo en Tequixquiac, sin embargo, fue hasta 1865 cuando Garay, como
director del desagüe del Valle de México, comenzó los trabajos de drenaje en
tres partes: un tajo abierto de Texcoco a Zumpango;
un túnel de Zumpango a Tequixquiac
y el tajo de Tequixquiac. Posteriormente, en 1893, se
terminaron las obras del tajo y del túnel de Tequixquiac
y en 1900 el presidente Porfirio Díaz inauguró el gran canal.[7]
Sin embargo, en los primeros años del siglo xx las obras mostraron sus
primeras fallas, cuando en la época de lluvias la ciudad se volvió a inundar;
la búsqueda de soluciones a este problema de la ciudad de México continuaba.
La Comisión
Hidrográfica de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en 1906
elaboró un plano en el que se muestra la trayectoria del canal del desagüe del
lago de Texcoco, vía que iniciaba desde el centro mismo de dicho lago. Años
después, en la década de los treinta, se construyó la prolongación sur del gran
canal de desagüe, se instalaron colectores y se hicieron reparaciones al
sistema de drenaje. Paralelo al proceso de desagüe, la parte este y sur del
lago de Texcoco se destinó a conservar agua y crear una superficie para mejorar
el suelo, abrir canales y drenar el territorio.
En 1934 se
iniciaron las obras del nuevo túnel de Tequixquiac,
las cuales se terminarían en 1954, junto con otros proyectos para controlar los
flujos de agua y encauzar y entubar la mayoría de los ríos. En la década de los
cincuenta el drenaje de la ciudad siguió siendo insuficiente, de ahí que en
1954 se determinara crear el nuevo túnel de Tequixquiac
a través de la barranca de Acatlán, el cual ayudó a
drenar el agua de la cuenca, así como continuar creando presas y entubando
ríos.
En 1967 se
aprobó el proyecto del sistema de drenaje profundo “con un presupuesto de 5,400
millones de pesos y 136 kilómetros” de longitud (Valek,
2000: 88), el cual trabajaría por gravedad a grandes profundidades para no
tener problemas de hundimiento e inundaciones. Fue en los últimos 50 años
cuando los lagos y ríos prácticamente desaparecieron y la extensión del lago de
Texcoco fue disminuyendo lentamente.[8]
De esta manera,
el sistema lacustre ha ido desapareciendo por obras de drenaje, entubado de
ríos y manantiales, explotación y contaminación de mantos acuíferos,
deforestación y erosión de los suelos; todo ello paralelo al incremento de la
población y al uso de suelo urbano. Esta incidencia sobre el sistema
hidrológico proporcionó grandes extensiones de tierra a los habitantes cercanos
a ellas, los cuales iban utilizando y apropiándoselas para uso urbanos.
Así, a partir de
la década de los cuarenta comenzó a cambiar intensamente el uso de suelo en los
terrenos del desecado lago de Texcoco. La cercanía con la ciudad y la
posibilidad de utilizarlos como suelo agrícola o urbano incentivó un proceso de
venta de tierras ganadas al lago. El lecho de éste proporcionó los territorios
donde se asentaron los pobladores migrantes durante las décadas de los
cincuenta, sesenta y setenta, territorio que actualmente forma parte de los
municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl.
2. Acciones y actores
en la formación de suelo urbano[9]
A principios del
siglo xx,
los terrenos que surgieron de la desecación del lago de Texcoco representaban
un problema de salud para la ciudad de México debido a las tolvaneras de tierra
y sal que ahí se originaban. Los primeros gobiernos revolucionarios se ocuparon
de deslindar el lecho del lago y planearon proyectos agrícolas (1919) y
piscícolas (1921), con el fin de resolver el problema de las tolvaneras. Si
bien esos proyectos eran loables, el proceso que se dio en el deslinde, bonificación
y venta de los terrenos fue un caos, debido a la falta de claridad en la
política urbana que se seguiría en el crecimiento de la ciudad; esto se hizo
evidente en los diversos procesos de deslinde y venta que sufrió el territorio.
En la medida en
que el lago de Texcoco se iba desecando, las tierras ganadas se deslindaron y
otorgaron a comunidades o personas para su uso agrícola, o arrendadas para su
lavado y bonificación. Al principio sólo se habían repartido las orillas del
lago, sin embargo, el fraccionamiento y deslinde de los terrenos era el inicio
de la venta para futuro uso urbano (mapa iv).
Mapa iv
Terrenos
comprendidos dentro de la zona desecada del
lago de Texcoco
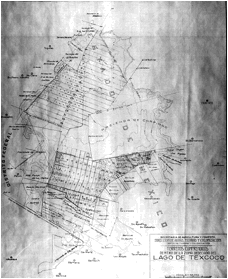
Fuente: Secretaría de Agricultura y Fomento, Dirección de
Aguas, Tierras y Colonización, Departamento de Tierras y Colonización, escala
1:50 000, Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
En 1922 se
emitieron los primeros acuerdos de arrendamiento y se declaró de utilidad
pública la bonificación de lotes del ex vaso de Texcoco. Dicha bonificación
estaba planeada con el fin de destinar el territorio para uso agrícola, sin
embargo, desde el principio la salinidad del suelo mostró las pocas
posibilidades de la tierra para ese uso.
Por otro lado, a
fines de la década de los veinte y principios de los treinta los gobiernos
federal y el estatal propusieron otras acciones. Por un lado, en 1929 el
gobierno del presidente Emilio Portes Gil señaló que la bonificación y
fertilización del lecho del lago la podían hacer particulares, y desde ese año
el gobierno del Estado de México empezó a ceder derechos de posesión de
terrenos. Por otro lado, había preocupación de la federación sobre la
utilización de los terrenos del lago y la salubridad de la ciudad; de ahí que
desde diversas instancias se levantaran voces sobre el problema que significaba
el ex lago y se plantearon algunos proyectos de integración de este territorio
a la ciudad de México.
Dentro de esos
proyectos se encontraba el del Parque Agrícola de la Ciudad de México (1930),
en el que se proponía utilizar los terrenos del ex vaso de Texcoco para fines
agropecuarios, bonificando y aprovechando los terrenos desecados y controlando
el movimiento de las aguas de la cuenca de México. El ingeniero Ángel Peimbert y los arquitectos Luis MacGregor
y Augusto Petricioli planearon dicho parque de la
siguiente manera:
Para realizar
tal fin hemos imaginado un proyecto que haga de los lagos, y con especialidad
el de Texcoco, una dependencia de la Ciudad de México; que sea para ésta como
un gran Parque Agrícola donde la pequeña agricultura se desarrolle
intensivamente, donde encuentren aplicación las industrias derivadas, donde la
propiedad se halle ya subdividida, donde encuentren ocupación noble y lucrativa
millares de familias (Peimbert et
al., 1930: 20).
En el contexto
de la planificación del valle de México, el proyecto consideraba
una gran área agrícola para la ciudad, casi toda el área oriente, incluidos los
terrenos del desecado lago de Texcoco. El parque se observaría como un abanico territorial integrado por caminos o varillas que partían de cerca del Peñón de los
Baños, que sería sede o puerto para distribuir las mercancías y
productos a la ciudad. Esos caminos formarían cinco sectores que serían
divididos en parcelas de 25 ha, esta división formaría una retícula de caminos
de tierra y canales de agua para facilitar su movimiento en todo el sistema y
formar un vaso regulador. Los caminos estarían unidos por uno de circunvalación
alrededor del parque que comunicaría a todos, y junto a éste también un canal
navegable. Al centro se proponía la Ciudad del Lago que cumpliría funciones de
administración, descarga y almacenamiento de los productos agrícolas.
La idea de
integrar este territorio a la ciudad era evidente cuando se proponía
convertirlo en un barrio de la Ciudad de México, el proyecto señalaba que:
Ya se ha dicho
que el punto de convergencia de las comunicaciones es la zona del Peñon de los Baños. Este sitio, interesantísimo, hoy en
abandono casi absoluto, será un puerto en el que se concentrarán para
distribuirse todas las mercancías y productos que lleguen del Parque Agrícola y
de las comarcas ribereñas. Se formará en torno de la colina una dársena con
edificios adecuados al almacenamiento y tráfico de esos efectos. Seguramente se
formará en sus aledaños un conglomerado de población, como un nuevo barrio de
México. Se aprovecharán sus manantiales de aguas calientes y cargadas de
sustancias minerales para el establecimiento de una estación de baños de placer
y terapéuticos modernamente acondicionada. Se formarán parques, paseos; el
cerro será motivo de utilizaciones pintorescas y se le volverá la vida a ese
pequeño poblado que agoniza ahora injustificadamente en medio de la incuria y
de la sed. A este punto concurrirá y en él descargara sus aguas, el antiguo
Canal de la Viga, vía fluvial de tráfico tan intenso, cuya terminal se ha
llevado en la actualidad muy lejos del corazón de la ciudad, después de haber
sido, en otros tiempos, importante factor de abastecimientos de México (Peimbert et al., 1930: 23).
Así, el Parque
Agrícola se transformaría en una fuente de bienestar y salud, fomentaría las
actividades productivas agrícolas, el empleo y los ingresos de familias y de la
hacienda pública, la pequeña propiedad rústica y, en general, mejoraría las
condiciones de vida de la capital.
Cabe señalar que
el proyecto del Parque Agrícola debió haberse considerado en el Plano Regulador
del arquitecto Carlos Contreras de 1933[10]
ya que en esos años el presidente Pascual Ortiz Rubio creó la Comisión Técnica
del Parque Agrícola de la Ciudad de México, la cual se encargó de presentar “un
importante álbum del proyecto de bonificación de las tierras del vaso del lago
de Texcoco” bajo la dirección del Ingeniero Ángel Peimbert,
y quien generó algunas obras en 1933 (Franco: 1948: 219).
Contrario a lo
anterior, el gobierno del Estado de México tenía un destino diferente para los
terrenos del ex lago. Como se señaló, desde diciembre de 1929 existía la
posibilidad de ceder los terrenos en bonificación y transferirlos a particulares,
y así se hizo según lo muestran los contratos celebrados entre la Secretaría de
Agricultura y Fomento y los ciudadanos, los cuales se publicaron en la Gaceta
del Gobierno del Estado de México
(gcem) en 1931. En ese año se dio a conocer
la lista de los arrendatarios de terrenos del ex lago de Texcoco, en la que se
precisa que se bonificaron 532.75 ha de terreno (gcem, 1931).[11]
El deslinde y
fraccionamiento de terrenos no quedo ahí, y en 1932 el gobernador del Estado de
México, Filiberto Gómez, vinculó el deslinde y venta de terrenos del ex lago de
Texcoco a personalidades de la política nacional y militares de la siguiente
manera:
Varios señores
generales [...] jefes de operación, jefes de departamento de la Secretaría de
Guerra y Marina y más de cien generales jefes del Ejército Nacional así como un
numeroso núcleo de altos empleados federales y de algunos particulares [...]
han adquirido alrededor de 7,000 ha de terrenos ganados por la desecación del
antiguo vaso del lago de Texcoco (García y Gutiérrez, 1999: 96).
De esta forma se
vendían lotes de 40 ha, una persona podía adquirir hasta dos lotes, el valor
del terreno era de $1.00 por hectárea, precio que se había fijado para
facilitar el acomodo de los lotes.[12]
Los precios de venta eran irrisorios y a ello se sumaba el costo de un $ 1.00
peso que se cobraba por impuesto predial, tarifa que se haría efectiva en los
siguientes 20 años. El gobernador precisó que con la adquisición de los
terrenos, aquellos personajes participaban en las obras
de rescate de los
mismos, a la vez que definían el uso que se le había asignado de
facto al territorio:
propiedad particular y de uso urbano.
Cabe señalar que
entre los militares, empleados de gobierno y personalidades que adquirieron
algunos de esos terrenos, a muy buen precio, sobresalen: el ingeniero Peimbert y los arquitectos MacGregor
y Petricioli, la señora Josefina Ortiz de Ortiz
Rubio, los generales Ignacio Leal Brown, Francisco Mújica y Lázaro Cárdenas,
así como el coronel Leopoldo Treviño.
El uso que se le
quería dar al suelo del ex lago quizá pudo leerse mejor cuando el propio
gobernador Gómez señaló la necesidad de exención de impuestos de todos los
terrenos comprendidos en la cota 7.10 “y exención general en la zona iv para la
construcción de la Ciudad Radial” que estaba proyectada para urbanizarse lo
antes posible (García y Gutiérrez, 1999: 97). Ésta fue la segunda ocasión en
que se señalaba la intencionalidad de crear un espacio urbano; la primera fue
la Ciudad Lago
del proyecto del Parque Agrícola de Peimbert; ambas
ciudades pudieron haber sido parte del mismo proyecto.
Con estas
diversas y contradictorias acciones en los ámbitos federal y estatal, no
quedaba claro si los propietarios de los terrenos otorgados eran quienes
aparecieron en la ggem de 1931 y que hicieron sus contratos
de bonificación con la Secretaría de Agricultura y Fomento; los coroneles,
generales, políticos y profesionales señalados en el deslinde de 1932; o ambos
grupos. Lo que sí se observa es que tanto el gobierno estatal como el federal
tenían una intención contraría a lo que decían sobre el uso agrícola que se le
tendría que dar al lago.
Las
contradicciones sobre la propiedad del suelo se acumulaban de tal manera, que
para 1933 fue necesario actualizar el deslinde, localización y levantamiento de
los terrenos ubicados en el ex lago de Texcoco a través de una Comisión Oficial
Deslindadora. En marzo de ese año la comisión señaló lo siguiente:
La Comisión
Oficial Deslindadora de los Terrenos del Vaso de Texcoco, nombrada por acuerdo
de la Secretaría de Agricultura y Fomento, de fecha 15 de junio [...] está
procediendo en la actualidad al deslinde, localización y levantamiento de los
terrenos ubicados dentro del vaso del referido lago, y comprendidos dentro de
la curva de acotación 7.10 metros sobre el plano de comparación de la
nivelación general del Valle de México (gcem,
1933).
La venta a bajo
precio de los terrenos, la falta de precisión sobre la propiedad de la tierra y
las constantes declaraciones y proyectos de planificar el área es lo que
acompaña a los terrenos del ex vaso de Texcoco en los siguientes años por el
camino de la confusión y la anarquía. Los esfuerzos de los gobiernos federal y
estatal, sin duda, estaban dirigidos a utilizar los terrenos del ex lago, sin
embargo, las acciones para darle un uso agropecuario y piscícola dieron paso a
las acciones de venta de terrenos a particulares, y de esa manera el incremento
de la propiedad individual aumentó la cantidad de tierra que se dispondría para
el mercado inmobiliario irregular, facilitando con ello la urbanización del
lecho del lago.
Es importante
señalar cómo se llevó a cabo el deslinde y levantamiento limítrofe de los
terrenos del desecado lago de Texcoco.[13]
El vaso del lago se delimitó a partir de la cota 7.10 del terreno, el área que
se fraccionó fue la poniente, dividida a su vez en vi zonas. El número de éstas se asignaron del i al vi,
en orden de sur a norte, de manera que la zona ii quedó al sur y la vi al norte. Las zonas i, ii, iii y iv corresponden a lo que actualmente es el municipio
de Nezahualcóyotl, la iv zona se distingue hoy porque
es la parte norte de Nezahualcóyotl; la v corresponde a un área triangular que
forma parte del municipio de Ecatepec, el límite poniente de esta área corre
paralela al Gran Canal del desagüe, a una distancia de entre 500 metros y un
kilómetro en su extremo sur y norte, respectivamente, y al oriente colinda con
los terrenos del ex lago de Texcoco al borde del antiguo canal de desagüe del
lago de Texcoco. Una parte de la zona vi
se localizó al norte del territorio actual del municipio de Ecatepec y otra
correspondió al municipio de Atenco; asimismo, el área de El
caracol, que eran
terrenos de tratamiento de sales que pertenece al municipio de Ecatepec, era
parte de la vi zona (plano i).
Plano i
Fraccionamiento de terrenos del ex lago de Texcoco
en seis zonas (1932 ca.)
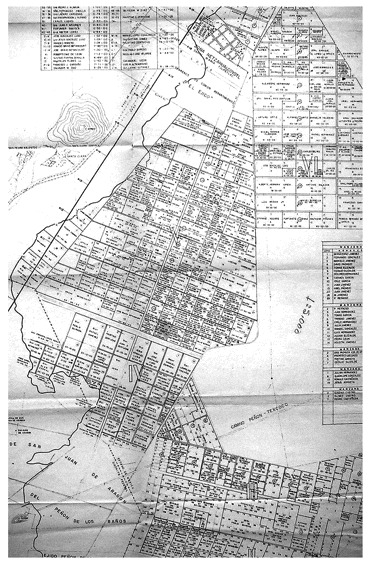
Fuente: Archivo Municipal de Ecatepec de Morelos, México.
Así, el
municipio de Nezahualcóyotl se constituyó con tierras
de las zonas i, ii,
iii y iv del desecado lago de Texcoco,
considerando además terrenos en común repartimiento pertenecientes al municipio
de Chimalhuacán (De la Torre, 1975: 57); mientras que Ecatepec se quedó con los
terrenos de la v zona y parte de
la vi. Por eso el área de análisis
del proceso de urbanización de los terrenos del ex lago de Texcoco corresponde
a esas dos entidades municipales.
Como se señaló,
los terrenos desecados fueron intervenidos a principios del siglo xx,
deslindados y destinados a uso agrícola o piscícola, arguyendo el cuidado de la
salubridad de la ciudad de México. Hasta aquí existía una planificación del
territorio, sin embargo, el proyecto del gobierno del Estado de México se
sobrepuso al del gobierno federal, lo que condujo al fraccionamiento y uso
urbano de la zona. Una vez que el área desecada se distribuyó –perteneciendo a
particulares, militares y burócratas–, no fue bonificada, por lo que se
encontró en condiciones propicias para ser fraccionada y destinada a procesos
particulares de urbanización de colonias o fraccionamientos irregulares.
Muchos actores y
condicionantes intervinieron para que se constituyera en suelo urbano, entre
ellos, la incapacidad del Estado para verificar y hacer cumplir la bonificación
de las tierras, la demanda de suelo urbano por parte de los migrantes, la
oportunidad que vislumbraron algunos fraccionadores para obtener buenas
ganancias con la venta de suelo barato, el interés clientelar de algunos
políticos y las restricciones para construir fraccionamientos en el Distrito
Federal; sin embargo, la disponibilidad de suelo barato, resultado de la
desecación del lago de Texcoco, fue la circunstancia originaría para que se
diera el proceso de urbanización al nororiente de la ciudad.
3. La venta irregular
del suelo del ex lago
Para el año de
1942, la Ley de Planificación y Zonificación del Estado de México (lpzem)
regulaba el ordenamiento de los territorios del ex lago, misma que señalaba las
funciones que debía cumplir la Junta de Planificación en el desarrollo conjunto
de los territorios del estado, y era el máximo instrumento legal de
planificación en el Estado de México (gcem,
1942). En 1944 se reformó su artículo 43 en el que se daban facultades al
gobierno del estado para contratar empréstitos necesarios para la ejecución de
obras públicas (gcem,
1944); para 1945 se emitió una Ley de Protección a las Nuevas Construcciones,
Fraccionamientos Industriales, Residenciales y Obras de Irrigación en la que se
otorgaban franquicias especiales y exenciones a los fraccionamientos
industriales, agrícolas y habitacionales que cumplieran los requisitos que las
diferentes instancias gubernamentales señalaban, incluida la Junta de
Planificación y Zonificación (gcem, 1945). Es decir, las Juntas de Planificación y
Zonificación tenían la facultad de adquirir créditos y otorgar exención de
impuestos para fomentar nuevas construcciones, incluidas las de carácter
urbano.
Sin embargo, en
septiembre de 1948 –cuando ya se encontraban los primeros asentamientos cerca
de la carretera a Puebla, en los terrenos del ex lago de Texcoco– el gobierno
del estado emite dos reformas contradictorias sobre fraccionamiento y venta de
lotes. La primera es la adición de los artículos 53 al 58 en la lpzem en los
que se establece que las autoridades gubernamentales no podrán autorizar y ratificar
un contrato de compra de lotes, si no se justifica que existe la autorización
para venderlos como lo exigía la lpzem;[14]
además se incluían las sanciones a las que se hacían acreedores quienes
violaran dichas normas (gcem,
1948).[15]
Esto haría pensar en una estricta supervisión de las autoridades del
crecimiento de asentamientos humanos en todo el estado, pero no fue así. La
segunda reforma fue una adición a la lpzem en la que se especifican las condiciones
en que se daría autorización
para la venta de lotes aun cuando el fraccionamiento no
cumpliera con los servicios urbanos necesarios (gcem, 1948). Esta adición autorizaba la venta de lotes cuando
el fraccionador depositara un pago en alguna institución de crédito del
gobierno como garantía de urbanización.[16]
No se sabe si los depósitos de garantía de urbanización se pagaban o no, lo
cierto es que el gobierno del estado autorizó muchos asentamientos humanos
irregulares, pues carecían de obras y servicios urbanos mínimos, con enormes
evidencias de pobreza y marginalidad.
Es hasta 1958
cuando se emite la Ley de Fraccionamientos de Terrenos del Estado de México (lftem), más de
diez años después de que iniciara el fenómeno de las invasiones de terrenos y
en pleno proceso de conurbación con la ciudad de México. En esta ley se
señalaba que los fraccionamientos urbanos no podían ser objeto de venta
mientras no concluyeran las obras de urbanización; sin embargo, el proceso de
fraccionamiento y venta irregular de terrenos continuaba.[17]
En los múltiples
acuerdos del ejecutivo del estado que autorizaban fraccionamientos de tipo
popular, se establecían las condiciones para la creación de colonias. Entre las
cláusulas se señalaba que los fraccionamientos se ajustarían a las normas y
lineamientos aprobados para la planificación general y lo relativo a las
especificadas por la Dirección de Comunicaciones y Obras Públicas. Los
requerimientos que debían cumplir los fraccionamientos tenían que ver con:
·
Abastecimiento
de agua potable suficiente para satisfacer las necesidades de servicios
públicos y domésticos de la población que se establezca en el fraccionamiento,
con una dotación mínima de doscientos litros por habitante y por día.
·
Desagüe
general del fraccionamiento.
·
Red
de distribución de agua potable.
·
Red
de alcantarillado.
·
Tomas
de agua potable y descarga de algañal (sic) en cada lote.
·
Pavimento
de concreto asfáltico en los arroyos de las calles.
·
Guarniciones
y banquetas de concreto hidráulico en las aceras de las calles.
·
Alumbrado
público y red de distribución de energía eléctrica domiciliaria.
·
Nomenclatura
de calles en placas visibles, incluyendo señalamiento vial.[18]
Como se puede
observar, los requerimientos urbanos para los asentamientos estaban bien
definidos en la planificación general del área, pero, por las condiciones que
tuvieron los fraccionamientos urbanos en esa época, en la realidad eran
inexistentes.
Algunos
asentamientos fueron vendidos por fraccionadores privados que, aunque sabían
que las tierras no eran aptas para el uso urbano habitacional y que no se iban
a dotar los servicios, los vendían a migrantes que buscaban algún terreno para
resolver su problema de vivienda. Recuérdese que las décadas de mayor
crecimiento social en la ciudad de México fueron de los cincuenta a los
setenta, lo cual impactó en la demanda de suelo urbano y vivienda en el Estado
de México y particularmente en los terrenos del ex lago de Texcoco.
La lftem
especificaba las obligaciones de los fraccionadores, los espacios públicos que
debían donar para áreas verdes y servicios públicos y hasta la latitud, de doce metros, de las vías públicas.
Sin embargo, lo señalado en la ley fue contrastante con las condiciones en que
se encontraban las colonias asentadas en el ex lago: sin agua, drenaje, luz y
equipamiento público alguno. A pesar de que muchos fraccionadores sabían su
compromiso legal, no lo cumplieron, esperaron a que las demandas de los
ciudadanos presionaran al gobierno del estado para pedir que éste se hiciera
cargo de los servicios e infraestructura en los asentamientos. De esta manera,
la obligación de urbanización se transfirió al estado, con lo que las
fraccionadoras, inmobiliarias e iniciativa privada quedaron sin responsabilidad
alguna en el proceso anárquico de urbanización y en las condiciones insalubres
que padecían los primeros pobladores de la zona del lago.
La
reconsideración sobre la actuación de la mayoría de los fraccionadores es
importante en el sentido de que ellos planificaron el área del ex vaso,
marcando las colonias y las calles y haciendo obras mínimas: aplanaban calles,
introducían guarniciones, construían pozos de agua o gestionaban pipas de agua
para abastecer a los habitantes. El incumplimiento de las obras se dio a pesar
de que los colonos pagaban los abonos y compromisos económicos de la compra del terreno; este desentendimiento de
los fraccionadores contribuyó a enmarcar el abandono y pobreza que se observaba
en el área urbana que se estaba formando.
El papel de las
diversas instancias de gobierno reforzó esas prácticas, los asentamientos
irregulares se fomentaron a través del proselitismo y apoyo partidista, ésta
era una práctica que los gobiernos utilizaron en las contiendas electorales a
cambio del voto; toleraban y estimulaban la invasión de tierras a cambio de
apoyo electoral, actividad que se observa hasta hoy día.
De esta manera,
desde las modificaciones a la lpzem de 1948 se estableció el recurso legal en el
que podían ampararse los fraccionadores de terrenos para no concluir las obras
al momento de fraccionar y vender los terrenos. Es hasta 1976, con la Ley
General de Asentamientos Humanos, cuando se establecen normas más sólidas para
crear asentamientos humanos en todo el país.
4. La necesidad de
vivienda y los primeros pobladores urbanos
El espacio urbano
en el área de estudio se configuró lentamente, las condiciones naturales del
área, la irregularidad del suelo y la situación económica social de la
población condicionó la habitabilidad de ese territorio.[19]
En lo que corresponde a la zona de Nezahualcóyotl,
desde la década de los cuarenta los primeros pobladores se comenzaron a asentar
en las orillas cercanas a la carretera México-Puebla, por supuesto de manera
irregular. Una década después, ese fenómeno también se observó en la v zona en Ecatepec. Así comenzaron a
surgir fraccionamientos irregulares que estaban cambiando la imagen del lugar;
de un área desértica, salitrosa e inundable en época de lluvias, se pasaba a
una zona con asentamientos urbanos irregulares, de alta vulnerabilidad para las
edificaciones, así como focos de miseria y abandono.[20]
Esos
asentamientos tuvieron una estrategia particular de ocupación, los primeros se
ubicaron en el centro del área, dando valor con su sola existencia a los
terrenos de la periferia. Las vialidades contribuyeron a la sobrevivencia y
consolidación de esas poblaciones creando rutas que transportaban a la
población y a los bienes de consumo inmediato: alimentos, muebles, materiales
de construcción, etc. En ese sentido, las viviendas consolidaban el área en la
medida en que se construían. Los primeros asentamientos humanos en Ecatepec que
tuvieron la convivencia con el ex lago fueron: Granjas Valle de Guadalupe, San
Agustín, Emiliano Zapata, La Estrella y Díaz Ordaz.[21]
En el caso de Nezahualcóyotl, las primeras colonias
fueron: Juárez Pantitlán, México, El Sol y el Barrio
de Juárez Pantitlán o San Juan (García y Gutiérrez,
1999: 89).[22] Es importante llamar la
atención sobre quiénes definieron la traza y delimitación de los
fraccionamientos urbanos y quiénes construyeron el espacio urbano. Quizá
parezca que esta consideración no es importante, sin embargo, la decisión de
cómo se delimitó y definió el uso del suelo repercutió en la estructura urbana
de los siguientes años.
La traza general
de los terrenos del ex lago tuvo su antecedente en el fraccionamiento de los
terrenos en grandes manzanas prefiguradas desde la década de los treinta. Las
manzanas, o superficies cuadrangulares o rectangulares, correspondían a un solo
propietario, mismas que dieron origen a la dimensión de las colonias, formando
un gran damero de colonias, manzanas y viviendas.
No hubo una
instancia gubernamental que planeara o definiera los territorios urbanos, cada
propietario de manera particular fraccionó y vendió la manzana o colonia que
poseía. En algunos casos, el fraccionador marcaba los límites que tendrían las
manzanas y lotes al interior de las colonias; con el auxilio de un topógrafo o
agrimensor se trazaban las zonas habitacionales, calles y algunas áreas
comunes, posteriormente a esa delimitación, el terreno estaba listo para su venta.[23]
En el afán por
maximizar las ganancias por la venta de terrenos, el ex lago se fraccionó sin
considerar los requerimientos de espacio para uso colectivo (escuelas,
mercados, hospitales y bibliotecas) y áreas verdes (jardines, viveros y
parques), de ahí las carencias y problemas urbanos que sufre el área en la
actualidad. Los espacios para escuelas primarias y mercados fueron
los más privilegiados, no así las áreas para salud, el esparcimiento, o áreas
verdes. Algunos de los fraccionamientos habían llegado a situaciones extremas
donde incluso las calles no reunían las condiciones para ser transitadas.[24]
Así, con la promesa de que se comenzarían las obras de urbanización, los
fraccionamientos se sucedían uno tras otro, al tiempo que los pobladores
iniciaban la construcción social de su espacio, desde el relleno de calles para
transitar, pasando por la gestión y financiamiento de pipas de agua, hasta la
permanente autoconstrucción de su vivienda.
Alrededor de la
década de los cincuenta, la legislatura del estado acordó autorizar
fraccionamientos de tipo popular en ambos municipios, en el que se
especificaban las vialidades, los servicios públicos y las áreas verdes que
debía ceder las fraccionadoras a los municipios para su administración y
mantenimiento.[25] Sin embargo, del acuerdo
en papel a la realidad de los espacios de uso colectivo, la diferencia fue
evidente frente a la carencia de los mismos.
Así, para la
década de los setenta, cuando comenzó la regularización del suelo, las
instancias gubernamentales tuvieron pocas posibilidades para planear y destinar
áreas verdes y espacios de uso colectivo a los asentamientos, ya que la mayor
parte del territorio se encontraba en manos de particulares y su uso sería
presumiblemente habitacional.
Son mínimos los
espacios que sirven de pulmón de regeneración del medio, sólo hay pequeños
parques y jardines en algunas colonias y áreas verdes que se localizan en las
avenidas y en algunos lotes baldíos. El parque del pueblo y los
terrenos de recuperación del lago de Texcoco forman parte de las pocas áreas
verdes en la zona de estudio.[26]
La necesidad de
vivienda de los primeros pobladores influyó en la decisión de comprar terrenos
baratos e inundables en la zona del ex lago; los pobladores poco a poco fueron
creando su espacio, su vivienda y patrimonio. Las autoridades, a pesar de tener
instrumentos legales para planear el área, dejaron pasar la oportunidad de
intervenir en una zona urbana que estaba naciendo. Los propietarios
particulares y fraccionadores vieron la oportunidad de crear negocios
lucrativos con o sin la anuencia de las autoridades, y en gran parte, fueron
ellos quienes definieron la traza y uso urbano de esta zona. La especulación
urbana del territorio del ex lago pesó más que las decisiones legislativas para
planear. Así, el área de estudio se fue creando socialmente a través de un
proceso de autoconstrucción de viviendas y de la cooperación vecinal para
obtener los servicios urbanos básicos.
Conclusiones
En el análisis
urbano de la ciudad de México se debe reflexionar en los procesos y actores
específicos que intervinieron en la historia de los diversos lugares. Procesos
y actores son parte de los elementos sociales que conforman la dinámica de los
espacios en la ciudad, dinámica que debe ser entendida a partir de su análisis
local, no de teorizaciones de fenómenos ajenos a la realidad estudiada.
El análisis del
espacio está inserto en la totalidad de la estructura social, el espacio ocupa
un lugar importante al ser un elemento que refleja el desarrollo de la sociedad,
al tiempo que se encuentra determinado por la misma estructura social.
De esta manera,
la desecación del lago de Texcoco obedecía a la necesidad imperiosa de
garantizar la seguridad de la ciudad de México; así como la bonificación,
deslinde y fraccionamiento de terrenos respondía, en parte, a la necesidad de
espacio habitacional y vivienda de una población pobre que estaba migrando a la
ciudad capital desde la década de los cuarenta.
En ese mismo
sentido, el espacio urbano del lago de Texcoco lo construyeron diversos
actores, cada uno de ellos expresado en sus acciones, tuvo un papel específico
y fundamental para la desecación del lago. Los líderes de movimientos sociales,
al encabezar las luchas por mejores servicios públicos; los representantes políticos,
quienes hicieron lo necesario para liberar el territorio de ataduras legales
destinándolo finalmente a la propiedad particular; los agentes particulares que
ofrecieron servicios de agua, salud o educación; los propietarios o
defraudadores de fraccionamientos, quienes no tuvieron límites para especular
con el suelo y necesidad de vivienda; los pobladores o habitantes del ex lago,
quienes arriesgaron su salud al vivir ahí; todos ellos participaron de diversas
maneras y grados en la construcción del área urbana del ex lago de Texcoco.
Tradicionalmente,
el territorio se encuentra demarcado a partir de límites administrativos que
imponen los gobiernos; límites naturales que obedecen a leyes biológicas,
físicas y químicas; y limites urbanos, resultado de la dinámica económica,
política y social de las ciudades; sin embargo, si se considera que el
territorio se transforma con la presencia del ser humano y de su hacer,
entonces los espacios a través del tiempo son diferentes, ya que el hombre va
transformando e influyendo en las estructuras sociales en que vive.
Así, cuando se
intenta definir el espacio se debe considerar todo un proceso de valoración que
parte de la materialidad que contiene ese espacio, su proceso de formación, las
acciones que los seres humanos han realizado sobre su superficie, sus
relaciones de apropiación, producción o vinculación con el territorio y las
repercusiones económicas, políticas y sociales que vienen del exterior.
El espacio se
entiende como parte integrante de la totalidad social, es productor y producto,
depende de su entorno y de las acciones que en él se suceden, es resultado de
cómo van cambiando las formas espaciales antiguas frente a los procesos
sociales nuevos. Los procesos se adaptan a formas preexistentes y crean otras
nuevas, de ahí que el espacio lacustre se trasformó poco a poco en la medida
que socialmente se le intervenía.
Por estas
circunstancias, la geografía urbana en el ex vaso de Texcoco en el periodo
1940-1970 tiene características específicas respecto de como la observamos hoy.
En la actualidad los habitantes del área de estudio comparten, además del
espacio urbano, características educativas, culturales y económicas similares,
resultado de procesos parecidos de intervención política, económica y urbana; sin
embargo, eso no significa que el área sea homogénea, sino que los procesos de
desecación, incorporación al uso urbano y ocupación social fueron similares,
aunque son económica, política y socialmente diferentes.
Así, el espacio
urbano de los actuales municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl,
en parte, son expresión de esa consecución de acciones que se fueron
sobreponiendo y entrelazando a través del tiempo en el territorio y que le dan
un significado específico a cada área. El estudio geográfico debe considerar
que el espacio es producto de un proceso histórico, de ahí lo fundamental de
analizar las relaciones sociales históricas de esta área con el fin de conocer
cómo se fue transformando su especificidad y cómo adquirió otra. Esto implica
ver el espacio de hoy como la condensación de las condiciones, actores y
procesos anteriores. El espacio urbano de los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl que corresponden al ex vaso de Texcoco son
resultado de la intervención de diversos actores sociales que contribuyeron
desde la desecación de la cuenca de México hasta la necesidad de vivienda
barata en la ciudad, dando como resultado un espacio socialmente construido y
desigualmente desarrollado.
Bibliografía
Ayala-Alonso,
Enrique (1999), “La transformación de la habitabilidad: génesis de la idea moderna de habitar” en Liliana Giordano y Liliana D’Angeli (eds.), El habitar. Una orientación para
la investigación proyectual,
Universidad de Buenos Aires-Universidad Autónoma Metropolitana, Buenos Aires,
Argentina, pp. 13-21
Bassols, Mario (1983), Concentración
industrial y expansión urbana en el municipio de Ecatepec, un estudio de caso
en el contexto de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, México, Multicopias.
Calderón de la
Barca, Madame (2003), La vida en México durante una
residencia de dos años en ese país,
México, Porrúa.
Caneda-Bernal, Antonio (1966), “Informe
sobre el levantamiento topográfico del lago de Texcoco”, Centro de
Investigación y Documentación de Nezahualcòyotl,
México.
Comisión del Valle
(1862), “Carta hidrográfica del Valle de México”, Catálogo
de Cartogramas,
Consejo de Planeación Económica y Social en el D. F., México.
Franco, Luis G.
(1948), “Comisión técnica del parque agrícola de la Ciudad de México”, en
Gobierno del Distrito Federal, Glosa del periodo de gobierno del
C. Gral. e Ing. Pascual Ortiz Rubio 1930-1932, Departamento del Distrito Federal, México, pp. 219-220.
Gaceta Oficial
del Distrito Federal (1998), Ley orgánica de la administración pública del
Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, jefe de gobierno del Distrito
Federal-Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 29 de diciembre, México, en
<www.setravi.df.gob.mx/leyes/pdf/ley_organica.pdf>, septiembre de 2004.
García-Luna,
Margarita (1990), Nezahualcóyotl:
tierras que surgen de un desequilibrio ecológico. Decretos relativos a los
terrenos desecados del lago de Texcoco 1912-1940, México, Gobierno del Estado de
México-Centro de Información y Documentación de Nezahualcóyotl,
México.
García-Luna,
Margarita y Pedro Gutiérrez-Arzaluz (1999), Nezahualcóyotl,
monografía municipal,
México, Instituto Mexiquense de Cultura-Amecrom-Gobierno
del Estado.
Gobierno
Constitucional del Estado de México (1931), Gaceta del
Gobierno del Estado de México,
15 de abril.
Gobierno
Constitucional del Estado de México (1933), Gaceta del
Gobierno del Estado de México,
15 de marzo.
Gobierno
Constitucional del Estado de México (1942), Gaceta del
Gobierno del Estado de México,
30 de diciembre.
Gobierno
Constitucional del Estado de México (1944), Gaceta del
Gobierno del Estado de México,
21 octubre.
Gobierno
Constitucional del Estado de México (1945), Gaceta del
Gobierno del Estado de México,
1 de diciembre.
Gobierno
Constitucional del Estado de México (1948), Gaceta del
Gobierno del Estado de México,
15 de septiembre.
Gobierno
Constitucional del Estado de México (1948), Gaceta del
Gobierno del Estado de México,
18 de septiembre.
Gobierno
Constitucional del Estado de México (1958), Gaceta del
Gobierno del Estado de México,
20 de diciembre.
Gobierno
Constitucional del Estado de México (1963), Gaceta del
Gobierno del Estado de México,
20 de abril.
Gobierno
Constitucional del Estado de México (1973), Gaceta del
Gobierno del Estado de México,
10 de octubre.
Gobierno
Constitucional del Estado de México (1979), Gaceta del
Gobierno del Estado de México,
12 de julio.
Huitrón, Antonio (1975), Nezahualcóyotl,
miseria y grandeza de una ciudad,
México, s/e.
Iglesias,
Maximiliano (ca. 1978), Netzahualcóyotl:
testimonios históricos (1944-1957),
México, Servicios Educativos Populares.
Nacional
Financiera-Secretaría de Hacienda y Crédito Público (1969), Proyecto
Texcoco, memoria de los trabajos realizados y conclusiones, México, Nacional
Financiera-Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Peimbert, Ángel, Luis MacGregor
y Augusto Petricioli (1930), Memoria
descriptiva del proyecto del Parque Agrícola de la Ciudad de México, Presentada en el Primer Congreso
Nacional de Planificación, México.
Valek-Valdés, Gloria (2000), Agua,
reflejo de un valle en el tiempo,
México, Universidad Nacional Autónoma de México.
Valverde, Carmen
y Adrián Guillermo Aguilar (1987), “Localización geográfica de la ciudad de
México”, en Departamento del Distrito Federal y El Colegio de México (eds.), Atlas
de la ciudad de México, Departamento
del Distrito Federal-El Colegio de México, México, pp. 19-22.
Sánchez-Ruiz,
Gerardo G. (1999), “Urbanización y posibilidades de la habitabilidad. La ciudad
de México al fin del milenio”, en Liliana Giordano y Liliana D’Angeli (eds.), El habitar. Una orientación para
la investigación proyectual,
Universidad de Buenos Aires-Universidad Autónoma Metropolitana, Buenos Aires,
pp. 83-486.
Sánchez-Ruiz,
Gerardo G. (2002), Planificación y urbanismo de la
Revolución mexicana,
México, Asamblea Legislativa-Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco.
Torre-Abedrop, Rafael de la (1975), “La tenencia de la tierra en
las zonas iv
y v del vaso de Texcoco”, en
Gobierno del Estado de México (eds.), La tenencia de la tierra
(ensayos), Gobierno del
Estado de México, México, pp. 55-79.
Recibido:
13 de diciembre de 2006.
Reenviado:
23 de abril de 2007.
Aceptado:
19 de junio de 2007.
Maribel Espinosa Castillo. Es doctora en geografía por la
Universidad Nacional Autónoma de México; realizó estudios de licenciatura en
sociología y maestría en planeación metropolitana en la Universidad Autónoma
Metropolitana. Actualmente es investigadora nivel “C” en el Sistema Nacional de
Investigadores (sni);
se desempeña como investigadora del Centro Indisciplinario
de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (ciiemad)
además de ser profesora invitada del posgrado de Ingeniería y Arquitectura
Unidad Zacatenco, ambos pertenecientes al Instituto
Politécnico Nacional (ipn).
Sus líneas de investigación actuales son: planificación del espacio y geografía
turística e industria turística y metodología de la investigación. Entre sus
publicaciones destacan: “Viejas y nuevas geografías en el ex vaso de Texcoco”, Investigaciones
geográficas, 57, unam, México, pp. 95-113 (2005); “Algunos
problemas en la formación de investigadores y en el ejercicio de la
investigación”, Quimera,1, año 7, Toluca, México, pp. 357-378
(2005); Anteproyectos de investigación turística. Metodología
para su elaboración,
México, Trillas (2005); Tendencias de investigación
turística a principios de siglo xxi (coord.), México, ipn (2007).