Evaluación rural participativa: uso de los recursos
naturales en la reserva de la biosfera El Vizcaíno, BCS, México
Magdalena
Lagunas-Vázquez*
Luis Felipe
Beltrán-Morales**
José
Urciaga-García*
Alfredo
Ortega-Rubio**
Abstract
In this
paper we describe our experience during a participative research where we
emphasise the importance of linking the different social players (in this case,
protected rural areas), the academic sector and non-governmental organisations.
We analyse the results of a participative rural appraisal (pra or erp
in Spanish) carried out in El Vizcaíno biosphere reserve, Baja California Sur,
Mexico. Apart from identifying the problems perceived by the social players and
their proposals to solve them, we obtained information about the usage of
natural resources by the residents of the different communities and formulated
a joint plan for their exploitation.
Keywords: participative rural appraisal, protected natural
areas, natural resource usage, rural communities.
Resumen
En este artículo
se describe la experiencia de investigación participativa donde se destaca la
importancia de la vinculación entre los actores sociales (en este caso de áreas
rurales protegidas), el sector académico y las organizaciones no
gubernamentales. Se analizan los resultados de una evaluación rural
participativa (erp) llevada a cabo
en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, bcs,
México. Además de identificar lo que los actores sociales perciben como
problemas y las formas en que proponen vías de solución, se logró obtener
información acerca del uso de los recursos naturales por parte de los
residentes de las comunidades y se formuló un plan comunitario de uso de los
mismos.
Palabras clave:
evaluación rural participativa (erp),
áreas naturales protegidas, uso de recursos naturales, comunidades rurales.
*
Universidad Autónoma de Baja California Sur. Correos-e: mlagunas@uabcs.mx,
jurciaga@uabcs.mx.
** Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste s.c. (cibnor). Correos-e: aortega@cibnor.mx, lbeltran04@cibnor.mx.
Introducción
Durante las
últimas décadas, en América Latina se ha dado una profunda crisis económica y
política, con procesos de ajuste estructural y tendencias de desarrollo de
corte neoliberal; con escasa participación social en la toma de decisiones
sobre estos cambios, antes, más bien, autoritarios y escasamente transparentes;
debido, sobre todo, a sistemas políticos muy centralizados, elitistas,
antidemocráticos y corruptos. Como resultado de esto, en la región se acentuó
la pobreza, se incrementó la concentración de riqueza y se multiplicaron los
problemas sociales (violencia, delincuencia, violación a los derechos humanos,
discriminación y narcotráfico) (Valarezo, 1995).
Organismos de
Naciones Unidas, onu (como la
organización para la Agricultura y la Alimentación, fao, y el Programa para el Medio Ambiente, pnuma), señalan firmemente la necesidad
de nuevas perspectivas y maneras de promover el desarrollo rural para detener o
revertir el deterioro ambiental, donde se incluyan sobre todo criterios
socialmente más participativos. Durante décadas, el gobierno mexicano mantuvo
en el campo una política de buenas intenciones y manejos paternalistas
(Martínez et al.,
1999). Es decir, los programas y apoyos de desarrollo rural no trataban de
crear alternativas viables para los campesinos, más bien, éstos se basaban en
elevar la producción a bajos costos para subsidiar el crecimiento industrial y,
por ende, el crecimiento urbano, así como mantener la paz en el campo con
actitudes paternalistas y control político. La respuesta campesina fue
justamente la indiferencia y la aceptación de planes y proyectos que no
representaban sus intereses, mientras que la realidad se agravaba ya que muchas
veces las actividades y tecnologías aplicadas no eran las adecuadas para las
características ambientales de la zona (Martínez et
al., 1999).
Considerando que
en México gran parte de las áreas rurales se componen principalmente de
identidades colectivas que se conforman de propiedades comunales (forma de
organización tradicional de los pueblos indios mexicanos), en la actualidad se
reconocen como terrenos ejidales o ejidos (González, 2001). Generalmente, las
comunidades rurales, debido a las condiciones de pobreza en que se encuentran
(ocho de cada diez familias rurales son pobres y cuatro de esas ocho están en
extrema pobreza), se ven obligados a realizar una explotación intensiva de sus
recursos y a utilizar en determinadas actividades predios que no tienen el
potencial adecuado (Carabias et al., 1994). Por ello, consideramos que
las comunidades rurales dependen en gran medida de sus recursos naturales, lo
que demuestra su importancia para resguardar un área natural, ya que ellas
pueden operar como aliadas de la protección biológica y la diversidad genética in
situ (Bocco et
al., 2000).
Actualmente, la
preocupación de diferentes sectores sociales ante la crisis ambiental por la
que atraviesa la humanidad hace necesaria la búsqueda de nuevas alternativas
que favorezcan la protección, conservación y uso adecuado de los recursos
naturales, en especial en regiones bajo fuertes presiones ambientales y
socioeconómicas (Bocco et al., 2000).
La experiencia
que se describe en este trabajo aborda el papel de la investigación
participativa entre áreas rurales inmersas en un área natural protegida (anp), el sector académico y
organizaciones no gubernamentales (ong).
El objetivo principal de este estudio es facilitar a la comunidad de Bonfil una
evaluación del uso de sus recursos naturales, priorizar los problemas y
soluciones en el manejo de tales recursos (por medio de la erp) y ofrecer pautas para formular un plan
de manejo comunitario
de los recursos naturales. La hipótesis planteada por el grupo investigador
fue: la comunidad de Bonfil hace uso de los recursos naturales cercanos a sus
casas y su cultura y costumbres están influenciadas por las características
ambientales de su entorno natural.
Evaluación rural
participativa
La evaluación
rural participativa (erp) estima
que la colaboración social es un ingrediente fundamental para elaborar
proyectos, impulsar un mejoramiento sustantivo en la calidad de vida local y
conservar los recursos naturales. El método de erp
derivó de la evaluación rural rápida (err)
y se utilizó por primera vez a comienzos de la década de los ochenta (Chambers,
1983, 1991, 1993). Constituye un enfoque participativo o un marco metodológico
para obtener, evaluar y analizar, en un periodo corto, información relevante
sobre las realidades rural y urbana. Su propósito es dar prioridad a los
problemas esenciales, identificar y planificar posibles acciones concretas y
estimular la discusión (Chambers, 1992a, 1992b). Este enfoque involucra a la
población local en la investigación y análisis, considera el conocimiento de la
población local como punto de partida y pone énfasis en el aprendizaje mutuo
entre la población. De acuerdo con Geertz (1994), cada grupo social tiene una
manera de interpretar la realidad y relacionarse con ella; desde esta dimensión
(subjetiva de la vida social) dan sentido y orientación a sus acciones, por lo
que se considera imprescindible ubicar y reconocer el conocimiento local.
Las herramientas
participativas y el trabajo comunitario son procesos que permiten crear
espacios para compartir el conocimiento local (Centro Internacional para el
Ambiente y el Desarrollo, 1993; Chambers, 1996), las experiencias cotidianas y
el conocimiento ecológico tradicional de las comunidades, lo cual posibilita la
libre expresión, el análisis y la discusión de la propia realidad local
(Vázquez y Montenegro, 1999; Berkes et al., 2001).
La erp se basa en la premisa de que es
frecuente que la solución a los problemas sobre el manejo de recursos se
encuentre en la propia comunidad, por lo que definir tales problemas requiere
del consenso entre los diferentes grupos de usuarios, tanto para priorizar las
dificultades como para proponer posibles soluciones; es decir, la
evaluación-planeación en conjunto sobre el uso de los recursos naturales en el
ámbito local (Pretty et al., 1991, 1993, 1995). Así, la erp sólo podrá ser útil cuando se den
estas condiciones fundamentales para la negociación, donde las comunidades
están convencidas de participar (Leewis, 2000).
El enfoque de la
erp incluye los términos rural y evaluación, pero Robert Chambers, uno de los
principales representantes en este campo, observa que los términos a veces son
un problema, pues rural es un término al que se le dan muchas
aplicaciones, y la palabra evaluación es muy limitada porque la erp es un proceso que implica mucho más
que la simple evaluación (Chambers, 1995). Para otros autores, evaluar es una
actividad participativa que requiere una perspectiva y un equipo
interdisciplinarios, tanto evaluadores internos (representantes de la
comunidad) como externos (técnicos, facilitadores), y tiene un proceso cíclico
cuyo objetivo principal es fortalecer el sistema que se evalúa así como la
metodología utilizada (Macías et al., 2006).
La erp se ha usando ampliamente en África y
en Asia, aunque es menos conocida en América Latina. Hay quienes consideran que
aunque el lenguaje de este método no es tan explícito como los enfoques
auténticamente latinoamericanos (por ejemplo, la
investigación-acción-participativa, iap),
comparte algunos de sus elementos clave, al tiempo que ofrece una amplia
variedad de métodos y técnicas avalados por la experiencia. Dentro de los
elementos esenciales de la erp se
encuentran (Chambers, 1995):
·
Equipo
multidisciplinario con una variedad de habilidades y antecedentes.
·
Claridad
en cuanto al espacio, proyecto, personas, géneros y costumbres.
·
Uso
de diferentes métodos, fuentes, disciplinas e informantes en diferentes lugares
para realizar controles cruzados en aproximaciones sucesivas.
·
Los
miembros de la comunidad participan en la evaluación.
·
Los
investigadores principales trabajan en contacto directo, cara a cara y en el
campo.
·
Cambio
de papeles: se aprende de y con la comunidad rural acerca de sus criterios y
categorías.
·
Ignorancia
óptima e imprecisión aproximada: al no descubrir ni medir más de lo necesario y
pasar por alto lo que no es necesario.
·
Análisis
en el lugar mismo para determinar qué se debe sugerir.
·
Preferencia
por la conducta, las actitudes y la afinidad por encima de los métodos.
·
Cultura
para compartir la información, los métodos, el alimento, las experiencias de
campo, etcétera.
·
Conciencia
autocrítica en relación con nuestras actitudes y conductas.
El método de erp se ha aplicado en comunidades de
diversas regiones de África, Asia, Europa y Centroamérica (Centro Internacional
para el Ambiente y el Desarrollo, 1993). En México se tienen experiencias con
enfoque participativo desde 1965 (corrientes filosóficas influyentes: teología
de la liberación de Boff, educación popular de Freire, investigación
participativa militante de Fals Borda y Rahman y democracia participativa y
ecología social de Murray Bookchin), y a finales de 1980 la versión inglesa del
diagnóstico rural rápido (Macías et al., 2006).
En los últimos
10 años, en México aumentó el uso de alternativas para el desarrollo
participativo, tanto enfoques y métodos de participación social como
diagnósticos y evaluaciones en los ámbitos comunitario y regional, entre los
que destacan: la evaluación rural participativa, el diagnóstico rural rápido,
la investigación participativa y la investigación-acción-participativa (iap), con lo que la colaboración en la
planeación del desarrollo ha sido ampliamente aceptada como herramienta
metodológica en programas del sector rural de los dos últimos gobiernos. Por lo
que tanto los gobiernos como algunas instituciones internacionales de
financiamiento (como el Banco Mundial) han impulsado la utilización de estas
metodologías (Negrete y Bocco, 2003; Macías et al., 2006).
De esta manera,
en México se tienen experiencias recientes de uso de metodologías para la
participación social en las que se aplicó una herramienta o la combinación de
varias, como en el caso del diseño e implementación del sistema de monitoreo y
evaluación participativa: la experiencia en Calakmul, Campeche, donde, además
de la aplicación de la erp, se
utilizaron diversas metodologías de la iap;
el ordenamiento territorial en Santa Martha, municipio de Chenalhó, Chiapas
(Pool et al.,
1997); el ordenamiento ecológico y actividades de ecoturismo y educación
ambiental en la comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán (Bocco et al., 2000). El Grupo de Estudios
Ambientales, a.c. tiene más de 10
años de experiencia de interacción entre 30 comunidades marginadas y una
organización campesina regional en varias líneas de trabajo, entre las que
destacan: el Programa de Manejo Campesino de Recursos Naturales y Sistemas
Agroalimentarios que desarrollan conjuntamente las comunidades, la Sociedad de
Solidaridad Social (sss) Sanzekan
Tienmi; y el Proyecto de Conservación de la Biodiversidad por Comunidades
Indígenas de los estados de Oaxaca, Michoacán y Guerrero (Coinbio), que desde
hace tres años incorpora recursos financieros nacionales e internacionales para
apoyar algunas iniciativas de ejidos y comunidades en materia de
fortalecimiento de capacidades locales para un mejor conocimiento de su
biodiversidad, mediante, entre otras actividades, talleres participativos
comunitarios e inventarios florísticos. El Coinbio es un proyecto que opera en
los tres estados mencionados a partir del año 2001 y su principal objetivo es apoyar
y fortalecer las iniciativas comunitarias de conservación de ecosistemas y
biodiversidad a partir de los propios esquemas y modelos comunitarios (Anta,
2006; Granich, 2006).
Área de estudio
En Baja
California Sur la mayoría de las localidades son rurales: de un total de 2,743
poblados, 99.3% son rurales, sin embargo, la mayoría de las personas habita en
las pocas localidades urbanas; ya que de 424,041 habitantes con que cuenta el
estado, sólo 18.7% vive en áreas rurales (inegi,
2000a). Prácticamente toda la entidad está dividida en terrenos ejidales, en
total son 100 ejidos (inegi,
2000b). De acuerdo con las costumbres y la cultura de la población rural, es
importante reconocer y caracterizar a estas comunidades, sobre todo en cómo
usan y manejan sus recursos naturales.
De la superficie
total de bcs, 40% cuenta con algún
decreto que la establece como área natural protegida (anp), con lo que se ubica como el primer estado que aporta
mayor cantidad de territorio con anp
al país (conanp, 1999). Esto nos indica
su gran importancia ecológica nacional e internacional por las características
de los ecosistemas que lo conforman: elevada biodiversidad, endemismo,
presencia de especies en peligro de extinción, así como el potencial económico
de los recursos naturales del territorio. Más adelante se describe el aspecto
biofísico de esta región.
En el conjunto
de anp del estado se encuentra la
reserva de la biosfera El Vizcaíno, la segunda más extensa de América Latina
con 2’546,790 ha. Dentro de ésta se ubica el ejido Bonfil –área de estudio del
presente trabajo–, que es un conjunto de comunidades rurales que pertenecen al
municipio de Mulegé, al norte de Baja California Sur. El ejido Bonfil obtuvo
resolución presidencial, en el Diario Oficial de la federación el 27 de junio de
1975, para dotarlo con 514,575 ha de territorio y así convertirlo en uno de los
ejidos de mayor extensión territorial del país. Aproximadamente 50% del
territorio ejidal está dentro de la reserva de la biosfera El Vizcaíno.
Para el
desarrollo del Taller de evaluación rural participativa (terp) se regionalizó el territorio
ejidal en las siguientes áreas: 1) Mulegé, 2) núcleo Bonfil y 3) Santa Martha (figura i). Cada área comprende una cantidad
variada de rancherías y asentamientos humanos dispersos.
Figura i
Área de estudio: a) Estado de Baja California Sur; b) Municipio de Mulegé; c) Ejido Bonfil y las tres áreas en que se dividió para
aplicar el terp
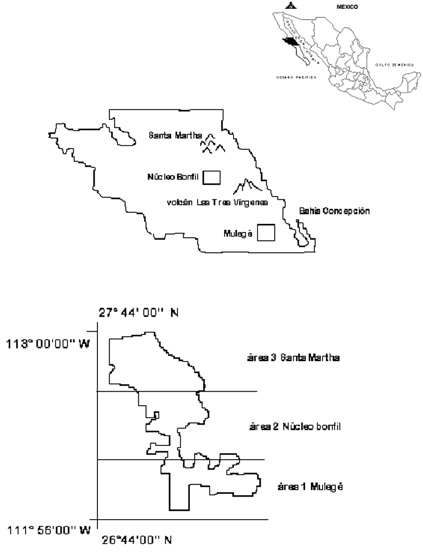
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Agrario
Nacional (ran), BCS, 2001.
Metodología
El presente
estudio es un trabajo sociológico con enfoque multidisciplinario (participaron
investigadores sociales, economistas y biólogos) donde se utilizaron
metodologías de investigación cualitativas, básicamente herramientas y técnicas
usadas en la erp. Además se
hicieron observaciones directas en campo mediante una relación continua con las
comunidades a lo largo de más de un año. Las fuentes primarias y documentales
fueron los principales medios para obtener información. Se hicieron revisiones
bibliográficas y cartográficas, entrevistas (con una guía semiestructurada),
charlas informales, reuniones con grupos focales (líderes de las comunidades),
mapas participativos (diagrama realizado por cada dueño de parcela donde
incluyó las actividades y los objetos más importantes de su área de trabajo),
análisis de calendario por estación y uso del tiempo diario por género,
cronología de las comunidades (en reuniones convocadas, por medio de
narraciones los habitantes estructuraron entre todos la historia de la
comunidad), matrices de problemas prioritarios y sus soluciones (los que
miembros de la comunidad consideraron más urgentes).
En cuanto a
metodologías específicas por género, se aplicó: 1) análisis de calendario por estación
para describir la distribución y ocupación de actividades y 2) uso del tiempo diario para hombres y
mujeres en cada hogar, generalmente desarrollados por el padre y la madre
(ambos anotaron sus actividades por cada temporada del año y por hora del día).
Previo a la
aplicación del taller de erp,
miembros de la ong Bonfil,
Ambiente y Desarrollo, a.c. e
integrantes del grupo de investigadores participantes mantuvieron una relación
por espacio de un año con diversas personas de las comunidades del ejido, por
medio de reuniones y pláticas informales. Durante estas comunicaciones se
planteó la idea de evaluar el manejo de los recursos naturales. Cuando hubo
consenso entre el grupo facilitador –la ong,
los investigadores y diversos miembros del ejido– en cuanto a que
existía convicción e interés para aplicar la erp,
se emprendió el proceso de evaluación.
Con una duración
de poco más de cuatro meses, el terp se
elaboró en tres etapas: a) introducción y sensibilización a la
comunidad sobre los beneficios de la erp,
b)
capacitación al grupo facilitador en el uso de las herramientas y técnicas, y c) aplicación del taller (tabla 1).
Tabla 1
Etapas de
aplicación de la erp
|
Etapa |
Actividad |
Duración |
|
Primera etapa: Introducción y sensibilización a las comunidades propuesta a las comunidades para aplicar el TERP |
Revisión de información |
Tres meses |
|
Segunda etapa: Capacitación del grupo promotor o facilitador |
Capacitación en las metodologías y técnicas utilizadas en la ERP ONG:
tres promotores Grupo de investigadores: dos promotores Siete entrevistadores |
Un mes |
|
Tercera etapa: Aplicación del taller |
Desarrollo del taller en las comunidades |
Dos semanas |
Fuente: Elaboración propia.
Resultados
Descripción
ambiental del ejido
Este territorio
comprende a la región geológica Sierra de la Giganta (Padilla y Troyo, 1991),
cuya geodinámica incluye vulcanismo, sedimentación y mineralogía. De acuerdo
con la clasificación fisiográfica, esta área pertenece a la provincia de Baja
California, constituida por una región de sierras altas (400 a 600 msnm, excepto
las serranías de Tres Vírgenes con altitudes máximas de 2,100 m) y bajas
(lomeríos menores a 300 msnm). En cuanto al clima, se reconoce como zona muy
seca o árida y seca cálida bw (h’)
s (‘x)(I’), con temperatura media anual mayor a 22° c, con un porcentaje de lluvia en verano o invierno de 5 a
10 mm y oscilación térmica extremosa (Salinas et al., 1991). En lo referente a la flora,
comprende porciones de dos subdivisiones del desierto sonorense: desierto del
Vizcaíno y una porción menor que es Costa del Golfo. Aproximadamente 9% de la
flora se reconoce como endémica de la región geográfica global y sus formas
corresponden a árboles, arbustos, herbáceas, arrosetadas y cactáceas
(columnares, cilíndricas, globosas y cespitosas) (León y Coria, 1992). Con respecto
a la fauna, se considera que actualmente los vertebrados de este lugar se
conforman de una mezcla de la Región del Cabo y del macizo continental –sobre
todo del sudoeste de Estados Unidos y del noroeste de México–, y se reconoce
como fauna del Vizcaíno Sur, la cual se considera como una verdadera isla
ecológica, pues está
apartada del resto de la península por factores ambientales debido a que es uno
de los desiertos más áridos de Norteamérica. Entre los ejemplares más
representativos se encuentran: venado bura (Odocoileus
hemionus peninsulae),
borrego cimarrón (Ovis canadensis weemsi), zorra del desierto (Vulpes
macrotis devia), puma
(Felix concolor), gato montés (Linx rufus), coyote (Canis
latrans), halcón
peregrino (Falco peregrinus), águila real (Aquila chrysaetos), águila pescadora (Pandion
haliaetus), entre
otros (Galina et al., 1991, 2003).
Características
socioeconómicas
Los asentamientos
poblacionales en este ejido se dieron en diversas fechas. De acuerdo con los
datos cronológicos obtenidos durante el terp
aplicado en el núcleo Bonfil, las primeras familias llegaron en 1977
provenientes del estado vecino de Baja California Norte, sobre todo del valle
de San Quintín y Ensenada –aunque en general los orígenes de estas personas son
los estados del centro y sur de México–, y sus principales actividades eran la
agricultura y la ganadería. Poco tiempo después, en los inicios de 1980, se
incorporaron al sistema ejidal de Bonfil los ranchos ubicados dentro de los
límites oficiales del territorio ejidal, asentamientos localizados en la sierra
de Santa Martha y Mulegé (figura i)
cuyos pobladores en su mayoría pertenecen a familias nativas de la región
descendientes directos de colonizadores extranjeros, principalmente europeos
(Jordán, 1987). Así pues, el ejido Bonfil es una mezcla de costumbres, formas
de pensar, necesidades y deseos diferentes, aspectos que con el tiempo les han
dado características que los hacen parte de su entorno.
Actualmente la
población se compone de 700 personas (155 ejidatarios con sus respectivas
familias) influenciadas directamente con el sistema ejidal de Bonfil. Las
comunidades están distribuidas de sur a norte (figura i) de la siguiente manera:
1) En
Mulegé se encuentran 50 ejidatarios que se dedican a la agricultura (huertas de
cítricos, dátil criollo y pastizales), la ganadería, la pesca y el turismo de
playa (rentan predios en la franja costera de las playas de Santa Inés y Bahía
Concepción). Alrededor de 25 ejidatarios más viven dispersos en poblados y
rancherías de las serranías, desde Santa Águeda hasta el sur de San José de
Magdalena, y sus principales actividades son la cría de ganado bovino y
caprino, así como el cultivo de huertas frutales.
2) En
la comunidad núcleo del ejido viven 50 ejidatarios dedicados al cultivo de una
variedad mejorada de dátil y diversas hortalizas, legumbres y frutas
(principalmente cítricos) y a la cría –para autoconsumo– de ganado bovino y
caprino así como de aves de corral. Riegan los cultivos con agua que extraen de
acuíferos; existen cinco pozos que funcionan por bombeo alimentados con energía
eléctrica.
3) En
San Francisquito y Santa Martha viven alrededor de 25 familias de ejidatarios
que también crían ganado bovino y caprino, actividad que combinan con trabajos
de curtiduría y manufactura de calzado típico de la región. El agua que
utilizan tanto para el desarrollo de sus actividades como para el consumo
humano, la toman de aguajes naturales.
En distintos
grados, los ejidatarios hacen uso directo o indirecto de los recursos naturales
que los circundan y todos coinciden en que estas prácticas han modificado los
patrones poblacionales de algunas especies de fauna, por ejemplo, el venado ha
sido diezmado pero la cantidad de liebres (Lepus
californicus) se
incrementó, otros presentan cambios constantes a corto plazo, como las víboras
de cascabel (Crotalus sp)
y el halcón peregrino (Falco peregrinus), así como algunos moluscos bivalvos
cuyas poblaciones silvestres –según habitantes del ejido que se dedican a
actividades pesqueras– aumentan y disminuyen entre ciclos que van de dos a 10
años.
En cuanto a las
actividades cotidianas, tanto hombres como mujeres tienen una rutina bien
definida durante el día. Generalmente las mujeres de Bonfil desarrollan las
siguientes actividades: de 5:00 a 7:00 hrs. –se levantan una hora más temprano
que los hombres– inician sus labores con la elaboración del desayuno y
preparando a sus hijos para que asistan a la escuela; de 7:00 a 8:00 sirven el
desayuno a quienes se quedan en casa y ponen los alimentos que el esposo lleva
a su lugar de trabajo; entre las 8:00 y 13:00 hrs. limpian la casa, lavan ropa,
cocinan los alimentos del medio día y reciben a los niños que regresan de la
escuela; de las 13:00 a las 16:00 continúan con la limpieza, riegan las plantas
de su solar, reciben al esposo tras su jornada de trabajo en el campo, le
ofrecen alimentos y comienzan a preparar la cena; de las 16:00 a las 19:00
ayudan a los hijos con las tareas y ordenan los útiles y ropas escolares para
el día siguiente; de las 19:00 a las 21:00 sirven la cena, limpian los
utensilios de cocina utilizados y generalmente se duermen una hora más tarde
que los demás miembros de la familia. En cuanto a los cambios de rutina entre
estaciones del año, ésta sólo se modifica durante las vacaciones marcadas por
el calendario escolar.
Habitualmente,
la jornada de los hombres que trabajan en actividades agropecuarias es como
sigue: 6:00 a 8:00 hrs. se levantan, desayunan y salen de sus viviendas; entre
las 8:00 y 11:00, inician algunas actividades como encender los motores del
pozo de donde extraen el agua, comienzan el riego de sus parcelas y hacen
diversas labores de labranza (dependiendo de la temporada, siembran,
deshierban, riegan, cosechan etc.,); allí mismo toman un almuerzo entre las 11:00
y 12:00; continúan sus trabajos en el campo hasta las 15:00 o 16:00 hrs.;
después regresan a sus casas a comer, descansan un rato y aproximadamente a las
20:00 o 21:00 hrs. cena toda la familia.
Recursos naturales:
usos en tiempo, problemas y soluciones priorizados por la comunidad
Después de
realizar el terp encontramos que
en el núcleo Bonfil (tabla 2) la principal actividad en la comunidad es el
manejo de fauna silvestre a través de una unidad de manejo ambiental (uma) que incluye la actividad cinegética,
la agricultura, la ganadería y la caza para autoconsumo. Los principales
problemas, en orden de importancia según los habitantes del ejido, son: altos
costos de la energía eléctrica, carencia de créditos, suelos pobres, escasez de
agua, falta de alimento para el ganado, ausencia de información sobre el manejo
de la uma y poca disponibilidad de
leña cerca del poblado. Asimismo, algunas soluciones que propusieron son:
acordar un subsidio con la Comisión Federal de Electricidad (cfe) y agrupar un mayor número de
ejidatarios (para pagar menos); asociarse con grupos financieros; implementar
programas de labranza de conservación y de compostas y abonos; solicitar apoyo
del gobierno para construir represas; crear una asociación entre ganaderos y
agricultores para ofrecer información acerca del Programa uma Borrego Cimarrón a la comunidad;
reorganizar la uma y coordinarse
para vigilar sus propios recursos. Quienes elaboramos este estudio coincidimos
con la identificación de la problemática, así como con las soluciones
propuestas.
Tabla 2
Recursos
naturales, usos en tiempo y espacio por parte de las comunidades: núcleo Bonfil
|
Actividad |
Recurso natural |
Temporada de uso |
Problema priorizado |
Solución priorizada |
|
Agricultura (huertas de dátil mejorado;
hortalizas y cítricos) |
Tierras agrícolas Agua del subsuelo (25-50 m de profundidad) |
Hortalizas de dos ciclos: noviembre-febrero y abril-julio Cultivo de
dátil: durante todo el año |
Alto costo de la energía eléctrica |
Agrupar a mayor número de ejidatarios (para pagar menos) Acordar un
subsidio con la CFE |
|
Carencia de créditos |
Asociación con grupos financieros Solicitar apoyo al gobierno |
|||
|
Suelo pobre |
Labranza de conservación Compostas y abonos |
|||
|
Ganadería |
Terrenos de agostadero (prácticas extensivas con ganado bovino y
caprino) Vegetación nativa: cholla, biznaga, cardón, mezquite, palo blanco,
encino, Agua de encino Agua del subsuelo para abrevadero |
Durante todo el día |
Escasez de agua Falta de alimento |
Asociación entre ganaderos y agricultores |
|
Manejo de fauna silvestre: unidad de manejo ambiental (UMA), desde
1996 única en el ámbito nacional con participación social |
Ecosistema donde habita el borrego cimarrón |
Vigilancia y monitoreo permanente; a finales del año se da la
temporada de caza |
Falta de información de los ejidatarios sobre la UMA Descuido del programa y falta de organización |
Ofrecer información del Programa UMA Borrego Cimarrón a la comunidad.
Reorganización de la UMA. |
|
Caza para autoconsumo |
Venado, liebre, paloma |
Durante todo el año (antes cazaban más y existía mayor cantidad de
venados, también serían más necesidad de comer carne silvestre) |
Cada vez casan menos |
Reorganizarse para criar venados |
|
Plantas curativas y otros usos de la vegetación |
Lomboy, matacora, gobernadora, nopal, garambullo, choya, huizache y
copalquin Leña: cholla, palo adán, mezquite, palo blanco. |
Durante cualquier época del año |
Hay poca disponibilidad de leña cerca del poblado |
Reorganizarse para vigilar sus propios recursos |
Fuente: Elaboración propia.
En el núcleo
Santa Martha (tabla 3) las principales actividades son el ecoturismo (pinturas
rupestres), la ganadería, la caza para autoconsumo y la agricultura en baja
escala. Los problemas más apremiantes son: disminución del ganado caprino
debido a la plaga del gusano y al ataque de pumas; poca organización del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah)
y falta de información acerca de las pinturas rupestres; insuficiencia de leña
cercana al poblado y menores posibilidades de caza. Algunas soluciones
propuestas por ellos mismos son: integrar una uma
para el manejo de fauna silvestre que ataca al ganado; crear un convenio con el
gobierno del estado para constituir un fondo o seguro que cubra la pérdida de
ganado; implementar una buena promoción sobre la vacuna para atacar la plaga
del gusano; gestionar ante el inah, en
el ámbito estatal, el fortalecimiento, capacitación y mejoramiento de la
calidad de vida de los guías de Santa Martha para la visita a las pinturas
rupestres; hacer promoción local, nacional e internacional y reorganizarse para
vigilar sus propios recursos.
Tabla 3
Recursos
naturales, usos en tiempo y espacio por parte de las comunidades: núcleo Santa
Martha
|
Actividad |
Recurso natural |
Temporada de uso |
Problema priorizado |
Solución priorizada |
|
Ganadería |
Terrenos de agostadero (prácticas extensivas con ganado bovino y
caprino) Vegetación nativa: cholla, biznaga, cardón, mezquite, palo blanco Ojos de agua para abrevadero |
Durante todo el año |
Disminución del ganado caprino por la plaga del gusano y el ataque de
pumas |
Integrar una UMA para el manejo de animales silvestres que atacan al
ganado. Convenio con el gobierno para integrar un seguro para el ganado muerto
por animales silvestres. Implementar una buena promoción sobre la vacuna para atacar la plaga
del gusano. |
|
Ecoturismo |
Pinturas rupestres |
Enero a abril |
Poca organización del INAH y falta de información acerca de las
pinturas rupestres |
Gestionar ante el INAH acuerdos que favorezcan a los guías de Santa
Marta. Organizar un grupo entre los guías para reforzar las gestiones Hacer promoción local, nacional e internacional. |
|
Caza para autoconsumo |
Venado, liebre, paloma |
Durante todo el año |
Cada vez cazan menos |
Reorganizarse para criar venados. |
|
Otros usos de la vegetación (plantas medicinales,
leña) |
Lomboy, matacora, gobernadora, nopal, garambullo, copalquin Leña: cholla mezquite (palo blanco, palo adán) |
Durante todo el año |
Hay poca disponibilidad de leña cerca del poblado |
Reorganizarse para vigilar sus propios recursos. |
Fuente: Elaboración propia.
En el núcleo de
Mulegé (tabla 4) las principales actividades son la ganadería, la agricultura,
la pesca, el turismo y la caza para autoconsumo. Los problemas más apremiantes
que se encontraron fueron falta de agua; fuertes costos de electricidad; nula
organización y falta de equipo en el sector pesquero; impuestos altos para
iniciar un negocio; menores posibilidades de caza; y poca leña disponible cerca
del poblado. Las soluciones que propusieron son: desasolvar los aguajes;
conseguir equipo para traer agua hacia los ranchos; buscar acuerdos y subsidios
de la cfe; organizar cooperativas
y buscar financiamiento para equipo de pesca; negociar con las autoridades
pertinentes impuestos menos altos; y reorganizarse para vigilar sus propios
recursos.
Tabla 4
Recursos
naturales, usos en tiempo y espacio por parte de las comunidades: núcleo Mulegé
|
Actividad |
Recurso natural |
Temporada de uso |
Problema priorizado |
Solución priorizada |
|
Ganadería |
Terrenos de agostadero (prácticas extensivas con ganado bovino y
caprino). Vegetación nativa: cholla, biznaga, cardón, mezquite, palo blanco. Agua del subsuelo para abrevadero. |
Todo el año |
Falta de agua |
Desasolvar los aguajes Conseguir equipo para traer agua hacia los
ranchos. |
|
Agricultura (hortalizas, palmera de dátil
criollo) |
Tierras agrícolas Agua del subsuelo (25-50 m de profundidad) |
Durante todo el año |
Altos costos de electricidad |
Subsidios Acuerdos con la CFE |
|
Pesca |
Fauna marina: peces, camarón, cangrejo calamar, Pulpo, almeja catarina, jaiba, callo de hacha |
Escama durante todo el año Calamar, mayo- septiembre Moluscos bivalvos, enero-abril |
Falta de organización Falta de equipo |
Organizar cooperativas y financiamiento para equipo de pesca. |
|
Turismo |
Playas, paisaje |
Diciembre a marzo, turismo nacional y norteamericano Abril a octubre: 90% del turismo es norteamericano y 10% de otras nacionalidades |
Altos costos de impuestos |
Negociar con las autoridades pertinentes un menor pago de impuestos |
|
Caza para autoconsumo |
Venado |
Durante todo el año |
Cada vez cazan menos |
Reorganizarse para criar |
|
venados |
||||
|
Plantas medicinales y otros usos de la vegetación |
Lomboy Matacora, gobernadora,
nopal, garambullo, copalquin, Leña: cholla mezquite, palo blanco, palo adán |
Durante todo el año |
Hay poca disponibilidad de leña cerca del poblado |
Reorganizarse para la vigilancia de sus propios recursos |
Fuente: Elaboración propia
Conclusión
El uso de
herramientas participativas en actividades de desarrollo se debe principalmente
a que se ha reconocido, a través de diversas experiencias mundiales, que el
proceso de desarrollo no es lineal ni sencillo, donde de la situación A se pasa
a la B, en línea recta. Más bien, el desarrollo es un estado dinámico en el que
la participación hace posible pasar gradualmente de una pasividad casi completa
(ser beneficiarios) al control de su propio proceso (ser actor del
autodesarrollo) (Geilfus, 2001).
Así, con la
aplicación del terp en el ejido
Bonfil, las personas dedicadas a la actividad agropecuaria se dieron cuenta de
lo poco organizadas que estaban; mientras los ganaderos carecían de alimentos y
agua para sus animales, los agricultores podrían proporcionarlos mediante un
poco de iniciativa y coordinación entre ellos, y de esta manera ambos grupos se
verían beneficiados.
Tomaron
conciencia de cómo cada comunidad llevaba a cabo diferentes actividades acordes
con su entorno natural: los habitantes del núcleo Bonfil dedicados a la
agricultura, la ganadería y el manejo de fauna silvestre; los rancheros de
Santa Martha, ganadería extensiva y ecoturismo (pinturas rupestres cercanas); y
los pobladores de la zona de Mulegé, agricultura, ganadería, pesca y turismo de
playa.
Con el terp, en el ejido Bonfil se elaboró un
documento conocido como Plan de Manejo Comunitario de los recursos naturales,
el cual es esencial para un mejor aprovechamiento de estos recursos. El trabajo
desarrollado muestra las bondades de la labor participativa: la combinación del
conocimiento académico con el tradicional para generar opciones que concilien
el uso de los recursos y su conservación (Bocco et
al., 2000).
Realizar este
tipo de investigación participativa acerca del verdadero uso de los recursos
naturales y su importancia para una comunidad rural nos acerca más a la
realidad. Esta metodología es importante para implementar estrategias prácticas
para el buen uso y conservación de los recursos, al tiempo que brinda la
oportunidad para elaborar proyectos de desarrollo viables para las comunidades
involucradas.
Si bien la
estructura científica aún no incorpora claramente la relevancia de este tipo de
investigación en su sistema, conseguir resultados concretos y verificar
enfoques en la realidad –y no solamente en juicios de pares–, parece una
perspectiva atractiva para grupos de universitarios interesados en frenar el
deterioro de los recursos naturales (Bocco et al., 2000).
Agradecimientos
Queremos
agradecer y hacer un reconocimiento especial a la asociación Bonfil, Ambiente y
Desarrollo, a.c. Asimismo,
reconocemos la colaboración en la aplicación del terp de las siguientes personas: a las biólogas Silvia Uscanga
A. y Genny Canúl, a los ingenieros Rolando A. Alonzo y Elvia Verónica García
Chávez, a los estudiantes Rosa García Chávez y Luis Chavarría Romero. A la mesa
directiva del ejido Bonfil, al señor Armando Naranjo R. y, también de manera
muy especial, a todos los miembros de las comunidades de Bonfil, así como a dos
revisores que contribuyeron para mejorar este trabajo.
Bibliografía
Anta-Fonseca
Salvador (2006), “Conservación de la biodiversidad en tierras indígenas: una
propuesta surgida de las comunidades rurales”, La
Jornada Ecológica, 4
de diciembre, México, http://www.unam.mx/2006/12/04/ecof.html, 12 de diciembre
de 2006.
Berkes Fikret, Robin Mahon, Patrick McConney, Richard
Pollnac y Robert Pomeroy (2001), Managing small-scale fisheries alternative, directions and methods,
International Development Research Center, Ottawa, 285 pp.
Bocco, Gerardo,
Alejandro Velázquez y Alejandro Torres (2000), “Ciencia, comunidades indígenas
y manejo de recursos naturales. Un caso de investigación participativa en
México”, Interciencia,
25(2), Caracas, pp. 64-70.
Carabias, Julia,
Enrique Provencio y Carlos Toledo (1994), Manejo de
recursos naturales y pobreza rural,
Universidad Nacional Autónoma de México-Comisión Federal de Electricidad, México, 137 pp.
Centro Internacional
para el Ambiente y el Desarrollo-Instituto de los Recursos Mundiales (1993), El
proceso de evaluación rural participativa, Centro Internacional para el Ambiente y el
Desarrollo-Instituto de los Recursos Mundiales, Montevideo, 103 pp.
Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (conanp)
(1999), url,
<http://www.ine.gob.mx/ucanp/listaanpesta.php3>.
Chambers, Roberts (1983), Rural development: Putting the last first,
Longmans,
Londres, pp.150.
Chambers, Roberts (1991), “Farmer’s practices,
professionals and participation: Challenges for soil and water management”,
documento presentado en Farmer’s Practices and Soil and Water Conservation
Programes, icrisat, India.
Chambers, Roberts (1992a), “The self-deceiving state:
Psychosis and therapy”, ids
Bulletin, 23(4), Institute of Development Studies. Reino Unido, pp. 31-42.
Chambers, Roberts (1992b), “Methods for analysis by
farmers: The professional challenge”, documento presentado en el 12th Annual
Symposium of the Association for fsr/e,
East Lansing, Michigan State University, Estados Unidos.
Chambers, Roberts (1993), Challenging the professions: Frontiers for rural
development, Intermediate Technology Publications, Londres.
Chambers, Roberts (1994), The origins ans practice of Participatory Rural
Appraisal, World Development Vol. 22, No. 7. pp. 953-969.
Chambers, Roberts (1995), “Rural appraisal: Rapid,
relaxed and participatory”, ids Discussion Paper 311,
Brighton, ids.
Chambers Roberts
(1996), “Evaluación rural participativa”, en <http:
www.neareast.org/main/lrc/biblio/researchandevaluation. pdf>, 21 de marzo de
2001.
Galina-Tessaro,
Patricia, Aradit Castellanos-Vera, Enrique Troyo-Diéguez, Gustavo Arnaud F. y
Alfredo Ortega (2003), “Lizard assemblages in the Vizcaino Biosphere Reserve,
Mexico”, Biodiversity and Conservation, 12, Springer Netherlands, pp.
1321-1334.
Galina,
Patricia, Sergio Álvarez S., R. González y Sonia Gallina (1991), “Aspectos
generales sobre la fauna de vertebrados”, en Alfredo Ortega y Laura Arriaga
(eds.), La reserva de la bios-fera El Vizcaíno en la península
de Baja California,
México, Cibnor, s.c., 242 pp.
Geertz, Clifford
(1994), Conocimiento local, Barcelona, Paidós.
Geilfus, Frans
(2001), 80 herramientas para el desarrollo rural
participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo y evaluación,
iica-Sagarpa, México, 208 pp.
González-García,
Carlos (2001), “Nueva agresión contra la comunidad indígena”, La
Jornada, 1 de mayo,
Ojarasca,
México, 49, url,
<http://www.jornada.unam.mx/2001/05/01/oja-portada.html>.
Granich, Iisley
Catarina (2006), “Diez años de trabajo regional en la zona centro de Guerrero”,
La Jornada Ecológica, 4 de diciembre, México,
http://www.jornada.unam.mx/2006/12/04eco-f.html, 10 de diciembre de 2006.
inegi (Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (2000a), xii Censo de población y vivienda,
México, inegi.
inegi
(2000b), Catálogo interinstitucional de núcleos agrarios, México, inegi.
Jordán, Fernando
(1987), El otro México. Biografía de Baja California. Frontera, Secretaría de Educación Pública, México, 303 p.
Leewis, Cees (2000), “Reconceptualizing participation
for sustainable rural development: towards a negotiation approach”, Development and Change, 31, Westview
Press, co, pp. 931-959.
León de la Luz,
J. Luis y Rocío Coria (1992), Flora icnográfica de Baja
California Sur,
Cibnor, s.c., México,
156 pp.
Macías-Cuellar,
Humberto, Oswaldo Valdez-Téllez, Patricia Dávila-Aranda y Alejandro
Casas-Fernández (2006), “Los estudios de sustentabilidad”, Ciencias 81, Universidad Nacional Autónoma de
México, México, pp. 20-31.
Martínez-Alvarado,
Oscar, Venancio Cuevas-Reyes, Alfredo Loaiza-Meza, Tomas Moreno-Gallegos, J.
Esteban Reyes-Jiménez,Oscar Palacio-Velarde y José Luís Guzmán-Rodríguez
(1999), Desarrollo sostenible del sistema agrosilvopastoril en
el sur de Sinaloa.
Red de Gestión de Recursos Ambientales. Fundación Rockeffeller. México, 94 pp.
Negrete Gerardo
y Gerardo Bocco (2003), “El ordenamiento ecológico comunitario: una alternativa
de planeación y participación en el contexto de la política ambiental de
México”, Gaceta Ecológica, 68, Instituto Nacional de Ecología, México, pp. 9-22.
Padilla, Pedrín
y Enrique Troyo (1991), “Geología”, en Alfredo Ortega y Laura Arriaga (eds.), La
reserva de la biosfera El Vizcaíno en la península de Baja California, Cibnor, s.c., México,
242 pp.
Pool-Novelo,
Luciano, Noe Martínez-León, Manuel Diaz-Ruiz, Antonio López-Meza, Rosa
Zúñiga-López, Oscar Sánchez-Carrillo, José Pérez, Rosa Pérez, Reyna
Moguer-Viveros y Manuel Roberto Parra-Vazquez (1997), “El ordenamiento
territorial en Santa Martha, municipio de Chenalhó, Chiapas”, Ecosur, url,
en <http://www.laneta.
apc.org/rock/ecosur03.htm>, 15 de mayo de 2006.
Pretty, Jules y Richard Sandbrook (1991),
“Operationalizing sustainable development at the community level: Primary
environmental care”, documento presentado en la dac
Working Party on Development Assistance and the Environment, París, oecd.
Pretty, Jules y Roberts Chambers (1993), “Towards a
learning paradigm: New professionalism and institutions for sustainable
agriculture, ids Discussion Paper 334,
Brighton, ids.
Pretty, Jules, Irene Guijt, Scoones y John Thompson
(1995), A
trainer’s guide to participatory learning and action, iied Training Materials Series 1,
Londres, iied.
Salinas-Zavala,
Cesar, Rocio Coria-Benet y Eva Díaz-Rivera (1991), “Climatogía y meteorología”,
en Alfredo Ortega y Laura Arriaga (eds.), La reserva
de la biosfera El Vizcaíno en la península de Baja California, México, Cibnor, s. c.
Valarezo-Ramon,
Galo (1995), “Metodologías participativas: el estado de la cuestión en América
Latina”, Bosques, Árboles y Comunidades Rurales, 25,
<http://wwwfao.org/docrep/x0221s/x0221s00.htm#topofpage, consultada el 10 de
diciembre de 2006>.
Vallejo-Nieto,
Mirna Isela, Clara Balderrama-Barbeitia, Elia Margarita Chablé-Can, Dolores O.
Molina-Rosales, Griselda Escalona-Segura, s/f. Diseño e implementación del
sistema de monitoreo y evaluación participativa: la experiencia en Calakmul,
Campeche, Ecosur Unidad-Campeche.
Vázquez Cruz y
Miriam Montenegro-Penagos (1999), Manual de herramientas para la
intervención en comunidades pesqueras y acuícolas, madr-inpa, Santa Fe de Bogotá, 177 pp.
Recibido:
7 de febrero de 2006.
Reenviado:
25 de mayo de 2006.
Aceptado:
29 de enero de 2007.
Magdalena Lagunas Vázquez. Es candidata a doctora en ciencias,
en el posgrado de Ciencias Marinas y Costeras (Cimaco), por la Universidad
Autónoma de Baja California Sur, con especialidad en manejo sustentable de la
zona costera. Es autora o coautora de cinco artículos de investigación original
y de un capítulo de libro. Ha dirigido y participado en ocho proyectos de
investigación y en 18 proyectos de restauración ecológica e impacto ambiental,
entre los que destaca la coordinación del ordenamiento ecológico en acuacultura
para Bahía Magdalena, bcs, México.
Luis Felipe Beltrán Morales. Es licenciado en economía por la
Universidad Autónoma de Baja California Sur (uabcs);
doctor en ciencias ambientales por el Centro eula
de la Universidad de Concepción, Chile; investigador del Centro de
Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor,
s.c.); miembro del Sistema Nacional de Investigadores (sni) y de la Asociación Latinoamericana
de Economistas Ambientales; es profesor de la maestría en economía del medio
ambiente y recursos naturales de la uabcs.
Es autor o coautor de 27 artículos de investigación original; editor de dos
libros y autor de ocho capítulos de libros. Ha participado en 38 estudios de
impacto ambiental y dirigido alrededor de 20. Actualmente es coordinador de
estudios ambientales del Cibnor.
José Urciaga García. Es doctor en ciencias económicas y empresariales por la
Universidad Autónoma de Barcelona, España; Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel ii.
Profesor-investigador titular del Departamento de Economía de la Universidad
Autónoma de Baja California Sur. Profesor de la Maestría en Economía del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (uabcs)
y del posgrado (especialidad, maestría y doctorado) en ciencias marinas y
costeras, uabcs. Autor o coautor
de 4 libros, 10 capítulos de libro, 27 artículos de investigación y ha
participado en el desarrollo de 14 proyectos de investigación en el área de
desarrollo. Actualmente es director de investigación interdisciplinaria y
posgrado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (uabcs) .
Alfredo
Ortega Rubio.
Es doctor en ciencias con especialidad en ecología por el Instituto Politécnico
Nacional (ipn); premio nacional en
Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza 2003, Categoría Académica y
de Investigación; premio al Mérito Nacional Forestal y de la Vida Silvestre
1993; miembro del Sistema Nacional de Investigadores (sni), nivel iii.
Es autor o coautor de 125 artículos de investigación original; editor de 13
libros y autor de 45 capítulos de libros. Ha dirigido 34 proyectos de manejo de
recursos, algunos de ellos permitieron crear y desarrollar las reservas de la
biosfera de Sierra de la Laguna, Desierto del Vizcaíno, e Islas Revillagigedo.
Asimismo, ha dirigido 78 proyectos de restauración ecológica e impacto
ambiental.