La cuenca binacional del río Tijuana: un enfoque biohistórico
Lina Ojeda-Revah*
Martha Ileana
Espejel-Carbajal**
Abstract
The basin
of Río Tijuana, due to its binational character, allows us to compare and
contrast two ways of space appropriation in a homogeneous physical unit, but
very different from a socio-economical point of view. Historically, the
population growth has been intimately linked to migrations rather than to
natural growth and it has been fundamentally determined by economic events in the
United Stated of America. The pattern of land usage is very different in both
countries. In Mexico, the accelerated population growth and the lack of
investment in infrastructure has given birth to a compact urban pattern and an
increase in zones prone to flooding and landslides. In the United States the
population growth, although also accelerated, was followed by strong investment
in infrastructure. This translates into a more disperse urban pattern that
derived into an urban interface in a forest zone naturally predisposed to
fires.
Keywords:
río Tijuana basin, land usage, bio-history, border, urbanisation.
Resumen
La cuenca del
río Tijuana, por su carácter binacional (México-Estados Unidos), permite
contrastar dos formas de apropiación del espacio en una unidad física homogénea
pero muy diferente en lo socioeconómico. Históricamente, el crecimiento de la
población ha estado ligado a migraciones, más que a un crecimiento natural, y
determinado en lo fundamental por eventos económicos ligados a Estados Unidos.
El patrón de usos del suelo es diferente en cada país. En México, el acelerado
crecimiento de la población –sin la inversión en infraestructura– configuró un
patrón urbano más compacto y aumentó en las zonas de riesgo por inundaciones,
derrumbes y deslaves. El crecimiento en Estados Unidos, aunque también
acelerado, se hizo a la par de una fuerte inversión en infraestructura y con un
patrón urbano más disperso que derivó una gran interfase
urbana en una matriz de vegetación que naturalmente está sujeta a incendios.
Palabras clave: cuenca del río Tijuana, uso del suelo,
biohistoria, frontera, urbanización.
*Colegio
de la Frontera Sur. Correo-e: lojeda@colef.mx.
**Universidad Autónoma de Baja
California. Correo-e: ileana@uabc.mx.
Introducción
Las referencias
históricas son de gran utilidad para seguir la cronología y localización de los
impactos humanos (Meyer y Turner, 1990). Las formas de apropiación y
modificación que el ser humano ha ejercido sobre la naturaleza se analizan
mediante la recuperación de los procesos históricos a través de lo que se ha
denominado biohistoria (Boyden,
1992). Espacialmente, los límites de las cuencas son ideales para analizar la
historia de los paisajes naturales y culturales y sus cambios a través del
tiempo (Shugart, 1998), ya que son unidades ecosistémicas con características físicas homogéneas en las
que se pueden contrastar formas de apropiación y transformación de la
naturaleza, integrar las fuerzas que les dieron lugar y sus consecuencias
ambientales. El estudio de las poblaciones humanas es una de las piezas más
confiables, aun cuando no sean muy precisas (Lepart y
Debussche, 1992) en las fuentes de documentación
histórica. Las fotografías aéreas, las imágenes de satélite y las estadísticas
de población se pueden usar para ligar la dinámica de ocupación territorial con
la transformación de los paisajes, en el ámbito mundial (Meyer y Turner, 1990)
o regional (Webster y Bahre,
2001).
En particular,
la cuenca del río Tijuana es un área singular, tanto ambiental como
socialmente, que comparten México y Estados Unidos (eu). Desde una perspectiva
ambiental, presenta un clima de tipo mediterráneo que dio origen a comunidades
naturales únicas en Norteamérica. Social y económicamente, se trata de una
región fronteriza donde conviven dos culturas muy diferentes. En este entorno,
ambos países han transformado el paisaje en un lapso muy corto y de forma
diferente (mapa i).
Mapa i
Transformaciones
del uso del suelo y cobertura natural de la cuenca del río Tijuana (1953-1994)
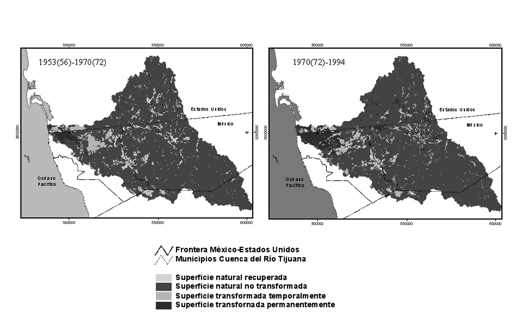
Fuentes: Interpretación de fotos aéreas de 1953 y 1956,
Satélite Corona, y Defense Inteligence
Agency, mapas de 1970 y 1994, metodología de acuerdo con Ojeda et
al. (2007).
Los análisis
regionales históricos permiten visualizar de manera integral las
transformaciones ambientales con las fuerzas que directamente les dieron lugar.
La cuenca hidrográfica del río Tijuana, como unidad ecosistémica,
provee un contexto significativo y manejable para analizar los cambios, ya que
son unidades con ambientes físicos homogéneos en los que se pueden contrastar
las diversas formas de apropiación de la naturaleza y sus consecuencias
ambientales.
A pesar de que
es una cuenca semiárida con recursos hídricos limitados, en ella se han
desarrollado grandes centros urbanos. Conforme éstos crecieron, la demanda de
agua aumentó hasta rebasar la capacidad de abastecimiento de las fuentes
originales y grandes inversiones y tecnología permitieron su transferencia
desde cuencas más lejanas (Michel, 2002). Aunque siempre fue un factor de
preocupación, al parecer el agua no fue lo que determinó el uso urbano. La
complejidad de la historia del uso y manejo del agua en la región merece
particular atención, que el presente artículo no incluye.
El trabajo forma
parte de un estudio en el que con fotos aéreas de la cuenca del río Tijuana de
1953, 1956, 1970, 1972 y 1994 se construyeron mapas de tipos de vegetación y
usos del suelo en un sistema de información geográfica, con el que se realizó
un análisis espacial retrospectivo de los cambios ocurridos y descritos por
Lina Ojeda (2000, 2002; Ojeda et al., 2007). El presente artículo constituye
una fase inicial basada en la revisión bibliográfica y en estadísticas de
población relacionadas con los resultados de la fotointerpretación y tiene como
objetivo relatar los cambios ocurridos en la cuenca del río Tijuana,
identificando las principales variables que los impulsaron y sus consecuencias
espaciales. El estudio se realiza bajo los modelos conceptuales de la biohistoria y del ecosistema urbano, consistente en un
sistema geográfico compuesto por tres subsistemas: el natural, el social y el
construido (Herzog, 1990). Dado que el sistema es muy
complejo, se consideran sobre todo la variable espacial (subsistema natural),
la población, las políticas públicas (subsistema social) y los usos del suelo
–urbano, agrícola y pastizales– (subsistema construido). Aunque el interés
particular se centra en la cuenca del río Tijuana, mucha de la información
citada se refiere a las ciudades de Tijuana y San Diego, no sólo porque éstas
han rebasado las fronteras de la cuenca, sino porque su desarrollo ha influido
en los cambios más trascendentes de la misma.
1. El entorno natural
de la cuenca del río Tijuana
La cuenca del río
Tijuana se ubica en el ángulo que forma la línea internacional entre México, eu y el Océano
Pacífico. La región abarca 4,450 km² de los cuales cerca de dos terceras partes
se encuentran dentro del territorio mexicano (mapa i). Las mayores elevaciones se localizan en el extremo
noreste, en el condado de San Diego, California, donde se alcanza una altura de
1,964 metros sobre el nivel del mar (msnm). En la parte mexicana la mayor
altitud, de 1,850 msnm, se ubica en el extremo sureste, en la Sierra de Juárez.
Casi toda la cuenca es montañosa y con una topografía accidentada. La
desembocadura de las corrientes intermitentes drena hacia el Océano Pacífico
del lado de eu.
Se trata de una zona semiárida, con precipitaciones anuales que varían entre
los 150 y los 500 mm anuales y con temperaturas medias anuales de ente 10 y 16°
C, siendo las partes con mayor altura las más húmedas y frías y viceversa (sdsu-colef,
2005).
La cuenca está
cubierta por diversos tipos de vegetación. En las partes más elevadas del norte
se localizan los bosques (mixtos y de pino); en las grandes altitudes del sur
se encuentra el matorral de junípero y las praderas de alta montaña en las
planicies de toda la cuenca. El chaparral es el tipo de vegetación más
extendido, se distribuye entre 700 y 1,200 msnm, seguido del matorral costero,
el cual generalmente crece por debajo de los 900 msnm. La vegetación riparia, flanqueando los cauces de arroyos, varía su
extensión de manera proporcional con las corrientes de agua. Los usos del suelo
se concentran principalmente en los valles y áreas planas.
1.1 La cultura
prehispánica
Los primeros
pobladores de la cuenca afectaron fuertemente su entorno con presiones de fuego
y recolección de especies de flora y fauna, pero parecen haber estado en un
equilibrio dinámico por más de un milenio (Blackburn y Anderson, 1993).[1]
Por el uso del fuego, es posible que hayan desarrollado un paisaje más
humanizado que cualquier sociedad no agrícola haya creado (Aschmann,
1973).
Las culturas paleoindígenas o prehistóricas de San Dieguito y La Jolla dejaron restos del uso de recursos marinos y costeros
en los litorales donde desemboca la cuenca, conocidos como concheros (Treganza,
1947; Rogers, 1945, 1966).
La primera
cultura que habitó en el área fue la de los kumiai,
la cual se extenió desde Torrey
Pine, en California, hasta la zona central de Baja California (bc). Las
evidencias sugieren su presencia en el valle del río Tijuana en tiempos de la
llegada de los españoles (Shipek, 1969, 1993). Eran seminómadas y vivían en chozas hechas de ramas que abandonaban
con el cambio de estaciones. Se procuraban sustento con base en la recolección,
la caza o la pesca (Piñera y Ortiz, 1985). Modificaron el paisaje con métodos
de manejo de suelo, labranza y uso del fuego. Usaban ramas para cavar, cosechar
bulbos y tubérculos, aflojar y airear el suelo, así como para propagar plantas
mejorando las cosechas subsecuentes. Aparentemente, utilizaban el fuego para
manipular la arquitectura de arbustos, aumentar la reproducción de pastos y
mejorar el acceso a las áreas de cosecha y de forraje para animales de caza (Barbour et al., 1993). Las versiones sobre los
efectos de los incendios varían desde un régimen muy amplio provocado por rayos
y la contribución ocasional de una hoguera de campamento, hasta un patrón
deliberado de manejo de paisaje (Minnich, 1988).
Los kumiai se organizaban por clanes o bandas de familias
extensas conocidas como sh’mules, los cuales aprovechaban o
usufructuaban determinados territorios tradicionales y en ocasiones compartían
con grupos más grandes arboledas, veredas, áreas de reunión de caza,
ceremoniales o religiosas (Department of Landscape Architecture, 1989).
Mantuvieron interacciones con tribus cercanas a través de una extensa red de
intercambio de bienes e información de diversas zonas ecológicas desde el este
hasta el río Colorado (Luomala, 1978).
2. El encuentro de
dos mundos
Durante la
Colonia, los cambios en el paisaje se hicieron más acusados. A las
modificaciones ya impresas sobre la naturaleza por la forma de vida de los
indígenas –con una extracción no intensiva en amplias zonas–, se añadieron las
ocasionadas por la vida misional con otro tipo de perturbaciones y hacia otros
recursos, con una explotación más intensiva y sobre zonas más reducidas al
introducir la agricultura y la ganadería. Dada la escasa población, las
modificaciones al paisaje no se pueden considerar de gran magnitud, salvo por
la introducción de especies exóticas –especialmente en los pastizales inducidos
para la ganadería– y la transformación de áreas originalmente ocupadas por
matorral costero en campos agrícolas.
Las
características geográficas de la península de Baja California ejercieron una
gran influencia en su historia: “Su ubicación, separada del macizo continental
del país, contribuyó a retardar el asentamiento de los españoles en ella y su
aridez fue un factor limitante para el desarrollo de conglomerados humanos y
originó prácticas especiales en la agricultura y la ganadería, condicionando
las dimensiones de los predios utilizados, pequeños para los cultivos, enormes
para la ganadería” (Piñera, 1991).
Las primeras
noticias del establecimiento de los españoles en la región están registradas en
los diarios de los misioneros franciscanos Junípero Serra y Juan Crespi, quienes en una expedición terrestre en 1769
fundaron en la Bahía de San Diego la primera misión en la Alta California. Sus
descripciones del valle del río Tijuana son muy detalladas. La cañada El
Matadero (Smuggler’s Gulch)
se ha identificado como la entrada al valle de fray Junípero Serra, mientras
que el punto de entrada de fray Juan Crespi fue más
al oeste. Este último se instaló en la parte sur del valle, cerca de un pueblo
y lo describió como “una gran planicie de buena tierra, con mucho pasto verde
[...] donde teníamos agua buena [...] Aunque la leña es escasa, las montañas
que no están lejos, la tienen en abundancia” (Crespi,
1927). El padre Serra describe el lado norte del valle: “A corta distancia de
cerca de una hora de camino, observamos que el campo no sólo eran buenos
pastizales, sino que también tenía un río agradable de agua buena” (Serra,
1955).
Al llegar al
noroeste de la península, los misioneros se encontraron con un entorno que en
gran medida se asemejaba al de su tierra de origen: la Península Ibérica. La
incorporación de los indígenas a las labores del campo les permitió conocer el
entorno natural y desarrollar formas de apropiación de los recursos semejantes
a las que ellos usaban antes: sistemas agropastoriles.
Con el
desarrollo de la ganadería y la agricultura se inició una serie de
transformaciones en el paisaje que afectaron especialmente los ecosistemas riparios, al matorral costero y a los pastizales. En esta
época llegaron a la región al menos tres plantas exóticas y las primeras 200
cabezas de ganado, éste fue el inicio de una larga historia de introducción de
especies no nativas, que para 1993 se calcula en 1,023 (Barbour
et al.,
1993).
La ganadería
extensiva e itinerante realizada entonces es la misma que se practica en
nuestros días en la sierras de Juárez y de San Pedro Mártir. Durante la época
de lluvias, el ganado se alimentaba de las hierbas del matorral costero, de
pastizales y de forrajes cultivados y en la temporada seca era conducido a las
praderas de las montañas (Meling-Pompa, 1991). Esta
actividad ocasionó que los pastizales nativos fueran sustituidos por pastos
europeos (Minnich, 1983) y, posiblemente, que el
matorral costero se tornara más atractivo para el ganado al producir la
remoción selectiva de algunos arbustos que promovían el crecimiento de especies
más palatables (Minnich y
Franco-Vizcaíno, 1998).
Si bien es
posible que los kumiai influyeran en la distribución
del matorral costero, fueron los europeos quienes causaron que se redujera
debido a que su distribución cubría las tierras bajas, relativamente fértiles (Aschmann, 1973). Sobre estas áreas, los misioneros
cultivaron principalmente maíz, trigo y legumbres y cazaron venados, conejos y
otros animales de la región (Santiago, 2002). Otros usos de los recursos
incluyeron al matorral de Juniperus en las minas y como combustible para
calentar y cocinar (Minnich y Franco-Vizcaíno, 1998)
y en zonas riparias, los alisos para fabricar ruedas de carretas
(Faber y Holland, 1988).
En este periodo
las prácticas de uso de incendios fueron tan generalizadas, que en 1789 el
gobierno de Arillaga pidió a los ciudadanos castigar
a quienes prendieran fuego (Minnich, 1988).
3. Los grandes
cambios (siglo xix)
El siglo xix se definió por la colonización de
tierras y una actividad ganadera ampliamente extendida, pero sobre todo por el
comienzo de dos historias muy diferentes (eu y México) con consecuencias
mutuamente dependientes.
Una vez que se
estableció la misión de San Diego, el valle del río Tijuana se convirtió en un
campo básicamente ganadero. Entre las rancherías indígenas que pertenecían a
esta misión figuraba la de Tía Juana, de la que hay constancia desde 1809
(Piñera, 1991).
Con la formación
de un México independiente, en 1822 comenzó en la península una política
colonizadora mediante disposiciones legales que dieron el carácter de
nacionales a los terrenos baldíos. Entre los primeros cambios que se
registraron con estas disposiciones dentro de la cuenca, destaca la concesión
de 4,500 ha otorgada a José Bandini a lo largo del
arroyo Tecate en 1829 y el título de propiedad de 10,000 ha expedido en 1833 a
Santiago Argüello en el valle del río Tijuana (Aguirre, 1987). Otras
concesiones incluyeron dos ranchos más pequeños (San Ysidro y Jesús María) y el
Rancho Milijó concesionado a Emigdio Ygnacio Argüello. Las rancherías establecidas de esta forma
cobraron importancia por su cercanía con San Diego, donde vendían su producción
ganadera que se incorporó al comercio con barcos extranjeros (Piñera y Ortiz,
1985).
Cuando se firmó
el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, se crearon nuevos límites entre México
y eu: la
cuenca se dividió en dos y comenzaron dos historias diferentes en la
modificación del paisaje. La del lado de eu, que se manifiesta con la
incorporación de los recursos naturales a una economía de alto nivel de
desarrollo, y la que se da en el lado mexicano, en la que por su aislamiento
del centro del país y el poblamiento disperso, la modificación antrópica del
paisaje fue poco significativa.
Durante este
periodo, la fiebre del oro y la apertura de valles agrícolas fomentaron la
migración masiva desde el este de eu y otros países (de Asia y Europa) y el valle se
convirtió en un territorio de bandoleros, robo de ganado y contrabando.
El sistema de
reservaciones (concesiones de tierra) se implantó después de la firma de dicho
tratado. La implementación de las políticas de reubicación y reeducación de los
pueblos indígenas por parte del gobierno de los Estados Unidos, posteriores a
las guerras
indias
de exterminio, desplazó a los kumiai (Department of Landscape Architecture, 1989). Por su parte, el sistema misional y
las concesiones de grandes extensiones de tierra propiciaron que algunos clanes
indígenas se refugiaran en las sierras y desiertos y se rebelaran
constantemente, siendo reprimidos por los soldados de los presidios de San
Diego, San Vicente o Guadalupe.
Para mediados de
los cincuenta, el paisaje se transformó con el inicio de la tecnificación
agrícola. La producción de trigo se extendió, superando la demanda local, por
lo que el excedente se comenzó a exportar (Olmstead y
Rhode, 2004). Sin embargo, en la segunda mitad del siglo xix ambos lados de la frontera sufrieron
un periodo de desatención política y económica, ya que en eu estalló la guerra civil y
México atravesó por un periodo de aguda inestabilidad económica y conflictos
internos (Canales, 1996) que desembocaron en la Intervención francesa.
A pesar de esto,
después de 1850 la ganadería creció en bc debido al aumento en el
mercado de carne que provocó la fiebre del oro. En 1857 existían 43 ranchos con
8,620 cabezas. Inclusive los estadounidenses conducían su ganado por las
cordilleras de México (Minnich y Franco-Vizcaíno,
1998). A principios de los sesenta, la municipalidad de la Frontera contaba con
pequeños ranchos en las antiguas misiones. En ella habitaban 184 criollos y
mestizos y 3,697 indios, principalmente yumas[2]
(Piñera, 1991). En la década de 1860, una serie de inundaciones y sequías
devastó la ganadería, misma que se recobró hasta 1870 y se reorientó a la cría
de borregos (Olmstead y Rhode, 2004). En 1872 el
rancho de la Tía Juana poseía 900 reses y 500 caballos (Aguirre, 1987).
El origen de la
actual ciudad de San Diego data de 1867,[3]
cuando Alonzo Horton compró 404 ha de tierra junto al
mar. Su crecimiento y desarrollo principalmente se basó en una economía de
bienes raíces, impulsada por el tren que conectaba con el este y por el
descubrimiento de oro en el área de Julian en 1870
(Mills, 1967).
Hacia 1870, con
el Porfiriato, la política de conquista territorial
de eu
hacia México cambió por una de penetración financiera; en bc esta nueva estrategia se
orientó hacia la urbanización (Piñera, 1991). De esta época (1876) data la
fundación de la colonia agrícola de Tecate –entonces la población más grande
del lado mexicano–, cuyas principales actividades eran la ya establecida
ganadería y la minería impulsada por la fiebre del oro y el descubrimiento de
diversos filones (Santiago, 2002).
En 1882 el
ferrocarril, que ya había unido el norte de California con el resto de eu, llegó a
San Diego. Su presencia provocó grandes migraciones desde el este y con ello la
especulación sobre las tierras californianas, misma que se extendió hasta Baja
California. Un año después, debido a la promulgación de la Ley de Colonización
en México, gran parte de la península quedó en manos de extranjeros, quienes
abrieron nuevas tierras agrícolas y centros de población a través de
fraccionamientos (Piñera, 1991). En esa época los Argüello comenzaron a
fraccionar parte del rancho Tía Juana. Sin embargo, como en 1889 la
compra-venta de terreno se suspendió y los precios se desplomaron, Tijuana
creció lentamente (Piñera y Ortiz, 1985).
En 1886 Orcutt describió el área de Tijuana como extensos campos de
fragmentos alternados de flores silvestres, sin embargo, según Minnich y Franco-Vizcaíno (1998), debido a que los viajes
de Orcutt tuvieron lugar después de la segunda ola de
entrada de especies exóticas, fueron éstas las que muy probablemente
conformaban sus descripciones. De hecho, Orcutt no
mencionó la presencia de pastos nativos y para esta época la agricultura de
temporal de avena y trigo ya se había extendido en el valle de Tijuana
modificando la composición florística del área.
En 1889 inicia
oficialmente la formación urbana de Tijuana al otorgarse un permiso para fundar
la Villa Zaragoza. Gran parte del valle mantuvo actividades ganaderas durante
casi todo el siglo xix ya que San
Diego se había convertido en el principal mercado de curtidos y sebos. Sin
embargo, en el sur de California, después de 1880, la agricultura comenzó a
sobrepasar a la ganadería, favorecida por la presencia del ferrocarril y por el
acceso al mercado de eu.
Entre 1890 y 1914 la economía de grandes ranchos y producción de granos de
California (principalmente trigo) fue de menor escala, de cultivo de frutos, de
riego y de industria de transformación (Olmstead y
Rhode, 2004). Aunque en la región aumentó la población, siguió siendo escasa
debido a que el número de indígenas había disminuido fuertemente.
Durante las
últimas dos décadas del siglo, el paisaje experimentó una transformación
sustancial, tanto por el desarrollo de tecnologías como por el aumento de la
población. En la parte de eu
se modificó el uso del suelo de ganadería a agrícola de riego. En el área de
México las actividades comenzaron a transformarse de dependientes de los
recursos naturales (ganadería y agricultura), a ser determinadas por procesos
económicos, especialmente del sector servicios.
4. Siglo xx. La primera Guerra Mundial y la ley Volstead
Durante el siglo xx, bc se caracterizó por un gran
crecimiento demográfico y un proceso de concentración urbana acelerado. Aunque
para 1921 la proporción de población urbana era baja, en 1930 alcanzó 55%; en
1960, 72%; en 1980, 85% (Canales 1996), en 1990 91% y para el 2000, 92% (inegi, 2005).
Este proceso de poblamiento derivó en una rápida apropiación del paisaje,
especialmente en las partes bajas y planas de la cuenca, en donde se asienta la
ciudad de Tijuana.
Fue a principios
de este siglo cuando se inició el proceso de transformación del uso de suelo,
de ganadero y en menor medida agrícola, hacia una forma de apropiación
fundamentalmente urbana. Dada su localización fronteriza con eu, los
patrones de uso dentro de la cuenca estuvieron más determinados por intereses
económicos y por la solución de conflictos políticos, que por las propias
limitantes biofísicas de los recursos existentes.
En las primeras
décadas del siglo xx hubo cambios
en la configuración económica y espacial en ambos lados de la frontera. La
terminación del monopolio de la compañía Commercial Pacific Mail Steamship, en 1905,
abrió el puerto de San Diego a todos los barcos mercantes y junto con la
apertura del Canal de Panamá en 1914, el área se desarrolló con importantes
repercusiones para Tijuana (Piñera y Ortiz, 1985).
El ganado ovino
introducido en el siglo xix se
juntaba en agosto cerca de Tijuana y regresaba en octubre, a veces desde la
sierra de San Pedro Mártir (Henderson, 1964), a través de tierras de dominio
público o rentadas. Entre 1885 y 1905 se llegó a conducir por esta ruta a casi
30,000 borregos al año para el mercado de eu (Meling-Pompa,
1991). El pastoreo de este tipo de ganado se intensificó del lado mexicano en
1910, cuando el U.S. National Forest
lo prohibió en las montañas del sur de California (Minnich,
1988). La agricultura de temporal producía cebada y avena para forraje y cuando
la temporada de lluvias era propicia, se cultivaba frijol y maíz (Trava et al., 1991).
Con la
participación de eu
en la primera Guerra Mundial (1917) y la promulgación de una ley restrictiva se
frenó la inmigración europea y asiática y aumentó la demanda de trabajadores
mexicanos. En la agricultura se incrementó la producción de algodón (Olmstead y Rhode, 2004). La población estadounidense
–impulsada por la introducción de la ley seca decretada en 1919– visitaba
Tijuana en busca de diversión, por lo que se desarrollaron los servicios
turísticos. Tecate experimentó un desarrollo vertiginoso con el establecimiento
de fábricas de whisky y malta (Santiago, 2002). En este contexto,
importantes flujos de población del interior del país fueron atraídos hacia la
frontera (Canales, 1996). Ese mismo año se estableció, por decreto
presidencial, la colonia federal agrícola y ganadera Valle de las Palmas, con
una superficie de 17,850 ha (Rodríguez, 1996).
Del lado de eu, San Diego
fue elegida sede del Departamento de la División de la Armada, lo que dio
inicio a una larga historia de establecimiento de campos militares que
demandaron espacio urbano para sus integrantes (Mills, 1967). Campos militares
que aún conservan grandes extensiones de ecosistemas naturales.
Con la finalidad
de resolver el problema de abastecimiento de mercancías a la frontera, dada la
falta de comunicaciones con el interior del país, en 1933 se inició la política
de zonas libres. Dicha medida tendría un fuerte efecto positivo sobre la
economía de Tijuana (Canales, 1996).
En la primera
mitad del siglo comenzó la construcción de grandes obras de infraestructura
como las presas Barret (1919-1922) y Morena (ampliada en 1930) en eu; el
ferrocarril de Tijuana a Tecate (1909-1919) y la Presa Abelardo L. Rodríguez
(1936), en México. Paralelamente se inició la reforma agraria, con la cual se
repartieron tierras, se empezó a poblar el área y se abrió el distrito de riego
de dicha presa a lo largo de los ríos Tijuana y Alamar (Trava
et al.,
1991).
La política de
zonas libres en Tijuana y la designación de San Diego como sede militar,
sirvieron de propulsores económicos durante la década de 1930. Las tasas de
crecimiento poblacional fueron de 6.9 y 3.2%, respectivamente (inegi, 2000; Sandag, 2000), aunque debe considerarse que en esa época
San Diego ya rebasaba los 250,000 habitantes, mientras que Tijuana la duplicaba
en proporciones de 11,000 a 22,000 (gráfica i).
Asimismo, el ritmo de ocupación territorial de San Diego (333 ha/año) fue ocho
veces mayor que el de Tijuana (40 ha/año) (Hiernaux,
1986; Aguilar Méndez, 1992, Gibson, 1998; gráficas ii y iii).
Gráfica i
Tasa de
crecimiento de la población de Tijuana y San Diego
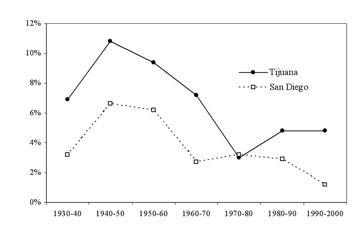
Fuentes: Población inegi (2000) y Sandag (2000).
Gráfica ii
Velocidad de
crecimiento de la superficie urbana de Tijuana y San Diego (1930-2000) en
has/año
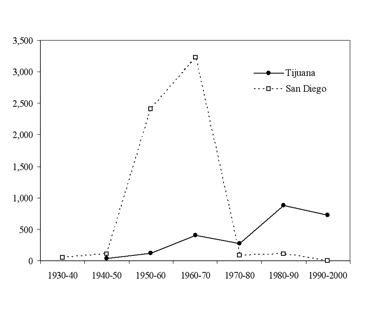
Fuentes: México 1930-1950, Aguilar Méndez (1992), Hiernaux (1986); 1980, Ranfla et
al. (1986), Bringas y
Sánchez (2006); Gibson (1998) y Sandag (2000). Nota:
1940-50 Tijuana es de 1935-50.
Gráfica iii
Densidad de la
población de Tijuana y San Diego (1930-2000) en hab/has
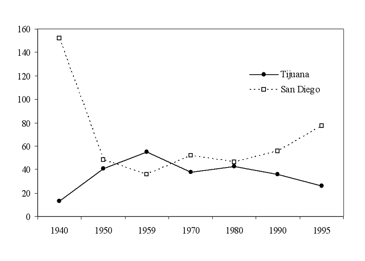
Fuentes: México 1930-1950, Aguilar Méndez (1992), Hiernaux (1986); 1980, Ranfla et
al. (1986), Bringas y
Sánchez (2006); Gibson (1998) y Sandag (2000). Nota:
1940-50 Tijuana es de 1935-50.
5. Siglo xx. La segunda Guerra Mundial, la
industrialización y el crecimiento urbano
Con la
intervención de eu
en la segunda Guerra Mundial (1941-1945) se favoreció una vez más la migración
laboral. En San Diego se construyó una importante base militar que benefició a
Tijuana con comercio, turismo y la contratación de mano de obra para sostener
la producción económica y militar. Esto condujo a la firma de los acuerdos
entre México y eu
conocidos como Programa Bracero (1942-1964), los cuales proveían mano de obra
mexicana a la economía de eu
(Zenteno y Piñeiro, 1992). Mientras las ciudades crecían, la ganadería comenzó
a resurgir –fuera de la producción de leche– tanto en San Diego (Olmstead y Rhode, 2004) como en Baja California (Lorey, 1990) (gráfica iv).
La actividad ganadera en los ejidos del norte de Baja California era de 2,788
cabezas de ganado vacuno, 1,497 caprinos, 8,006 porcinos y 1,508 equinos
(Secretaría de la Economía Nacional, 1942). Con la actividad generada en la
región por la segunda Guerra Mundial, la década de los cuarenta registró una de
las tasas de crecimiento de población históricamente más altas, con 10.8% en
Tijuana y 6.6% en San Diego (inegi,
2000; Sandag, 2000). Tijuana se extendió
espacialmente a un ritmo parecido a la década anterior (40ha/año) y San Diego
lo redujo a 106.2 ha/año (Hiernaux, 1986, Aguilar,
1992, Gibson, 1998) (gráficas i y iii).
En los cincuenta
la población de San Diego y Tijuana siguió creciendo, lo que incrementó la
presión sobre el territorio y Tecate también comenzó a figurar en términos de
población y superficie. Se inició entonces un proceso de
urbanización-industrialización que desplazó a las actividades primarias como
las principales captadoras de mano de obra y de generación de riquezas. También
ocasionó que se redujeran las áreas de vegetación natural, cediendo su espacio
principalmente al desarrollo urbano, a la agricultura y a la ganadería extensiva,
ligadas a la demanda del mercado estadounidense.
En eu, la
combinación de la política de hipotecas (Housing Administration’s Mortgage
establecida en 1934) originalmente creada para proteger a los dueños de casas
de zonas con poca densidad de población, con facilidades de pago y el decreto
de construcción de carreteras interestatales (Interstate
Act, iniciada en 1956), fomentaron la dispersión de
la población en suburbios (epa,
2005) y la agricultura se transformó hacia la producción de viveros de plantas
de ornato y flores (Sokolow, 2004). En México, las
zonas ganaderas aledañas a Tijuana cambiaron al cultivo de cereales,
hortalizas, vides y frutales al transformarse en ejidos. No obstante, una prolongada sequía
durante los años cincuenta obligó a los poseedores de parcelas a venderlas en
forma de fraccionamientos (Trava
et al., 1991).
Aparentemente, en esa época aumentó de forma desproporcionada la cría de cabras
(casi 40,000 cabezas) en bc
(Henderson, 1964), con el consecuente impacto sobre los ecosistemas (gráfica iv).
Grafica iv
Evolución de la
ganadería en Baja California (1930-1990)
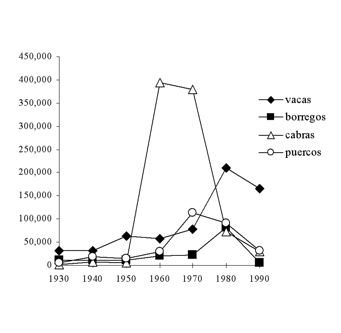
Fuentes: Lorey (1990) e inegi (1991)
Aunque las tasas
de crecimiento de la población disminuyeron, siguieron siendo altas: 9.4% en
Tijuana y 6.2% en San Diego (inegi,
2000, Sandag, 2000) y el aumento espacial de ambas
ciudades fue muy diferente. Promovida por la política de construcción de
carreteras en eu,
San Diego se expandió a gran escala ocupando 2,409 ha/año, mientras que Tijuana
mantuvo una ocupación de 121 ha/año (Aguilar Méndez, 1992; Gibson, 1998)
(gráfica i). La urbanización de
Tijuana comenzó a rezagarse por presiones de la creciente población que
demandaba espacio y aparecieron asentamientos precarios en la periferia (Páez,
2005).
Entre 1940 y
1960, el sector manufacturero de Tijuana se duplicó y aumentó la industria de
la construcción, aunque los servicios siguieron siendo más importantes (Zenteno
y Cruz, 1992), Tecate estableció industrias cerveceras y vinícolas (Santiago,
2002), se desarrolló la infraestructura de transporte (ferrocarril Sonora-bc y la
carretera Tijuana-Mexicali), solventando parte del aislamiento de la región con
el centro de México, y resurgió la ganadería en ambos lados de la frontera (Olmstead y Rhode, 2004; Lorey,
1990).
6. El impulso de las
maquiladoras en Tijuana
Posteriormente,
la industria estadounidense se reestructuró y con ello culminó el Programa
Bracero en 1964. Miles de trabajadores tuvieron que regresar a México por falta
de oportunidades de trabajo en eu y la economía de la frontera fue incapaz de
absorberlos. El gobierno mexicano creó entonces el Programa de la
Industrialización de la Frontera (pif) en 1965, con el que se
permitía a todas las zonas libres de impuestos importar materias primas sin
restricciones y crear empresas con 100% de capital extranjero si los productos
eran exportados (Zenteno y Cruz, 1992). Como consecuencia de estas medidas,
numerosas plantas –en especial ensambladoras o maquiladoras fuertemente
integradas con la economía de eu– se trasladaron a la frontera impulsando la
industrialización de la zona (Salas, 1989).
Durante la
década de los sesenta, en Tijuana continuó el impulso al sector industrial y se
inició otro periodo de construcciones con la canalización del río, la carretera
transpeninsular y la presa el Carrizo. Para esta
época, ya sólo se cultivaba 20% del valle (Dedina,
1995). La ganadería de borregos de libre pastoreo disminuyó porque el aumento
de la agricultura desalentó la renta de tierras de pastoreo y porque en 1964 se
prohibió esta práctica (Meling-Pompa, 1991). Durante
esta década siguió una tendencia hacia la baja en las tasas de crecimiento
poblacionales, siendo más notoria en San Diego (2.7%) que en Tijuana (7.2%) (inegi, 2000, Sandag, 2000). A pesar de ello, en parte por la inversión
en infraestructura en el lecho del río Tijuana y por el desplazamiento hacia la
periferia de los habitantes de esta zona, Tijuana incrementó su ritmo de
ocupación del territorio a 408 ha/año (Hiernaux,
1986), rebasó los límites del valle y comenzó a ocupar las laderas que la
rodeaban, mientras que Tecate creció a 20 ha/año. San Diego, por su parte,
continuó con el impulso de carreteras y suburbanización
y alcanzó una ocupación espacial histórica de 3,225 ha/año (Gibson, 1998;
gráfica v).
Gráfica v
Tasas de
crecimiento urbano por grado de pendientes (1972-2000)
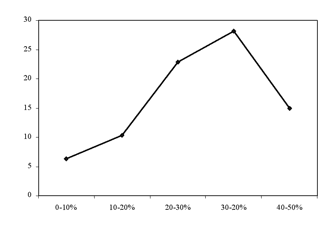
Fuente: Bringas y Sánchez, 2006
A mediados de
los setenta, con la recesión económica en eu, muchas maquiladoras cerraron.
La sobrevaloración del peso en esta década provocó que la mano de obra perdiese
atractivo en el mercado mundial, lo que tuvo un efecto negativo en el
desarrollo de Tijuana (Zenteno y Cruz, 1992). En el ámbito federal en México,
en 1970 se inició una política de impulso a la ganadería (Programa Nacional
Ganadero), cuyo objetivo era abastecer de carne a la población urbana (Challenger, 1998). En Baja California este programa se
reflejó en un aumento explosivo de ganado vacuno, al pasar de 63,044 cabezas en
1950 (Lorey, 1990) a 210,571 en 1980 (inegi, 1991) y
en el crecimiento del área de pastizales dentro de la cuenca (gráfica ii mapa i).
Por estas
razones, entre 1970 y 1994, según nuestro análisis, dentro de la cuenca se
perdieron cerca 2,500 ha de agricultura de riego en la parte de eu, a razón de
102 ha/año y aparentemente los pastizales (aunque parte de estos pueden ser
para agricultura en periodo de descanso). Estos datos coinciden con lo que se
informó para el condado de San Diego acerca de la pérdida de zonas agrícolas y
pastizales de casi 20,000 ha entre 1984 y 2002 a razón de poco más de 1,000
ha/año, principalmente por desarrollo urbano (California Department
of Conservation, 2002). En la superficie mexicana de
la cuenca, la agricultura de riego estaba concentrada sobre todo en el Valle de
las Palmas y entre 1972 y 1994 perdió casi 500 ha a razón de, en promedio, 23
has/año. Aunque la agricultura de temporal muestra variación en cuanto a su
extensión, dependiendo de las condiciones climatológicas, nuestros resultados
indican que en 1972 existían 7,745 ha y para 1994, poco más 8,700 ha debido a
las lluvias. En resumen, en el conjunto de la cuenca las agriculturas de riego,
de temporal y la ganadería disminuyeron (en 1972 ocupaban casi 9% de la
superficie y para 1994 se habían reducido a 7.65%) (mapa ia).
Por otro lado, las
tasas de crecimiento de la población durante los setenta disminuyeron
drásticamente en Tijuana (3%) y aumentaron un poco en San Diego (3.2%) (inegi, 2000; Sandag, 2000). Espacialmente Tijuana creció a 269 ha/año (Hiernaux, 1986; Ranfla et al., 1986), con lo que rebasó los límites
de la cuenca y multiplicó el ya existente rezago en construcción de
infraestructura y servicios. San Diego, por el contrario, disminuyó en forma
dramática la velocidad de ocupación de su territorio a 80 ha/año (Gibson, 1998;
gráficas i y ii). El resultado de este crecimiento
poblacional concentrado en las tres principales ciudades (San Diego, Tijuana y
Tecate) se refleja en la mancha urbana, la cual creció dentro de la cuenca de
10,524 a 30,806 ha entre 1970 y 1994. En la parte mexicana aumentó de 6,962 a
22,102 ha a razón de 1,262 ha/año. Las zonas urbanas más grandes son Tijuana y
Tecate. La primera, en 1972 concentraba 78% de su extensión dentro de la cuenca
y en 1994, 87.5%. La segunda está contenida completamente dentro de la cuenca.
En la parte estadounidense de la cuenca, el crecimiento urbano se dio de 3,562
a 8,704 ha a razón de 367 ha/año. La zona urbana más grande dentro de la cuenca
es parte de San Isidro (única considerada dentro de la zona metropolitana de
San Diego) que en 1994 abarcaba aproximadamente 3,350 ha. Otras zonas urbanas
incluyen Pine Valley, Morena Village y muchas de baja
densidad (más de 100) (mapa ib).
Debido a la
drástica devaluación del peso, durante los ochenta en Tijuana los servicios
crecieron una vez más, con una contribución mayor a la de la industria. La
economía de la maquiladora creció a tasas nunca antes vistas (Zenteno y Cruz,
1992), al pasar de 123 en 1980 a 690 en 1990 (inegi, 2005; gráfica vi). Con ello, la población creció una
vez más a 4.8% (inegi,
2000), lo que ocasionó una ocupación espacial sin precedente de casi 880 ha/año
(Ranfla et al.,
1986; inegi,
1990), principalmente en áreas con pendientes mayores de 30% e inclusive de 40%
(Bringas y Sánchez, 2006). San Diego, aunque disminuyó su crecimiento
poblacional a 2.9% (Sandag, 2000), volvió a aumentar
su ocupación territorial a 103 ha/año (Gibson, 1998; mapa i, gráficas i, ii y iii).
Gráfica vi
Número de
plantas maquiladoras y de empleos asociados (1975-2005)
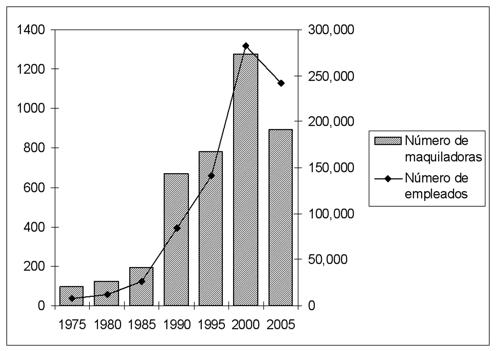
Fuente inegi, 2005,
Industria maquiladora de exportacion http://dgcnesyp.
inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVJ150002000300050005#ARBOL?c=1414.
Con el Tratado
de Libre Comercio (tlc),
firmado en 1994, México se abrió a corporaciones extranjeras en busca de mano
de obra barata. En 2002, el tlc
borró las exenciones especiales de impuestos para maquiladoras. En términos de
población, la década de los noventa registró tasas de 4.8% y 1.2% para Tijuana
y San Diego, respectivamente (inegi, 2000; Sandag, 2000).
Tijuana creció a un ritmo de 725 ha/año y para el 2000 ya se extendía sobre una
superficie de 26,045 ha (Bringas y Sánchez, 2006; inegi, 1991). Al contrario de San
Diego que frenó su crecimiento (Sandag, 2000), en
parte por el inicio de la política de conservación de ecosistemas Multiple Species Conservation Program (mscp, 2003;
mapa i y gráfica ii).
Aunque con
variaciones a lo largo del tiempo, en promedio la densidad de población entre
1950 y 2000 siempre fue más elevada en Tijuana que en San Diego: 42 hab/ha y 12 hab/ha,
respectivamente (gráfica iii). Los
patrones de ocupación del espacio generaron diferentes tipos de riesgos de cada
lado de la frontera. Por ejemplo, los incendios en esta región son parte de la
dinámica natural que evolutivamente han desarrollado los ecosistemas naturales
y requieren de ellos para su permanencia (Keeley y Keely, 1984; O´Leary, 1990; comparar mapas i a y b).
Desde 1900, en
California se inició una política de supresión organizada de incendios debido a
una preocupación creciente respecto de la protección de cuencas, ciclos de
inundaciones, erosión y daño a la propiedad. La rápida expansión dispersa de
San Diego después de la segunda Guerra Mundial creó una larga frontera urbana
entremezclada con ecosistemas naturales, aumentando el riesgo de incendios. El
histórico rezago de urbanización en Tijuana, por el contrario, influyó en que
la ocupación del territorio fuera más compacta y con menor perímetro entre lo
urbano y la vegetación natural (mapa ib), ya que la población recién integrada buscaba estar
cerca de los servicios. En bc,
inclusive hoy en día, los incendios no son controlados y tradicionalmente los
provocan los ganaderos y lo interesante es que, según Minnich
y Franco-Vizcaíno (2002), el tamaño e intensidad de los incendios es menor que
los que se registran en San Diego.
A diferencia de
San Diego, Tijuana presenta un mayor riesgo de inundaciones, derrumbes y
deslaves. Localizada en un valle muy estrecho y con topografía accidentada, así
como con un crecimiento explosivo de la población y de maquiladoras sin un
esquema de planeación, Tijuana se rezagó en la construcción de drenaje y
progresivamente ocupó zonas poco aptas para uso urbano. Entre 1972 y 1989, la
mayor parte del crecimiento se dio sobre pendientes de 20 a 30%, entre 1989 y
1994 sobre pendientes de 30 a 40% y entre 1994-2000 sobre terrenos con 40% de
inclinación (Bringas y Sánchez, 2006; gráfica v).
La intensa
modificación del paisaje de la cuenca continúa en la parte baja de la misma
hacia Tecate. Es importante intentar que se mantenga la conexión entre los
ecosistemas de México y eu,
porque como se ve en el mapa i, lo
urbano se está cerrando en una barrera que impedirá la
conectividad entre los sistemas naturales. La cuenca alta, aunque se ha
transformado principalmente por la ganadería, mantiene su carácter natural y
por tanto aún no se ha modificado su función ecológica.
Conclusión
La biohistoria de la cuenca del río Tijuana permite reconocer
dos características de la transformación ambiental: a) que es un proceso que invariablemente
contiene interacciones humanas y ambientales complejas, donde los usos humanos
tienen numerosos efectos sobre la naturaleza cuyas consecuencias pueden
revertirse, en diferentes grados, hacia los propios usos de la región y b) las áreas varían mucho según las
escalas y los tipos de transformación a que hayan sido sometidas (Turner et
al., 1990; Boyden, 1992). La población en sí, así como su número, no
necesariamente constituye una causa directa de la degradación ambiental. Es
también a través de las modalidades de desarrollo que la población ejerce una
acción que cambia el paisaje y aumenta las zonas de riesgo, al estar
determinadas fundamentalmente por las características de los sistemas
productivos y de la ocupación del espacio y no sólo por el número de
individuos.
En el caso de la
cuenca entre dos países, las causas de la transformación del entorno natural
pudieron ser las mismas, pero los cambios tienen diferentes expresiones en el
uso del suelo, como han demostrado casos estudiados alrededor del mundo (Boyden, 1992; Shugart, 1998).
Las variables
determinantes de la ocupación espacial del ser humano en la cuenca han estado
relacionadas con el crecimiento de la población ligado a migraciones, la
implementación o ausencia de políticas públicas, ya sea en forma de leyes o de
programas (con sus inversiones) y las guerras. En consecuencia, se crearon
diversos patrones de ocupación del espacio que generaron, además de las
externalidades ambientales (problemas de drenaje, contaminación atmosférica,
desechos tóxicos) descritas por Herzog (1990) y
diferentes tipos de riesgos (deslizamientos, erosión, incendios).
La ganadería,
aunque extensiva, no ha transformado mucho al paisaje, salvo durante la década
de los setenta cuando fue muy fuerte e impulsada por una política federal. Sin
embargo, los pastizales parecen constituir una fase previa al desarrollo
urbano. La agricultura de riego, por sus requerimientos de infraestructura,
está circunscrita a lugares determinados (como el Valle de las Palmas en la
porción mexicana de la cuenca). La agricultura de temporal –actividad que sólo
se realiza en México– hace más compleja la dinámica de cambio del paisaje en la
cuenca, dada su característica efímera, dependiente de las lluvias y su
movilidad espacial. En el aspecto urbano, eu ha respondido a las
contingencias ambientales provocadas por su crecimiento disperso al crear un
programa de reducción de riesgos por incendios vía el aclareo selectivo cerca
de las casas y otras medidas (Gilmer, 1994), frenó su
crecimiento urbano (gráfica ii; epa, 2005) e
impulsó un programa de conservación para combatir la pérdida de los ecosistemas
naturales y su fragmentación (mscp, 2003). En México, la centralización, el escaso
presupuesto para urbanización otorgado a los municipios y una racionalidad de
planeación por sectores económicos, más que una lógica espacial o regional, son
algunos de los problemas de planeación de uso del suelo (Herzog,
1990). En el ámbito estatal no se han implementado políticas de conservación
(áreas protegidas) y aunque se han decretado Programas de Desarrollo Urbano (pdu) y de
Ordenamiento Ecológico (oe)
(poe,
1995), pocas veces se respetan. Recientemente se publicaron nuevos pdu y oe cuya visión
complementaria considera la prevención de riesgos (poe, 2004, 2005). La
actualización periódica de este estudio será motivo de otras publicaciones y se
podrá evaluar el éxito o fracaso de dichas políticas.
Agradecemos los
comentarios de Rosa Imelda Rojas, Richard Wright y Moisés Santos, así como a Zenia Saavedra por la edición de los mapas.
Bibliografía
Aguilar Méndez,
Fernando Antonio (1992), La expansión territorial de las
ciudades de México,
Universidad Autónoma Metropolitana, manuscrito, México.
Aguirre, Celso
(1987), Breve historia del estado de Baja California, Ediciones Quinto Sol, Mexicali, B.C.
Aschmann, Homer
(1973), “Man’s impact on the general regions with Mediterranean climate”, en F.
di Castri y M. Mooney (eds.), Mediterranean Type Ecosystems,
Nueva York, Springer-Verlag, pp. 363-371.
Barbour, Michael, Bruce Pavlick,
Frank Drysdale y Susan Lindstrom (1993), California’s Changing Landscapes, Diversity and
Conservation of California Vegetation, California’s
Native Plant Society,
California.
Blackburn C., Thomas y Kat Anderson (comps.) (1993), Before the Wilderness, Environmental Management by
Native Californians, Ballena Press, California.
Boyden, Stephen (1992), “Biohistory:
the Interplay between Human Society and the Biosphere-Past and Present”, mab, 8, unesco-The
Parthenon Publishing Group, París, p. 265.
Bringas, Nora y
Roberto Sánchez (2006), “Social vulnerability and disaster risk in Tijuana:
Preliminary findings”, en Jane Clough-Riquelme y Nora
Bringas (eds.), Equity and Sustainable in the US-Mexico Border Region:
Reflections from the U.S. Mexico Border, University
of California, San Diego, pp. 149-173.
California Department of Conservation (2002), 1984-2002, San Diego County Land Use Summary, Farmland
Mapping and Monitoring Program, en
<http://www.consrv.ca.gov/DLRP/fmmp/pubs/1984-present/SDG_1984_2002.xls>,
marzo de 2006.
Canales,
Alejandro (1996), “El poblamiento de Baja California, 1848-1950”, Frontera
Norte, 7(3), México,
pp. 6-23.
Challenger, Anthony (1998), Utilización
y conservación de los ecosistemas terrestres de México, pasado presente y
futuro, Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad-Universidad Nacional
Autónoma de México-Agrupación Sierra Madre, México.
Crespi, Juan (1927), Fray Juan Crespi, Missionary
Explorer on the Pacific Coast, 1769-1774, ed. de Herbert
Eugene Bolton, ams
Press, Nueva York.
Department of Landscape Architecture (1989), A management framework for the Tijuana River Valley,
San Diego County, San
Diego.
Dedina, Serge (1995), “The political
ecology of transboundary development: land use, flood
control and politics in the Tijuana River Valley”, Journal of Borderlands Studies, x(1), Institute of Regional Studies of
the Californias, San Diego State University, San
Diego, California, pp. 89-110.
epa (Environmental Protection Agency) (2005), About Smart Growth, en
<http://www.epa.gov/smartgrowth/about_ sg.htm>, marzo
2006.
Faber, Phyllis M. y Robert F. Holland (1988), Common Riparian Plants of California. A Field Guide
for the Layman, Pickleweed Press, California.
Gibson, Campbell (1998), “Population of the 100
largest cities and other urban places in the United States: 1790-1990”, Population Division Working Papers,
27, U. S. Bureau of the Census, Washington, D. C., en <http://www.census. gov/population/www/documentation/twps0027.html>, marzo de 2006.
Gilmer, Maureen (1994), California Wildfire Landscaping. Creating Bands of
Protection with Plants Managing Native Vegetation Getting Help: Public and
Private Resources. How to Comply with the High Fire Zones Law,
Taylor Publishing Company, Dallas,
Texas.
Henderson, David (1964), “Agricultural and Stock
Raising in Baja California”, PhD Dissertation, University of California (Los Ángeles).
Herzog, Lawrence (1990), Where North Meets South. Cities, Space and Politic on
the U.S.-Mexico Border, University of Texas, Austin, Texas.
Hiernaux, Daniel (1986), Urbanización
y autoconstrucción de vivienda en Tijuana, Centro de Ecodesarrollo,
México.
inegi (Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (1990), xii Censo General de Población y
Vivienda 1990, en
<http://www.inegi.gob.mx/>, marzo de 2006.
inegi (Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (1991), Censo
agropecuario de Baja California,
México, agros, cd-rom.
inegi (Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (2000), xii Censo General de Población y
Vivienda 2000, en
<http://www.inegi.gob.mx/>, marzo de 2006.
inegi (Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (2005), Industria
maquiladora de exportación,
en <http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVJ150002000300050005#ARBOL?c=1414>,
marzo de 2006.
Keeley, E. Jon y Sterling C. Keeley (1984), “Postfire recovery of California coastal sage scrub”, American Midland Naturalist,
97, University of Notre Dame, Indiana, pp. 120-132.
Lepart, Jacques y Max Debussche (1992), “Human impact on landscape patterning:
Mediterranean examples”, en A. J. Hansen y F. di Castri
(eds.), Landscape
Boundaries. Consequences for Biotic Diversity and Ecological Flows,
Springer Verlag (Nueva York), pp. 77-106.
Lorey, David E. (ed.) (1990), United States Mexico Border Statistics since 1900, ucla-Latin American Publications
(California).
Luomala, Katharine L.
(1978), “’Tipai-Ipai’ in California”, en R. F. Heizer (ed.), Handbook of North American Indians, vol. 8,
Smithsonian Institution, Washington, d.c., pp. 592-609.
Meling-Pompa, David (1991), “La ganadería en
la Sierra San Pedro Mártir”, en E. Franco-Vizcaíno y J. Sosa-Ramírez (eds.), El
potencial de la cordillera peninsular de las Californias como reserva de la
biosfera, memorias de
congreso, cicese ciec09101, Ensenada, B.C., pp. 14-16.
Meyer, B. William y Billie Lee Turner II (1990),
“Editorial Introduction of chapter iii”,
en B. L. Turner II, W. C. Clark, R. W. Kates, J. F.
Richards, J. T. Mattews y W. B. Meyer (eds.), The Earth as Transformed by Human Action. Global and
Regional Changes in the Biosphere over the Past 300 years,
Cambridge University Press, Cambridge.
Michel, Susan (2002), “The Geography of water
transfers and urbanization in Baja and southern California”, en L. Fernández y R. T. Carson (eds.), Both Sides of the Border, Kluwer
Academic Press (Países Bajos),
pp. 199-234.
Mills, James (1967), “San Diego… where California
began”, The
Journal of San Diego History, 13(4), p. 35, en <http://sandiegohistory.org/journal/67october/began.htm>,
marzo de 2006.
Minnich, Richard
(1983), “Fire mosaics in southern California and Northern Baja California”, Science, 219, American Association for
the Advancement of Science, Washington, D.C., pp. 1287-1294.
Minnich, Richard
(1988), “The biogeography of fire in the San Bernardino Mountains of
California. A historical study”, Geography, 28, University of California Press, California, p.
120.
Minnich, Richard y
Ernesto Franco-Vizcaíno (1998), “Land of Chamise and Pines. Historical Accounts and Current Status
of Northern Baja California’s Vegetation”, Botany, 80, University of California
Press, California.
Minnich, Richard y
Ernesto Franco-Vizcaíno (2002), “Divergence in
California vegetation and fire regimes induced by differences in fire
management across the u.s.-Mexico
Boundary”, en L. Fernández y R. T. Carson (eds.), Both sides of the Border, Kluwer
Academic Publisher (Países Bajos),
pp. 385-402.
mscp
(Multiple Species Conservation Program) (2003), “County of San Diego Subarea
Plan, Natural Community Conservation Planning, San Diego County”, San Diego, ca, vi+113 pp.
Ojeda, Lina (2000), “Landuse
and the conservation of natural resources in the Tijuana River Basin”, en
Lawrence Herzog, Shared Spaces: Mexico-United States Environmental Future,
Center for u.s.
Mexico Studies,
San Diego, pp. 211-232.
Ojeda, Lina (2002), “Habitat fragmentation in the
Tijuana River Watershed (1953-1994)”, en Paul Ganster,
Felipe Cuamea, José Luis Castro y A. Villegas (eds.),
Tecate, Baja California: Realities and challenges in a
Mexican Border Community, San Diego State University Press-Institute for
Regional Studies of the Californias, San Diego, pp. 163-176.
Ojeda, Lina, Gerardo Bocco,
Ezequiel Ezcurra e Ileana Espejel
(2007), “Land-cover/use transitions in the binational Tijuana River watershed
during a period of rapid industrialization”, Applied Vegetation Science, doi: 10.3170/2007-7-18331, publicado en línea el 13 de diciembre de 2007, IAVS, Opulus
Press, Uppsala, 10 pp.
O’Leary F., John (1990), “Postfire
diversity patterns in two subassociations of
California coastal sage scrub”, Journal of Vegetation Science, 1, Opulus Press, Uppsala, pp. 72-180.
Olmstead, Alan L. y Paul W. Rhode (2004), “The
evolution of California Agriculture 1850-2000”, en J. Seibert (ed.), California Agriculture: Dimensions and Issues.
Cooperative Extension. Agricultural & Resources Economics,
California, University of California at Berkeley, pp. 1-28
[http://are.berkeley.edu/extension/giannini/Chapter1.pdf].
Páez Frías,
Elías (2005), Procesos en la estructuración del
espacio metropolitano: hacia la definición de un modelo de planeación y gestión
para la zona metropolitana Tijuana-Rosarito-Tecate, b.c., tesis de maestría en arquitectura,
Mexicali, b.c.,
Universidad Autónoma de Baja California.
poe (Periódico
Oficial del Estado de Baja California) (1995), Versión
abreviada del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 8 de septiembre de 1995, sección 3,
Mexicali, b.c.
poe (Periódico
Oficial del Estado de Baja California) (2004), Plan
Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California, t. cxi,
43, 8 de octubre de 2004, Mexicali, b.c.
poe (Periódico
Oficial del Estado de Baja California) (2005), Programa de
Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, t. cxii,
46, 21 de octubre de 2005, Mexicali, b.c.
Piñera, Ramírez
D. (1991), Ocupación y uso del suelo en Baja California, de los
grupos aborígenes a la urbanización dependiente, Universidad Nacional Autónoma de
México-Universidad Autónoma de Baja California, México.
Piñera, David y
Jesús Ortiz (1985), Historia de Tijuana. Semblanza
general, Universidad
Nacional Autónoma de México-Universidad Autónoma de Baja California, México.
Ranfla González,
Arturo y Guillermo B. Álvarez de la Torre (1986), “Expansión física, formas
urbanas y migración en el desarrollo urbano de Tijuana”, Ciencias
Sociales, serie 3,
cuaderno 2, Baja California, Universidad Autónoma de Baja California, México.
Rodríguez
Estévez, José Manuel (1996), Análisis del paisaje en la
frontera norte de México: el caso del Valle de las Palmas, tesis de maestría en administración
integral del ambiente, Tijuana, b.c., Colef-Cicese.
Rogers, Jennings Malcolm (1945), “An Outline of Yuman Prehistory”, Southwestern Journal of Anthropology,
1, University of New Mexico, Albuquerque, Nuevo México, pp. 167-198.
Rogers, Jennings Malcolm (1966), Ancient Hunters of the Far West, Copley Press,
San Diego, California.
Salas, Alejandra
(1989), Nuestra frontera norte, Nuestro Tiempo,
México.
sdsu (San
Diego State University)-Colef (El Colegio de la Frontera Norte) (2005), Atlas
de la cuenca del río Tijuana,
San Diego University Press-Institute
for Regional Studies of the Californias, San Diego.
Sandag (San Diego Association of
Governments) (2000), http://datawarehouse.sandag.org/.
Santiago-Guerrero,
Bibiana Leticia (2002), “Perfil del origen de la población de Tecate”, en Paul Ganster, F. Cuamea, J. L. Castro
y A. Villegas (comps.), Tecate,
Baja California: realidades y desafíos de una comunidad mexicana fronteriza, San Diego State
University Press (San
Diego), pp. 3-17.
Secretaría de la
Economía Nacional (1942), Segundo censo ejidal de los
Estados Unidos Mexicanos,
6 de marzo de 1940, Territorio Norte, Baja California, México.
Serra, Junípero (1955), Writings of Junípero Serra,
ed. de Antoine Tibesar, Academy of American
Franciscan History, vol. 1, Washington, d.c.
Shipek, Florence (1969), “Kumeyaay Socio-Political Structure”, Journal of California and Great Basin Anthropology,
4(2), Malki Museum, Banning, California, pp. 296-303.
Shipek, Florence (1993), “Kumeyaay plant husbandry: fire, water, and erosion control
systems”, en C. T. Blackburn y K. Anderson (comps.), Before the Wilderness. Environmental Management by
Native Californians, Ballena Press
(California), pp. 379-388.
Shugart, H. Herman
(1998), Terrestrial
Ecosystems in Changing Environments, Cambridge
University Press, Cambridge.
Sokolow, Alvin
(2004), “California’s Edge Problem: Urban Impacts on Agriculture”, en J.
Seibert (ed.), California
Agriculture: Dimensions and Issues. Cooperative Extension. Agricultural &
Resources Economics, University of California at Berkeley (California),
pp. 289-304.
Trava Manzanilla, José Luis, Jesús Román Calleros y Francisco A. Bernal (comps.)
(1991), Manejo ambientalmente adecuado del agua. La frontera
México-Estados Unidos,
El Colegio de la Frontera Norte, Baja California.
Treganza, Adán (1947), Notes on the San Dieguito lithic industry of
southern California and northern Baja California, University
of California Publications in American Archaeology and Ethnology (California),
44.
Turner II, William C. Clark, Robert W. Kates, John F. Richards, Jessica T. Mattews
y William B. Meyer (eds.) (1990), The Earth as Transformed by Human Action. Global and Regional Changes in
the Biosphere over the Past 300 years, Cambridge,
Cambridge University Press.
Webster, L. Grady y Conrad J. Bahre
(2001), Changing
Plant Life of La Frontera. Observations on Vegetation
in the US/Mexico Borderlands, Albuquerque, University of New
Mexico Press.
Zenteno Quintero,
René y Rodolfo Cruz Piñeiro (1992), “Boom in the
Midst of the Bust: Well-Being in Tijuana”, en H. A. Selby y H. Browning, The Sociodemographic Effects
of the Crisis in Mexico, Austin, University of Texas at Austin,
http://lanic.utexas.edu/project/etext/mexico/selby/chap7.html.
Recibido:
7 de agosto de 2006.
Reenviado:
21 de marzo de 2007.
Aceptado:
23 de mayo de 2007.
Lina Ojeda-Revah. Es doctora por la Universidad
Autónoma de Baja California (uabc);
estudió la licenciatura en biología en la Universidad Autónoma Metropolitana (uam) y la
maestría en ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam); tiene
un máster en gestión medioambiental del Instituto de Investigaciones Ecológicas
de Málaga, España, y es egresada del programa Leadership
for Environment and Development
(lead) de El Colegio de México.
Actualmente es investigadora del Colegio de la Frontera Sur y se desempeña como
encargada del Departamento de Vinculación. Ha publicado 30 trabajos en revistas
nacionales e internacionales en coautoría con colegas de diversas profesiones.
Sus líneas de investigación son: parques urbanos y cambio de uso de suelo de la
cuenca del río Tijuana, tema sobre el cual ha publicado: “Habitat
fragmentation in the
Tijuana River Watershed
(1953-1994)”, en P. Ganster, F. Cuamea,
J. L. Castro y A.Villegas, Tecate,
Baja California: Realities and challenges
in a Mexican Border Community,
San Diego, San Diego State University
Press-Institute for
Regional Studies of the
Californias, pp. 163-176 (2002); “Land cover/use transitions in the binational Tijuana River Watershed during a period of rapid industrialization. Applied Vegetation Science”, doi:
10.3170/2007-7-18331, publicado en línea el 13 de diciembre de 2007, 10 pp. Opulus Press, Uppsala.
Martha Ileana Espejel-Carbajal. Es doctora por la Universidad de
Uppsala, Suecia; estudió la licenciatura en biología en la Universidad Nacional
Autónoma de México (unam)
y es egresada del programa Leadership
for Environment and Development
(lead) de El Colegio de México.
Actualmente es profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma
de Baja California e investigadora nivel i
del Sistema Nacional de Investigadores (sni). Sus líneas actuales de
investigación son: manejo integral costero, docencia en ecología del paisaje y
manejo integral de ecosistemas de zonas áridas y costeras. Ha publicado 80
trabajos en revistas nacionales e internacionales en coautoría con alumnos y
colegas de diversas profesiones en distintos temas sobre manejo de ecosistemas
costeros y de zonas áridas. En lo que se refiere al tema de este artículo, se
mencionan las publicaciones: “Propuesta para un nuevo municipio con base en las
cuencas hidrográficas”, Gestión y Política Pública, xvi,
cide, México, pp.129-168 (2005); “Dinámica en
el uso del suelo en tres ejidos cercanos a la ciudad de Chetumal, Quintana
Roo”, Revista de Geografía, 58, Universidad Nacional Autónoma de
México, México, pp. 122-139 (2006).