Evolución y uso
del agua de riego en los sistemas campesinos de producción de leche del
noroeste del Estado de México
Evolution and usage of irrigation water in the farmer
milk production systems from North-East Estado de Mexico
Tirzo Castañeda-Martínez
Sergio Franco-Maass
Carlos
González-Esquivel
Angélica
Espinoza-Ortega*
Abstract
In this
paper we analyse retrospectively the evolution of
irrigation systems and the agricultural activity in the North-East
region of Estado de Mexico. We have employed several analytical strategies
starting from the information provided by governmental departments, interviews
with key informers as well as surveys of the producers that used this resource.
We identified that the availability of water has contributed to the establishment
of foraging crops mainly destined to the feeding of milking cows, given that
this is the livestock platform of the region. The production
of milk together with the cultivation of basic crops such as maize have
contributed to the integration of the agriculture and livestock industries.
Keywords:
unit of
agricultural production, irrigation, agriculture and livestock activities,
maize production, milk production.
Resumen
Se analiza en
retrospectiva, la evolución del sistema de riego y la actividad agropecuaria en
la región noroeste del estado de México. Se emplearon diversas estrategias de
análisis a partir de información proporcionada por dependencias
gubernamentales, entrevistas a informantes clave, así como la aplicación de
cuestionarios a productores que hicieron uso del recurso. Se logró identificar
que la disponibilidad de agua ha contribuido al establecimiento de cultivos
forrajeros orientados principalmente a la alimentación de vacas lecheras, dado
que constituyen el eje pecuario de la región.
Palabras clave:
unidad de producción agrícola, riego, actividad agropecuaria, producción de
maíz, producción de leche.
*
Universidad Autónoma del Estado de México. Correos-e: tirzo24@yahoo.com.mx,
Serfm@uamex.mx, cge1@uamex.mx, aeo@uamex.mx.
Introducción
La agricultura en
México ha transitado por diversas etapas a través del tiempo. Una de las más
relevantes se presentó con la crisis internacional de 1929-1932, posteriormente
entre 1940 y 1958 se identificó un periodo de auge agrícola como consecuencia
de las reformas que realizó el gobierno cardenista, el cual se explicó por tres
factores fundamentales (Gómez, 1996: 37-40): 1) la reforma agraria que desintegró el
monopolio latifundista permitió la inversión en agricultura, aportó la base
social y la organización de recursos productivos como la tierra y el agua, 2) la inversión pública en obras de
irrigación, incorporando los recursos naturales a la producción, incrementó la
productividad de las tierras agrícolas y favoreció el desarrollo tecnológico y 3) el comportamiento favorable de los
precios agrícolas que generaron la capitalización de la agricultura.
A partir de 1958
se acentuó el énfasis en la industrialización como motor de desarrollo
económico y el proceso de sustitución de importaciones mediante el
proteccionismo comercial, con aranceles elevados y cuotas de importación en
numerosos productos. La justificación del modelo industrial se basó en que éste
generaría un efecto de arrastre capaz de estimular el crecimiento de la
agricultura y los demás sectores económicos, mientras que los efectos negativos
se podrían compensar a través de apoyos a la producción; es decir, si la
agricultura no se podía alentar vía mayores precios, sí a través de menores
costos (Villalobos, 2000). En el proceso se estimuló la actividad agrícola a
través de programas de inversión pública, asistencia técnica, así como
mecanismos para reducir el costo del crédito, insumos y riego.
En la
agricultura empresarial la aplicación de esta política generó el desarrollo de
un patrón tecnológico que ha utilizado recursos costosos para el país, como el
uso de maquinaria agrícola y fertilizantes. Respecto al riego se generalizaron
técnicas que han empleado elevados coeficientes de agua, pero con bajos costos
en infraestructura propia y de operación, ya que el costo real del agua no se
reflejó en los costos del agricultor, lo que originó graves deficiencias en el
mantenimiento de la infraestructura de riego (Gómez, 1996; Vargas, 2002).
En el caso de
los pequeños productores, de maíz y frijol principalmente, han requerido de
algún ingreso extra para costear los desembolsos del proceso de producción y
consumo, por lo que la alternativa más accesible es el trabajo asalariado fuera
de la explotación familiar, donde es de suma importancia el salario generado
fuera de la unidad de producción y el precio del maíz producido (Barkin, 2003).
A partir de 1982
la producción agrícola se orientó hacia un modo de producción sustentado en
políticas neoliberales y con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se llevó
a cabo un programa de modernización para todo el sector productivo del país.
Respecto de los recursos hidráulicos, se implementó la transferencia de los
distritos de riego a las asociaciones civiles de usuarios, con el objeto de
mejorar la productividad de los recursos agua y suelo, así como alcanzar una
agricultura sostenible con la participación de los usuarios y los gobiernos
estatales (Dávila et al., 1996).
Las respuestas
sociales han sido diferentes, por un lado se encuentra la agricultura
empresarial inserta en las grandes tendencias mundiales de cambio productivo y,
por otro, un amplio sector de productores que han modificado sus estrategias de
subsistencia para lograr sobrevivir (Vargas, 2002), lo que plantea enormes
retos en cuanto a los rezagos en la gestión del agua de riego, así como en el
ordenamiento de usos y derechos.
Los datos más
recientes mostraron que en México la agricultura se practicó en una superficie
aproximada de 20 millones de hectáreas, de las cuales 6.3 millones utilizaron
sistemas de irrigación (fao,
2004). De la superficie irrigada, 3.3 millones de hectáreas correspondieron a
80 distritos de riego y 2.9 millones a 30 mil unidades de mediano y pequeño
riego para el desarrollo rural. La tierra irrigada representó 30% de la
superficie total del país destinada a la agricultura, generó cerca de 50% del
valor de la producción agrícola total y más de 30% de los empleos del sector
(Villagómez, 2002).
Aunado a lo
anterior, la producción de alimentos, tal como lo considera la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao), depende de la disponibilidad de
recursos hídricos apropiados y sostenibles, dado que el agua de riego aumenta
los rendimientos de todos los cultivos entre 100 y 400%. La agricultura utiliza
70% del total de agua disponible y en muchos países en desarrollo la cifra es
de 85 a 95%, con el inconveniente de que el agua de riego se extrae más rápido
de lo que se repone (Zetina, 2002).
Dado el carácter
multidimensional que presenta la agricultura, se deben considerar los distintos
factores que intervienen en ella, así como las características propias de cada
territorio. De acuerdo con Cordero et al. (2003), en un territorio confluyen e
interactúan factores provenientes de cuestiones macroeconómicas, espaciales y
microeconómicas que permiten la competitividad, su producción, así como la
posibilidad de promover la cohesión al interior del mismo y con el resto de la
economía nacional. La economía rural depende y se estructura de acuerdo con los
recursos disponibles en el territorio, por lo que actividades relacionadas
directamente con recursos naturales van a definir el modelo productivo. En este
sentido se pueden determinar cuatro niveles.
1) El nivel meta determinado por la capacidad de
conducción nacional comprende elementos socioculturales, valores, así como
organización política, económica y jurídica.
2) El nivel macro en el que intervienen la estabilidad
y seguridad de las condiciones macroeconómicas que afectan al espacio territorial,
así como la capacidad del país de relacionarse internacionalmente.
3) El nivel meso donde sobresalen factores como las
distancias, la infraestructura y la base de recursos naturales.
4) El nivel micro que se refiere a aspectos
relacionados con el ámbito empresarial o la unidad de producción, considerando
elementos como precio, calidad y factores espaciales que resultan
condicionantes.
En la región
noroeste del Estado de México, a nivel meso destacó el agua de riego y su papel
fundamental en los sistemas de producción agropecuarios locales. Lo anterior a
través de la creación de infraestructura e implementación de cultivos
forrajeros dirigidos a la alimentación de vacas lecheras que constituyen la
principal actividad pecuaria de la zona. El tipo de ganado predominante es la
raza holstein, cruzas de suizo-holstein
en ocasiones y el tipo criollo en menor cantidad. Los factores mencionados
tuvieron su efecto a nivel micro en la unidad de producción donde se
llevó a cabo la utilización del agua de acuerdo con las necesidades de cada
explotación agropecuaria. La región presentó la mayor superficie irrigada en el
Estado de México, sin embargo, no hay estudios que analicen con detalle cómo ha
sido su evolución y su situación actual, por lo que el trabajo tuvo como primer
objetivo analizar la evolución del riego y la actividad agropecuaria en la
zona, mediante un análisis retrospectivo regional de 1930 a 2000.
Figura i
Localización de
la región noroeste
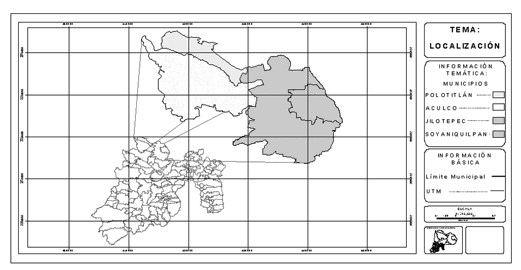
Fuente: Elaboración propia con información del inegi, 2000.
El segundo
objetivo consistió en determinar los usos del agua de riego en las unidades de
producción, así como la actividad agrícola y pecuaria que se desarrolló en
función de la utilización del mismo.
1. Metodología
El trabajo se
llevó a cabo en cuatro de los siete municipios que comprende la región noroeste
del Estado de México: Aculco, Polotitlán, Soyaniquilpan de Juárez y Jilotepec.
En el estudio se
evaluaron sólo dos niveles de análisis: a) regional, que comprendió cuestiones
relacionadas con el nivel meso considerando factores espaciales como el agua de
riego e infraestructura en función de las distintas presas y canales de
distribución del agua, y b) nivel microeconómico, que consideró
la unidad de producción para analizar cuál fue la utilización del recurso.
La evolución del
riego y la actividad agropecuaria que se generó a través del tiempo se analizó
con información de dependencias gubernamentales como el inegi a partir de los censos agrícolas-ganaderos de 1937,
1956, 1965, 1970 y 1994, así como la carta temática del 2000, la Sedagro, la cna
y entrevistas con informantes clave.
Para evaluar los
usos del agua de riego en las unidades de producción se tomó como marco de
muestra los 5,236 productores registrados ante la cna con derecho a riego en la zona de estudio. El tamaño de
muestra fue de 5%, de acuerdo con lo que sugieren Segura y Honhold
(1993), por lo que el número de productores entrevistados fue de 262.
Dado que la cna no facilitó la base de datos de los
usuarios del riego por cuestiones de seguridad, se optó por un muestreo por
conveniencia, ya que un aleatorio no fue posible, además de que el estudio basó
el instrumento de medida en el riego y no en los individuos, por lo que las
posibles inferencias a la población son válidas (Daniel, 2004).
Para obtener la
información a través de las encuestas se procedió a realizar un recorrido en
cada comunidad, se invitó a los productores a participar en el estudio y la
única condición fue que contaran con derecho a riego en sus parcelas en cualquiera
de sus formas, es decir, como usuario directo, por sucesión de los padres,
renta de terrenos con riego, compra o eventuales. El promedio de cuestionarios
aplicados fue de ocho por comunidad y no se regresó nuevamente al mismo lugar
para evitar sesgos en la información.
El número de
usuarios de riego registrados ante la cna
también fue diferente para cada municipio que se muestreó, por lo que se
decidió realizar una proporción de productores que hicieron uso en cada
municipio. En Jilotepec se entrevistó a 86 productores, 24 en Soyaniquilpan de Juárez, 107 en Aculco y 45 en Polotitlán. La información se analizó con estadística
descriptiva.
El cuestionario
consideró tres apartados principales: 1) información que evaluó la superficie
agrícola total, superficie sembrada, tenencia de la tierra, renta, tipo de
cultivos y destino de los mismos, 2) información sobre el riego que
consideró la superficie irrigada, tipo de riego para los cultivos, usos del
riego, cantidad de agua destinada para cada cultivo, costos, manejo del agua y
su relación con las asociaciones de usuarios, 3) información pecuaria donde se
registró el tipo de animales en la unidad de producción, cultivos destinados
por especie, su importancia en la explotación familiar y la producción de leche
en caso de que la unidad de producción contara con vacas.
2. Resultados y
discusión
2.1. Evolución de la
agricultura de riego
En la región
noroeste del Estado de México, al igual que en el resto del país, las haciendas
concentraron los recursos para la producción agropecuaria: agua, bosques y
pastizales (Salinas, 2001). En la zona de estudio destacaron tres haciendas,
Arroyo Zarco que se ubicó en el municipio de Aculco y llegó a contar con 47,000
ha, José el Marqués en Jilotepec con 14,191 ha (Aguado, 1998) y la Goleta en Soyaniquilpan de Juárez con una extensión de 10,498 ha.
Esta última formó parte de un latifundio conformado por otras haciendas (San
Antonio Calpulalpan y Tandejé), con una superficie de
43,654 ha en conjunto (Morales, 1998; Salinas, 2001).
Las haciendas se
dedicaron a la producción de maíz, trigo, frijol, haba y arvejón como cultivos
básicos, mientras que la actividad ganadera se caracterizó por la engorda de
reses en pastos nativos en épocas de lluvia, además de otros animales como borregos,
bueyes para las labores agrícolas y vacas criollas. A partir de 1921 las
haciendas fueron fraccionadas con el reparto agrario y permitió a una mayor
población el acceso a tierra para el establecimiento de labores agrícolas.
Respecto al
riego, hasta principios del siglo xx
la construcción de cuerpos de agua en el país se llevó a cabo por la iniciativa
privada y fue hasta 1926 que se impulsó en México una verdadera política de
riego, creándose la Comisión Nacional de Irrigación (cni) con el objetivo de incrementar las áreas irrigadas
(Arredondo, 1971), así como resolver el abastecimiento de materias primas y
alimentos a través de la construcción de obras hidráulicas financiadas por el
gobierno federal. La cni emprendió
la construcción de presas y canales de distribución de agua, con lo que
estableció en México los primeros distritos de riego (Anaya, 1975). A la par de
los distritos de riego, en 1936 se llevó a cabo la construcción de pequeñas
obras de irrigación con áreas de extensión moderada para cultivos que se
entregaron a los usuarios para su operación directa, a las cuales se les dio el
nombre de pequeña irrigación (Gómez, 1994).
Como parte de
esta política, en la región noroeste del Estado de México se creó
infraestructura y en 1938 entró en operación la presa Huapango, una de las más
importantes del estado que forma parte de la cuenca Río Moctezuma-Pánuco y se
ubica entre los municipios de Aculco y Jilotepec. Años después, en 1951 comenzó
a funcionar Danxho, presa que irriga a los municipios
de Jilotepec y Soyaniquilpan de Juárez. También
existen otras presas de menor tamaño construidas a través del tiempo y
distribuidas al interior de la región (Molino, Ñado y
la Goleta) con la misma finalidad de abastecer de agua para la actividad
agropecuaria.
En relación con
el clima, el que predomina es el templado subhúmedo con lluvias en verano de
mayor humedad (C(w2) (inegi,
1997), cuya precipitación pluvial presenta un rango de 900 mm en la parte sur
de montañas a 600 mm anuales en la zonas más secas, por lo que la creación de
presas es fundamental para irrigar las partes más áridas como Polotitlán, norte de Jilotepec y Soyaniquilpan.
De acuerdo con
los censos agropecuarios, la superficie irrigada mostró un promedio de 13,826.2
ha de 1930 a 1990, sin embargo, en la década de los treinta se cubrió 15.4% del
total irrigado entre el periodo mencionado, para los cuarenta 22.5%, 26% en
1960 y comenzó su descenso en 1970 con 23.6%, de forma que para 1990 el
porcentaje de irrigación disminuyó a sólo 12.5%. Lo anterior mostró la
incongruencia de los datos de los censos, dado que se presentó una menor
superficie irrigada cuando se contó con presas, en relación con el tiempo en
que aún no iniciaban operación las mismas. El mayor porcentaje de irrigación
durante la década de los sesenta se relacionó con la mayor precipitación
pluvial de 1958 a 1960 y, por tanto, la captación de agua en las presas de la
zona.
En 1990 se llevó
a cabo la transferencia de los distritos de riego en el país y por ende en la
zona. De acuerdo con lo que informó la cna
se irrigó una superficie promedio de 10,419.8 ha entre 1991 y 2003, sin
embargo, se consideró sólo la superficie irrigada con las presas que conforman
los dos distritos de riego de la zona y faltó agregar lo que se irriga con las
presas catalogadas como unidades de riego que se distribuyen al interior de la
región. No obstante, en este trabajo no fue posible incorporar la información
por la falta de estadísticas en las distintas dependencias involucradas en la
gestión del agua de riego, aunado al periodo que duró la reestructuración en el
manejo del agua que pudo afectar la recopilación de datos reales por parte de
la cna y las mesas directivas de
las asociaciones de usuarios.
El objetivo
inicial del aprovechamiento del agua de riego fue para producir cultivos
básicos, de los cuales el maíz ha sido el más importante: en 1930 se destinaron
13,027 ha a su producción y en 1990, 26,377.7 ha, con un incremento de 49.4%.
Tradicionalmente el cultivo se utilizó para autoconsumo, no obstante, al pasar
el tiempo y dado el bajo precio del maíz, los productores optaron por
destinarlo a la alimentación de los animales. Otro cultivo importante fue el
trigo, en 1930 se cultivaron 2,426 ha, sin embargo, para 1990 presentó un
decremento de 70%, ya que sólo se reportaron 723.3 ha. El frijol y el haba
complementaron el resto de cultivos básicos, aunque se han intercalado con maíz
o se han sembrado en muy poca proporción.
El cambio en el
patrón de cultivos se empezó a apreciar en la década de los sesenta con el
gobierno de Juan Fernández Albarrán (Espinoza, 2004), a partir de los programas
de impulso a la producción de forrajes mediante praderas inducidas de gramíneas
y leguminosas. Esta situación se reflejó en el censo de 1970 que reportó 1,003
ha de praderas establecidas en la región. Otro forraje que destacó fue la
avena, aunque su crecimiento fue posterior, en 1970 se destinaron únicamente 55
ha y para 1990 se reportaron 2,161. Este rápido crecimiento fue posible por el
ciclo corto del cultivo, sembrado en los terrenos cosechados de maíz y
cultivado regularmente en el periodo seco, en los meses de octubre-noviembre,
lo que permite aprovechar mejor el terreno agrícola y es precisamente la
existencia del riego lo que hace factible su producción. Respecto a la alfalfa,
su momento de auge fue entre 1960 y 1970.
Gráfica i
Superficie de
maíz y forrajes de 1930 a 1990
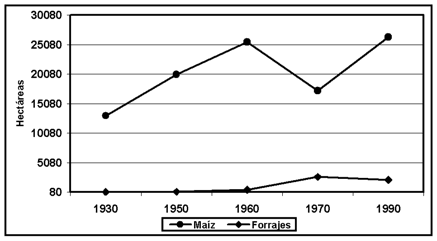
Fuente: Elaboración propia con información de los censos
agrícolas-ganaderos de 1930, 1950, 1960, 1970 y 1990.
Al analizar los
cambios entre la producción de maíz y la de forrajes se observó que existe una
relación inversamente proporcional, lo que indica que los forrajes son una
respuesta a la problemática del maíz y a la existencia de animales que
aprovechan su producción.
La producción de
forrajes necesariamente está ligada al sector pecuario y en ese sentido destacó
la producción de bovinos lecheros. De acuerdo con Espinoza (2004), en los años
cincuenta se impulsó la producción de leche en la región mediante la creación
de una cuenca lechera y la organización de productores. En 1960 el gobierno
estatal promovió la producción de forrajes, así como la red de canales de
distribución del agua de riego, además de acciones locales como la creación de
la Unión de Productores de Leche de Polotitlán en
1962, que en conjunto estimularon la actividad lechera de la zona.
Lo anterior se
reflejó al analizar los datos de los censos agropecuarios, dado que el número
de cabezas de ganado bovino se incrementó 71.7% de 1930 a 1990, registrando el
despunte de su crecimiento a partir de 1960, década en que se intensificó la
producción de leche en la zona.
El municipio de
Jilotepec concentró el mayor número de bovinos a través del tiempo, en 1930
contó con 60.1% del total de la región, 53.6% en 1960 y 42.8% en 1990. Aculco
fue el segundo municipio en importancia en este rubro con 23%, 18% y 31.2%,
respectivamente. Le siguieron en orden de importancia Polotitlán
y Soyaniquilpan de Juárez.
Desafortunadamente,
no contar con un censo agropecuario más reciente dificultó el análisis hasta el
periodo actual, por lo que se tuvo que recurrir a la única información
disponible. De acuerdo con la Sedagro (2000a), el
número de bovinos mostró una disminución importante para 1998, ya que se
reportaron 27,618 cabezas, lo que representó un decremento de 57.5% en
comparación con el total de 1990 (47,992 bovinos). No obstante esta situación,
para las queserías de la zona no hay un decremento en el abasto de leche, por
lo que se puede generar la hipótesis de que es posible que los rendimientos de
leche por animal se hayan incrementado, ya que también han existido programas
gubernamentales dirigidos a mejorar la calidad genética de los animales por
medio de la introducción de ganado mejorado e inseminación artificial.
Actualmente la
región cuenta con 213,327 ha de superficie de labor (Sedagro,
2000b), de las cuales 38% se destinó a actividades agrícolas, 26% a pecuarias,
28% a la explotación forestal y 8% a otros usos. Considerando sólo superficie
agrícola (80,290 ha), 45% fue irrigada a través de presas y 55% correspondió a
la superficie de temporal.
De las
diferentes presas se desprenden varios canales de distribución del agua
denominados principales y laterales. La construcción de canales de riego se ha
realizado por medio de la Sedagro que otorga el
financiamiento y los productores que aportan la mano de obra, con la finalidad
de evitar el desperdicio de agua por filtración, disminuir las labores de desasolve y el tiempo que tarda el agua en llegar de las
presas a las unidades de producción, el cual se reduce en horas e incluso días.
Figura ii
Cabezas de
ganado bovino por municipio
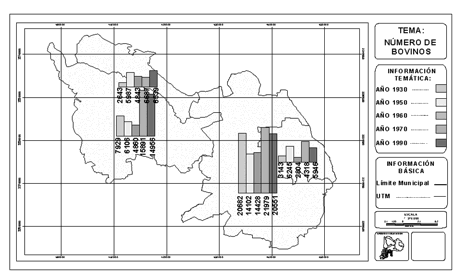
Fuente: Elaboración propia con datos de los censos
agrícolas-pecuarios de 1930, 1950, 1960, 1970 y 1990.
Figura iii
Uso del suelo en
la región noroeste
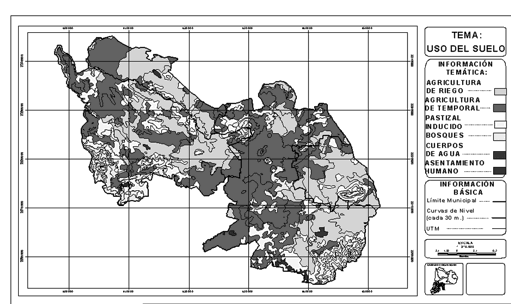
Fuente: Elaboración propia con información del inegi, 2000.
Figura iv
Principales
canales de distribución del agua de riego
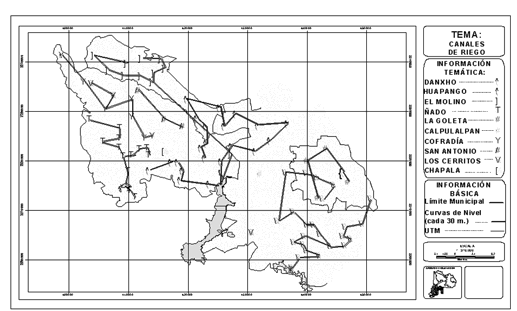
Fuente: Elaboración propia con información del inegi, 2000 y la cna, 2003.
2.2 Usos del agua de
riego en las unidades de producción
Si bien los
objetivos de este artículo no consideraron un análisis particular de la
transferencia de los distritos de riego, actualmente es el mecanismo con que
cuentan los productores para obtener el recurso agua en sus parcelas, por lo
que se describe brevemente la situación actual en la región en relación con el
manejo del riego y la actividad agrícola que prevalece.
Por política
nacional, a partir de 1990 se llevó a cabo la transferencia de los distritos de
riego en el país y se formaron las asociaciones civiles de usuarios que se
tuvieron que organizar y reestructurar en su interior para llevar a cabo el
manejo y distribución del agua de riego, forma en que operan actualmente
(Dávila et al.,
1996). En la zona de estudio este proceso se llevó a cabo en 1992, con lo que
se constituyeron legalmente dos asociaciones de usuarios.
1) Asociación de usuarios del distrito de
riego N° 044. Se localiza en el municipio de Jilotepec, cuenta con la presa Danxho para la gestión del agua por parte de los productores
y la irrigación de parcelas. Danxho inició su
operación en 1951 y tiene una capacidad de 31’500,000 m3. De 1991 a
2003 se irrigaron 3,668.3 ha en promedio, se designó 74.4% del riego al
municipio de Jilotepec y 25.6% a Soyaniquilpan de
Juárez. De acuerdo con información proporcionada por la cna, de 1991 a 2003 se destinó
87.6% del riego al cultivo de maíz, 1.9% al trigo, 1.5% en frutales, 4.5% a
praderas y 4.5% a avena, lo que en conjunto representó 9% del riego asignado a
cultivos forrajeros. Al analizar la información a detalle, se encontró que en
1991 se reportaron 5,068 ha irrigadas de maíz y 3,229.1 ha para 2003, lo que
implicó un decremento de 63.7% en un lapso de 12 años. En relación con los
forrajes se presentó el caso contrario, un incremento de 43.9% para el mismo
periodo.
2) Asociación de usuarios del distrito de
riego N° 096 Arroyo Zarco. Se encuentra en el municipio de Aculco, cuenta con
el Módulo Huapango y el Módulo ii
de Ñado, con las presas del mismo nombre para la
captación y distribución del agua de riego. La presa Huapango tiene una
capacidad de 121’000,000 de m3 e irriga los municipios de Aculco, Polotitlán y Jilotepec, además de una mínima parte de los
municipios de Huichapan y Nopala en el estado de
Hidalgo. El 90.7% del riego se destinó al Estado de México y 9.3% al de
Hidalgo. Al municipio de Aculco se asignó 49.5% del agua de riego, 35.3% en Polotitlán y 5.9% en Jilotepec. La presa Ñado tiene una capacidad de 16’500,000 m3 y la
totalidad del riego se asigna al municipio de Aculco. Con las presas de este
distrito de riego se irrigaron 6,751.5 ha en promedio de 1991 a 2003. El riego
se destinó en 83.7% al cultivo de maíz, 0.5% al trigo, 0.5% en frutales, 11.7%
a praderas y 3.6% a avena, es decir, para cultivos forrajeros se asignó 15.3%
del riego. Contrario al caso anterior, en este distrito se tuvo un incremento
de la superficie irrigada de maíz, en 1991 se reportaron 6,279 ha y para 2003,
8,195.7, lo que representó un incremento de 76.6%. El riego para forrajes
también aumentó, se reportó una superficie irrigada de 404.5 ha en 1991 y
1,067.8 ha en 2003, con un aumento de 37.9%, disminuyendo el riego hacia otros
cultivos como trigo y frutales.
2.2.1. Organización
en el manejo del agua y características sociales de los usuarios del riego
El manejo y
medición del agua de riego que se asigna a las parcelas de los productores es
responsabilidad en primera instancia de la cna, la cual está a cargo del
vaso de agua, determina el volumen a extraer y su distribución. Para el
mantenimiento de las presas la cna recibe 17% de lo recaudado por las asociaciones
civiles de usuarios.
Una vez que el
volumen de agua se determina y se pone en los canales principales de
distribución, la responsabilidad recae en las asociaciones civiles de usuarios
que distribuyen el agua a las diferentes comunidades, previo pago del servicio
por parte de los representantes o canaleros.
La función de
los representantes de cada comunidad es realizar el trámite del servicio de
riego. Acuden a las oficinas de cada distrito para solicitar y pagar el agua,
se extiende el recibo correspondiente y se otorga a cada productor de acuerdo
con la cantidad solicitada.
El canalero es
el distribuidor de agua que en ocasiones puede tramitar el servicio de riego o
no, pero por lo general su función es canalizar el agua a las parcelas de los
productores que hayan cubierto su cuota. La función colectiva de los usuarios
respecto del manejo del agua es el desasolve de los
canales de riego cada año, durante los meses de febrero a marzo.
La información
generada en campo con las entrevistas a los usuarios mostró que el promedio de
edad fue de 51 años. En relación con el nivel de escolaridad, la mayor parte de
los usuarios tiene estudios de primaria (74.4%), con secundaria y bachillerato
los productores más jóvenes (13.4%) y sólo 12.2% no tiene estudios.
El acceso al
recurso tierra se obtuvo en 63.2% por sucesión de padres a hijos al fraccionar
los terrenos, además de la herencia de otros familiares como los abuelos y
tíos. La compra de terrenos representó 21.4% y el reparto ejidal significó
15.4%, manifestado por aquellos productores de mayor edad. Cabe mencionar que
el reparto agrario comenzó en la zona de estudio a partir de 1921.
En relación con
la tenencia de la tierra, la mitad de la superficie agrícola se encontró en
régimen ejidal, la propiedad privada representó 21.4%, 25.2% lo manejan de
manera mixta (ejidal y privada) y la propiedad comunal significó 3.4%, no
obstante, cada productor trabaja sus parcelas de manera individual y dicen que
no cuentan con un título que ampare su propiedad, por lo que la declaran como
comunal.
La principal
forma que tienen los productores de acceder al riego constituyó la sucesión de
padres a hijos y representó 84.7%, el trámite directo del servicio significó 6.9%,
el acceso mediante reparto ejidal 2.7% y 5.7% por aquellos productores que
acceden al agua de riego mediante la compra y renta
de terrenos que están registrados ante la cna con derechos, así como productores eventuales que reciben
agua de acuerdo con la disponibilidad en las presas.
Del total de
productores que hacen uso del agua de riego, 91.5% obtuvo el agua a partir de
las presas que pertenecen a los distritos de riego de la zona (Huapango, Ñado y Danxho). Un 3.1% la obtuvo
de la presa la Goleta, ubicada en el municipio de Soyaniquilpan
de Juárez y el 5.4% restante se derivó de otras presas distribuidas al interior
de la región catalogadas como unidades de riego.
2.2.2. Usos del
agua de riego y actividad agropecuaria
El uso del agua
de riego sigue siendo principalmente para cultivos básicos. El 47% de las
unidades de producción la destinaron al cultivo de maíz, con un riego al año y
otro como auxilio en planta sólo en caso de disponer de agua en las presas,
conocido por los productores como punta de riego. El 19.8% lo dedicó a praderas con un
promedio de cinco riegos por año, 7.2% a la avena con dos riegos en promedio
por año, 2.7% se distribuyó entre el cultivo del frijol, haba, trigo, cebada o
frutales, también como punta de riego, y una parte considerable de los
productores (23.4%) manifestó que lo utilizó para abrevadero. Este último no lo
usan algunos productores ya que cuentan con agua potable en sus domicilios,
tienen a sus animales estabulados y además se requiere contar con bordos para
la captación del agua.
De forma general
los usos del riego se enfocaron a cuatro rubros: maíz, praderas que en su
mayoría son una combinación de pasto, trébol o alfalfa, avena y agua para
abrevar al ganado en los meses más secos del año.
En relación con
la actividad agrícola, los productores contaron en promedio con 4.7 ha de las
cuales 3.3 fueron irrigadas, ya que el resto correspondió a la superficie de
temporal y otras tierras que se aprovechan como potrero por la dificultad para
sembrar cultivos. El promedio de tierra por productor se incrementó ya que al
inicio de la actividad la superficie utilizada era de 3.4 ha, sin embargo, a
través de la compra y renta de terrenos con derecho a
riego, así como la necesidad de contar con forrajes para alimentar a los animales,
dicha superficie ha aumentado.
En cuanto a la
superficie destinada a la siembra de cultivos (1’121.4 ha), 74.6% se designó al
maíz que sembraron 95.8% de los productores, pero debido al bajo precio que
presenta en el mercado se ha preferido dar a los animales, aprovechando además
los subproductos como el rastrojo y el grano. Comparando el destino del maíz
que constituyó el eje agropecuario de la región, se obtuvo que la venta del
maíz disminuyó de 28.2% al inicio de la actividad agropecuaria a sólo 11.8%
actualmente. En opinión de los productores, antes aprovechaban la presencia de Conasupo (Consejo Nacional de Subsistencias Populares) para
colocar los excedentes y ahora sólo se vende una pequeña parte de la producción
para recuperar la inversión en los trabajos de cultivo y contar con dinero para
el siguiente ciclo. El autoconsumo también mostró un decremento, al inicio
captaba 52.2% de lo producido y actualmente 40.5%.
Cuadro 1
Destino de la
producción de maíz
|
Destino |
Inicio de la actividad |
Actual |
|
Venta |
28.2 |
11.8 |
|
Autoconsumo |
52.2 |
40.5 |
|
Vacas |
16.5 |
41.1 |
|
Otros animales |
3 |
6.5 |
Fuente: Elaboración propia con
información de campo.
La tendencia
hacia el uso pecuario se incrementó, sobre todo en la alimentación de vacas
lecheras, ya que al inicio de la actividad se destinaba 16.5% del maíz
producido a los animales y actualmente 41.1%. El uso en la alimentación de
otros animales (cerdos, borregos, caballos y asnos) también mostró un
incremento de 3% a 6.5%. De las 836.15 ha de maíz que se cultivaron en total,
47.7% se destinó a la actividad pecuaria y el resto se distribuyó entre la
venta del grano y autoconsumo.
Lo anterior en
función de que 92.4% de los productores contaron con la integración
agrícola-pecuaria, sólo 6.5% destinó sus tierras a la actividad netamente
agrícola y a la actividad ganadera 1.1%.
Sólo 1.5% de los
productores sembró trigo, lo que representó 1-6% de la superficie total. El
frijol lo cultivaron 4.2% de los productores y ocupó 0.9% de la superficie
sembrada. En cuanto a la cebada, 2.3% de los productores que utilizaron riego
la produjeron y se destinó 3.7% de la superficie total cultivada.
En forrajes se
designó 18.8% de la superficie total cultivada, considerando praderas, alfalfa
y avena. De las 211.5 ha que se emplearon para producir estos forrajes, 87.4%
se dedicó a la alimentación de vacas lecheras, 9.2% a otros animales y sólo
3.4% a la venta a otras personas.
Si se extrapola
esta información a superficie agrícola, 47.7% de la superficie del maíz se
orientó a la producción animal, lo que representó 35.5% de la superficie total
cultivada, sumado al 18.8% que se destinó a la superficie sembrada con
forrajes, equivale a 54.3% de la superficie total cultivada destinada a la
producción animal.
Aunado a lo
anterior, de 1991 a 2003 la cna
reportó que el agua de riego se destinó en 86.7% al cultivo de maíz, 9.3% a
praderas y 4% a la avena. En campo se encontró que el porcentaje para maíz
disminuyó a 78.7% y se incrementó en forrajes con 12.8% a praderas y 8.4% a avena.
Cabe mencionar
que la renta de tierras no fue relevante, 18.3% de los productores que hacen
uso del riego rentan tierra a otras personas con la finalidad de abastecerse de
forraje para los animales y obtener maíz para el consumo familiar, mientras que
sólo 1.1% de los usuarios del riego rentan parte de sus tierra a otras personas
y representó 0.6% de la superficie total. De los 48 productores que participan
en la transferencia de tierra, de un total de 262 muestreados, 22.9% trabajó la
tierra a medias, es decir, un productor proporciona el terreno agrícola y los
insumos, mientras que el otro aporta su trabajo, al final se reparten lo
producido.
La cna estableció
el costo de los diferentes cultivos de acuerdo con el distrito de riego y al
realizar la comparación con los resultados en campo, mostraron que lo que pagan
los productores es ligeramente mayor. Para el caso del maíz, el costo oficial
fue de $ 55.00 en promedio y en campo los productores reportaron una erogación
en efectivo de $ 75.00. La irrigación de praderas tuvo un costo promedio de $
73.40 y en campo de $ 98.80. Para el cultivo de avena la cna consideró $ 73.40 y el
productor pagó $ 86.80, no obstante, los representantes y canaleros reciben una
cuota extra por el trámite del servicio. Para el abrevadero el costo reportado
en campo es menor en comparación con lo que manifestó la cna, sin embargo, los productores
obtienen el recurso agua a partir de lo pagado por el riego de cultivos básicos
o forrajeros y lo almacenan en bordos para su uso posterior, de esta forma se
ahorran el gasto del agua para los animales.
Se calcularon
los ingresos por concepto de riego de cultivos (se dejó fuera el abrevadero por
la dificultad para estimarse). Considerando el número de riegos por cultivo,
así como una muestra de 5% en campo, se encontró que la erogación en efectivo
por parte de los productores es mayor a lo que informa la cna, lo que demuestra la cantidad
de ingresos que pierde la institución y las asociaciones de usuarios, ya que el
trámite del servicio de riego no se hace de manera directa por productor, sino
a través de intermediarios. En relación con el costo por cultivo, para el caso
del maíz y la avena se irrigan con punta de riego, en comparación, las praderas
se irrigan cinco veces en promedio al año, por lo que el desembolso para los
cultivos forrajeros es mayor que en cultivos básicos. A partir de los cálculos
que se realizaron, tomando en cuenta el tipo de cultivo, número de riegos y el
costo por distrito, se encontró que la cna recaudó $ 989,390.50 durante
el año y lo erogado por los productores ascendió a $ 2’003,658.00, por lo que
la diferencia entre lo que captó la cna y lo realmente pagado por el productor se reparte
entre los distintos representantes que tramitan el servicio.
Cuadro 2
Cálculo de los
ingresos generados por concepto de riego
|
Cultivo |
Costo por riego (pesos) |
N° de hectáreas irrigadas |
Riego/hectárea |
Total |
Pesos por cultivo |
||
|
CNA |
Maíz |
* |
65.0 |
3,229.10 |
1 |
209,893.40 |
581,652.60 |
|
** |
45.4 |
8,195.70 |
371,759.20 |
||||
|
Pradera |
* |
82.0 |
150.0 |
5 |
61,500.00 |
372,540.00 |
|
|
** |
64.8 |
960.0 |
311,040.00 |
||||
|
Avena |
* |
82.0 |
344.0 |
1 |
28,213.70 |
35,197.80 |
|
|
** |
64.8 |
107.7 |
6,984.10 |
||||
|
Total cna |
989,390.50 |
||||||
|
Campo |
Maíz |
* |
65.8 |
178.5 |
1 |
11,745.30 |
45,665.60 |
|
** |
81.5 |
323.2 |
26,344.80 |
||||
|
*** |
78.3 |
96.7 |
7,575.50 |
||||
|
Pradera |
* |
86.5 |
19.0 |
5 |
8,217.50 |
49,229.00 |
|
|
** |
105.6 |
49.2 |
26,004.00 |
||||
|
*** |
104.4 |
28.7 |
15,007.50 |
||||
|
Avena |
* |
73.2 |
39.2 |
1 |
2,873.10 |
5,288.20 |
|
|
** |
98.2 |
18.2 |
1,792.10 |
||||
|
*** |
89.0 |
7.0 |
623.0 |
||||
|
Total Campo |
100,182.90 |
Fuente: Elaboración propia con información de campo y cna, 2003.
* Danxho, ** Huapango, *** Ñado. En el caso del distrito de riego 096, la cna reportó el
número de hectáreas de ambos módulos de riego, Huapango y Ñado,
por lo que no fue posible la separación como en el trabajo de campo.
Respecto de la
actividad pecuaria, destacó la producción de leche que representó una de las
actividades más importantes para los productores que hacen uso del agua de
riego en la región noroeste. El 59.2% de los usuarios se dedicaron a esta
actividad debido a que cuentan con agua para el establecimiento de cultivos
forrajeros, necesarios en la alimentación de vacas lecheras. Si bien 40.8% de
los productores no trabajan la producción de leche de manera formal, 18.3%
contó con una o dos vacas, sin embargo, se consideró que no pueden depender
directamente de la actividad lechera con este número de animales, pues el
producto fue para autoconsumo de la familia y la alimentación de las crías de
las vacas. El número de animales mostró un incremento considerable, cuando
estos productores se iniciaron en la actividad agropecuaria contaban con un
promedio de dos vacas y actualmente con cinco.
La producción de
leche representó un ingreso y negocio adecuados, así lo manifestaron 33.7% de
los productores, 31.4% declararon que no contaban con otra opción de trabajo en
la zona, ya que trabajos remunerados mediante un salario en la industria local
no les alcanzaría para mantener a sus familias, un grupo más reducido dijo que
la actividad es tradicional y otros que es un medio de integración a la
agricultura, por lo que aprovechan mejor lo producido.
Conclusiones
Las zonas de
bosques han favorecido la presencia de lluvias, por lo que la creación de
infraestructura en función de las presas y canales de distribución de agua de
riego han sido fundamentales para los cultivos básicos y forrajeros, incluso en
áreas de menor precipitación pluvial como el municipio de Polotitlán,
norte de Aculco y Soyaniquilpan de Juárez,
beneficiando zonas que de manera natural presentan limitantes para la
irrigación de cultivos, contribuyendo al desarrollo de la producción
agropecuaria.
La zona mostró
su tendencia a la actividad agrícola y pecuaria desde la presencia de las
distintas haciendas dedicadas a la siembra de maíz o trigo como cultivos
básicos y el pastoreo de animales en pastizales naturales, no obstante, si bien
se ha modificado la forma de producción, el patrón de cultivos se mantiene
hasta la actualidad.
En la región
predominaron explotaciones en pequeña escala que utilizaron el agua de riego
por gravedad para la producción de cultivos básicos y forrajeros. De los
primeros, el maíz constituyó el eje agropecuario de la región y de acuerdo con
la estrategia de las unidades de producción se ha preferido integrarlo a la
actividad pecuaria. Lo anterior en función de los resultados de este trabajo
que muestran que la venta y autoconsumo del grano disminuyó, mientras que el
destino pecuario se incrementó. David Barkin (2003)
mencionó que el maíz irrigado presenta una productividad 2.5 veces mayor que el
de temporal y ha sido el cultivo más intensivo en el uso del agua en el país,
situación similar se encontró en la región de estudio.
El
establecimiento de forrajes ha sido posible porque se cuenta con varias presas
al interior de la región, las cuales captan el agua durante la estación de
lluvias y permiten su uso en la temporada seca, lo que facilita el
aprovechamiento del terreno agrícola y la integración con la actividad
pecuaria. Lo anterior debido al establecimiento de cultivos como la avena que
es de ciclo corto, sembrado en los terrenos cosechados de maíz, praderas que no
requieren mayor inversión que la inicial y la utilización de subproductos de
los cultivos básicos como el grano y rastrojo de maíz o pajas de frijol, trigo
y cebada.
El número de
bovinos manifestó su mayor incremento a partir de la década de los sesenta, lo
cual se dio a partir de diversos factores: las diferentes acciones
gubernamentales, federales y estatales, así como las locales a través de la
organización de productores que han repercutido en la construcción de
infraestructura de riego, establecimiento, producción de forrajes y una
actividad lechera importante, situación que se reflejó en las cifras de los
censos agrícolas y pecuarios, además de lo manifestado por los productores en
las unidades de producción. En este sentido, el agua de riego se ha convertido
en un factor estratégico para la producción de leche, pues ha posibilitado que
se cuente con cultivos forrajeros como alimentos principales de los hatos bovinos
que constituyeron el eje pecuario de la zona de estudio.
La cna planteó el
uso de riego para la actividad eminentemente agrícola, los resultados de este
trabajo mostraron que se redujo debido a la inclusión de forrajes, sin embargo,
si se considera el maíz destinado a la producción animal, el decremento es aún
mayor, por lo que se puede concluir que en la zona se ha dado un proceso de
integración agrícola-pecuaria del riego.
La organización
en el manejo del agua es esencial para el riego de los cultivos, ya que permite
instrumentar reglas que regulan el acceso y uso del agua, además de las tareas
de mantenimiento de los canales.
La superficie
que se irriga cada año puede variar y se debe considerar el incremento de agua
para cultivos forrajeros que demandan mayor cantidad, el desasolve
de las presas que limita la cantidad de agua captada por las mismas y que el
número de riegos depende de los niveles de almacenamiento, aunado a la
problemática en el ordenamiento de usos y derechos, ya que el número de usuarios
puede incrementarse, pero no así la superficie de riego, lo que limita la
incorporación de nuevos productores para acceder a riego en sus parcelas e
incrementar los rendimientos de sus cultivos.
De acuerdo con
los costos del riego que estableció la cna y lo que erogaron en campo
los productores, se encontró que hay gran cantidad de dinero que se distribuye
entre los distintos intermediarios que realizan la gestión del servicio, por lo
que una opción que podría plantearse es que el trámite se realice a través de
la dependencia por medio de técnicos y que éstos a su vez capaciten a los
productores en cuanto a los requerimientos de agua por cultivo, lámina de riego
a utilizar y el aprovechamiento de los distintos cultivos en los animales, así
como generar una base de datos y estadísticas más acordes con la realidad que
pudieran llevar a una gestión más eficiente en el uso del agua de riego.
Bibliografía
Aguado-López,
Eduardo (1998), “El reparto ejidal en la década de los años veinte” en Una
Mirada al Reparto Agrario en el Estado de México (1915-1992), De la Dotación y
Restitución a la Privatización de la Propiedad Social, El Colegio Mexiquense,
Zinacantepec, Estado de México, México, pp. 68-81.
Anaya-Brondo, Abelardo (1975), “Desarrollo de las áreas de riego
en México durante los últimos cincuenta años”, Secretaría de Recursos
Hidráulicos, documento interno, México.
Arredondo-Muñozledo, Benjamín (1971), Historia
de la Revolución mexicana,
Porrúa, México.
Barkin-Rappaport, David (2003), “La soberanía alimentaría:
el quehacer del campesinado mexicano”, Estudios Agrarios, Revista de la
Procuraduría Agraria,
año 9, 22, pp. 35-65.
cna (Comisión
Nacional del Agua) (2003), “Distrito de Riego 044 ‘Jilotepec, México’ y 096
‘Arroyo Zarco’”, Jefatura de Distritos de Riego, Subgerencia de Ingeniería,
Gerencia en el Estado de México, documento interno.
Cordero-Salas,
Paula, Hugo Chavarría, Rafael Echeverri y Sergio Sepúlveda (2003), “Territorios
rurales, competitividad y desarrollo”, Cuaderno Técnico, núm. 23, iica, Costa Rica, pp. 1-17.
Daniel-Wayne, W.
(2004), “Muestras aleatorias y no aleatorias”, en Bioestadística,
base para el análisis de las ciencias de la salud, Limusa Wiley, México.
Dávila, Sonia,
Ana Helena Treviño y Sergio Vargas (1996), “Gestión integral del recurso
hidráulico a nivel cuenca: el caso de la cuenca del río la Laja”, en Salvador
Rodríguez, Margarita Camarena y Jorge Serrano (coords.),
El desarrollo regional en México, antecedentes y
perspectivas,
Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 765-783.
dge (Dirección
General de Estadística) (1937), Primer censo agrícola ganadero,
1930, dge-Secretaría de la Economía Nacional,
México.
dge (Dirección
General de Estadística) (1956), Tercer censo agrícola ganadero y
ejidal, 1950, dge-Secretaría
de Economía, México.
dge (Dirección
General de Estadística) (1965), iv
censo agrícola ganadero y ejidal, 1960,
dge-Secretaría de Industria y Comercio,
México.
dge (Dirección
General de Estadística) (1970), v
censo agrícola ganadero y ejidal,
dge, México.
Espinoza-Ortega,
Angélica (2004), Reestructuración de la lechería
en la región noroeste del Estado de México en el marco del proceso de
globalización,
Universidad Nacional Autónoma de México, México.
fao (Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) (2004),
“Superficie agrícola de riego”, http://www.faostat.fao.org/faostat/servlet/, 29
de septiembre de 2004.
Gómez-Zepeda,
Ignacio (1994), Historia de las unidades de
riego. Memorias de un soñador,
Centro de investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Comisión
Nacional del Agua, México.
Gómez-Oliver,
Luis (1996), “El papel de la agricultura en el desarrollo de México”, Estudios
Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria, año 2, 3, México, pp. 33-84.
inegi (Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (1994), vii censo
agrícola y ganadero,
resultados definitivos, t. i-iii, inegi, México.
inegi
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (1997), El
maíz en el Estado de México,
inegi,
México.
inegi
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (2000), Carta
temática. Escala
1:50,000, sistemas digitales,
inegi,
México.
Morales-Zafra,
Carlos (1998), Soyaniquilpan
de Juárez, monografía municipal,
Gobierno del Estado de México-Instituto Mexiquense de Cultura-Asociación
Mexiquense de Cronistas Municipales, México.
Salinas-Sandoval,
María del Carmen (2001), “Problemas por tierras de los pueblos de la
municipalidad de Jilotepec, siglo xix”,
Documentos de Investigación, El Colegio Mexiquense, México, pp.
1-17.
Sedagro (Secretaría de Desarrollo
Agropecuario) (2000a), “Series estadísticas por municipio en los últimos diez
años”, documento interno, Delegación Estado de México, Distrito de Desarrollo
Rural, Jilotepec, México.
Sedagro (Secretaría de Desarrollo
Agropecuario) (2000b), “Uso del suelo en el Estado de México”, documento
interno, Delegación Regional N° viii,
Jilotepec, México.
Segura-Correa,
José y Nicholas Honhold (1993), Manual
de muestreo para la salud y producción animal, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida.
Vargas, Sergio
(2002), “Agua y agricultura: paradojas de la gestión descentralizada de la gran
irrigación”, Estudios Agrarios, Secretaría de
la Reforma Agraria,
año 8, 20, México, pp. 61-81.
Villagómez-Velásquez,
Yanga (2002), “Gestión social del agua y cambio agrario en el Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca”, Estudios Agrarios, Revista de la
Procuraduría Agraria,
año 8, 20, México, pp. 83-123.
Villalobos-López,
Gonzalo (2000), “Desarrollo local y reforma agraria en México. Retos y
perspectivas en la globalización económica”, Estudios
Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria, año 6, 15, México, pp. 133-171.
Zetina,
Francisco Javier (2002), “Foros de estudios agrarios”, Revista
de la Procuraduría Agraria,
año 8, 20, México, pp. 141-143.
Recibido:
8 de mayo de 2006.
Reenviado:
8 de mayo de 2007.
Aceptado:
20 de septiembre de 2007.
Tirzo
Castañeda Martínez.
Es maestro en el programa de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la
Universidad Autónoma del Estado de México (uaem). Sus estudios de
licenciatura los realizó en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de
la uaem.
Actualmente cursa el último semestre de doctorado en el programa de Ciencias
Agropecuarias y Recursos Naturales de la uaem. Su línea de investigación
es producción animal campesina. Es coautor del artículo “Small-Scale Dairy Farming
in the Highlands of Central
Mexico: Technical, Economic and Social Aspect and Their Impact on
Poverty”, Expt
Agric,
43, Cambridge University Press,
pp. 1-16 (2007).
Sergio Franco Maass. Es doctor en Geografía por la
Universidad de Alcalá (España); es investigador del Centro de Investigación en
Ciencias Agropecuarias de la uaem.
Su línea de investigación es conservación y manejo de recursos naturales. Entre
sus publicaciones más recientes se encuentran: “Territorialidad y política. El
caso de la división del municipio de San Felipe del Progreso, Estado de
México”, Gestión y Política Pública, xvi(2),
pp. 163-206 (2007); en coautoría, “Payments for Environmental Services: An alternative
for Sustainable Rural Development?”, Mountain Research
and Development, 28(1), pp. 23-25 (2008); en coautoría, “Estimación del
valor económico del servicio ambiental de captura de carbono en los bosques
templados del Estado de México (México)”, en Juan Gallardo (comp.),
La captura de carbono en ecosistemas terrestres
Iberoamericanos, Sociedad
Iberoamericana de Física y Química Ambiental, Salamanca, España, 2008.
Carlos González Esquivel. Es doctor en filosofía y agroecología
por la Universidad de Londres. Actualmente es investigador del Centro de
Investigación en Ciencias Agropecuarias de la uaem, Sus líneas de investigación son agroecología y evaluación
de sustentabilidad en agroecosistemas. Entre sus
últimas publicaciones se encuentran: “Agroecología y sustentabilidad”, Convergencia,
46, Universidad
Autónoma del Estado de México, México, pp. 51-87 (2008); en coautoría, “A methodology for evaluating the sustainability of inland wetland systems”, publicado en línea
en Aquaculture
International, doi
10.1007/s10499-007-9163-5, en coautoría, “Payments for Environmental Services: An alternative
for Sustainable Rural Development?”, Mountain Research
and Development, 28 (1), pp. 23-25 (2008).
Angélica Espinoza Ortega. Es doctora en ciencias por la
Universidad Nacional Autónoma de México (unam); maestra en desarrollo rural regional por la Universidad
Autónoma Chapingo y médico veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma
del Estado de México (uaem). Pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores (sni), nivel i.
Se desempeña como investigadora del Centro de Investigación en Ciencias
Agropecuarias de la uaem.
Sus líneas de investigación son: desarrollo rural regional, socioeconomía
campesina, sistemas de producción de leche y problemática lechera. Entre
sus publicaciones recientes se encuentran:
“Small-scale dairy farming in the highlands of central Mexico: Technical,
economic and social aspects and their impact in poverty”, Experimental Agriculture, 47, pp. 1-16,
2007; “Annual variation in economics of small-scale dairy production and its
effect on poverty indexes”, Journal
of Livestock Research and Rural Development, 2(20) 2008; Los quesos mexicanos genuinos, un patrimonio cultural que se debe rescatar,
Mundi Prensa, uach-uaem, México (2008); Agroindustria rural y territorio, t. ii, ed. en C3, uaem-iica-cirad, Universidad de Versalles-syal, México, (2007).