Reestructuración del espacio continental en el contexto
global: corredores multimodales en Norte y Centroamérica
Carlos Martner-Peyrelongue*
Abstract
This
article provides some analytical elements to determine the potential and impact
of some of the main projects for multi-modal and inter-oceanic corridors in
North and Central America. This is done under the structural-systemic viewpoint
of the Network and Flux Space, which emphasises the
geo-economical and geo-political characteristics of a global space of networks
and fluxes. Such a space is configured by extensive productive chains, which
are increasingly globalised and integrated through new forms of international
transport.
Keywords:
multi-modal
corridors, transport, territory, networks, fluxes, seaports.
Resumen
El presente
artículo aporta elementos de análisis para determinar la potencialidad e
impacto de los principales proyectos de corredores multimodales e
interoceánicos de Norte y Centroamérica, bajo el enfoque estructural-sistémico
del espacio de redes y flujos que enfatiza las determinaciones
geoeconómicas y geopolíticas de un espacio global de redes y flujos, lo cual es
configurado por extensas cadenas productivas crecientemente globalizadas e
integradas a través de las nuevas formas de transportación internacional.
Palabras clave:
corredores multimodales, transporte, territorio, redes, flujos, puertos.
*
Instituto Mexicano del Transporte, México. Correo-e: cmartner@yahoo.com.mx,
Carlos.Martner@imt.mx
Introducción
En los albores
del siglo xxi, la proliferación de
propuestas y proyectos para construir corredores multimodales de transporte
internacional vinculados al desarrollo de puertos concentradores y
distribuidores de carga en contenedores (llamados puertos hubs
o pivotes,
en la literatura especializada), es particularmente intensa en el continente
americano. En Sudamérica se habla insistentemente de desarrollar corredores
bioceánicos atados a
la creación de puertos pivotes en ambos litorales. En Centroamérica proliferan
ideas y proyectos para implantar los llamados canales
secos, que unirían el
litoral del Pacífico con el del Atlántico, a través de nuevos puertos capaces
de atender a grandes buques.
En México, se
revive periódicamente el sempiterno proyecto del corredor de transporte del
Istmo de Tehuantepec. En las últimas versiones, se ha planteado la reconversión
de Salina Cruz (Pacífico) y Coatzacoalcos (Golfo de México) en puertos hubs
vinculados al corredor multimodal que uniría ambos puertos con la red de
transporte internacional.
Más novedoso es
el llamado “Sistema de Seguridad Multimodal Transpacífico”, presentado como el
“Proyecto Bandera” de México en la Reunión apec
2002, realizada en Los Cabos, Baja California. Este proyecto pretende enlazar
principalmente flujos de contenedores entre el sudeste asiático (concentrados
en Singapur) y el centro de los Estados Unidos (Missouri, Tennesse,
Illinois, Texas, etc.) a través de los puertos mexicanos de Manzanillo o Lázaro
Cárdenas y la frontera norte. Se trataría de una vía complementaria de los
llamados land
bridges o puentes
terrestres estadounidenses, articulados desde los puertos de Long Beach y Los
Ángeles, en California.
En el año 2004,
el tema había cobrado tal relevancia en México que el gobierno federal junto
con las principales agrupaciones y cámaras empresariales, las empresas
ferroviarias, las navieras y los agentes aduanales, entre otros, suscribieron,
ante el Presidente de la República, el llamado Acuerdo de Concertación para el
Desarrollo de los Corredores Multimodales, cuya finalidad es definir, diseñar e
implementar tales corredores en el territorio nacional, así como coordinar la
actuación de los distintos actores para alcanzar alta eficiencia y menores
costos en el traslado de las mercancías por estos ejes de transporte.
Por su parte, en
Estados Unidos, ante la intensificación de los flujos de mercancías procedentes
de Asia (sobre todo, de China), se plantean proyectos de ampliación de puertos
y de corredores multimodales de trenes de doble estiba de contenedores, llamados
puentes terrestres, (land
bridges), porque son
capaces de articular la Costa Oeste con la Costa Este de tal país, a partir de
los puertos de ambos litorales.
Sin duda, la
paulatina implementación de estos proyectos implicaría una reestructuración
territorial de grandes proporciones en el continente, lo cual conducirá a
reflexionar profundamente sobre las regiones ganadores y perdedoras en un
proceso de tal envergadura. Sin embargo, antes de llegar a este punto hay que
cuestionar la viabilidad de estos proyectos, sobre el enfoque
teórico-metodológico al que responden y, consecuentemente, sobre los mitos y
realidades en torno a ellos.
La potencialidad
de cada proyecto es diferente, sin embargo, difícilmente los territorios y las
costas del continente podrán llenarse de corredores multimodales, cruces
interoceánicos y puertos hubs o pivotes. Pretender lo contrario
remite a enfoques dentro de las ciencias sociales que insisten en circunscribir
la unidad de análisis a los límites del Estado-nación (Yocelevzky,
1999) y, por lo tanto, neutralizan o diluyen las determinaciones propias del
ámbito global o, si se quiere, del sistema-mundo (Braudel,
1985; Wallerstein, 1996), creando grandes
expectativas con un débil sustento tanto conceptual como empírico (Martner, 2002).
Por tanto, el
objetivo de este trabajo consiste en aportar elementos de análisis para
determinar la potencialidad e impacto de
las principales propuestas y proyectos de corredores multimodales[1] e
interoceánicos en Norte y Centroamérica, desde una perspectiva teórica
estructural-sistémica, que pone énfasis en las determinantes geoeconómicas y
geopolíticas de un mundo crecientemente globalizado. Como hipótesis principal
se plantea que la posibilidad de desarrollar corredores multimodales y bioceánicos
en esta región está determinada principalmente por la nueva red global de los
flujos comerciales y por la localización de los principales ejes de transporte
marítimo internacional, cuya zona de influencia (hinterland) puede expandirse en la medida en que
se alcance mayor integración de los sistemas de transporte multimodal asociados
a redes productivas globalizadas.
El presente
artículo se estructura en cuatro apartados principales. En el primero se
establece el enfoque conceptual sobre el cual se abordará la temática de la
conformación de los corredores multimodales. En el segundo se analiza, de
manera somera, el impacto del cambio de centralidad y la reciente
reestructuración de la economía-mundo capitalista en la dinámica de los flujos
de mercancías y en la conformación de los principales ejes de transportación
internacional. Aquí se hace hincapié en las implicaciones que tiene el
predominio de los flujos transpacíficos para el desarrollo de corredores
multimodales de transporte internacional en Norte y Centroamérica. En el
tercero, se analiza el comportamiento de los principales corredores
multimodales y cruces interoceánicos vigentes en el Hemisferio Norte del
continente americano. En esta sección es inevitable determinar la posición y
las implicaciones que tienen los puentes terrestres estadounidenses y el Canal
de Panamá en el flujo
de bienes relacionados con esta parte del mundo. En el cuarto apartado se
realiza una evaluación preliminar de los principales proyectos de corredores
multimodales e interoceánicos en México y Centroamérica, determinando las
potencialidades y límites más evidentes a la luz de un enfoque que centra el
análisis en las determinaciones de redes y corredores de transporte que
responden crecientemente a las necesidades de la producción-distribución de
actores que operan en cadenas globalizadas. Por último, se plantean las
conclusiones preliminares donde se destacan las aportaciones conceptuales,
metodológicas y prácticas de este enfoque y se dejan abiertas vertientes de análisis
en un tema que apenas comienza a ser explorado.
1. Una aproximación
conceptual al tema de los corredores multimodales
El presente
trabajo se apoya en buena medida en la conceptualización de un nuevo paradigma socioterritorial, cuyo elemento distintivo se encuentra en
el planteamiento del espacio de redes y flujos de la globalización. Durante la
década de los noventa, destacados investigadores en el campo del análisis socioespacial y geográfico (en sus vertientes regional,
económica, política y humana), tales como Pierre Veltz
(1999), Manuel Castells (1997), Daniel Hiernaux (1999), Saskia Sassen (2003), Inmaculada Caravaca (1998), Ricardo Méndez
(2002) y Milton Santos (2000) entre otros, incluyen parcial o totalmente el
enfoque estructural-sistémico de los sistemas mundiales de Braudel
(1985) y Wallerstein (1996), con la finalidad de
diseñar un enfoque teórico-metodológico para interpretar las nuevas
configuraciones territoriales y las dinámicas socioespaciales
de la globalización.
Un aporte
sustancial bajo este enfoque consiste en ubicar la unidad de análisis en la
conformación de un espacio global (al estilo del sistema-mundo capitalista de Wallerstein) que se articula crecientemente a través de
redes y flujos materiales e inmateriales (Castells,
1997; Martner, 2001). Tal traslado de la unidad de
análisis, poco valorado y comprendido por la corriente económica dominante (de
corte neoclásica y neopositivista), permite revelar estructuras,
configuraciones, dinámicas y tendencias que pasan inadvertidas para los países
y las regiones y, por tanto, no son consideradas a la hora de establecer
políticas públicas de desarrollo de infraestructura y tecnología.
Un ejemplo
evidente de tal desconsideración es la multiplicación de proyectos para
construir grandes obras de infraestructura de transporte (corredores
internacionales, megapuertos, megaterminales,
etc.) en cada uno de los países de Latinoamérica, cuestión que surge de manera
casi natural
cuando se ubica la unidad de análisis en el Estado-nación o en escalas menores,
dentro de un entorno de incremento de los flujos debido a la apertura comercial
y la globalización en curso. Sin embargo, más allá del dato evidente, esto
impide visualizar una estructura más profunda, como la configuración de una red
y un espacio global de flujos, cuya lógica de funcionamiento no es la misma que
la de los Estados nacionales, puesto que, como señala Hiernaux
(1993), la globalización de los procesos productivos y sociales “no requiere el
control del espacio continuo para operar, logra su expresión en puntos selectos
–place o lugares a la Giddens– ” (Hiernaux,
1993: 9).
En este sentido,
Castells, define el espacio de redes y flujos de la
globalización como “la organización material de las prácticas sociales
compartidas simultáneamente en el tiempo, las cuales operan a través de flujos”
(Castells, 1996: 412). Por flujos entiende “la
efectiva, repetitiva y programable secuencia de intercambio e interacción entre
lugares físicamente separados, articulados por actores sociales en la economía,
la política y la estructura simbólica de la sociedad” (Idem).
Este nuevo
referente teórico rompe con dos propiedades fundamentales en el análisis
espacial previo. En efecto, la resistencia física a los cambios y la ordenación
territorial según la distancia “se ven eclipsadas, cuando tiempo y espacio son
a la vez más sincrónicos y menos jerarquizados” (Caravaca, 1998: 9). En otros
términos, se reduce la importancia de la distancia como forma de
caracterización del espacio y lo que tiene que valorisarse
ahora es la cualidad de la conexión e integración de los fragmentos espaciales
selectos en una red espacial globalizada. En otras palabras, las relaciones de
proximidad y de cohesión geográfica entre un centro y sus áreas periféricas
contiguas ahora tienden a desestructurarse por la emergencia de un territorio
de redes (Veltz, 1999) o espacio de flujos (Castells,
1997), donde predominan las relaciones entre nodos fragmentados y
territorialmente discontinuos que, sin embargo, se articulan, aun a largas distancias,
con el apoyo de las recientes innovaciones tecnológicas, principalmente en las
comunicaciones y los transportes.
Así las cosas,
Caravaca señala que “El espacio de flujos[2] se convierte, pues, en referente
central de las lecturas e interpretaciones sobre la emergencia y consolidación
de nuevas formas y dinámicas territoriales basadas en la existencia de redes.
Dichas redes, controladas por los grupos [actores] que detentan el poder y
ejercen las funciones de dirección, cambian de manera constante, organizando el
espacio en función de la posición que ocupan en ellas los distintos lugares”
(Caravaca, 1998: 9).
Ahora bien, las
redes que conforman el espacio de flujos castelliano
no son de un solo tipo. Éstas pueden corresponder tanto a la actividad financiera
como a otras expresiones del capital y de la organización socioespacial.
Por ejemplo, la producción industrial fragmentada requiere uniones entre
operaciones ubicadas en diferentes lugares, por tanto, los flujos de productos
y de información entre firmas circulan por determinados nodos y hubs
de la red global. Estos nodos y hubs también tienen diferentes
características. En algunos predominan fases complejas del proceso de
circulación del capital-dinero, en otros, son más significativas las fases de producción-distribución
del capital-mercancía, de la gestión de inventarios e información.
Precisamente la
contribución conceptual de este trabajo consiste en incorporar, dentro del
enfoque estructural-sistémico del espacio de redes y flujos, categorías de análisis de una red
física peculiar del espacio global, el corredor multimodal, mismo que funciona
como eje de articulación técnico y espacial frente a la fragmentación de las
cadenas de producción-distribución propia de esta fase de globalización capitalista.
El corredor
multimodal no debe confundirse con un corredor de transporte convencional,
donde no hay más función que el desplazamiento de vehículos cargados de
mercancías sobre la infraestructura, las terminales y vías de comunicación de
determinado territorio. Por el contrario, el corredor multimodal requiere de
una serie de servicios, terminales especializadas, tecnologías y regulaciones
para desarrollar las actividades de valor agregado que demandan las formas de
producción-distribución de un creciente número de firmas manufactureras y de
servicios, basadas en cadenas de suministro justo a
tiempo que operan con
inventarios mínimos y cuyos estándares de calidad, certeza y sincronía en las
operaciones de movilidad y distribución son variables más importantes que el
coste de transporte dentro de su circuito logístico completo.[3]
Así, la
necesidad de generar fluidez y flexibilidad para la integración de las cadenas
productivas globalizadas demanda del corredor multimodal una serie de atributos
físicos, tecnológicos, operativos y organizativos como el desarrollo de zonas
de actividades logísticas, con terminales especializadas de contenedores,
centros de consolidación de contenedores, formación de lotes, cruce de andén (cross dock)
y plataformas de distribución, así como con los llamados recintos
fiscalizados estratégicos.[4] A ello se suma la introducción de
plataformas compartidas de procesos de información y documentación donde
participan actores con el conocimiento y el saber hacer especializado para la atención de los
flujos de carga y de los sistemas de transporte multimodal.
En este sentido,
la categoría de corredor multimodal se acerca más al concepto de corredor
comercial planteado en el excelente trabajo de L. Boske
y J. C. Cuttino (2003), no obstante, hay que señalar
al menos un par de diferencias conceptuales. En primer lugar, el corredor
multimodal, propio de la globalización, no supone solamente la presencia de
actividades e infraestructura comercial, sino también de actividades de
transformación o incorporación de valor en el bien movilizado, es decir, de
procesos de la esfera de producción que se han externalizado y desplegado sobre
el territorio (el corredor), desdibujando las fronteras tradicionales entre lo
industrial y lo comercial, entre la producción y la distribución (Veltz, 1999). En segundo lugar, el corredor multimodal es
básicamente un corredor de contenedores, no de mercancía suelta, carga a granel
o commodities. En efecto, el contenedor es el
elemento tecnológico característico del transporte multimodal dado que permite
la integración efectiva de los modos de transporte, evitando las rupturas de
carga. Es decir, el contenedor puede viajar indistintamente en barco, tren y
camión,[5]
sin necesidad de abrirlo o descargar su contenido en los puntos de
transferencia de los modos de transporte, gracias a la innovación tecnológica
tanto de los vehículos, como de las terminales especializadas donde se realiza
tal transferencia. Son precisamente estas características las que permiten al
transporte multimodal ajustarse a las demandas de inventarios y cadenas de
suministro justo a tiempo de las empresas manufactureras globalizadas.
Por último y
antes de concluir este apartado, es necesario mencionar la existencia de otro
enfoque conceptual, sustentado en la teoría económica neoclásica, que analiza,
aunque no específicamente el tema de los corredores multimodales, las
vinculaciones entre aglomeraciones urbanas, así como los cambios en la
geografía económica, atribuidos de manera muy significativa a los costes de
transporte. En este sentido, destacan las aportaciones de la llamada “nueva
geografía económica”, donde los trabajos de Krugman
(1991, 1997) y Fujita, Krugman
y Venables (2000), entre otros, ponen en escena la variable espacial
(normalmente no considerada en la corriente dominante de la economía), misma
que les permite destacar la interacción entre los rendimientos crecientes, los
costes de transporte y el desplazamiento de los factores productivos mediante
la formalización y modelización matemática de tales relaciones (Fujita et al., 2000).
No obstante, se
trata de una visión notoriamente economicista del espacio, donde se hace tabla
rasa de las diferencias socioterritoriales,
históricas y geopolíticas de los lugares, omitiendo las condicionantes propias
de las relaciones de poder y de cooperación entre actores globales, estatales,
regionales y locales que configuran dinámicas y aspectos cualitativos muy
importantes en el desarrollo regional.[6] En
otras palabras, se trata de una visión mecanicista donde el espacio es un
elemento pasivo, un dato (entendido básicamente como distancia) siempre
traducible en forma directa e inmediata a costes y precios (Coq,
2003: 125) que afecta a individuos (empresas) cuya racionalidad económica es
idéntica en cualquier lugar o región, pues siempre se comportan como homo
economicus
(hipótesis de la racionalidad absoluta de los sujetos). Así, la base
epistemológica de la llamada nueva geografía económica se encuentra en el individualismo
metodológico propio de la teoría neoclásica (Hogdson,
1998), donde la unidad elemental de análisis es el individuo (o empresa) y
cuyas leyes manifiestan un principio general de comportamiento expresado en la
hipótesis de una racionalidad absoluta, en tiempo y espacio, para el conjunto de
las individualidades (agentes económicos).
Frente a este
reduccionismo economicista, el enfoque del espacio de redes y flujos considera
que la evolución de lo social no puede reducirse a la suma de los
comportamientos individuales, por lo tanto, la localización de las actividades
productivas se entiende como el resultado de fuerzas sociales complejas (Coq, 2003), donde evidentemente los individuos intervienen
y toman decisiones, pero los mecanismos de toma de decisiones de los actores se
encuentran condicionados por una evolución histórica, por un desarrollo
organizativo, por la posición en la división internacional del trabajo y en el
sistema mundo, por las condicionantes políticas o geopolíticas, etc. Es decir,
estamos frente a una racionalidad situada, no absoluta, donde el territorio
aparece como una variable activa, no pasiva.
Así, desde la
perspectiva epistemológica, el enfoque del espacio de redes y flujos es de tipo
holista
y sistémico. Holista en el sentido de que el todo es más que la suma de
las partes. Sistémico porque no se parte de esquemas de causalidad simple sino
que se considera el conjunto de relaciones relevantes (económicas, sociales,
territoriales, geopolíticas) y sus interacciones (Coq,
2005).
2. Centros económicos
de la globalización y flujos de mercancías
2.1 La dinámica de
los flujos en la fase de globalización
El sistema
mundial capitalista, desde sus albores en el siglo xvi, ha requerido de centros
territoriales o regiones desde los cuales ejerce su hegemonía sobre zonas subordinadas
(semiperiféricas y periféricas). Sin embargo, como se
trata de un sistema dinámico donde la hegemonía no es permanente, hay procesos
de disputa por la centralidad que conducen a reacomodos, permitiendo el
surgimiento de nuevos centros económicos, políticos y militares, así como la
decadencia de regiones que otrora aparecían como lugares dominantes dentro de
la geografía planetaria. Braudel (1986) y
posteriormente Wallerstein (1996) han desarrollado
ampliamente el tema de las oscilaciones y el desplazamiento geopolítico y
económico de los centros, sus semiperiferias y
periferias durante el desarrollo de tal sistema mundial.
De manera muy
esquemática, se considera que en la primera etapa, llamada de capitalismo
mercantil, el centro del sistema mundial se localizó en las ciudades-Estado del
Mediterráneo, pero en el siglo xvii la región hegemónica se desplazó hacia el norte
de Europa, específicamente hacia los llamados Países Bajos, en tanto el
Mediterráneo caía en un prolongado estancamiento económico, político y
comercial. Durante el siglo xviii,
con el desarrollo de la segunda etapa de expansión capitalista, conocida como
capitalismo industrial, el centro del sistema se desplaza hacia Gran Bretaña,
cuya hegemonía política, económica, comercial y militar perdura hasta las
postrimerías del siglo xix,
donde se produce una nueva descentración[7]
del sistema y una fuerte disputa por la hegemonía entre países europeos como
Alemania, Francia, la decadente Inglaterra y una nueva nación con creciente
poderío económico y militar, localizada en el norte del continente americano.
Es precisamente esta última, Estados Unidos de América, quien asume la
centralidad del sistema mundial durante el siglo xx, en la etapa conocida como
capitalismo monopolista (Méndez, 1997).
Hacia finales
del siglo xx,
la acelerada expansión de las relaciones capitalistas, apoyada en un sustantivo
proceso de cambio tecnológico que pretende abrir nuevas vías para la
valorización del capital, mediante la innovación de las formas de producción,
circulación y distribución de mercancías a escalas geográficas cada vez
mayores, propició un nuevo proceso de descentración del sistema mundial,
generando una nueva etapa conocida como capitalismo global (Méndez, 1997) que
hasta el momento se caracteriza, en lo económico y comercial, por una tripolaridad constituida por la Comunidad Europea,
Norteamérica y el Lejano Oriente (Japón y los países del noreste y sudeste
asiático).
Desde luego, con
el cambio de fase y de centralidad hay un reacomodo en la semiperiferia
y periferia del sistema mundial. De acuerdo con Braudel
(1953, 1986) y Wallerstein (1992, 1996), las
relaciones económicas y comerciales del nuevo centro (o los nuevos centros)
implican que los vínculos con ciertas regiones se vuelven más relevantes, se
incorporan nuevas áreas, mientras que otras pierden presencia en el concierto
internacional. Al respecto, Froebel (1980) y Storper y Harrison (1994) señalan una modificación
sustancial de la división internacional y espacial del trabajo. Sin embargo, lo
que normalmente ha quedado fuera del análisis de las modificaciones en la
hegemonía del sistema-mundo capitalista es el estudio de la nueva geografía de
los flujos y del transporte, así como la formación de nuevas rutas y corredores
cuyo efecto en la estructuración del territorio de las regiones periféricas ha
sido significativo. Precisamente este trabajo pretende contribuir al análisis
de la nueva lógica de los flujos y sus implicaciones territoriales en la
formación de corredores multimodales e interoceánicos en Norte y Centroamérica.
Para entender la
dinámica de los flujos no basta con establecer las regiones centrales y sus
zonas subsidiarias, también se requiere analizar el rol geoeconómico que asume
cada uno de los nodos principales del centro y la periferia, así como los tipos
de flujos que generan y atraen, en especial en esta etapa de globalización
caracterizada por la intensificación de la movilidad de las mercancías. En
efecto, la globalización de los procesos productivos ha fomentado la intensificación
de los flujos de mercancías a escala planetaria, puesto que propicia la
fragmentación espacial de la producción en la búsqueda de ventajas para cada
una de las fases del proceso de fabricación de un producto. Paralelamente, las
innovaciones tecnológicas recientes, sobre todo en los medios de comunicación y
transporte, apoyan este proceso de desconcentración productiva.
El comercio
internacional se ha transformado crecientemente en desplazamiento de bienes
entre plantas de la misma corporación (flujos intrafirma)
o entre el gran consorcio multinacional y sus subcontratistas internacionales
que elaboran partes o insumos del producto final, para lo cual fue necesario
implementar extensas redes que se desdoblan sobre espacios selectos del
planeta, estructurando las nuevas relaciones de la economía-mundo, en lo que Castells (1996) ha llamado el “espacio de flujos” que se
sobrepone a los vínculos de continuidad y cercanía de los espacios
tradicionales, al integrar nodos territoriales, ampliamente separados en tiempo
y espacio, en una red de producción-distribución globalizada que puede operar
de manera simultánea e integrada.
Ahora bien, la
intensificación de los flujos no ha implicado un crecimiento de las actividades
económicas y el comercio internacional de igual intensidad en todas las
regiones. Datos recientes del Banco Mundial (2003) muestran que tres regiones
continentales, ubicadas en torno a los paralelos 30 y 60 del hemisferio norte,
concentraron 82% de pib
mundial. Se trata lógicamente del noreste asiático, Norteamérica y la Comunidad
Europea. Este alineamiento geográfico en torno a ejes este-oeste en el
hemisferio norte tiene determinantes profundos en torno a la configuración
espacial de los flujos y la conformación de corredores multimodales, que serán
abordadas posteriormente.
Por lo pronto,
cabe señalar que dentro de los tres bloques económicos principales hay
funciones diferenciadas que reflejan una reestructuración de la división
internacional del trabajo en la fase de la globalización. El Lejano Oriente
(noreste y sudeste asiático) se ha convertido en el principal centro de
producción mundial de bienes manufacturados, mientras que Norteamérica, en
especial Estados Unidos, aparece como el principal centro de consumo. Esto ha
implicado, en las últimas décadas, una intensificación de los flujos
comerciales transpacíficos con un componente peculiar de desbalance de los
flujos que se expresa en barcos llenos de contenedores con mercancías hacia
Norteamérica y barcos semi-vacíos desde Norteamérica
hacia el Lejano Oriente.
Por su parte,
Europa también aparece como un dinámico centro de consumo mundial, aunque
también se mantiene como un importante generador de producción mundial, por eso
sus flujos aparecen menos desbalanceados que los norteamericanos. Frente a
estos dos bloques (el europeo y el norteamericano), el asiático aparece como el
vértice de la producción industrial mundial y del comercio global de bienes
manufacturados. En efecto, se ha convertido en el verdadero generador de la
fabricación de bienes manufacturados intermedios y de consumo, ligados a las
cadenas productivas globalizadas y movilizados en contenedores por los sistemas
de transporte multimodal internacional.
En el año 2002,
los flujos transpacíficos de carga contenerizada entre
Asia y Norteamérica se acercaron a los 12 millones de teus[8]
llenos, seguidos por los flujos de contenedores entre Asia y Europa, vía el
Océano Índico y el Canal de Suez, con 10.33 millones de teus
llenos, mientras que los flujos transatlánticos entre Europa y Norteamérica en
la actualidad tienen el tercer lugar en importancia dentro de los flujos
mundiales de contenedores, con 6.52 millones de teus
llenos en el año de referencia.
Así, entre estas
tres regiones continentales fluye un elevado número de mercancías, por tanto,
los movimientos noreste-noroeste adquieren gran densidad y concentran los
mercados de transporte más importantes del mundo. Efectivamente, en el año
2002, 67% de los contenedores se movieron en dirección este-oeste, en torno a
los paralelos 30 y 60 del hemisferio norte, con orígenes y destinos entre los
tres bloques económicos principales, mientras que el 33% restante correspondió
a flujos norte-sur, entre países periféricos y países centrales de la
economía-mundo capitalista.
En todo caso,
aquí no hay que dejar pasar una observación acerca de la concentración relativa
de los flujos de mercancías. De hecho, ésta es claramente menor que la
concentración de la riqueza medida a través del pib. Más aún, si sumamos la
participación del movimiento de flujos de mercancías de China, que
mayoritariamente se mueven en el eje este-oeste del hemisferio norte, a la
participación de los otros países no centrales o periféricos en la
economía-mundo, este grupo alcanzaría 43% de los flujos mundiales de manufacturas
transportadas en contenedores, frente al 57% de lo movilizado entre los tres
polos dominantes.
Está claro que
los procesos de liberalización económica y de apertura comercial han permitido
modificar notoriamente la división internacional y espacial del trabajo
mediante la desconcentración/fragmentación de fases de los procesos de
producción, distribución y servicios hacia lo que Sassen
(2003) llama el Sur Global, y otros autores definen como regiones
o territorios no centrales, integrados a las cadenas de producción-distribución
globalizadas (Castells, 1996; Hiernaux,
1993; Martner, 2001). Así, encontramos una dispersión
o desconcentración relativa de fases y actividades, pero no de la riqueza, pues
el pib
mundial sigue concentrado en los países y regiones de los tres polos dominantes
(la tríada del poder, como le llama Ohmae).
Figura i
Movimiento
de contenedores por bloques económicos, 2002
(millones de teus)
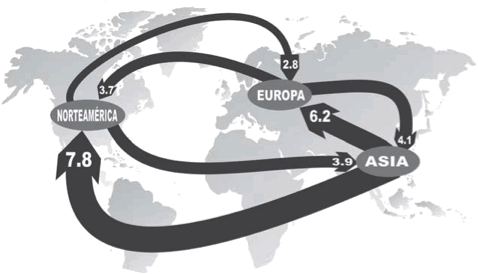
Fuente: Elaboración del imt con base en datos de Containarisation International. Reino Unido, 2003.
“La geografía de
la globalización contiene tanto una dinámica de dispersión como una de
centralización”, dice Sassen (2003: 7). En efecto,
las innovaciones tecnológicas recientes en comunicaciones y transporte permiten
gestionar la relativa dispersión de fases y actividades, sin perder el control
centralizado de las cadenas de valor corporativas, propias de un sistema
desigual y asimétrico de apropiación de la riqueza, que establece redes
jerárquicas para operar globalmente.
2.2 El predominio de
los flujos transpacíficos
La Cuenca del
Pacífico abarca un espacio inmenso donde convergen decenas de países de Asia,
América y Oceanía, por lo que su análisis se vuelve muy complejo, salvo si se
jerarquizan los vínculos comerciales transpacíficos y se detectan las
principales rutas y corredores multimodales en esta zona del planeta.
De acuerdo con
Cueva, “en 1960, el comercio de Estados Unidos con Asia representaba menos de
la mitad del comercio estadounidense con Europa. En 20 años, el volumen total
destinado a Asia terminó por desplazar al comercio con todo el continente
europeo. En 1986, el comercio transpacífico de Estados Unidos superaba en 50%
el comercio con Europa Occidental. Estados Unidos y Canadá realizaban a
principios de los años noventa un volumen de comercio en el mercado del
Pacífico superior al que mantenían con sus socios tradicionales de Europa.
Japón se convirtió en el segundo socio comercial de Estados Unidos, después de
Canadá. El desequilibrio comercial de Estados Unidos tiene que ver
principalmente con el intercambio con las economías asiáticas” (Cueva, 1997:
281).
Cabe señalar
que, con el advenimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), México
se convirtió en el tercer socio comercial de Estados Unidos durante la década
de los noventa. Incluso, hacia el año 2000, alcanzó el segundo lugar de
intercambio de bienes con la economía estadounidense, superando a Japón. No
obstante, este hecho no debilitó el vínculo traspacífico
entre el Lejano Oriente y Estados Unidos, puesto que, durante la década de los
noventa, los países de reciente industrialización del sudeste asiático
incrementaron rápidamente sus flujos comerciales con Norteamérica. Además, la
incorporación plena de China a la economía capitalista globalizada está
actuando como un nuevo motor del comercio internacional. Resulta significativo
el dato de que, desde el primer semestre de 2003, China pasó a ser el segundo
socio comercial de Estados Unidos, desplazando a México al tercer lugar. Ante
esta evidencia, la hegemonía de los flujos transpacíficos difícilmente podrá
ser cuestionada en las próximas décadas.
Por otra parte,
durante los últimos 30 años, para Estados Unidos “la expansión económica de la
Cuenca del Pacífico y el comercio transpacífico entraña transformaciones
importantes en la organización interna de la economía, dentro de su territorio
nacional: se desplaza hacia el Oeste el antiguo gran polo de atracción del
Este. California, en particular, tiende a convertirse en el puente entre la economía
estadounidense y la asiática. Con el dinamismo que le confirió el Pacífico
asiático, la entidad californiana se convirtió en el principal centro urbano,
comercial, financiero e industrial estadounidense en los ochenta […] El
desplazamiento relativo del este por el oeste estadounidense se expresa entre
otros factores por el extraordinario dinamismo de Los Ángeles, debido en parte
a las inversiones japonesas, en contraste con la decadencia –relativa– de Nueva
York (Cueva Perus, 1997: 283).
Aun así, cabe
señalar que el este de Estados Unidos sigue concentrando a la mayoría de su
población y de la actividad económica, por tanto, los flujos vinculados con el
continente asiático necesitaran de la ampliación o diversificación de los
corredores de transporte para atender la demanda creciente de movilidad de la
mercancía.
3. Principales
corredores multimodales e interoceánicos en el hemisferio norte del continente
americano
3.1 El corredor
multimodal Asia-Estados Unidos
Al revisar las
características recientes de la geografía de los flujos de mercancías en
contenedores en el hemisferio norte del continente americano, se observa una
diferencia abismal en el volumen de los movimientos y, en última instancia, en
el tamaño de los mercados. En la figura ii
se aprecia, a simple vista, tal diferencia en el orden de las magnitudes. Por
ejemplo, los flujos de contenedores del corredor que converge en los puertos de
la costa del Pacífico estadounidense (Costa Oeste) son 22 veces más grandes que
los que convergen en los puertos del Pacífico mexicano. De igual forma, los
flujos de contenedores por el Atlántico estadounidense (Costa Este más puertos
del Golfo de EE.UU.) son 16 veces más grandes que los flujos de los puertos
mexicanos del Golfo. En la parte latinoamericana del hemisferio norte, sólo el
Canal de Panamá muestra un flujo significativo de contenedores, pero 50% de
éstos corresponden al corredor de transporte entre Asia y la Costa Este de
Estados Unidos, como se constatará posteriormente. A la luz de estos datos, parece
que la posibilidad de desarrollar corredores multimodales internacionales pasa
necesariamente por el análisis del peso que tiene el mercado estadounidense en
la región.
De hecho, el
principal corredor multimodal de carga en contenedores de la Cuenca del
Pacífico está constituido por el eje que vincula los puertos del Lejano Oriente
(noreste y sudeste asiático) con los de la Costa Oeste de los Estados Unidos,
mismos que articulan los flujos tierra adentro de aquel país (centro- este,
sur-este, etc.) mediante el desarrollo de los llamados puentes
terrestres
ferroviarios de doble estiba de contenedores, cuya expansión ha sido
vertiginosa desde la década de los noventa. Esto dio lugar al corredor
multimodal más denso del mundo que vincula Asia con el centro-este de Estados
Unidos (Chicago, Detroit, Saint Louis, Kansas City, Memphis, Dallas, Houston,
etcétera).
Durante la
década 1991-2002, tal corredor multimodal creció a una tasa promedio de 7.5%
anual. A lo largo del año 2002, los puertos estadounidenses de la Costa Oeste
(en el océano Pacífico) movieron más de 15.5 millones de teus
(sumando contenedores llenos y vacíos), de los cuales 90% estaba vinculado a
los países del Lejano Oriente, es decir, al citado corredor multimodal.
Ahora bien, cabe
señalar que no todos los puertos estadounidenses de la Costa Oeste se han
comportado de la misma forma durante la última década. Los datos muestran que
los puertos del suroeste fueron mucho más dinámicos que los del noroeste. En
efecto, mientras el hub portuario del sur de California,
constituido por Los Ángeles y Long Beach, creció a una tasa promedio de 9%
anual durante la década de los noventa, en el noroeste, el hub
del estado de Washington, constituido por los puertos de Seattle y Tacoma,
creció a un ritmo promedio de 2% anual durante el mismo periodo.
En 2001 el
resultado parcial de esta tendencia se expresa en una fuerte concentración de
los flujos de carga contenerizada en torno al hub
del sur de California (Los Ángeles-Long Beach), que manejó 71.5% de las cajas
movidas en la Costa Oeste estadounidense. En contraparte, el hub
norteño (Seattle-Tacoma) redujo su participación relativa en casi 10 puntos
porcentuales entre 1991 y 2001. En este último año sólo manejó 15.6% de los
contenedores de la Costa Oeste de Estados Unidos.
Sin duda, hay
múltiples razones para este reacomodo geográfico del corredor Lejano
Oriente-Costa Oeste de Estados Unidos, entre las que se destacan la creciente
importancia económica de la zona metropolitana de la ciudad de Los Ángeles, el
desarrollo de infraestructura especializada, centros de distribución y sistemas
automatizados de información por actores gubernamentales y empresas globales
vinculadas a la transportación marítima y multimodal internacional, así como la
consolidación del principal eje multimodal en la geografía estadounidense,
constituido por el puente terrestre de doble estiba que conecta Los
Ángeles-Long Beach con el centro-este de Estados Unidos, especialmente con
Chicago, donde se localiza la plataforma logística de consolidación,
almacenamiento y distribución más importante de aquel país y en la cual
convergen todos los ejes ferroviarios de Norteamérica. Asimismo, el hub
californiano ha establecido una articulación creciente con las terminales
intermodales del estado de Texas, cuya función como plataformas para la
distribución para el este y para México adquiere mayor relevancia en la zona tlc.
Figura ii
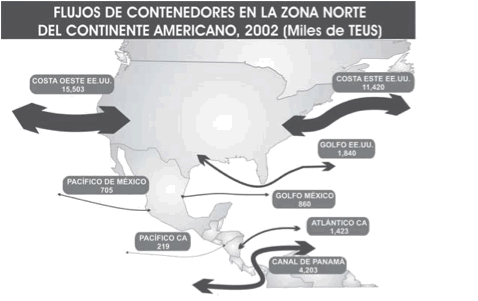
Fuente: Elaboración propia con base en datos de piers y cepal.
Por su parte,
los puentes terrestres de doble estiba, que atraviesan el territorio
estadounidense de oeste a este, siguen una dinámica similar a la de los puertos
de la Costa Oeste. En 1991, los puentes terrestres vinculados a los hubs
del noroeste (Seattle-Tacoma) y del suroeste (Los Ángeles-Long Beach) se
repartían el mercado, con 38 y 47% de los contenedores, respectivamente, sin
embargo, en el 2001 se observa una evidente concentración a favor del hub
californiano.
Cabe señalar que
el procesamiento y análisis de los datos recabados, a la luz del enfoque
conceptual del espacio de redes y flujos, permite visualizar y comprender de
manera global la lógica estructural y la dinámica de estos corredores
multimodales, que se están configurando y reconfigurando constantemente a
partir de la intervención de actores sociales concretos.
Por lo pronto,
el análisis de los datos bajo esta óptica muestra que el principal corredor
multimodal transpacífico ha desplazado su centro de gravedad hacia el sur de
California, lo cual reposiciona la importancia geográfica de algunos puertos
mexicanos de la costa del Pacífico. Tal es el caso del puerto de Ensenada,
ubicado en Baja California, a 120 km de la frontera con California. Ensenada no
sólo se localiza cerca de los puertos estadounidenses de Long Beach-Los
Ángeles, sino que también tiene cercanía geográfica con el puente terrestre que
concentra una proporción cada vez mayor de los contenedores movidos por
ferrocarril doble estiba en Norteamérica.
Otro elemento de
suma importancia en el análisis se refiere a los orígenes-destinos de los
contenedores movidos por los puentes terrestres de doble estiba dentro del
territorio estadounidense. La identificación de estos lugares permite
establecer los principales centros de generación, atracción y distribución de
mercancías de la Unión Americana y, por extensión, reconocer la posición de los
puertos mexicanos frente a ellos, en términos de distancia, de infraestructura,
de equipamiento y de servicios logísticos ya existentes.
Cabe señalar que
en las terminales intermodales interiores también se produjo un fuerte proceso
de concentración de la carga contenerizada en Estados
Unidos. Durante los años noventa, Chicago se consolidó como el principal centro
de atracción, generación y distribución de carga contenerizada
de doble estiba manejada por los puentes terrestres ferroviarios.
En 1991, Chicago
movía 33.5% de los contenedores de
los puentes terrestres con origen-destino en el hub portuario de Los Ángeles-Long Beach,
mientras que para 2001, la concentración alcanzó 42%. Otros puntos importantes que aumentaron su presencia en
la última década, aunque con niveles de concentración menores, son Dallas, con
10.5%, Memphis, con 9.3%, Houston, con 8.9% y Kansas City, con 4.3%.
La
preponderancia del vínculo geográfico con Chicago es notable en todos los
puertos de la Costa Oeste de Estados Unidos. Ésta representa 47% de los flujos del puente terrestre que
nace en el puerto de Oakland, California, 51%
de los flujos del puente terrestre de Portland y 58% de los movimientos origen-destino del hub
Seattle-Tacoma. En estos puertos también es importante la vinculación con los
nodos del centro-este (Memphis y Kansas City, principalmente) y con el estado
de Texas.
Cuadro 1
Distribución
porcentual de los contenedores transportados por los puentes terrestres
ferroviarios en los hub de la Costa Oeste de Estados
Unidos, 1991-2001
|
Año |
Los |
Oakland
/ |
Portland |
Seattle
/ |
Total |
Total |
|
|
Ángeles
/ |
San |
|
Tacoma |
puertos
del |
puertos del |
|
|
Long |
Francisco |
|
|
Pacífico |
Pacífico entre |
|
|
Beach |
|
|
|
|
total de la red |
|
|
|
|
|
|
|
ferroviaria |
|
1991 |
47.2 |
7.5 |
6.8 |
38.4 |
100.0 |
57.0 |
|
1992 |
56.0 |
10.7 |
7.3 |
26.0 |
100.0 |
49.5 |
|
1993 |
56.2 |
10.4 |
8.1 |
25.3 |
100.0 |
48.3 |
|
1994 |
55.4 |
9.7 |
10.6 |
24.3 |
100.0 |
49.9 |
|
1995 |
58.7 |
10.1 |
8.9 |
22.3 |
100.0 |
49.3 |
|
1996 |
59.0 |
12.5 |
7.4 |
21.1 |
100.0 |
52.3 |
|
1997 |
58.5 |
12.1 |
6.9 |
22.5 |
100.0 |
51.3 |
|
1998 |
57.4 |
12.7 |
6.0 |
23.9 |
100.0 |
54.5 |
|
1999 |
60.3 |
12.4 |
5.7 |
21.6 |
100.0 |
54.7 |
|
2000 |
61.7 |
12.1 |
5.5 |
20.6 |
100.0 |
53.4 |
|
2001 |
65.8 |
12.3 |
4.4 |
17.5 |
100.0 |
51.3 |
Fuente: Elaboración del Instituto Mexicano
del Transporte (imt),
con base en Surface Transportation
Board, Carload WayBill Sample, Association of American Railroads.
En este punto es
importante resaltar que el enfoque de espacio de redes y flujos permite introducir una nueva
categoría de análisis, denominada hinterland de la globalización (o si se quiere, zona de influencia
espacial de la globalización) para medir el alcance territorial real de los
puertos, terminales y corredores multimodales. A diferencia del concepto
tradicional de hinterland, caracterizado por una limitada zona
de influencia territorial, de carácter cautivo (Martner,
1999),[9] el
hinterland de la globalización es normalmente muy extenso y de
difícil delimitación,[10]
debido al amplio despliegue territorial aportado por los corredores
multimodales (por ejemplo, los puentes terrestres de Estados Unidos) y al hecho
de que siempre está expuesto a la competencia de nuevos corredores, puertos y
centros de transporte.
No obstante,
esta propuesta de análisis nos permite detectar, por ejemplo, que el hinterland globalizado del corredor multimodal
transpacífico articulado por los puentes terrestres, cuyo vértice se encuentra
en los puertos de la Costa Oeste de Estados Unidos, no suele alcanzar a las
ciudades y puertos de la Costa Este sino que establece su límite en las
principales ciudades del centro-este, desde Illinois hasta Texas. Esto
significa que los flujos asiáticos y transpacíficos hacia las ciudades y
regiones ubicadas entre el centro-este y la Costa Este caen bajo el hinterland de otros corredores multimodales,
probablemente articulados por el Canal de Panamá. Así, aunque exista la
infraestructura de costa a costa, en estricto sentido ésta no opera como puente
terrestre, por tanto, lo que determina la dimensión espacial del corredor son
los flujos y la relación socioterritorial que hay
detrás de ellos, por encima de la infraestructura o el espacio construido.
Cuadro 2
Principales flujos de contenedores por los Puentes
Terrestres ferroviarios con O-D en Los Angeles/Long
Beach, California.
|
|
1991 |
2001 |
||||||
|
|
bea |
Contenedores |
% |
^ |
bea |
Contenedores |
% |
^ |
|
|
(Condado) |
Miles de teus |
|
|
(Condado) |
Miles de teus |
|
|
|
1 |
Chicago |
684 |
33.5 |
33.5 |
Chicago |
2,333 |
41.9 |
41.9 |
|
2 |
Houston |
252 |
12.3 |
45.8 |
Dallas |
585 |
10.5 |
52.5 |
|
3 |
Nueva Orleáns |
238 |
11.6 |
57.4 |
Memphis |
519 |
9.3 |
61.8 |
|
4 |
Memphis |
126 |
6.2 |
63.6 |
Houston |
496 |
8.9 |
70.7 |
|
5 |
Dallas |
119 |
5.8 |
69.4 |
Kansas City |
239 |
4.3 |
75.0 |
|
6 |
St. Louis |
90 |
4.4 |
73.8 |
St. Louis |
120 |
2.1 |
77.2 |
|
7 |
Kansas City |
79 |
3.9 |
77.7 |
San Antonio |
55 |
1.0 |
78.2 |
|
8 |
Nueva York |
40 |
2.0 |
79.6 |
El Paso |
36 |
0.7 |
78.8 |
|
9 |
Atlanta |
36 |
1.7 |
81.3 |
Atlanta |
34 |
0.6 |
79.4 |
|
10 |
Los Ángeles |
22 |
1.1 |
82.4 |
Minneapolis |
34 |
0.6 |
80.0 |
|
11 |
Otras |
360 |
17.6 |
100.0 |
Otras |
1,110 |
20.0 |
100.0 |
|
|
Total |
2,046 |
100.0 |
|
Total |
5,561 |
100.0 |
|
Fuente: Elaboración propia con base en Surface Transportation Board, Carload WayBill Sample, Association of American Railroads,
1991 y 2001.
*
bea.- the
Business Economic Area code.
3.2 La vigencia del
corredor interoceánico del Canal de Panamá
El segundo
corredor transpacífico en importancia está constituido por el eje que vincula
al Lejano Oriente con los puertos de la Costa Este de Estados Unidos, vía el
Canal de Panamá. Desde 1991 hasta 2002, el movimiento de contenedores por el
Canal de Panamá creció a un ritmo cercano a 7%
anual, hasta superar los 4 millones de teus en el
último año de referencia. De éstos, cerca de 50% (dos millones de teus) correspondieron al corredor Lejano Oriente-Costa Este
de Estados Unidos.
Desde fines de
la década de los noventa este corredor se reactiva y mantiene un gran dinamismo
hasta la actualidad. Varios elementos propiciaron el renacimiento de la vía del
Canal de Panamá para vincular Asia con la Costa Este estadounidense. Por una
parte, la competitividad de este corredor basado en servicios todo
agua (all water) aumentó sobre todo para los productos
de menor valor agregado que privilegian más el costo de transportación que los
apremios del tiempo derivados de las cadenas de suministro con inventarios
justo a tiempo, frente al corredor que utiliza los puertos estadounidenses del
Pacífico (Costa Oeste) y los puentes terrestres de doble estiba de contenedores
para llegar a las ciudades de la Costa Este de Estados Unidos. Por ejemplo, se
ha observado que un contenedor de 40 pies movido entre Hong Kong y Nueva York,
vía el Canal de Panamá, llega a costar alrededor de 500 dólares menos si
realiza el recorrido por los puertos de la Costa Oeste y los puentes
terrestres, aunque esta última vía implica siete días menos de recorrido que la
primera opción. El mayor costo relativo de los puentes
terrestres para
algunos destinos localizados en el este de Estados Unidos se debe a factores
como el desbalance de los flujos, que se expresa en una relativa saturación del
transporte marítimo, las terminales y los servicios de transporte terrestre en
el sentido de la importación, mientras que en el sentido de la exportación los
trenes de doble estiba y los buques regresan semivacíos, teniendo que absorber
costos de operación que no logran realizarse en fletes.
Otro aspecto del
mayor costo relativo de los puentes terrestres tiene que ver con la
recuperación de grandes inversiones en infraestructura realizadas para ampliar
la capacidad y la eficiencia de estas vías. Por ejemplo, el llamado Proyecto
Alameda, que permite separar el tráfico de trenes generado por los puertos de
Los Ángeles-Long Beach del tránsito y la circulación urbana de la ciudad de Los
Ángeles, terminó costando 1.8 billones de dólares. Adicionalmente, los
conflictos laborales entre los puertos y los sindicatos de estibadores de la
Costa Oeste que, incluso, derivaron en una costosa paralización de actividades
en octubre de 2002, implicaron nuevas tensiones que repercuten en ese
encarecimiento relativo.
Por otra parte,
no puede olvidarse el hecho de que todavía la mayor parte de los centros de
producción y consumo de los Estados Unidos se localizan en su Zona Este y que,
recientemente, los grandes distribuidores minoristas o retailers estadounidenses, como Wal-Mart, Kmart,
Home Depot, Dollar General
y Dollar Tree, entre otros,
abrieron enormes centros de distribución en ciudades de la Costa Este. Por
tanto, en los últimos años, estos actores se convirtieron en los principales
impulsores del desarrollo de los servicios todo agua entre el Lejano Oriente y la Costa
Este de los Estados Unidos, vía el Canal de Panamá.
Figura iii
Contenedores
movidos por los puentes terrestres de la Costa Oeste de Estados Unidos, 2001
(miles de cajas)
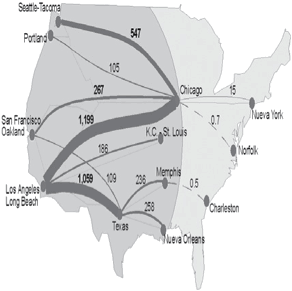
Fuente: Elaboración propia con base en Rail Waybill Data: 2000. bts,
U.S. Department of Transportation.
Según Mongelluzo (2003), en el año 2001 la empresa Wal-Mart, el
mayor usuario de los servicios multimodales de carga contenerizada
en el mundo, utilizó los puertos de la Costa Oeste para mover 43% de sus contenedores vinculados al
movimiento asiático, proporción notablemente menor al 74% que manejaba en 1994 por dichos puertos. El autor también
señala que Savannah “ha sido quizás el puerto de la Costa Este más exitoso en
la competencia por el tráfico asiático de contenedores. Este puerto del estado
de Georgia mueve 30% de las
importaciones en contenedores de Wal-Mart” (Mongelluzo,
2003: 13). Otros puertos de la Costa Este que incrementaron su participación en
los flujos asiáticos son Norfolk, Nueva York y Charleston.
Ahora bien, es
preciso señalar que 70% de los contenedores de Asia siguen ingresando hacia el
interior del territorio estadou-nidense por el
corredor multimodal articulado a los puentes terrestres de la Costa Oeste,
privilegiando el tiempo de recorrido y la oportuna entrega de los suministros a
sus sofisticadas cadenas productivas, sobre el costo de transporte.
En todo caso,
esta distribución no impide el elevado dinamismo de ambos corredores
multimodales en los últimos años. Efectivamente, desde 2003, con la
reactivación de los flujos de carga entre Asia y Norteamérica, los dos
corredores transpacíficos muestran tasas de crecimiento anual de dos dígitos.
Este acelerado crecimiento ha animado la posibilidad de corredores multimodales
internacionales tanto en México como en Centroamérica. No obstante, en el
ámbito de la geografía global de los flujos o, como diría Castells
(1996), en el ámbito del espacio de flujos, las opciones que se proponen en el
subcontinente tendrán que resultar altamente competitivas, sea en tiempo y/o en
costo, frente a los corredores vigentes (puentes terrestres y Canal de Panamá),
de lo contrario podríamos estar en presencia de espejismos que tan a menudo han
llevado al desperdicio de los escasos recursos de la región en proyectos poco
viables.
3.3 El corredor
intermodal Europa-Estados Unidos
Aunque los flujos
transatlánticos no tengan la preeminencia de los transpacíficos, el corredor de
transporte entre Europa y Norteamérica mantiene una densidad significativa. De
los 11.4 millones de teus que se movieron en los
puertos estadounidenses de la Costa Este (Atlántico) durante el año 2002, 37% correspondió a los flujos vinculados
con Europa. Esto significa que por el corredor Europa-Norteamérica se movieron
4.2 millones de teus. Sin embargo, cerca de dos
tercios de estos flujos tuvieron como origen o destino las propias ciudades de
la Costa Este, por tanto, se trata principalmente de un corredor marítimo más
que de un corredor multimodal. El tercio restante de los contenedores salió o
entró a ciudades del este o centro-este de Estados Unidos, sobre todo a
Chicago, por lo que en este caso se requirió de la conexión intermodal de los
puentes terrestres de doble estiba de contenedores.
En ambas
vertientes, los flujos de contenedores entre Estados Unidos y Europa
prácticamente no tienen ninguna posibilidad de ser atraídos por los nuevos
corredores intermodales en México y Centroamérica, puesto que son movimientos
dentro de la Cuenca del Atlántico, en latitud norte, entre la costa occidental
europea y la Costa Este estadounidense, donde prácticamente no se observan
flujos interoceánicos destinados a la Costa del Pacífico norteamericano. El
volumen residual de contenedores entre Europa y la Costa Oeste de Estados
Unidos se mueve tanto por el Canal de Panamá como por los puentes terrestres,
vía Houston.
4. Los nuevos
corredores multimodales de México y Centroamérica: integración global y
viabilidad regional
La
intensificación de los flujos de mercancías en la globalización y la
preponderancia que está adquiriendo el contenedor en el desarrollo de densas
redes internacionales de transporte que acercan mercados y fragmentos territoriales
distantes, ha generado grandes expectativas en México y Centroamérica para
desarrollar corredores multimodales e interoceánicos, los cuales eventualmente
activarían economías locales y ayudarían a esta región a integrarse en el
espacio de redes y flujos de la globalización. Las expectativas aumentaron por
el hecho de que el comercio internacional ha crecido 2.5 veces más rápido que
el pib
mundial durante la última década, debido a la fragmentación y flexibilización
de los procesos productivos así como a los procesos generalizados de apertura
comercial. En este contexto, los pronósticos de demanda de carga muestran que
entre 2012 y 2015 se duplicará el movimiento de contenedores en torno a los
puertos de Centro y Norteamérica, al pasar de 20 millones de teus, en el año 2000, a 40 millones, entre 2012 y 2015, de
acuerdo con dos escenarios, uno conservador y otro optimista (Piers, 2002).
Dentro de esta
dinámica, el llamado Acuerdo de Concertación para el Desarrollo de los
Corredores Multimodales (2004) activó los subcomités y grupos de trabajo de los
siguientes corredores multimodales internacionales a través de puertos
mexicanos:
·
Lázaro
Cárdenas-Pantaco-Nuevo Laredo
·
Manzanillo-Nuevo
Laredo
·
Ensenada-frontera
norte
·
Salina
Cruz-Coatzacoalcos
Se trata de
evaluar y concertar el mejoramiento de la operación de los corredores con los
distintos actores y promocionar el potencial de desarrollo con los operadores
globales de transporte, cuyo concurso es imprescindible en la formación del
espacio de flujos de la globalización.
Por su parte, en
cada país de Centroamérica se han generado ideas y proyectos para la
conformación de cruces multimodales interoceánicos, entre el Pacífico y el
Atlántico, llamados canales secos. Incluso, no han faltado proyectos de
desarrollo de un nuevo canal acuático en la región que competiría con el Canal
de Panamá por los flujos marítimos de mercancías.
Con el objeto de
conocer el grado de madurez de las principales propuestas de
corredores multimodales e interoceánicos en la región, en los siguientes
apartados se realizará un primer acercamiento mediante un planteamiento
analítico que considere las determinantes del espacio de redes y flujos de la
globalización, cuya configuración es fundamental en la viabilidad de tales
proyectos.
4.1 Alternativas de
corredores intermodales mexicanos
4.1.1 El corredor
multimodal del Istmo de Tehuantepec
En México, el
Istmo de Tehuantepec es la franja más estrecha y menos sinuosa entre el Océano
Pacífico y el Golfo de México (Atlántico), por lo que desde hace siglos ha sido
objeto de diversos proyectos para convertirlo en un eje internacional de
transporte interoceánico. Ubicado en el sureste del país, donde convergen tres
estados con altos grados de marginación y pobreza (Oaxaca, Chiapas y el sur de
Veracruz), cuenta con dos puertos de altura (Salina Cruz, en el Pacífico, y
Coatzacoalcos, en el Golfo de México), una línea ferroviaria y una carretera transístmica que conectan a ambos puertos entre sí.
Durante más de
un siglo esta región ha sido considerada importante desde el punto de vista de
la geopolítica continental y, por tanto, tiene muchos elementos complejos y
ricos para el análisis territorial, económico, político y geográfico. El tema
suscita gran controversia en el país porque la construcción del corredor
supondría la rápida transformación de esta región en un espacio global. Sin
embargo, hasta el momento la discusión se produce casi exclusivamente en el
ámbito de la política económica y la soberanía nacional y, en muchos casos, se
trata de retóricas circulares que conducen al punto de partida, sin aportar
elementos nuevos al debate. Sin omitir el fuerte contenido geopolítico que
conlleva el tema, se requiere avanzar en otros ámbitos de análisis, como los
relacionados con el desarrollo regional y la geografía de los transportes que,
por cierto, tiene particular incidencia en este lugar.
En esta última
vertiente de análisis destaca la aportación de investigadores del Instituto
Mexicano del Transporte (2002, 2003) para determinar la potencialidad
preliminar de dicho corredor en el contexto de la nueva configuración de las
redes de transporte internacional. Al aplicar el análisis del hinterland
de la globalización a
los datos recabados en tales trabajos, se encuentra que:
·
El
eventual desarrollo del corredor del Istmo de Tehuantepec competiría de forma
espacialmente diferenciada con las regiones y mercados atendidos por los
corredores multimodales estadounidenses (puentes terrestres) y el Canal de
Panamá.
·
Por
una parte, disputaría con los corredores multimodales asociados a los puentes
terrestres los
flujos transpacíficos de contenedores desde y hacia el centro-este y centro-sur
de Estados Unidos, incluyendo las regiones de los Grandes Lagos, el Río
Mississippi y el Golfo de México.
·
Por
otra, competiría con el Canal de Panamá por los flujos cuyo destino son las
ciudades de la Costa Este de Estados Unidos (Nueva York, Filadelfia, Boston,
Baltimore, Nofolk, Charleston, etcétera).
Para que sea
viable, las rutas del corredor del Istmo de Tehuantepec requerirían ofrecer
costos más bajos de fletes o menores tiempos de entrega o servicios logísticos
y de valor agregado que las opciones de cruce existentes no ofrezcan
actualmente. Más aún, esto sería insuficiente sin el desarrollo de un proyecto
integral que concite el interés de actores locales y globales, de los ámbitos
público y privado, vinculados con cadenas productivas, redes de transportación,
consolidación, transformación y distribución de flujos.
Por lo pronto,
en el contexto actual, el análisis de los datos recabados de rutas de origen y
destino, tiempos de tránsito y costos de los fletes muestran, en general, una
posición poco ventajosa para el eventual corredor multimodal del Istmo frente a
las opciones de cruce existentes en Estados Unidos y Panamá.
Así, desde la
perspectiva del espacio de redes y flujos de la
globalización, se
observa que el proyecto de desarrollo de un corredor interoceánico de
transporte multimodal en el Istmo de Tehuantepec se produce en un ámbito de
fuerte disputa internacional, en el cual los corredores establecidos –que
concentran intereses de actores sociales fuertes, como empresas navieras y de
transporte multimodal con alta sofisticación tecnológica, empresas
ferroviarias, puertos, transportistas, agentes de carga y operadores
logísticos– buscan consolidar sus posiciones en el mercado. Principalmente los
puentes terrestres estadounidenses y el Canal de Panamá muestran un fuerte
grado de consolidación así como una gran inercia de navieras, distribuidores y
operadores de transporte multimodal para utilizar estas vías ya comprobadas (Martner, 2000).
En este sentido,
no se deben esperar grandes movimientos de carga interoceánica en el corto y
mediano plazos, salvo que se produjese una reestructuración total de los flujos
en el ámbito internacional, lo cual es poco probable por las economías de
escala, la potencialidad, los intereses y las inversiones involucradas en los
actuales corredores y puentes terrestres.
Por otra parte,
el desarrollo del corredor como un simple cruce de mercancías entre los dos
océanos no implicaría grandes beneficios para la región, salvo que fuese
acompañado de actividades logísticas que agreguen valor a los flujos y generen
actividad productiva en la zona. Seguramente el Istmo adquiriría un mayor valor
estratégico en el concierto económico internacional si se desarrolla como un
nodo regional de concentración, procesamiento y distribución de flujos de
bienes intermedios e información, asociados a cadenas productivas globales, que
si se instaura como un simple cruce internacional de carga. Pero aun en esta
tesitura tendría que competir con los hubs regionales implantados en Panamá,
Bahamas, Jamaica, Puerto Rico y Florida (Martner,
2000).
En definitiva,
las modificaciones productivas y tecnológicas en la economía-mundo capitalista
que sentaron las bases para la conformación de redes globales de transporte y
para la aparición de nuevos corredores multimodales en zonas específicas del
orbe, ubican al Istmo de Tehuantepec en un nuevo contexto internacional que,
normalmente, se omite, desconoce o no se considera en el debate actual. Es
evidente la pérdida de importancia geoeconómica y geopolítica del Istmo ante el
desarrollo de corredores intermodales en otras zonas del continente. Por eso,
es muy recomendable que la región del Istmo no se juegue su estrategia de
desarrollo o crecimiento económico en una sola carta, es decir, en la de la
conformación y operación del corredor interoceánico de transporte multimodal.
La región del Istmo, con la complejidad política y socioeconómica expresada
–entre otras cosas en elevados índices de pobreza y marginación, coexistencia
de gran diversidad de etnias pauperizadas y un conflicto de larga duración
sobre la tenencia de la tierra y los usos del suelo– tiene que formar parte de
un proyecto de desarrollo regional más amplio en el sureste del país, donde no
necesariamente el corredor interoceánico de transporte aparezca como el pivote
sobre el que se estructuren las actividades (Martner,
2000).
4.1.2 El corredor
internacional del Sistema de Seguridad Multimodal Transpacífico articulado a
los puertos de Lázaro Cárdenas y/o Manzanillo
En la actualidad,
el puerto mexicano que ha consolidado el mayor corredor multimodal, con
servicios regulares de trenes de doble estiba de contenedores, es Manzanillo,
ubicado en el centro del litoral del Pacífico. Dicho corredor se mueve desde el
puerto hasta la ciudad de México, pasando por Guadalajara y diversas ciudades
del Bajío. Su vertiginosa penetración se refleja en una participación creciente
en el movimiento de los flujos de contenedores. Durante el año 2004, cerca de
40% de los contenedores de
Manzanillo, con origen o destino en el interior del país, se transportaron por
ferrocarril. Así, este puerto está teniendo una ventaja competitiva adicional,
misma que eventualmente le permitirá ir ascendiendo en la jerarquía de la red
global.
Figura iv
Tiempo de
tránsito y flete por corredores multimodales entre
Japón y Estados Unidos (contenedor de 40 pies)
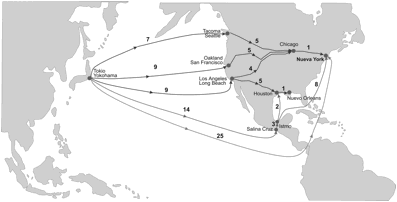
Fuente: Elaboración propia con base en cotizaciones de
navieras internacionales para contenedor estándar de 40 pies de carga seca,
2004.
|
|
|
Flete usd |
|
Tiempo
(días) |
||
|
Destino |
Canal |
Puente |
Istmo |
Canal |
Puente |
Istmo |
|
|
Panamá |
terrestre |
|
Panamá |
terrestre |
|
|
Nueva York |
3,430 |
4,130 |
5,150 |
25 |
14 |
25 |
|
Chicago |
- |
3,687 |
5,300 |
- |
13 |
22 |
|
Houston |
- |
3,578 |
4,750 |
- |
14 |
19 |
|
Nueva
Orleáns |
- |
3,610 |
4,900 |
- |
15 |
20 |
Fuente:
Elaboración propia con base en cotizaciones de navieras internacionales para
contenedor
estándar de 40 pies de carga seca, 2004.
No obstante, en
años recientes otro puerto con potencial en el Pacífico mexicano busca
insertarse en las redes globales de transportación mediante la captación de
segmentos de los crecientes flujos de contenedores procedentes de China y del
Lejano Oriente. Se trata del puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, lugar
donde se reactivó la terminal especializada de contenedores mediante el ingreso
de un operador global, como es el caso de la empresa Hutchinson Ports, que tiene ambiciosos planes de expansión, en 100 hectáreas
de dicho recinto portuario, para crear la terminal de contenedores más grande
del país. Por lo pronto, el reinicio de operaciones en la terminal de
contendores existente permitió poner en funcionamiento el corredor multimodal
de trenes de doble estiba desde y hacia la ciudad de México.
Dos hechos
relevantes e interconectados entre sí se suman a este entorno. Por una parte,
en la reunión de la Asia Pacific Economic
Cooperation (apec) 2002, realizada en México, se presentó el llamado Proyecto
Bandera del país anfitrión, bajo el nombre de Sistema de Seguridad Multimodal
Transpacífico (Trans Pacific
Multimodal Security System), donde se planteó
desarrollar un corredor multimodal internacional que cruzaría por los puertos
de Manzanillo y/o Lázaro Cárdenas. Esta iniciativa pretende enlazar
principalmente flujos de contenedores entre el sudeste asiático (concentrados
en el hub de Singapur) y el centro de los
Estados Unidos (con hub concentrador en Kansas City),
atravesando por los citados puertos mexicanos y la frontera norte. Se trataría
de una vía complementaria pero que, a la vez, competiría con los puentes
terrestres estadounidenses, articulados desde los puertos de Long Beach y Los
Ángeles.
Por otra parte,
el Acuerdo de Concertación para el Desarrollo de los Corredores Multimodales, del año 2004, dio prioridad a los
trabajos del subcomité de facilitación para la creación del corredor Lázaro
Cárdenas-Pantaco-Nuevo Laredo, cuya finalidad es
vincular los flujos entre Asia y el centro-este de Estados Unidos, utilizando
la infraestructura y los servicios de transporte por el territorio nacional.
También se avanzó en la conformación del subcomité del corredor
Manzanillo-Nuevo Laredo que busca la integración de los flujos entre Asia y el
este de Estados Unidos.
La
implementación de los subcomités o grupos de trabajo resulta, por sí mismo, un
ejercicio muy positivo que estimula el desarrollo de estrategias logísticas así
como la colaboración entre los actores locales y globales vinculados al
transporte multimodal y al comercio exterior.
No obstante, los
proyectos tienen que solventar algunos aspectos que podrían cuestionar
seriamente su viabilidad. En primer lugar, se requiere una coordinación
exhaustiva entre autoridades portuarias, operadores de terminales, empresas
ferroviarias, aduanas y la Procuraduría General de la República (pgr), entre
otros, para que el corredor permita un flujo continuo de mercancías. Tal
coordinación implica no sólo aspectos operativos, reflejados principalmente en
los tiempos de traslado, sino un manejo de precios por parte de los distintos
actores que sostenga la competitividad del corredor frente a otras vías ya
existentes.
En segundo
lugar, hay algunos puntos críticos en la infraestructura que podrían restar
competitividad al corredor. El trazo de la vía férrea en la Sierra Madre
Occidental presenta pendientes y curvaturas que obligan a sobrecostos
operativos, como la utilización de equipo de tracción adicional, y limita la
extensión de los trenes (no mayores de 75 carros). Una adecuación y
modernización de este tipo implica elevadas inversiones de capital que sólo la
garantía de enormes flujos de carga puede compensar. Otras adecuaciones más
fáciles de solventar serían la ampliación de los patios ferroviarios de
maniobras en Laredo y Nuevo Laredo, para corresponder con el aumento de la
demanda propiciada por el corredor.
A pesar de estas
objeciones, en el llamado Proyecto Bandera, reseñado en el documento titulado Trans Pacific Multimodal Security System (tpmss, 2002), se describen los
resultados de algunas pruebas realizadas que avalarían la viabilidad del
corredor multimodal en cuestión. Sin embargo, estos resultados están a todas
luces incompletos y distan mucho de ofrecer una base sólida para tomar
decisiones de inversión y operación. Sólo incluyen datos de distancia y tiempo
de tránsito por el territorio mexicano (Manzanillo-Nuevo Laredo y Lázaro
Cárdenas-Nuevo Laredo) y dejan pendientes tanto el análisis de los tramos
anteriores y posteriores de la red multimodal de carga como el estudio de
costos para demostrar que la ruta total utilizando puertos mexicanos es más
económica frente a otras opciones.
De hecho, el
argumento más socorrido para resaltar la viabilidad de estos corredores a
partir del Acuerdo de Concertación para el Desarrollo de los Corredores
Multimodales (2004)
es el factor distancia (Castillo, 2005). Mayor distancia desde Los Ángeles-Long
Beach hasta las ciudades del centro-este de Estados Unidos respecto de la que
hay desde los puertos del Pacífico mexicano –como Lázaro Cárdenas, Manzanillo y
el Istmo de Tehuantepec– hacia tales urbes. ¿Qué mejor prueba de la
potencialidad de los corredores multimodales por los puertos mexicanos?
No obstante,
este cálculo revela nuevamente hasta qué punto en las ciencias sociales, la geografía
y la ingeniería están interiorizados los paradigmas convencionales de análisis
espacial que ubican la unidad de análisis en las sociedades y espacios
nacionales, dejando en segundo plano la visión global y las determinaciones de
las redes globales sobre los territorios.
Cuadro 3
Distancias de corredores intermodales desde puertos
del Pacífico hacia ciudades del centro este de Estados Unidos (kilómetros)
|
De
/ a |
Los
Ángeles/ |
Ensenada |
Manzanillo |
Lázaro |
Istmo de |
|
|
Long Beach |
|
|
Cárdenas |
Tehuantepec |
|
San Antonio, Tx. |
2,317 |
2,111 |
1,913 |
1,808 |
1,920 |
|
Houston, Tx. |
2,708 |
2,502 |
2,001 |
1,896 |
1,582 |
|
Dallas, Tx. |
2,434 |
2,743 |
2,228 |
2,123 |
2,001 |
|
Memphis, Ten. |
3,205 |
3,276 |
3,079 |
2,974 |
2,483 |
|
Kansas City |
2,735 |
3,017 |
3,160 |
3,055 |
2,826 |
|
St. Louis, Ms. |
3,282 |
3,532 |
3,441 |
3,336 |
2,885 |
|
Chicago, Ills. |
3,474 |
3,776 |
3,843 |
3,738 |
3,275 |
Fuente: Elaborado por el Instituto Mexicano del
Transporte (imt),
con base en Red Ferroviaria Mexicana, ArcInfo, US
Federal Maritime Comisión y Rail
Waybill Data.
En efecto, al
realizar un simple ejercicio geográfico que consiste en medir las distancias de
los corredores multimodales, desde el origen al destino, es decir, si ponemos
el foco del análisis en un ámbito espacial mayor, que permita observar la
vinculación de bloques geoeconómicos específicos (la Cuenca del Pacífico, en
este caso), la percepción del problema y las conclusiones se modifican
totalmente. Bajo esta nueva mirada, resulta que la distancia desde países del
noreste y sudeste asiático al centro-este de Estados Unidos es, en casi todos
los casos, notablemente superior por los puertos mexicanos que a través del hub
californiano (Los Ángeles/Long Beach). Para estos flujos de puerta
a puerta la vía del
Istmo de Tehuantepec es la que tiene las distancias más largas. El corredor vía
Manzanillo o Lázaro Cárdenas aparece en una posición intermedia, en tanto que
la ruta por Ensenada es la única que muestra distancias similares a la de Los
Ángeles-Long Beach.
Desde luego la
distancia es sólo un elemento dentro de un análisis de los corredores
multimodales, pues como señala Castillo (2005: 23): “Más corto no es más
rápido”. No obstante, esta desventaja inicial de los corredores a través de los
puertos mexicanos del Pacífico sólo podría compensarse con mayor eficiencia
operativa, menores tiempos de tránsito por kilómetro y/o con el desarrollo de
actividades logísticas sobre el corredor para la transformación, agregación de
valor y distribución de los flujos de determinadas cadenas productivas que, por
lo mismo, se verían impelidas a utilizar los servicios de este eje.
Asimismo, la
negociación entre regiones con actores institucionales, locales y globales
parece imprescindible para impulsar un eje de este tipo. En el caso del
corredor multimodal Asia-Lázaro Cárdenas-Estados Unidos, el gobierno de Missouri,
el SmartPort de Kansas City y la empresa ferroviaria
Kansas City Southern (operadora de la ruta Lázaro
Cárdenas-centro-este de Estados Unidos, entre otras) negocian con el gobierno
del estado de Michoacán, con la administración portuaria y con actores locales
y federales mexicanos para activar este corredor que le daría salida directa a
la Cuenca del Pacífico a través de una empresa de su propia región, como es el
caso de Kansas City Southern Lines,
la cual no tiene acceso al Pacífico por los puertos estadounidenses. Otro actor
global relevante aquí es la empresa china Hutchinson Ports
(Hong Kong), principal operador mundial de terminales de contenedores que ha
tenido acceso a los puertos estadounidenses.
Cuadro 4
Comparación de distancias entre Singapur y ciudades
del centro este de Estados Unidos por cinco corredores intermodales
transpacíficos (kilómetros)
|
Singapur / a |
Vía |
Vía |
Vía |
Vía |
Vía |
|
|
Los Ángeles/ |
Ensenada |
Manzanillo |
Lázaro |
Istmo
de |
|
|
Long Beach |
|
|
Cárdenas |
Tehuantepec |
|
San Antonio, Tx. |
16,520 |
16,533 |
18,190 |
18,330 |
19,258 |
|
Houston, Tx. |
16,911 |
16,923 |
18,278 |
18,418 |
18,920 |
|
Dallas, Tx. |
16,637 |
17,165 |
18,506 |
18,646 |
19,340 |
|
Memphis, Ten. |
17,408 |
17,698 |
19,357 |
19,496 |
19,821 |
|
Kansas City |
16,938 |
17,438 |
19,437 |
19,576 |
20,164 |
|
St. Louis, Ms. |
17,485 |
17,953 |
19,718 |
19,858 |
20,224 |
|
Chicago, Ills. |
17,677 |
18,198 |
20,121 |
20,260 |
20,613 |
Fuente: Elaborado por el Instituto Mexicano del
Transporte (imt),
con base en MaritimeChain.com, ArcInfo, US Federal Maritime Comisión y Rail Waybill Data.
En todo caso,
esto no evitará la competencia con el corredor multimodal estadounidense, el
cual tiene importantes economías de escala por los inmensos buques que arriban
a sus costas, los enormes volúmenes de carga manejados en sus terminales
portuarias y los largos trenes de doble estiba de contenedores que circulan por
sus puentes terrestres.
Por otra parte,
uno de los argumentos más frecuentes acerca de la viabilidad de los corredores
multimodales del Pacífico mexicano, vía Lázaro Cárdenas, Manzanillo o el Istmo
de Tehuantepec, es el de la saturación inevitable de los puertos californianos debida
al fuerte crecimiento de los flujos de carga contenerizada,
impulsado por China y otros países del noreste y sureste asiáticos (Castillo,
2005). Sin embargo, la inviabilidad de Los Ángeles-Long Beach para crecer
después del 2009 (Castillo, 2005) no está comprobada pues las mejoras
operativas y tecnológicas, así como la probable expansión de la infraestructura
portuaria ganándole terreno al mar, permitiría ampliar el horizonte de saturación
de tales puertos.
Por lo pronto,
de acuerdo con un análisis preliminar, Ensenada sería el puerto del Pacífico
mexicano mejor posicionado desde el punto de vista geográfico para complementar
al corredor multimodal de los puertos californianos. En el siguiente apartado
se hacen algunas precisiones sobre su potencialidad en el contexto de las redes
globales de transportación.
4.1.3 El corredor
intermodal de Ensenada, Baja California
En los años
noventa, el eje Asia-centro este de Estados Unidos se consolidó como el
principal corredor multimodal internacional (marítimo-terrestre) y, en especial
el hub californiano, constituido por los
puertos de Los Ángeles y Long Beach, adquirió una clara supremacía como el nodo
articulador principal del mencionado corredor multimodal.
En este
contexto, el puerto de Ensenada, ubicado en Baja California, México, a escasos
120 km de California, no puede escapar a una nueva disyuntiva que implica retos
y oportunidades con repercusiones significativas para su futuro inmediato y de
largo plazo. En efecto, en la coyuntura actual, el abanico de posibilidades de
desarrollo del puerto abarca desde su permanencia en una posición marginal
dentro de la red global de puertos y transporte multimodal hasta su
reposicionamiento como hub intermedio en el concierto global.
Este último escenario supone revalorar su localización geográfica bajo una
concepción distinta de desarrollo portuario, en el cual la idea de hub
o nodo
articulador de corredores intermodales adquiere un papel central en el análisis.
El trabajo del
Instituto Mexicano del Transporte, “Estudio de Competitividad del Corredor
Multimodal Ensenada-Noreste de México-Estados Unidos”
(2003), da un primer
paso en este sentido al analizar el puerto de Ensenada en un contexto de la geografía
del transporte que traspasa su ámbito local o regional inmediato. Para
establecer su potencialidad, se buscó descifrar las claves de su inserción en
la red global de transporte multimodal. La unidad de análisis se situó en el
área de la Cuenca del Pacífico con el estudio de sus rutas y corredores, de sus
puntos de origen-destino más importantes y de la evolución tecnológica,
operativa y logística de los principales actores del transporte internacional.
Con base en los datos obtenidos, es posible reflexionar sobre las
potencialidades de este puerto mexicano para integrarse como nodo
complementario dentro de una red intermodal de gran envergadura, cuyo principal
nodo articulador en Norteamérica seguirá siendo el hub californiano de Los Ángeles-Long Beach.
A partir de un
análisis comparativo de distancias y tiempos de diversas regiones del Lejano
Oriente, tanto del noreste asiático (Tokio) como del centro-este asiático (Hong
Kong) y del sudeste asiático (Singapur), se observa que el puerto de Ensenada aparece
en una buena posición competitiva en distancia y tiempo frente a la opción de
los puentes terrestres estadounidenses articulados a través del hub
californiano de Los Ángeles-Long Beach para articularse con las ciudades del
centro-este de Estados Unidos.
Figura v
Corredores
Intermodales Transpacíficos
(Singaropre-Centro Este de
los Estados Unidos de América)
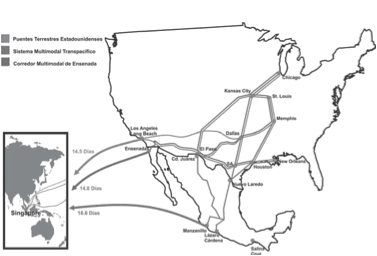
Fuente: Elaborado por el imt con base en datos de bp Marine.
La excesiva
concentración de flujos de contenedores procedentes de Asia en el hub
de Los Ángeles-Long Beach, con signos de saturación en temporadas pico, sumada a la competitividad en
distancias y tiempos de recorrido del puerto de Ensenada con respecto a los
flujos destinados al centro-este de los Estados Unidos, son evidencias contundentes
de esta ventana de oportunidad que se le abre al puerto bajacaliforniano. Ahora
bien, la posibilidad de explotar este corredor pasa necesariamente por el
desarrollo de la vía corta de ferrocarril Ensenada-Tecate
y de su conexión con otra vía corta en California: la Ruta del Desierto, que
requiere ser modernizada por el condado de San Diego.
El eventual
desarrollo de este corredor intermodal implicaría un rápido ascenso del
movimiento de contenedores que se pudiera absorber durante la primera fase con
obras de ampliación de la actual terminal, cuya capacidad máxima, de acuerdo
con la empresa que la opera, sería de 500 mil teus
anuales. Sin embargo, en una visión de mediano y largo plazos, las
características y el emplazamiento actual de la infraestructura portuaria
resultan notoriamente insuficientes, lo que llevaría a estudiar y evaluar
diversas posibilidades de crecimiento del puerto.
Punta Colonet, ubicada un centenar de kilómetros al sur de
Ensenada, es señalada por el gobierno de Baja California como el lugar ideal
para desarrollar un megapuerto de contenedores, que
articularía territorialmente los corredores transpacíficos vinculados al
noroeste de México y el centro-este de Estados Unidos. Desde luego, la
evaluación de tal propuesta sobrepasa los límites de este trabajo, sin embargo,
no puede dejarse de señalar el hecho de que se trata de un desarrollo en
despoblado, donde no sólo se requiere construir un puerto con su terminales
sino también carreteras, vías férreas y el desarrollo urbano de una nueva
localidad. Hasta el momento no queda claro quién o quiénes cubrirían tan
grandes inversiones.
4.2 Canales secos y
canales húmedos en Centroamérica
4.2.1 Los canales
de Nicaragua
Nicaragua es el
país centroamericano que mayor empeño ha puesto en explorar la posibilidad de
desarrollar un corredor intermodal bioceánico que
cruce, por ferrocarril y/o carretera, del océano Pacífico al Atlántico
(denominado canal seco
en todo el istmo centroamericano) y también ha desarrollado el proyecto para
construir un canal húmedo, llamado Gran
Canal, que tendría
las características de una vía acuática interoceánica del tipo del Canal de
Panamá, pero con mayores dimensiones y profundidad.
De hecho, en
2003 se discutían tres proyectos en Nicaragua. Dos de ellos similares,
corresponden a la construcción de canales secos o corredores intermodales
apoyados por una línea férrea que una al Caribe con el Pacífico, por donde
cruzarían trenes para transportar contenedores que desembarquen o embarquen en
puertos nicaragüenses ubicados en ambos mares. Uno de los proyectos, que
impulsa el consorcio Canal Interoceánico de Nicaragua (cinn), propone construir dos
puertos: el primero, en Monkey Point, sobre el
litoral del Atlántico y el segundo en Brito, en el Pacífico sur del país. El
diseño del proyecto del cinn
incluye la construcción de una carretera paralela a la línea del ferrocarril.
El costo de la primera fase de este proyecto está calculado en 2,600 millones
de dólares (Confidencial, 2003).
Por otro lado,
el consorcio sit/Global,
que cuenta con inversionistas de Canadá, Estados Unidos, Europa, Taiwán y otros
países asiáticos, plantea solamente construir un puerto en el Caribe, en Monkey Point, y usar las instalaciones de Puerto Corinto,
en el Pacífico, para la entrada y salida de los contenedores que serían
transportados por ferrocarril. El proyecto de sit/Global, a un costo inicial de
1,600 millones de dólares, se encuentra en la fase de estudios de impacto
ambiental, a cargo de una empresa canadiense, que deberán ser aprobados por el
gobierno de Nicaragua para otorgar la autorización final de construcción de la
obra, cuyos intentos datan de hace una década (Confidencial, 2003).
Por último, el
proyecto del “canal húmedo consiste en usar los ríos Escondido, Rama y Oyate, en el Caribe y centro del país; y el lago de
Nicaragua o Cocibolca, y además en abrir un canal en
el istmo de Rivas, por donde pasarían los barcos portacontenedores. La idea de
los inversionistas de la Fundación Gran Canal es dragar los caudales de esos
ríos y las partes costeras del lago Cocibolca y abrir
el canal entre La Virgen y Brito, en el sur del país, para facilitar la
movilización de barcos de gran calado. Una vez que se realicen los estudios de
factibilidad financiera y ambiental y que el gobierno apruebe el proyecto, la
construcción de ese canal húmedo duraría entre ocho y diez años. Se crearían
dos grandes puertos, en el Caribe y el Pacífico, y dos pequeñas instalaciones
portuarias en el lago Cocibolca. Esta obra
necesitaría una inversión de entre 20 y 25 mil millones de dólares, de acuerdo
con los proyectistas nicaragüenses (Confidencial, 2003).
De acuerdo con
el vicepresidente de la Fundación Gran Canal, Adolfo Evertz,
la idea es que no sea solamente un país el que aporte los fondos, sino una sociedad
financiera plural para evitar situaciones como las que vivió Panamá, en la
administración del canal. “El gobierno primero tiene que convocar a la
comunidad internacional para interesarla en participar en la formación de la
empresa que se encargaría de los estudios a fondo y luego en la construcción
del canal” (Tiempos del Mundo, 2003: 4).
Las tres
propuestas se encuentran en fase de anteproyecto o estudios de prefactibilidad ambiental, sin embargo, se observa una ausencia de análisis de la
geografía de redes y flujos, del origen-destino de las mercancías y del tamaño
de la demanda potencial por los corredores y canales. Asimismo, en el caso del
proyecto del Gran Canal, el argumento más contundente se refiere a la estrechez
de las esclusas del Canal de Panamá, que no permiten el tránsito de grandes
buques, llamados Postpanamax, que navegan en número
creciente por mares y océanos. Sin embargo, hace poco la Autoridad del Canal de
Panamá inició estudios que derivarán eventualmente en la construcción de un juego
de esclusas adicional para estos grandes navíos.
4.2.2 Opciones de
corredores intermodales bioceánicos (canales secos)
en Centroamérica
En 2001, el
“Estudio Centroamericano de Transporte” (ecat 2001), realizado por la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (sieca),
analizó las opciones de desarrollo de canales secos en la región, a partir de
los proyectos hechos e impulsados por los gobiernos y los grupos privados. Este
documento plantea que “al cumplirse cerca de un siglo de la construcción del
Canal de Panamá, han surgido, debido a las limitaciones del mismo ante el
crecimiento de las dimensiones de los buques y una demanda de tráfico cada vez
mayor, proyectos de opciones de comunicación entre los océanos Atlántico y
Pacífico en la región del Centro de América, dada su posición y configuración
geográfica, que van desde corredores interoceánicos viales o ferroviarios a
canales húmedos” (ecat,
2001: 41).
La configuración
geográfica de la subregión –un istmo con litorales en ambos océanos, con
longitudes prácticamente iguales y distancias entre los puertos del Pacífico y
el Atlántico, que oscilan entre 285 kilómetros para la dupla Complejo Portuario
Limón Moín-Caldera, en Costa Rica, hasta 749
kilómetros para el canal vial Corinto, Nicaragua, a Complejo Portuario Limón-Moín en Costa Rica– genera la posibilidad de activar los
canales secos para el transporte entre los puertos de carga como opción
para los propios países de comerciar con todas las regiones del mundo o para
utilizar los puertos centroamericanos como plataformas de transbordo de carga (ecat, 2001).
Aunque se
advierte que “ya se trate de enlaces por carreteras o vías férreas los canales
secos se consideran para grandes volúmenes de carga. No es conveniente tenerlos
como opciones para el intercambio comercial del Mercado Común Centroamericano,
ya que éste representa una muy pequeña cantidad de carga, que está siendo
servida por el transporte automotor. Adicionalmente, se debe considerar el
hecho de que ninguna de las opciones presentadas, ya sea carretera o
ferroviaria, compite con la longitud de la vía terrestre de Panamá. En efecto,
la distancia del canal seco panameño, constituido por una red ferroviaria para
trenes de doble estiba que se encuentra en operaciones desde 2002, es de sólo
80 kilómetros. No obstante, el ecat plantea que a través de los años se
han identificado diversos corredores viales interoceánicos, los cuales fueron,
de alguna manera, evaluados pero nunca llegaron a convertirse en proyectos
concretos.
Cuadro 5
Centroamérica,
posibles corredores multimodales
carretero-marítimos
(longitud en kilómetros y tiempo estimado de viaje
en horas)
|
Núm. |
Litoral
Pacífico |
Litoral
Atlántico |
Longitud |
Tiempo
estim. |
|
|
|
|
en kilómetros |
de viaje (horas) |
|
1 |
Caldera |
Limón-Moín |
285 |
9 |
|
2 |
Acajutla |
Santo Tomás/Barrios |
354 |
14 |
|
3 |
Quetzal
|
Santo Tomás/Barrios |
412 |
12 |
|
4 |
San Lorenzo |
Cortés |
427 |
12 |
|
5 |
Cutuco |
Cortés |
464 |
16 |
|
6 |
Acajutla |
Cortés |
527 |
17 |
|
7 |
Corinto |
Cortés |
589 |
19 |
|
8 |
Corinto |
Limón-Moín |
749 |
28 |
Fuente: Perfil del proyecto del Corredor Interoceánico de
Transporte Puerto Cortés- Puerto Corinto, Secretaría de Integración Económica
Centroamericana, sieca,
noviembre de 1997.
1 Tiempo de marcha, tiempo en cruce
fronteras (tres horas promedio), tiempo puestos de control y comidas.
Asimismo, “se
evaluó el enlace de pares de puertos marítimos centroamericanos, situados uno
en cada litoral, por un ferrocarril, considerándose que este medio de
transporte, por tener una mayor capacidad de acarreo que el automotor por
carretera, puede ser una alternativa más viable para la movilización de decenas
de millones de toneladas, que se espera será el tráfico, tanto doméstico como
de transbordo internacional (ecat,
2001: 42).
En el caso de
los canales interoceánicos servidos por ferrovías, se identificaron algunos
costos de inversión en infraestructura que consideran la vía, mejora y
ampliación de los puertos marítimos terminales. En el cuadro 6 se muestran las
opciones de canales interoceánicos ferroviarios que se pueden considerar en
Centroamérica, indicando la longitud, terminales portuarias en cada litoral y
el costo de construcción de cada uno de ellos (ecat, 2001: 42).
Cuadro 6
Centroamérica,
posibles corredores multimodales
ferroviario-marítimos
|
Países |
Puertos |
Puertos |
Longitud |
Costo |
|
|
Litoral Pacífico |
Litoral Atlántico |
(km) |
(millones usd) |
|
Guatemala |
Puerto Quetzal |
|
Santo Tomás/ |
|
|
|
|
Barrios |
430 |
1,800 |
|
El
Salvador/ |
|
|
|
|
|
Honduras
|
Cutuco |
Puerto Cortés |
410 |
2,200 |
|
Nicaragua |
Pie de Gigante |
Monkey
Point |
390 |
2,700 |
|
Nicaragua/ |
|
|
|
|
|
Costa Rica |
No determinado |
Puerto Limón |
360 |
1,700 |
Fuente: Análisis prospectivo de las alternativas de
canales secos. Estudio Centroamericano de Transporte, Secretaría de Integración
Económica Centroamericana, Parte 3, Capítulo 7, bceom, diciembre de 2000.
Esta
proliferación de proyectos plantea una imagen del Istmo centroamericano lleno
de cruces intermodales o bioceánicos que vinculan los
flujos entre la Cuenca del Pacífico y la del Atlántico. Sin embargo, la idea de
segmentación de un territorio tan escaso en múltiples redes internacionales de
transporte es poco realista, pues una característica fundamental del espacio de
redes de la globalización es la concentración de flujos en pocos puntos o hub
selectos, con una mayor intensidad y diversidad de servicios, que generan mayor
rentabilidad por economías de escala y de alcance. En el fondo, el ecat no logra
despegarse de esas visiones fragmentadas dentro de las ciencias sociales que
ubican la unidad de análisis en el espacio-nación, sin observar las determinaciones
globales en que se desenvuelven las redes multimodales de transportación.
En todo caso, la
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (sieca) debiera evaluar la viabilidad de estos proyectos como
opciones para la plataforma logística instalada en el Canal de Panamá. Para
ello es conveniente analizar la demanda de dicha plataforma así como su
capacidad y posibilidades de ampliación. Por otra parte, se debe profundizar en
los costos de inversión y operación de las diferentes opciones de canales
interoceánicos así como en las estimaciones de ingresos esperados por la
operación de los canales para establecer la factibilidad financiera de cada
opción.
Figura vi
Proyectos
de corredores intermodales internacionales
en México y Centroamérica, 2003
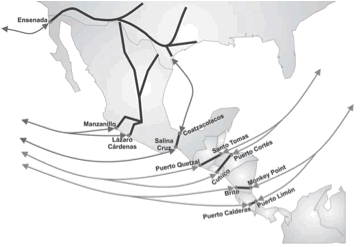
Fuente: Elaboración propia.
5. Conclusiones
preliminares
Aunque todavía
queda un largo camino por recorrer en el estudio de un tema que parece
recurrente en los últimos años, el avance en la caracterización de los
corredores multimodales a la luz del enfoque socioterritorial
del espacio de redes y flujos de la globalización, así como su
diferenciación respecto de la dicotomía entre los corredores de transporte
tradicionales y los corredores comerciales, representa por sí mismo un aporte
de investigación necesario tanto para los estudios de esta área del
conocimiento como para la elaboración de planes maestros de transporte[11]
y, en general, para la formulación de políticas públicas de infraestructura y
tecnología.
De hecho, el
enfoque socioterritorial propuesto aporta un marco de
análisis que permite comprender de manera global la lógica estructural y la
dinámica de los corredores multimodales, cuya configuración y reconfiguración
constante es propiciada por los trabajos de actores sociales concretos que
operan con una racionalidad situada (Coq, 2003) en
espacios diferenciados dentro del sistema-mundo. Metodológicamente, el traslado
de la unidad de análisis hacia la conformación de un espacio global (al estilo
del sistema-mundo capitalista de Wallerstein) es el
elemento que permite poner a la luz tales estructuras, configuraciones,
dinámicas y tendencias que pasan inadvertidas para los países de la región, al
punto de que se han multiplicado, en cada uno de ellos, los proyectos para
construir grandes obras de infraestructura de transporte (corredores
internacionales, megapuertos, megaterminales,
etc.) basados simplemente en los datos de la apertura comercial en curso y en
supuestas trayectorias de los flujos que no se dan o no se sustentan más que en
la creación de nueva infraestructura, sin analizar esa estructura más profunda
que es la configuración de una red y un espacio global de flujos, cuya lógica
de funcionamiento no es la misma que la de los Estados nacionales.
Por lo pronto,
la incorporación en este trabajo de la categoría de hinterland
de la globalización
(o zona de influencia espacial globalizada) se revela como un aporte conceptual
necesario para medir el alcance real de los corredores multimodales y, por
tanto, delimitar el reparto de ámbitos territoriales concretos entre estos
ejes, en un contexto donde la proliferación de proyectos de corredores no
encuentra una justificación sólida a la luz de los enfoques, de corte
neoclásico, económicos y geográficos. Al utilizar tal categoría, se concluye
que no habrá un reconfiguración territorial a gran escala en el subcontinente
(Norte y Centroamérica). En todo caso, ésta será paulatina puesto que las
nuevas opciones viables son escasas y existe una fuerte inercia de los actores
globales para utilizar los corredores multimodales establecidos (vía puentes
terrestres y Canal de Panamá), cuyos niveles de consolidación son elevados.
En este punto de
análisis preliminar, salvo en el caso de los corredores multimodales de
Ensenada y Lázaro Cárdenas, donde se aprecian algunos datos que reflejan
ciertas fortalezas, las demás propuestas no son claras en cuanto a ventajas
geográficas y competencias sustantivas o la presencia de actores globales de la
logística y la transportación de mercancías que faciliten la atracción de
flujos masivos desde los derroteros existentes hacia los nuevos corredores.
Lógicamente, el
análisis de corredores multimodales a través de diversos puertos o puntos
litorales de México y Centroamérica no se agota en esta instancia, sin embargo,
el enfoque aquí propuesto ofrece una plataforma teórico-metodológica para el
desarrollo de estudios más detallados que incluyan pormenores de los atributos
físicos, operativos y organizacionales de dichos corredores, así como el
análisis de las estrategias de los actores locales y globales relacionados con
la transportación multimodal y con las actividades logísticas de cadenas de
producción-distribución específicas.
Bibliografía
Banco Mundial
(2003), Informe sobre el desarrollo mundial, World Bank,
Nueva York.
Boske, Leigh y J. C. Cuttino (2003), “Measuring the economics and transportation
impacts of maritime-related trade”, Maritime Economics and Logistics,
Palgrave Mcmillan, 5(2), Londres,
pp. 133-157.
Braudel, Fernand
(1953), El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de
Felipe ii,
Fondo de Cultura
Económica, Sección de Obras de Historia.
Braudel, Fernand
(1985), El Mediterráneo. El espacio y la historia, México, Fondo de Cultura Económica,
Colección Popular 431.
Braudel, Fernand
(1986), La dinámica del capitalismo, México, Fondo de Cultura Económica,
Colección Brevarios.
Caravaca,
Inmaculada (1998), “Los nuevos espacios ganadores y emergentes”,
Revista eure, 24(73), Santiago de Chile, pp. 5-30.
Caravaca,
Inmaculada et al.
(2005), “Innovación, redes, recursos patrimoniales y desarrollo territorial”. Revista eure, 31(94),
Santiago de Chile, pp. 5-24.
Castells, Manuel
(1996), The rise
of the network society. The information age: Economy, society and culture,
vol. i, Oxford, Gran Bretaña, Blackwell Publishers Ltd.
Castells, Manuel (1997), La
era de la información. Economía, sociedad y cultura. La Sociedad Red, vol. i,
Madrid, Alianza.
Castillo, Miguel
Ángel (2005), “Tránsitos internacionales. Explosión inminente”, Revista
Transporte Siglo xxi, 75, México, pp. 23-25.
Confidencial (2003),
“El Gran Canal: más grande que el de Panamá”, Confidencial, Semanario de Información y Análisis
Político, año 8, 352, 17-23 de agosto, Nicaragua, pp. 15-18.
Coq, Daniel (2003), “Epistemología,
economía y espacio/territorio: del individualismo al holismo”,
Revista de Estudios Regionales, 69, Universidad de Sevilla, pp.
115-136.
Coq, Daniel (2005), “La economía vista
desde el ángulo epistemológico, Revista Electrónica de
Epistemología de las Ciencias Sociales,
Universidad de Chile, pp. 1-5.
Cueva-Perus, Marco (1997), Sistema
productivo, territorio y nación en América Latina: El caso de Panamá”, México, Instituto de Investigaciones
Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.
ecat
(2001), Estudio Centroamericano de Transporte, Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (sieca),
Guatemala.
Froebel, F., J. Heinrichs y
O. Kreye (1980), The new international division of labor,
Cambridge, Cambridge University Press.
Fujita, Masahisa,
P. Krugman y A. Venables (2000), Economía
espacial. Las ciudades, las regiones y el comercio internacional, Barcelona, Ariel.
Herrera, Alonso,
Agustín Bustos y Carlos Martner (2005), Diagnóstico
del transporte de carga aérea en México, Publicación Técnica núm. 273,
Instituto Mexicano del Transporte, sct, Querétaro, México.
Hiernaux, Daniel (1993), “Globalización,
integración y nuevas dimensiones territoriales: una aproximación conceptual”,
ponencia presentada en el seminario internacional Integración y Democratización
en América Latina: el camino recorrido, julio, mimeografiado.
Hiernaux, Daniel (1999), Los
senderos del cambio. Tecnología, sociedad y territorio, México, Plaza y Valdés Editores-Centro
de Investigaciones Científicas (cic).
Hogdson, G. M. (1998),
“The approach of institutional Economics”, Journal of Economics Literature, xxxvi, March. Londres.
Instituto
Mexicano del Transporte (2002), “El Corredor Internacional de Transporte del
Istmo de Tehuantepec: límites y posibilidad”, documento interno, inédito, Sanfandila, Querétaro, México.
Instituto
Mexicano del Transporte (2003), “Estudio de competitividad del Corredor
Multimodal Ensenada-Noreste de México-Estados Unidos”, documento interno,
inédito, Sanfandila, Querétaro, México.
Krugman, Paul (1991), Geografía
y comercio,
Barcelona, Antoni Bosch.
Krugman, Paul (1997), La organización
espontánea de la economía, Barcelona, Antoni Bosch.
Martner, Carlos (1999), “El puerto y la
vinculación entre lo local y lo global”, Revista eure, 25 (75), Santiago de Chile, pp.
103-120.
Martner, Carlos (2000), “Retos del Corredor Transístmico en el marco de las redes globales de
transporte”, Revista Mexicana de Sociología, 3, Instituto de Investigaciones
Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 3-28.
Martner, Carlos (2001), “Modelos de
desarrollo y articulación territorial del Puerto de Manzanillo”, Argumentos, 39, Universidad Autónoma
Metropolitana, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Xochimilco,
México, pp. 45-70.
Martner, Carlos (2002), “Puertos pivotes en
México: límites y posibilidades”, Revista de la cepal, 76, Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, Naciones Unidas, Santiago de Chile, pp. 123-141.
Méndez, Ricardo
(1997), Geografía económica: la lógica espacial del
capitalismo global, Barcelona,
Ariel.
Méndez, Ricardo
(2002), “Innovación y desarrollo territorial: algunos debates teóricos
recientes”, Revista eure, 28(84), Santiago de Chile, pp. 63-83.
Mongelluzzo, Hill (2003),
“East vs. West”,
The Journal of Commerce, 4
(11), Los Ángeles, pp. 7-12.
Piers
(2002), “Ten Years Horizons”, Statistic Report, Verano
vii, (ii), Piers/Journal
of Commerce, Los Ángeles.
Sánchez, Ricardo, J.
Hoffmann, A. Micco, G. V. Pizzolitto,
M. Stug y G. Wilmsmeir
(2003), “Port efficiency and International Trade: Port efficiency as a
determinant of maritime transport costs”, Maritime Economics and Logistics,
5(2), Palgrave Mcmillan, Londres,
pp. 199-218.
Santos, Milton
(2000), La naturaleza del espacio, Barcelona, Ariel.
Sassen, Saskia
(2003), “Localizando ciudades en circuitos globales”, Revista eure, xxix(88), Santiago de Chile, pp. 5-27.
Storper, M. y B. Harrison (1994),
“Flexibilidad, jerarquía y desarrollo regional: los cambios de estructura de
los sistemas productivos industriales y sus nuevas formas de articulación del
poder en los años 90”, en Georges Benko y Alain Lipietz (comps.), Las
regiones que ganan. Distritos y redes: los nuevos paradigmas de la geografía
económica, Valencia, Edicions Alfons El Magnánim-Generalitat Valenciana-Diputació
Provincial de Valéncia.
Tiempos del
Mundo (2003), “Canal interoceánico, ¿un sueño posible?”, Semanario Tiempos
del Mundo, núm. 48,
12-18 de junio, Managua, pp. 3-6.
tpmss
(2002), Trans
Pacific Multimodal Security System, México, apec-amti-Concamin y sct.
Yocelevzky, Ricardo (1999), “La relevancia de
las contribuciones de Immanuel Wallerstein
para las ciencias sociales latinoamericanas”, en Laura Baca e Isidro Cisneros (comps.), Los intelectuales y los dilemas
políticos en el siglo xx, tomo i,
México, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco.
Wallerstein, Immanuel
(1992), “Las lecciones de los ochenta”, Argumentos, 15, Universidad Autónoma
Metropolitana, Xochimilco, México, pp. 157-168.
Wallerstein, Immanuel
(1996), Después del liberalismo, México, Siglo xxi.
Veltz, Pierre (1999), Mundialización,
ciudades y territorios,
Barcelona, Ariel.
Recibido:
3 de febrero de 2006.
Reenviado:
18 de agosto de 2006.
Aceptado:
17 de septiembre de 2006.
Carlos Daniel Martner Peyrelongue.
Doctor en ciencias sociales, Área de Concentración en Sociedad y Territorio, uam-Xochimilco,
Jefe de la Unidad de Logística y Transporte Multimodal del Instituto Mexicano
del Transporte (imt),
profesor de la materia de Globalización y Transporte en la Maestría de Sistemas
de Transporte y Distribución de Carga de la Universidad Autónoma de
Querétaro (uaq),
Investigador Nacional i del
Sistema Nacional de Investigadores (sni).