El desarrollo humano en el Estado de México y el Distrito
Federal, 1995-2000: Una lejana vecindad
Francisco José
Zamudio-Sánchez
Alejandro Corona-Ambriz
Rubén González-Mireles*
Abstract
This
paper analyses the evolution of the human development index between 1995 and
2000 for two states in Central Mexico: The State of Mexico and Distrito
Federal. We follow the methodology proposed by the United Nations Development Programme which
analyses the distribution of human development and is based on a concept of
quality that measures the capacity of an entity to transform its income into
development. The results show a noticeable bias in income towards Distrito
Federal, which in turn denies any possible relationship of proximity among both parties.
Keywords:
human
development index, gender related development index, inequity index.
Resumen
En el presente
artículo se analiza la evolución del índice de desarrollo humano entre 1995 y
2000 para dos entidades del centro de México: El Estado de México y el Distrito
Federal. Para ello se sigue la metodología propuesta por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud)
que consiste en el análisis de la distribución del desarrollo humano y de un
concepto de calidad que mide la capacidad de las entidades para transformar su
ingreso en desarrollo. Los resultados permiten advertir notables sesgos en el
ingreso a favor del Distrito Federal, lo cual niega toda posible relación de
cercanía entre ambas entidades.
Palabras clave:
índice de desarrollo humano, índice de desarrollo relativo al género, índice de
inequidad.
*
Universidad Autónoma Chapingo. Correos-e: fjzams@yahoo.com, ambrizcar@yahoo.
com.mx, ruben_gmireles@yahoo.com.mx.
1. Introducción
1.1 Generalidades
El concepto
actual de desarrollo humano (dh)
impulsado por Amartya Sen
(Premio Nóbel de Economía, 1998) y otros, se deriva
de la literatura sobre la desigualdad/pobreza y la preocupación no economista
de que el ingreso no es el único criterio de desarrollo (Desai,
1991: 353). Lo primero concierne a la estructura del ingreso como un correctivo
para el nivel y crecimiento del ingreso per cápita y lo segundo a que la gente
a menudo valora metas que no se traducen del todo, o no inmediatamente, en
mayor ingreso o cifras de crecimiento, como puede ser una mejor nutrición y
servicios de salud, mayor acceso a la educación o mejores condiciones de
trabajo.
La perspectiva
impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) reconoce
que, en todos los niveles del desarrollo, hay algunas capacidades y opciones
que son esenciales para que las personas participen en la sociedad, contribuyan
a ella y se desarrollen plenamente. Por tanto, el dh se entiende como un proceso
cuyo objetivo es ampliar las capacidades de las personas así como su posible
uso, ya que trata de propiciar un ambiente en torno a las mismas para que
tengan un medio adecuado donde puedan desarrollarse potencialmente, es decir,
ver a los seres humanos no sólo como los principales medios del desarrollo
económico y social, capital humano, sino como los fines primarios del
mismo (Anand y Sen, 2000:
83). El proceso consiste, al menos, en ampliar las opciones para tener una vida
prolongada y saludable; conocimientos y acceso a los recursos necesarios para
una vida digna. Esto último es quizá lo más difícil de medir en forma simple (Anand y Sen, 2000: 87) y por
carencia de información se usa un indicador de ingreso (pnud, 1990: 37). Alejandro
Ramírez (1999: 16), a falta de información sobre el ingreso, propuso los
servicios públicos como alternativa, lo cual es adecuado si se considera que a
menudo el ingreso no está asociado con el estándar de vida, ya que la calidad
de ésta puede variar mucho entre entidades geográficas con el mismo ingreso
real y producto interno bruto per cápita (Anand y Sen, 2000: 84).
En el mismo
tenor de la desigualdad en la distribución del ingreso está la preocupación por
la desigualdad en el desarrollo entre hombres y mujeres, ya que si las crisis
económicas ocasionan un deterioro en la vida de la gente, no menos cierto es
que éste se presenta con mayor frecuencia y de forma más aguda entre las
mujeres. Por ello se busca igualdad de derechos entre mujeres y hombres, que
ellas sean consideradas como agentes y beneficiarias del cambio y que hombres y
mujeres tengan iguales oportunidades en todos los aspectos (pnud, 1995: 2). Así, una
iniciativa de Naciones Unidas considera el desarrollo de las capacidades de las
personas diferenciándolas por género, de manera que, aunque sólo se incluyan
pocas dimensiones en la medición de éste, tal situación sea reconocida por
quienes toman las decisiones en la elaboración de políticas sociales.
La inequidad que
se observa en el dh
es otra de las preocupaciones que motivan el análisis cuando se habla del
bienestar de las personas. Con el fin de determinar la variación de la
distribución del dh
dentro de un Estado se requiere una medida de la desigualdad e inequidad con la
que se da este desarrollo. Desigualdad e inequidad son dos conceptos
relacionados, pero diferentes, que de manera recurrente se usan en el análisis
del dh,
por lo que conviene, aunque de forma breve, precisar las diferencias entre
ambos. De acuerdo con López Arellano (2005: 4), cuando se habla de desigualdad
socioeconómica se hace referencia a diferencias entre personas y grupos, así
como a la apropiación desigual en términos económicos y sociales. Esto puede
tener al menos tres interpretaciones extremas: primera, la desigualdad se
explica y justifica por las capacidades y méritos de los distintos individuos;
segunda, la desigualdad socioeconómica es producto de la organización social,
de la producción colectiva, de la apropiación privada y de la distribución
inequitativa de la riqueza; tercera, la desigualdad económica es el resultado
del sistema de valores de cada sociedad, de los roles y posiciones que ocupan
los individuos en ellas y del valor que una sociedad en particular asigna a
esos roles. En esta lógica, en una sociedad que privilegia más la libertad de
elección que la justicia distributiva, se propone la construcción de pisos de
oportunidades iguales; mientras que en otra que otorga mayor importancia a la
justicia distributiva se hará énfasis en la garantía de derechos para todos sus
ciudadanos. Cuando se habla de inequidad se hace referencia a diferencias que
se consideran injustas y evitables, lo cual nos lleva al campo de las
valoraciones éticas y políticas. “No todas las diferencias o desigualdades son
pertinentes a la inequidad: sólo aquéllas envueltas en problemas de injusticia
que vayan en contra de las opciones que deben existir para el surgimiento y
realización de todas las personas, o contra derechos inherentes a los aspectos
vitales de la existencia humana; un trato desigual no siempre es inequitativo
ni lo diferente es siempre injusto” (Molina, 2005: 2).
Finalmente, es
necesaria alguna medida del uso del ingreso. En la perspectiva del dh no sólo se
valora cómo se consigue un bien sino las posibilidades que éste otorga. Se
requiere valorar qué tanto del ingreso se traduce en opciones para el bienestar
de las personas y, en la perspectiva de una escala municipal, los servicios
públicos representan una estimación indirecta fundamental del desarrollo de las
capacidades de las personas. Se sabe que los bienes y servicios exhiben tasas
decrecientes frente al ingreso y por ello no es posible esperar que los
incrementos en ingresos se traduzcan directamente en bienes y servicios.
Además, no todos los municipios con un mismo ingreso traducen iguales tasas a
servicios públicos, esto depende de las prioridades que determinen los
funcionarios en turno. De este modo, conocer en promedio cuánto del ingreso en
México, descontados los rendimientos decrecientes, se transforma en opciones
que permitan una vivienda digna o los servicios básicos para la realización de
las diferentes actividades económicas, es de vital importancia para determinar
si el aumento del ingreso tiene su correspondiente esperado en el desarrollo.
También, para cada ingreso específico, saber cuál es el desarrollo esperado en
el municipio posibilita la comparación de éstos en cuanto a los logros
alcanzados en la expansión de sus capacidades.
1.2 Índices y
estimaciones
En el presente
trabajo se analiza el grado de dh en el Estado de México (México) y el Distrito
Federal (df)
usando el índice de desarrollo humano con producto interno bruto per cápita (idhp), el
índice de desarrollo humano relativo al género (idg) y el índice de desarrollo
humano con servicios (idhs).
El idhp
se compone de tres factores: salud, medida por la esperanza de vida al nacer; educación,
medida por la alfabetización tanto infantil como de adultos; e ingreso, medido
por el producto interno bruto per cápita (pibp)[1]
en dólares ppa[2]
(pnud,
1990: 38). El idhs, a diferencia del idhp, considera como recursos
necesarios para una vida digna a tres servicios públicos: agua entubada,
drenaje y electricidad (Ramírez, 1999: 16). Por su lado, el idg mide los mismos componentes
que el idhp
pero refleja las diferencias de desarrollo entre hombres y mujeres (pnud, 1995:
73). Estos índices son importantes porque hacen notar las carencias y
privaciones que sufre la población de un país, estado, municipio o región en su
desarrollo. En este estudio también se analiza el grado de inequidad en el dh en las dos
entidades empleando el índice de inequidad del desarrollo humano con pibp (InQidhp), que
se define como uno menos el índice de Gini (InG) aplicado al idhp (Medina, 2001). Además, por medio de la técnica
de curvas de calidad se estudia la capacidad de las entidades y sus municipios
para traducir el ingreso en dh
(Zamudio, 1997; Bojorges,
2000; Pérez, 2001).
La memoria
técnica y los cálculos de cada uno de los índices, elaborados por el
Departamento de Estadística, Matemática y Cómputo (demyc) de la Universidad Autónoma
Chapingo (uach), aparecen en el sitio de la red:
http://www.chapingo.mx/dicifo/demyc/idh/index.php
1.3 Condiciones
generales del desarrollo humano en México
Las
características generales del dh en México, considerando como tercer factor al pibp, muestran
que el país, en el 2000, estaba cerca de alcanzar la categoría alta de acuerdo
con el pnud,
lo que indica las condiciones mínimas generadas para potenciarlo. En la
clasificación mundial de 174 países ocupó el lugar 54 por debajo de Latvia y antes de Cuba (pnud, 2002:150). Los extremos del
dh en
México están en el Distrito Federal (similar a Barbados y Brunei Darussalam, pnud, 2002:
149) y Chiapas (comparable con Algeria y República de
Moldavia, pnud,
2002: 151). La salud es el factor mejor distribuido entre los estados, de 71.14
a 76.64 años, lo que señala una cierta equidad en la longevidad de los
habitantes y oportunidades de alcanzar algunas metas y deseos. El ingreso,
medido por el producto interno bruto per cápita (pibp), es el factor que muestra
la mayor heterogeneidad, de modo que el DF tiene un ingreso 6.14 veces mayor
que el de Oaxaca y con ello más oportunidades para una mejor vida. La inequidad
de este factor determina en mucho la divergencia en las opciones de desarrollo
de los mexicanos, ya que el indicador del ingreso tiene una alta correlación
simple con la del de educación (0.7106), aunque ésta es muy baja comparada con
el indicador de salud (0.0522). Al considerar el ingreso y la educación, en el
indicador de desarrollo se tienen dos factores cuya posibilidad de duplicar la
información, por su alta correlación, es muy probable. Si se agrega que la
distribución del ingreso se concentra en sólo parte de la población, ocurrirá
otro tanto con la educación, y así el ingreso determinará preponderantemente
los valores del dh
a través de su indicador mostrando las divergencias o contrastes en las
posibilidades que tienen los mexicanos para potenciar su desarrollo. Por otro
lado, la correlación entre salud y educación (0.1663) nos indica la marginal
independencia del factor salud en el dh del país, y así se tiene que la distribución de
las opciones que prolongan la vida no sólo es la más uniforme sino que ha
proporcionado a los habitantes una cierta independencia con respecto a su
educación e ingreso. Esta ventaja comparativa está amenazada por el abandono
que ha sufrido el factor salud en los últimos años, el estrés a que está
sometida la población de las grandes urbes y la violencia que engendran los
giros negros en la economía.
Los contrastes
señalados, con algunas singularidades y pocas excepciones, se dan entre:
·
Las
regiones norte, centro y sur de la República Mexicana, sobre todo en las dos
primeras. La vecindad de los estados norteños con los Estados Unidos, por un
lado, y el grado de industrialización, comercio y servicios en el centro, por
otro, explican las disparidades.
·
Los
estados del norte muestran una menor dispersión del dh que los del centro y el sur.
La fragmentación de los estados (por ejemplo, Oaxaca con 570 municipios), sus
altos índices de población indígena, migración y actividades primarias se
asocian con el bajo desarrollo de las entidades federativas del centro y sur
del país.
·
En
los municipios con menores ingresos la inequidad es mayor.
Si en lugar del pibp se
utilizan los servicios públicos en la medición del dh, se presenta una situación
análoga.
Respecto del
desarrollo relativo al género existen diferencias en las oportunidades que
tienen hombres y mujeres en México. En general la salud es mejor en las mujeres
(76.24-71.50 años) mientras que el ingreso le es favorable a los hombres
(8,296.58-22,289.30 pesos de 1993). En educación la situación es más
equilibrada, pero en alfabetización adulta existe un sesgo positivo hacia los
hombres (92.47-88.60%) y en alfabetización infantil lo hay hacia las mujeres,
aunque en menor medida (87.77-86.80%). Aun siendo favorable el factor salud en
las mujeres, la abismal diferencia en el pibp ocasiona, en la medición del
dh, una
situación de inequidad para las mujeres. Sin duda, esta comparación es
inapropiada porque mientras la salud es una dimensión directa del dh, no lo es
así para el pibp;
no obstante, como dimensiones del desarrollo que se integran en un mismo
indicador, la comparación de géneros se tiene que hacer como tal. Lo anterior
indica que aun con una vida más longeva, las mujeres no cuentan con los mismos
recursos que los hombres para alcanzar su bienestar. La entidad con menor
inequidad de género es el DF (4.96 años y 0.34% de alfabetización infantil a
favor de las mujeres; 219.22% más pibp y 2.32% de alfabetización adulta a favor de los
hombres), en una condición similar a la de Brunei Darussalam (pnud, 2002:
222), en el otro extremo está, de nuevo, Chiapas (3.7 años a favor de las
mujeres; 300% más pibp,
0.79% de alfabetización infantil y 12.23% de alfabetización adulta a favor de
los hombres), como en el caso de El Salvador (pnud, 2002: 224). Algunas
asociaciones recurrentes entre la inequidad de género y los factores sociales y
económicos son los siguientes:
·
A
mayor pobreza.
·
Entre
grupos indígenas.
·
A
mayor analfabetismo.
Éstas no son las
únicas relaciones perversas pero señalan los característicos círculos viciosos
correlacionados con los roles de importancia que se da a varios atributos
deseables o indeseables en nuestra sociedad. La disparidad de ingreso es el componente
que determina la disparidad de dh entre entidades federativas y, dentro de cada una
de ellas, también es el que determina las diferencias más significativas entre
hombres y mujeres.
Por otro lado,
la distribución del dh
dentro de los estados del país está en consonancia con los problemas
mencionados en el bienestar de las personas; en los estados donde se localizan
los dh
más bajos se tienen las dispersiones más altas del mismo entre los municipios
que los conforman. Así, en un mismo estado se encuentran municipios con alto dh y otros con
desarrollo bajo, cuyas distancias indican una distribución muy amplia del
mismo, aun cuando la condición deseable es que todas las partes del estado
alcancen desarrollos similares. Los estados que muestran mayores dispersiones
en el dh
de sus municipios son, con frecuencia, los que tienen un gran números de ellos,
por lo que, entre otros aspectos, Oaxaca (570 municipios) es el que tiene la
peor distribución de esta condición deseable. Otros en situación similar son
Chiapas (119), Hidalgo (84), Guerrero (76), Puebla (217) y Veracruz (210).
Siguiendo esta premisa, los estados con pocos municipios gozan de una
distribución concentrada en su dh, como en los casos de Baja California (5) y
Aguascalientes (11). Algunas entidades, cuyo número de municipios es
considerable, poseen la cualidad de tener una aceptable distribución de dh, como Chihuahua (67) y Jalisco (124).
Además de la dificultad que representa la administración de muchos municipios
dentro de un estado en las opciones con que cuente para un buen desarrollo, se
tienen las que se asocian con las condiciones geográficas y la complicación que
acarrea el no tener suficientes vías de comunicación, la distancia de las
cabeceras municipales con la capital del estado, el tamaño de la población que
determina en cierta medida la conveniencia de los servicios públicos y la
importancia que los gobiernos le asignan, el ingreso que representan
proporcionalmente para el estado, así como otros aspectos que se ponderan en la
asignación de recursos para políticas de desarrollo social. Las dificultades
aquí expresadas para tener un dh igualitario entre los municipios de cada estado
indican la necesidad de planes de desarrollo con criterios distintos a los de
la eficiencia económica y utilitarista de quienes no sólo ven a la gente como
medios y promotores del desarrollo económico sino, también, como los
depositarios finales del dh.
En el concepto
de calidad de las entidades del país, donde se trata de calificar cómo se
traduce su ingreso en dh,
asignando, en un determinado ingreso base, una mejor calidad a aquéllas que
presentan un dh
mayor (medido por el idhs),
se observa que no son las entidades con mayores ingresos las que traducen este
ingreso (llevado al ingreso base de comparación) en mejores opciones de
crecimiento para sus pobladores. Los estados con las mejores calidades son
Tlaxcala (pibp
= $ 4,977.57 dólares ppa,
idhs =
0.85552), Nayarit ($ 5,377.24, 0.84714) y Zacatecas ($ 5,010.04, 0.83617). El
cuarto lugar lo ocupa el Estado de México ($7,256.96, 0.85674). Las calidades
más bajas se observan en Campeche ($ 13,819.89, 0.80590), DF ($ 23,319.09,
0.88764) y Querétaro ($ 10,842.36, 0.82891). Aquí se observa que no es
necesario un gran ingreso para un dh alto que proporcione a la gente las condiciones
mínimas para potenciar sus capacidades. Los estados con mejor calidad tienen
aproximadamente la mitad del ingreso de aquéllos con las calidades más bajas y,
sin embargo, sus mediciones de desarrollo son equiparables. Anand
y Sen (2000) señalan que el límite superior del
ingreso, que Naciones Unidas considera que incide totalmente sobre el dh, es de $
5,120.00 dólares ppa,
de modo que ingresos superiores a esta cota se transforman en dh con
rendimientos decrecientes. Para el caso de México este límite se ajusta
apropiadamente. Sin el propósito de minimizar lo anterior por su
correspondencia con la teoría del dh, se debe apuntar que esas diferencias de ingreso
tienen efectos sobre las múltiples opciones que determinan la potenciación de
las capacidades humanas, como pueden ser opciones de mejor educación, descanso,
paseo, vivienda, u otras de orden superior como la libertad, los derechos
humanos o el derecho a la información, por lo que diferencias de tal magnitud
favorables a los de mayor ingreso, con dh equiparables a los de escasos
ingresos, nos indican una baja calidad en la gestión de su transformación.
1.4 Las entidades
bajo análisis
En este contexto
general, la situación del Estado de México y el DF tiene disparidades como las
que se encuentran entre las regiones norte y sur del país. Además, los papeles
desempeñados por estas entidades en su desarrollo histórico contribuyen en las
desigualdades: México en su papel de proveedor de mano de obra y el DF en el de
proveedor de trabajo por su desarrollo industrial, comercial y de servicios,
determinan una relación de dependencia desfavorable para el primero.
De ahí que las
principales hipótesis de este trabajo sean: a) las diferencias entre estas
entidades, así como las diferencias al interior de ellas debilitan la
aspiraciones del dh;
b)
el ingreso determina las diferencias entre ambas pues afecta directamente
aspectos como la educación y otros servicios, el bienestar familiar y social,
la infraestructura general, etcétera; c) en el Estado de México, además de su
exiguo ingreso, se tiene un sistema educativo desequilibrado y condiciones para
la esperanza de vida por debajo del promedio nacional; y d) en el DF el factor salud presenta un
deterioro, consecuencia de sus difíciles condiciones de vida, y ciertas
delegaciones lo padecen aún más.
2. Antecedentes
En la Universidad
Autónoma Chapingo (uach), el demyc conduce un programa de
investigación sobre dh
en México desde el inicio del año 2000. Los resultados que constituyen el i Informe sobre Desarrollo Humano en
México 1995 a escala municipal, con los datos del xi Censo de Población y Vivienda 1990 y el i Conteo de Población y Vivienda 1995,
se ubicaron en el programa arriba mencionado en diciembre del mismo año.
Posteriormente, en la primera mitad de 2002, se agregaron los resultados del ii Informe sobre Desarrollo Humano en
México 2000 con los datos del xii Censo de Población y Vivienda 2000 y el i Conteo de Población y Vivienda 1995.
Otros informes
en México a escala municipal y para todo el país utilizan la información del xii Censo 2000
y se difundieron a partir del año 2002. Primero, uno del Consejo Nacional de
Población (Conapo) y después otro del pnud, de modo
que no establecen ninguna tendencia.
Para el Estado
de México y el Distrito Federal es el primer estudio comparativo entre 1995 y
2000 donde se analiza el grado de desarrollo alcanzado y la tendencia en el
quinquenio de estas entidades y sus partes.
3. Resultados
3.1 Estado de México
3.1.1 Descripción
breve del Estado de México
El Estado de
México representa el 1.1% de la superficie del país y ocupa el lugar 25 (de las
32 entidades) en extensión territorial. Está dividido en 125 municipios y la
capital es Toluca de Lerdo. Colinda al norte con los estados de Querétaro de
Arteaga e Hidalgo; al este con Hidalgo, Tlaxcala y Puebla; al sur con Morelos y
Guerrero; y al oeste con Guerrero y Michoacán de Ocampo. Rodea al DF al norte,
este y oeste (inafed,
2001).
Desde 1985 es el
estado más poblado del país, en 1995 tenía 11’707,964 habitantes y para el
2000, 13’096,686, de los cuales 2.8% eran indígenas (inegi, 2000a). Un problema serio
se genera por el hecho de que la distribución de la población no es homogénea,
Ecatepec y Nezahualcóyotl cuentan con más de un
millón de habitantes, mientras que Papalotla y Zacazonapan no llegan a cinco mil. Tal polarización hace
del Estado de México una entidad con muchos problemas demográficos.
En los últimos
años la actividad económica más importante del estado es el sector terciario
(servicios, comercio, restaurantes y hoteles, principalmente), seguida por el
sector secundario (construcción, industria manufacturera y minera). La
industria manufacturera ha sido la base del crecimiento económico del estado y,
por su cercanía con el DF, ha logrado un desarrollo que lo coloca como la
segunda entidad más importante del país, en términos económicos (Aregional, 2001).
3.1.2 Análisis del
desarrollo humano en el Estado de México
3.1.2.1 Índice de
desarrollo humano con pib
per cápita (idhp)
En el año 2000 el
Estado de México obtuvo un idhp
de 0.78895 (cuadro 1) que, de acuerdo con el criterio del pnud,[3]
se clasifica como dh
medio. Ocupa la decimoctava posición a escala nacional, distante del DF que
ocupa la primera posición (0.86258). Internacionalmente, es similar al obtenido
por los países centroamericanos de Belice y Panamá y a la nación asiática de
Malasia (pnud,
2002: 150).
Los incrementos
de los diversos índices en el quinquenio se midieron con respecto a lo que les
faltaba para alcanzar el máximo valor de 1, que es la brecha que habrá de
transitarse para alcanzar las condiciones mínimas de desarrollo. Se presenta,
con propósitos comparativos, el incremento del pibp respecto del valor que tenía
en 1995. La diferencia, en porcentaje, de estos dos incrementos, uno [Inpibp(2000)-Inpibp(1995)/1-Inpibp(1995)] ×100 y el otro [pibp(2000)-pibp(1995)/pibp(1995)]×100,
se debe a las escalas de ambos y a que en el Inpibp
ya se consideró que no todo el ingreso se ocupa en dh.
En el periodo
1995-2000 el idhp
tuvo un incremento de 10.22%. El crecimiento en los componentes del desarrollo
es semejante al del promedio nacional, excepto en alfabetización infantil donde
tuvo un aumento significativamente menor en 2.54%. México tiene la segunda
mejor tasa de alfabetización infantil, sólo debajo de Nuevo León, a pesar de
ello, el que 7.4 de cada 100 niños entre 6 y 14 años no sepan leer ni escribir
genera a un grupo importante de personas que en los próximos 20 años enfrentará
condiciones precarias para incorporarse a la vida económica y social, además de
estar privada de la posibilidad de hacer uso de otras opciones para su
desarrollo. El avance del idhp,
está en la dirección del crecimiento económico de la entidad, reflejo de
algunas transformaciones que ha sufrido la estructura económica de 1993 al
2000. Los sectores que aumentaron su contribución a la economía estatal fueron
la industria manufacturera y el transporte, así como el almacenaje y las
comunicaciones; los cuales se incrementaron en 2.19% y 0.9%, respectivamente (Aregional, 2001).
De acuerdo con
el cuadro 1, al
comparar el
idhp
nacional con el estatal se observa un rezago de este último ocasionado
básicamente por el ingreso superior que tiene el país, aun cuando el índice
educativo favorece al Estado de México.
El mayor
incremento en esperanza de vida se explica por el atraso que la entidad tenía
en 1995. En el 2000 los derechohabientes representaron 39.68% de la población
total, dicho porcentaje era el decimoctavo más elevado del país e indica que
una parte significativa de la población no tenía acceso a los servicios de
salud. La esperanza de vida (73.17 años) es de las más bajas del país (lugar
27). Si se observa la esperanza de vida promedio de esta entidad a los 9, 19,
29, 39 y 49 años, su mejor lugar en la clasificación nacional es el 24. Es
decir, no sólo la tasa de mortalidad infantil es alta respecto de otros
estados, sino que permanecen altas conforme envejece la población, señalando
una situación adversa recurrente en el factor salud.
Con respecto a
1995, se dio un avance importante en la dotación de opciones mínimas para el
desarrollo de la población, debido a que en ese año 119 municipios tenían un dh medio
(91.94% de la población), y sólo tres municipios tenían un dh alto. Durante el periodo
1995-2000, 45.35% de la población con dh medio en 1995 pasó a dh alto.
En el 2000 se
presentaron diferencias muy marcadas en la entidad. Es decir, los municipios
con idhp
más alto fueron: Coacalco de Berriozábal (0.82968), Jaltenco
(0.82683), Cuautitlán Izcalli (0.82478) y Atizapán de Zaragoza (0.82066); su
localización cercana con el DF les permite tener una economía muy activa que se
traduce en los mejores ingresos del estado. De modo implícito, también cuentan
con los mejores niveles educativos. En el otro extremo, los municipios con idhp más bajo
fueron: Donato Guerra (0.64436), Villa Victoria (0.64700), Sultepec (0.64782) y
San Felipe del Progreso (0.64952). En contraste con los municipios anteriores,
estos colindan con los estados de Michoacán de Ocampo y Guerrero; su principal
actividad económica se basa en el sector primario y el porcentaje de población
indígena es significativa. Al igual que en todo el país, desarrollo bajo,
sector primario y población indígena son características que se presentan
simultáneamente con mucha frecuencia en el estado.
Cuadro 1
Comparación entre el idhp y el idhs (1995-2000) del Estado de
México y el país
|
Indicadores |
Entidad |
Nacional |
||||
|
|
1995 |
2000 |
Incremento |
1995 |
2000 |
Incremento |
|
|
|
|
(%) |
|
|
(%) |
|
Índice
de esperanza de vida* al nacer |
0.69050 |
0.71950 |
9.36 |
0.70967 |
0.73133 |
7.46 |
|
(InEsp) |
71.43 |
73.17 |
|
72.58 |
73.88 |
|
|
|
Años |
Años |
|
Años |
Años |
|
|
Índice
de matriculación infantil |
0.92076 |
0.92602 |
6.64 |
0.85994 |
0.87280 |
9.18 |
|
(InMat) |
|
|
|
|
|
|
|
Índice
de alfabetización de adultos (InAlf) |
0.92757 |
0.93535 |
10.74 |
0.89258 |
0.90451 |
11.10 |
|
Índice producto |
0.67894 |
0.71511 |
11.27 |
0.71931 |
0.75229 |
11.75 |
|
interno bruto per |
5,843.00 |
7,256.96 |
24.19 |
7,441.89 |
9,067.94 |
21.85 |
|
cápita |
dólares |
dólares |
|
dólares |
dólares |
|
|
(Inpibp) |
ppa |
ppa |
|
ppa |
ppa |
|
|
idhp |
0.76491 |
0.78895 |
10.22 |
0.77022 |
0.79252 |
9.70 |
|
Índice
de agua (InAgu) |
0.91517 |
0.92837 |
15.56 |
0.84580 |
0.87832 |
21.09 |
|
Índice
de drenaje (InDre) |
0.83416 |
0.84926 |
9.10 |
0.72401 |
0.76178 |
13.68 |
|
Índice
de electricidad (InEle) |
0.97643 |
0.97778 |
5.73 |
0.92797 |
0.94801 |
27.82 |
|
idhs |
0.84146 |
0.85673 |
9.63 |
0.80798 |
0.82932 |
11.11 |
* Las estimaciones de la esperanza de vida y pibp son
precisas en poblaciones mayores a 50,000 habitantes, de otro modo, tendrán
fluctuaciones considerables.
Fuente: Cálculos propios con datos del inegi. Conteo
de Población y Vivienda 1995 (Conteo 1995), xi
Censo General de Población y Vivienda 1990 (xi
Censo 1990), xii Censo General de Población y Vivienda
2000 (xii Censo 2000), Banco de Información
Económica (bie)
y Sistema Municipal de Base de Datos (Simbad).
Es importante
mencionar que los municipios con los mayores cambios en este indicador de
desarrollo durante el periodo fueron Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad y Zacazonapan, con 23.91%, 20.51% y 20.26%, respectivamente.
El aumento del idhp
se debe en gran medida al incremento en el pibp y la esperanza de vida.
Más de la mitad
de la población mexiquense tiene condiciones de dh similares y dispone de las
condiciones mínimas necesarias para su desarrollo, sin embargo, la mayoría de
esta población radica en municipios que colindan con el DF. La distribución de
opciones de desarrollo en la entidad no es equitativa ya que los servicios de
salud, educación y empleo, se concentran en pequeñas regiones
(urbano-metropolitano) con grandes poblaciones. En contraposición, el rezago en
la región rural es preocupante, por lo que una planeación en las políticas
sociales que revierta esta polarización permitirá un desarrollo equilibrado que
sea socialmente sustentable.
3.1.2.2 Índice de
desarrollo humano con servicios (idhs)
El
idhs
estima el desarrollo sustituyendo el bienestar dado por el pibp
por el proporcionado
por los tres servicios básicos: agua entubada, electricidad y drenaje. Este
cambio es congruente con las ideas de Amartya Sen (Anand y Sen,
2000: 86), ya que el pibp
es un instrumento indirecto del acceso a los recursos para disfrutar de un
estándar de vida decente, no así los servicios de vivienda que directamente
inciden sobre ella. Además, los tres servicios públicos señalados ofrecen una
medición de la parte del ingreso que se destina al dh.
En el año 2000,
el Estado de México se clasificó en la categoría de dh alto (cuadro 1) como la octava
entidad del país con mejor idhs,
por arriba de Baja California Sur y abajo de Quintana Roo. La discrepancia en
México de estos dos indicadores de desarrollo, idhp e idhs, se debe a que su ingreso es
bajo en relación con los servicios públicos con que cuenta. Se puede decir que
a pesar del bajo ingreso, parte significativa del estado se traduce en
servicios para la población y, desde la perspectiva de la teoría del Estado,
puede interpretarse como una manifestación de la intervención de éste.
En el periodo
1995-2000, el idhs
del estado logró un incremento menor al nacional en 1.48%, sin embargo, los
avances en la provisión de agua, drenaje y energía eléctrica a los habitantes
corresponde con el crecimiento de su ingreso. En el año 2000 los servicios
públicos de México sobresalieron de los de la mayoría de las demás entidades
federativas; es decir, ocupó la decimo segunda posición con el mejor InAgu y sexta en el Indre e InEle.
Durante el periodo, la entidad pudo mantener sus indicadores, a pesar de ser el
estado con mayor inmigración, aumentando con ello la población a la que se debe
dotar de estos servicios. Aunque el índice de drenaje fue el más bajo de la
entidad, no es exclusivo del Estado de México, pues en todos los estados del
país, excepto el DF donde los tres servicios tienen la misma cobertura y
Tabasco donde hay más carencia de agua, es el servicio con mayor rezago. De
hecho, los tres servicios tienen mayor cobertura en México que en el resto del
país, de modo que las condiciones de vivienda ofrecen mejores oportunidades a
los mexiquenses para una vida adecuada. Al cambiar la dimensión del ingreso del
idhp,
desfavorable a México, por la de los servicios en el idhs, favorable a la entidad, la
situación de desarrollo para el estado luce muy diferente y sólo la dimensión
de la esperanza de vida se encuentra por abajo, pero cerca del promedio
nacional. Desde 1995 la mayoría de la población se encontraba en la categoría
de dh
alto. En el quinquenio, 11 municipios con desarrollo medio se incorporaron a la
clasificación alta. En el año 2000, de los 125 municipios que integran al
Estado de México, 39 obtuvieron un dh medio y 83 presentaron un dh alto (87.64% de la población
estatal).
La población de
la entidad (87.64%) que dispone de las condiciones mínimas necesarias para
llevar una vida digna, considerando como tercer factor los servicios, está,
como era de esperarse, en los municipios que colindan con la ciudad de México:
Coacalco de Berriozábal que obtuvo el mayor idhs (0.91188) seguido por
Cuautitlán Izcalli (0.90415) y Atizapán de Zaragoza (0.90288). En oposición,
los municipios de Villa Victoria (0.60366), Donato Guerra (0.62712) y San Felipe
del Progreso (0.62978) presentaron el idhs más bajo, posición que
coincide con la dada por el idhp.
Estos municipios se ubican en la parte noroeste de la entidad y su orografía se
caracteriza por sistemas montañosos de media altura, lo que provoca, en cierta
forma, la carencia de los servicios básicos y con ello la escasez de otras
oportunidades que permitan a sus pobladores un mayor bienestar.
3.1.2.3 Índice de
desarrollo humano relativo al género (idg)
El índice de dh relativo al
género (idg)
mide el progreso en las mismas dimensiones y utiliza iguales indicadores que el
idhp
pero refleja las desigualdades en las opciones de desarrollo entre el hombre y
la mujer. Mientras mayor sea la disparidad de género en el dh, más será la diferencia entre
el idhp
y el idg
de un país, estado o municipio (pnud, 2001: 14). No sólo es posible que se presenten
diferencias en las opciones para el desarrollo de las capacidades entre dos
grupos de personas, también se pueden dar en las oportunidades que se tengan
para hacer uso de las capacidades desarrolladas, aunque aquí sólo se hablará de
las primeras.
El idg del Estado
de México en 1995 fue 2.47% inferior a su idhp, lo que refleja la
desigualdad[4] de oportunidades que
enfrentan, en general, las mujeres en relación con los hombres. Para el 2000
esta diferencia se redujo a 1.42% (cuadro 2). Así, la desigualdad de género
disminuyó cerca de la mitad (42%), pero no fue suficiente para ubicarse por
abajo de 1%, cota superior para declarar que no existen diferencias significativas
de género.[5]
Cuadro 2
Desarrollo humano en el Estado de México, 2000
|
|
Índice
Desigualdad |
Índice
Desigualdad |
|
|
|
1995 2000 (%) |
1995 2000 (%) |
1995 2000 (%) |
|
pib
per cápita (idhp) |
0.76491 |
0.78895 |
2.47 |
|
Relativo
al género (idg) |
0.74601 |
0.77771 |
1.42 |
Fuente: Cálculos propios con datos del inegi. Conteo
1995, xi Censo 1990, xii Censo 2000, bie y Simbad.
La dimensión más
significativa en la desigualdad de género está en los recursos para una vida
decente, dada por la gran diferencia entre el ingreso del hombre y la mujer; en
el 2000 el ingreso de los hombres era de $ 10,820.11 dólares ppa y el de
las mujeres de $ 3,844.16 dólares ppa, es decir, 2.81 veces mayor. La productividad del
sector terciario, en general, es mayor a la de los otros sectores y en México,
de la población económicamente activa (pea)
ocupada masculina, aproximadamente 70% labora en este sector, lo que significa
un mejor ingreso. En la figura i
se observa la influencia de cada factor y de cada variable.
En salud, la
población femenina derechohabiente representó 51.58%; además, alcanzaron una
esperanza de vida de 75.47 años, superior en 4.64 años a la población
masculina. De acuerdo con la figura anterior, es evidente que el factor salud medido
a través de la esperanza de vida fue el único aspecto en donde la población
femenina superó a la masculina. Es frecuente asociar la longevidad con el mayor
uso de servicios de salud y por ello se habla del porcentaje de
derechohabientes en la población femenina y masculina, pero es tan recurrente
una esperanza de vida femenina mayor a la masculina, se observa hasta en países
altamente desarrollados, que una hipótesis adicional de carácter más intrínseco
(por ejemplo, una explicación genética o fisiológica) es plausible. En el
aspecto educativo, el índice de matriculación masculino (InMatm)
fue similar al femenino (InMatf). En el InAlf se muestra una diferencia significativa de 4.48% a
favor de los hombres, que aunque es menor en apariencia, puede significar un
par de décadas para eliminarla. La situación en la alfabetización es otra razón
fundamental para el mayor ingreso de los hombres, ya que es de los quince años
en adelante cuando las personas se incorporan mayormente al sistema laboral, y
es en esta categoría de edad donde los hombres cuentan con mayores
oportunidades para acceder al trabajo.
Figura i
Variación en los índices que componen el idg en hombres
y mujeres en el Estado de México, 2000
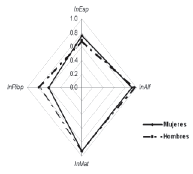
Fuente: Cálculos propios con datos del inegi. xii Censo
2000, bie
y Simbad.
En el año 2000,
de los 125 municipios del Estado de México, solamente Ixtapan
del Oro, Ayapango y Papalotla
no presentaron desigualdad de género (0.12% de la población estatal). Los 122
municipios restantes mostraron una desigualdad de género significativa, donde
Villa Victoria, Donato Guerra y San Felipe del Progreso tuvieron una
desigualdad altamente significativa. Tradicionalmente, en varias comunidades
indígenas las mujeres sufren atrasos en sus posibilidades de desarrollo y los
municipios citados, no son la excepción, ya que cuentan con una población
indígena de 4.97%, 19.62% y 41.06%, respectivamente.
3.1.2.4 Variación
e inequidad
Por inequidad
también se entiende la desigualdad que se da en el trato a los individuos, de
acuerdo con sus necesidades reales, independientemente del lugar donde habiten
(Rodríguez, 1992). Como se mencionó, se define un índice de inequidad (InQidhp) como
uno menos el índice de Gini (InG)[6]
sobre el idhp.
Una condición de equidad perfecta (InQidhp=0) no significa que los
factores de salud, educación e ingreso se encuentren en las mejores
condiciones, sino simplemente indica que están distribuidos equitativamente
entre los municipios, aunque estén en un nivel de desarrollo bajo.
En el año 2000,
de acuerdo con este indicador, el Estado de México se ubicó en la decimonovena
posición con un valor de 0.18584, el cual señala cierta equidad. Es decir, los
habitantes de la entidad presentaban condiciones de dh relativamente similares.
El InQidhp del
Estado de México fue 69.59% mayor que el de Baja California (0.10958), la
entidad con menor grado de inequidad en el 2000. En contraste, Oaxaca fue el
estado con mayor inequidad (0.43035), de la cual el Estado de México representó
solamente el 43.18%. En la figura ii se presenta en el eje de las abscisas el
porcentaje acumulado de la población del estado y en el eje de las ordenadas el
idhp
alcanzado por ésta. La situación de mayor equidad está dada por una línea recta
paralela al eje de las abscisas, cuya altura sería el nivel de desarrollo.
Mediante el análisis de esta figura, es evidente el mayor grado de inequidad
del Estado de México con respecto al de Baja California, pero es más notoria
aún la desigualdad entre Oaxaca y el Estado de México.
El grado de
inequidad en el estado se debe a varios factores. Uno de los más importantes,
como ya se dijo, es el ingreso. El mayor ingreso fue de 9,246.23 dólares ppa registrado
en el municipio de Tlalnepantla de Baz, que concentra 5.50% de la población
estatal y cuya economía se basa en la industria y se considera uno de los municipios
más industrializados del país. Por tanto, de la pea
ocupada, 64.31% labora en el sector terciario, 29.99% en el sector secundario y
5.7% en el primario. Por otra parte, el ingreso más bajo fue de 2,144.41
dólares ppa
registrado en el municipio de Sultepec (0.21% de población estatal) donde la
principal actividad económica es la agricultura y la ganadería, por lo que, de
la pea ocupada, 47.61% se
concentra en el sector primario, 30.91% en el terciario y 17.38% en el
secundario. El rango de ingresos (7,101.82 dólares ppa) indica una dispersión
significativa de los mismos en la población mexiquense así como de su acceso a
posibilidades de bienestar. La esperanza de vida es otro factor importante que
influye en la inequidad de la población del estado, ya que la mayor longevidad
(77.2 años) se presentó en el municipio de Jaltenco y
la menor (55.2 años) se registró en Atizapán. El rango de 22 años refleja las
condiciones disímiles de salud entre los municipios de México, aunque la
situación se agudiza en el país, ya que el rango nacional es de alrededor de 30
años. La alfabetización de los adultos también tiene su contribución en las
condiciones de desarrollo desigual. Por ejemplo, Sultepec (0.72408), Donato
Guerra (0.72473) y San Felipe del Progreso (0.72880) exhiben índices muy
lejanos a los de Metepec (0.97151), Cuautitlán Izcalli (0.97446) y Coacalco
(0.98487), cuyas diferencias mayores a 24% son muestra del abandono que sufren
ciertos municipios del estado. En cuanto a la alfabetización infantil, se repite
lo antes dicho. Un aspecto que se debe considerar en la inequidad en los
factores del desarrollo es el número de municipios, ya que los 125 municipios
del Estado de México contrastan con los cinco de Baja California, lo cual
permite a este último una mejor planeación de las políticas sociales y
distribuir de mejor modo los recursos entre sus municipios. Oaxaca, con sus 570
municipios, está en el otro extremo de la planeación y distribución de los
recursos con una población dispersa que dificulta proporcionar los elementos
indispensables para su desarrollo.
Figura II
Variación e inequidad en el Estado de México, 2000
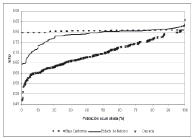
Fuente: Cálculos propios con datos del inegi. Conteo
1995, xii Censo 2000, bie y Simbad.
3.1.2.5 Calidad
municipal
Las curvas de
calidad[7]
son una técnica que se utiliza para clasificar a los municipios, estados y
países según su eficiencia para traducir el pibp en salud, educación y
servicios públicos, atributos todos esenciales para el desarrollo.
En el año 2000
el Estado de México obtuvo la calidad 12 con un idhs igual a 0.85673, ubicándose
por arriba del promedio que está entre la calidad 16 y 17, como se muestra en
la figura iii.
Sin embargo, en el quinquenio aquí estudiado el Estado de México no logró
traducir con eficiencia el incremento que se tuvo en el pibp en mejores condiciones de
salud, educación y servicios públicos, aun cuando en 1995 tuvo una calidad 11,
lo que le significó un idhs
por abajo del esperado (2.95%). Sin embargo, esta entidad se ubicó en ambos
años como la cuarta con mejor calidad estatal, superada en 1995 por Zacatecas,
Nayarit y Tlaxcala y en el 2000 por Nayarit, Aguascalientes y Tlaxcala. La
explicación del por qué habiendo retrocedido en una posición su clasificación
respecto de los demás estados no cambia en el quinquenio, se debe a que al
menos 29 de los otros estados tampoco fueron capaces de traducir eficientemente
el incremento de su ingreso y, de hecho, lo hicieron con menor eficiencia.
En el año 2000,
92.55% de los habitantes del estado tenían una calidad mejor que la del país
(calidad 20), cuya población se concentraba en 102 municipios. Si se piensa en
los contrastes que tiene el Estado de México y que su calidad es superior a la
del país, es fácil imaginar la polarización existente entre los habitantes de
la República Mexicana. Al interior del estado, 53 municipios (68.69% de la
población total) tenían una calidad superior a la estatal. El municipio con la
mejor calidad municipal (6) en el 2000 fue Coacalco de Berriozábal, con un idhs de
0.91188 y un ingreso de 8,776.46 dólares ppa. Con este ingreso el
municipio era más eficiente en 7.62% respecto del valor esperado (idhs que toma
la curva promedio en el punto correspondiente al ingreso del municipio) para
transformar este ingreso en desarrollo; le sigue el municipio de Atizapán de
Zaragoza con calidad 7 y un idhs
6.95% por encima del esperado. En contraste, Villa Victoria presentó la peor
calidad (28) con un idhs
de 0.60366 y un pibp
de 3,161.17 dólares ppa. El grado
de ineficiencia para este municipio fue de 15.56%.
Figura iii
Curvas de calidad y la calidad del Estado de México,
2000
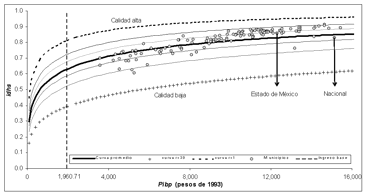
Fuente: Cálculos propios con datos del inegi. Conteo
1995, xi Censo 1990, xii Censo
2000, bie
y Simbad.
En general, en
toda la República se presentó, un deterioro en la calidad de los municipios; en
el Estado de México 92 municipios disminuyeron su calidad, nueve la mantuvieron
y sólo los 21 municipios restantes la mejoraron. El que más disminuyó su
calidad fue Ecatzingo, de la 7 en 1995 a la 20 en el
2000, presentando una pérdida en calidad de 27.30%. Otros municipios que
disminuyeron su calidad fueron: Juchitepec (19.04%),
San Mateo Atenco (18.48%), Isidro Fabela (16.44%), Xalatlaco (17.08%) y Otzoloapan
(16.47%). Los mejores incrementos se ubicaron en Sultepec (17.94%), Valle de
Chalco Solidaridad (10.4%) y Chalco (10.13%).
3.2 Distrito Federal
3.2.1 Breve
descripción del Distrito Federal
El Distrito
Federal, caracterizado por un perfil geográfico semejante a un corazón,
representa el 0.1% de la superficie nacional. El DF colinda al norte, este y
oeste con el Estado de México y al sur con Morelos (Agenda, 2000, 2000a). En el
2000, el DF registró una población de 8’605,239 habitantes, 8.83% de la
población total del país, lo que la ubica como la entidad más poblada y con la
mayor densidad de población de México; 5,643 habitantes por kilómetro cuadrado.
Además, el DF es el centro de poder del país ya que concentra las actividades
más importantes en política, economía, comercio, vida social, educación,
ciencia y cultura.
La economía del
DF es la de un país desarrollado, el sector económico más importante es el de
servicios, lejos se encuentra el sector secundario y el sector primario es
insignificante. De la pea ocupada
en el año 2000, 75.04% se encontraba en el sector terciario, 21.15% en el
secundario y el resto en el primario.
3.2.2 Análisis del
desarrollo humano en el Distrito Federal
3.2.2.1 Índice de
desarrollo humano con pib
per cápita (idhp)
En el año 2000,
con un idhp
de 0.86258, su dh
fue alto, colocándose como la entidad con mejor dh en la República Mexicana. A
escala internacional, el idhp
fue superior con 0.02 unidades al de Argentina y semejante al de Brunei
Darussalam, en el sureste asiático (pnud, 2002: 149), lugar 32 del mundo. El incremento
del idhp
en el periodo 1995-2000 fue de 13.25%. Las dimensiones de salud e ingreso
crecieron por arriba del promedio nacional, mientras que la educación se vio
afectada, principalmente en la población de 6 a 14 años, donde cuatro de cada
mil niños dejaron de tener acceso a la posibilidad de aprender a leer y
escribir (cuadro 3). Acerca del aspecto educativo se debe considerar la
posición privilegiada del DF frente a las demás entidades federales pero, aun
cuando ocupa el primer lugar, 7 de cada 100 niños entre 6 y 14 años y 3 de cada
100 adultos mayores de catorce años no saben leer ni escribir. Significa que
183,083 adultos están en condiciones de extrema precariedad para conseguir
empleo y 88,639 niños forman el contingente futuro en esta misma situación,
que, aunque en proporción resultan números pequeños, bajo el enfoque humano es
difícil aceptar como desarrollo alto.
El avance del idhp del DF se
debe en gran medida al significativo crecimiento económico de la entidad ya
que, de 1993 al 2000, la estructura económica experimentó importantes
transformaciones. Los cambios más notables son el aumento en la participación
de la industria de la transformación y las comunicaciones y transportes, las
cuales incrementaron su aportación en 2.19 y 2.14 puntos porcentuales, respectivamente
(Agenda, 2000, 2000b).
El aumento
promedio del idhp
nacional fue inferior en 3.55%, no obstante el deterioro de los indicadores
educativos del DF. Esta entidad, en comparación con el resto de los estados,
presentaba la posición más favorable en la mayoría de los factores a excepción
de la salud. El producto per cápita es 2.57 veces mayor al nacional, que si
bien no se refleja en el avance quinquenal, sí lo hace en el desarrollo
alcanzado. Mientras sólo 70 de cada mil niños en el DF no saben leer ni
escribir, el promedio nacional es de 127 y en los adultos hay 30 y 96 por cada
mil, respectivamente. En efecto, hay una distancia en las opciones educativas
entre la entidad y el país, pero la diferencia en ingreso sugiere que el
porcentaje en el DF debería ser mucho menor.
Cuadro 3
Comparación
entre el idhp
y el idhs
(1995-2000) del DF y el país
|
Indicadores |
Entidad |
Nacional |
||||
|
|
1995 |
2000 |
Incremento |
1995 |
2000 |
Incremento |
|
|
|
|
(%) |
|
|
(%) |
|
Índice
de esperanza de vida al nacer |
0.69650 |
0.72150 |
8.24 |
0.70967 |
0.73133 |
7.46 |
|
(InEsp) |
71.79 |
73.29 |
|
72.58 |
73.88 |
|
|
|
Años |
Años |
|
Años |
Años |
|
|
Índice
de matriculación infantil (InMat) |
0.93365 |
0.92949 |
-6.27 |
0.85994 |
0.87280 |
9.18 |
|
Índice
de alfabetización de adultos (InAlf) |
0.96872 |
0.96969 |
3.10 |
0.89258 |
0.90451 |
11.10 |
|
Índice producto |
0.87123 |
0.90994 |
30.06 |
0.71931 |
0.75229 |
11.75 |
|
interno bruto |
18,492.28 |
23,319.08 |
26.10 |
7,441.89 |
9,067.94 |
21.85 |
|
per cápita |
dólares |
dólares |
dólares |
dólares |
|
|
|
(Inpibp) |
ppa |
ppa |
ppa |
ppa |
|
|
|
idhp |
0.84159 |
0.86258 |
13.25 |
0.77022 |
0.79252 |
9.70 |
|
Índice
de agua (InAgu) |
0.97738 |
0.97854 |
5.12 |
0.84580 |
0.87832 |
21.09 |
|
Índice
de drenaje (InDre) |
0.97699 |
0.98132 |
18.82 |
0.72401 |
0.76178 |
13.68 |
|
Índice
de electricidad (InEle) |
0.99839 |
0.99548 |
-180.75 |
0.92797 |
0.94801 |
27.82 |
|
idhs |
0.87926 |
0.88763 |
6.93 |
0.80798 |
0.82932 |
11.11 |
Fuente: Cálculos propios con datos del inegi. Conteo
1995, xi Censo 1990, xii Censo
2000, bie
y Simbad.
La esperanza de
vida, en 1995, se ubicó en la posición 27 y para el año 2000 disminuyó dos
posiciones. El DF está entre las entidades con menor esperanza de vida (73.29
años) aunque es una de las entidades que sobresale en infraestructura médica y
profesional. Sin embargo, no toda la población tiene acceso a los servicios de
salud ya que de la población total sólo 51.29% son derechohabientes. Además influye
el medio y tipo de actividades que se desarrollan, ya que la mayoría de los
decesos son causados por accidentes automovilísticos y por el alto grado de
delincuencia y la consecuente inseguridad. Sobre este aspecto, para el 2000 se
observa un contraste relevante entre las delegaciones Coyoacán (75.55 años) y
Cuauhtémoc (69.17), una diferencia de 6.38 años (8.45%). Si se observa la
esperanza de vida a los 5, 10, 15… años, la diferencia entre estas delegaciones
llega a ser hasta de 10.61%. Hay un contraste más crítico cuando sólo se
considera la esperanza de vida al nacer de los hombres: Coyoacán (73.34 años) y
Cuauhtémoc (64.34 años), una diferencia de 9 años (12.27%). Es indudable que
las condiciones propiciatorias para una vida larga en la Cuauhtémoc están
significativamente vulneradas y una política dirigida a corregir este aspecto
se hace improrrogable. Uno de los factores vitales del dh se ve amenazado en el mismo
corazón de la ciudad de México, de la gran Tenochtitlan,
donde también campea el dominio de los giros negros.
Por otra parte,
en el año 2000, las 16 delegaciones presentaron un idhp que las ubicó con un dh alto; lo
que significa que todas las delegaciones, que no quiere decir la población que
las habita, tienen las condiciones mínimas necesarias para que sus habitantes
accedan a la educación y tengan una vida digna. La longevidad, con un
decremento inaceptable, está en espera de estrategias que corrijan este margen.
En 1995 sólo la delegación Milpa Alta (0.95% de la población) presentó un dh medio.
Para el año
2000, las delegaciones que obtuvieron el mejor idhp fueron, Benito Juárez
(0.89268), Coyoacán (0.88462) y Tlalpan (0.87333).
Las delegaciones Milpa Alta (0.82471) y Cuauh-témoc
(0.84646) obtuvieron los valores más bajos. En Milpa Alta se obtuvo el menor
ingreso; la segunda menor esperanza de vida (72 años) y las menores tasas
educativas; además, limita con el Estado de México y Morelos y su porcentaje de
población indígena es significativo. En la delegación Cuauhtémoc el principal
factor que determinó el bajo idhp
fue la esperanza de vida, factor, como se comentó, que se ve sensiblemente
dañado.
Se observan
diferencias significativas entre algunas delegaciones centrales del DF y otras
periféricas. Es decir, Benito Juárez, Coyoacán y Álvaro Obregón, en el centro,
presentan niveles más altos de bienestar para sus habitantes que Milpa Alta, Cuajimalpa de Morelos, Tláhuac, Iztapalapa y Gustavo A. Madero en la periferia; en cierta
medida por el factor salud.
3.2.2.2 Índice de
desarrollo humano con servicios (idhs)
En el 2000, el DF
logró un idhs
de 0.88763 (cuadro 3), siendo también en este indicador la entidad con mejor
desarrollo en el ámbito nacional. El idhs nacional fue menor en 5.8% al índice de la
entidad (en el idhp
fue de 7.01%), lo que indica que el DF, al considerar los servicios en lugar
del ingreso, muestra condiciones de desarrollo superiores que el promedio
nacional, aunque menores que las exhibidas en ingreso. De acuerdo con los
resultados del cuadro 3, los cambios presentados en los servicios hablan de un
esfuerzo dirigido al drenaje, principalmente en las localidades periféricas del
oriente donde existen muchos asentamientos irregulares. El exagerado retroceso
en el servicio de energía eléctrica se debe a que en 1995 sólo entre uno y dos
habitantes de cada mil no contaban con éste, el cual ascendió en 2000 a entre
cuatro y cinco. Aun con lo anterior, el DF presentó el mejor índice de energía
del país: en promedio, 52 de cada mil carecen del servicio. Respecto a la
cobertura de agua, sobre la cual se manifiestan las mayores preocupaciones por
parte de la población y sus gobernantes, con el incremento logrado en el
quinquenio la entidad conservó la segunda posición. Sin lugar a dudas, los
esfuerzos por cubrir las necesidades de agua del centro del país son legítimas
y están cabalmente justificadas por las carencias que de ésta se tiene en las
colonias periféricas, no obstante, si se piensa en el lugar que ocupa el DF en
la cobertura del servicio, es fácil inferir la situación en la que se
encuentran millones de habitantes de la nación. En general, la mayoría de los
habitantes del DF contaba con los tres servicios públicos, sólo 2% carecía de
alguno de ellos.
De los índices
del cuadro 3, a excepción del de la esperanza de vida cuyo valor es muy bajo
respecto de los demás, las características del desarrollo en el DF son
favorables para sus habitantes. Es innegable que las opciones para una vida
prolongada en el DF están disminuidas y con ello el dh de la entidad. Si bien es
cierto que se conocen los efectos colaterales de vivir en ciudades grandes, no
deja de sorprender que el deterioro sea tan marcado.
En 1995 y 2000,
las 16 delegaciones presentaron un idhs alto. Las que tuvieron el mejor en el año 2000
fueron Benito Juárez (0.90574) y Coyoacán (0.90493), ubicadas en la parte
central de la ciudad de México. La cobertura de los servicios en estas
delegaciones es casi total. Por otro lado, Milpa Alta (0.85145), Cuauhtémoc
(0.86784) y Xochimilco (0.87596) obtuvieron los menores idhs. Dos terceras partes del
territorio de Milpa Alta es montañoso con declives y bosques y solamente 16.5%
del suelo es urbano, esto contribuyó para obtener el menor índice.
En algunas
delegaciones el número de viviendas particulares disminuyó entre 1990 y el
2000, como fue el caso de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, con tasas de -0.6% y
-0.3%, respectivamente. Estas delegaciones céntricas están expuestas al proceso
de cambio de uso de suelo, de habitacional a comercial y de servicios, lo que
las convierte en expulsoras de población. En otro grupo de delegaciones, las
periféricas (Tláhuac, Milpa Alta, Tlalpan,
Cuajimalpa de Morelos, Iztapalapa
y parte de Xochimilco), se observa un incremento en el número de viviendas y de
habitantes, con frecuentes asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo
donde las familias carecen principalmente de servicios públicos y pavimentación
(GDF, 2000), carencia manifiesta en el idhs.
3.2.2.3 Índice de
desarrollo humano relativo al género (idg)
En 1995 el
Distrito Federal obtuvo un idg
de 0.83062, mientras que en el 2000 fue de 0.85598, alto en ambos años; pero
fue inferior al idhp,
donde mostró desigualdad en las opciones de desarrollo para hombres y mujeres.
La diferencia en 1995 fue de 1.30%, la cual se redujo a 0.76% para el 2000. Este
descenso fue suficiente para que en el 2000 no presentara diferencia
significativa de género y se colocara como la mayor potenciadora de las
opciones para las mujeres.
Al final del
periodo el ingreso femenino fue de 14,857.73 dólares ppa, y el masculino de 32,571.46
dólares ppa,
valores que según el Banco Mundial son altos. Aunque el ingreso femenino es
inferior al masculino (0.4562 veces), la diferencia es menor a la que existía
en 1995 (0.356 veces) y donde se observa la incorporación de la mujer a la vida
económica en los últimos años. A pesar de la marcada diferencia de ingresos,
los niveles en que se encuentran están entre los que, ya no contribuyen en
mucha medida en incrementos al dh. De la pea
ocupada total del DF, 38.74% eran mujeres que laboraban principalmente en el
sector terciario y, de la población económicamente inactiva femenina, 55.7% se
dedicaba a los quehaceres domésticos y 22.6% estudiaba. La alfabetización
infantil femenina (0.93117) fue superior a la masculina (0.92785), mientras que
la adulta masculina (0.98207) fue mayor a la femenina (0.95885). Aun con estas
diferencias, los niveles educativos de ambos géneros son comparables (figura iv); es decir, tienen oportunidades
educativas semejantes. Con respecto a la esperanza de vida, en promedio las
mujeres (75.65 años) viven cinco años más que los hombres. De acuerdo con lo
anterior, la diferencia de ingreso, a favor de los hombres, se compensa con la
diferencia en esperanza de vida, a favor de las mujeres, por lo que el idg dista poco
del idhp.
Figura IV
Variación en los índices que componen el idg en hombres
y mujeres en el DF, 2000
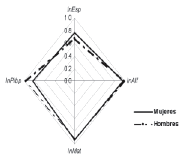
Fuente: Cálculos propios con datos del inegi. xii Censo
2000, bie
y Simbad.
Por otra parte,
de las 16 delegaciones, 13 no presentaron desigualdad significativa de género,
mientras que en Cuajimalpa de Morelos (1.13%), Milpa
Alta (1.1%) y Tláhuac (1.06%) sí la hubo, lugares
donde residía el 6.40% de la población total del DF. Además, es importante
mencionar que Milpa Alta (4.53%), Cuajimalpa de
Morelos (1.52%) y Tláhuac (1.51%) tienen los
porcentajes más altos de población indígena de la entidad (inegi, 2000b), la cual es un
componente que, de modo recurrente, está asociada a diferencias en desarrollo,
no sólo en el país sino en todo el mundo.
3.2.2.4 Variación
e inequidad
Al final del
periodo estudiado, el Distrito Federal obtuvo un índice de inequidad del idhp (InQidhp) de
0.1629, el cual la hace una entidad relativamente equitativa. Baja California
(0.1096) fue la entidad más equitativa del país, en la doceava posición a
escala nacional, por arriba de Jalisco (0.1634) y estados sobre todo del sur,
pero ligeramente abajo de Nuevo León (0.1625).
Por otra parte,
la inequidad del DF representó 37.97% de la inequidad de Oaxaca (0.43035), que
fue el estado peor calificado en este rubro. En la figura v se muestra la distribución del idhp sobre la
población en el DF y los estados referenciales del mínimo y máximo índice de
inequidad. Las pequeñas pendientes que se observan en el primer decil y en los últimos dos de la curva correspondiente al
DF, hacen la diferencia en el exceso de inequidad que tiene esta entidad
respecto a la de Baja California. Por supuesto, la mayor altura de la curva del
DF señala su mayor dh.
El contraste de ambas entidades con Oaxaca indica la asociación entre bajo
desarrollo e inequidad, una asociación perniciosa y recurrente donde la
carencia de opciones de desarrollo (manifiesta en la baja altura de su curva)
se traslada a un trato desigual en el otorgamiento de las mismas entre las partes
del estado (manifiesto en la pendiente pronunciada de su curva).
Figura v
Variación e inequidad en el Distrito Federal, 2000
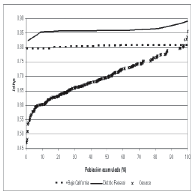
Fuente: Elaboración propia con datos del inegi. Conteo
1995, xii
Censo 2000, bie
y Simbad.
Por lo anterior
se puede decir que los habitantes del DF presentan condiciones similares de dh. El máximo idhp
(0.89268), registrado en la delegación Benito Juárez (4.2% de la población), se
compara con el mínimo (0.82471) de Milpa Alta (1.12% de la población). La
diferencia entre ambos índices (0.06797) no resulta crítica si se considera que
se da en la zona de alto desarrollo.
El bajo grado de
inequidad que presenta el DF se debe en primera instancia al ingreso. El mejor
ingreso (pibp)
fue de 30,526.14 dólares ppa,
y se obtuvo en la delegación Benito Juárez donde la población ocupada se
distribuye de la siguiente manera: 84.67% labora en el sector terciario, 12.13%
en el secundario y 0.15% en el primario. El menor ingreso fue de 15,942.75
dólares ppa,
registrado en Milpa Alta. En esta delegación, la población ocupada participó
con 14.25% en el sector primario, 21.02% en el secundario y 63.53% en el
terciario. Las diferencias en ambas delegaciones, se presentan en los niveles
no críticos para el dh.
En el aspecto educativo, todas las delegaciones mostraron tasas similares, lo
que refleja una situación de equidad educativa. La máxima tasa de educación fue
de 97.96% y la mínima de 92.77%. En salud, su esperanza de vida en general es
muy baja con respecto a otras entidades, por ejemplo Oaxaca,
lo que señala la
dimensión más crítica en la entidad y su pequeño efecto en el idg.
3.2.2.5 Calidad de
las delegaciones
De acuerdo con el
criterio de calidad utilizado, en el año 2000 el DF fue ineficaz para traducir
el ingreso en desarrollo, por lo que obtuvo el lugar 22. La calidad de las
delegaciones y la de todo el DF se muestra en la figura vi. En este rubro el DF se encontraba por debajo del
promedio, que se localiza entre las curvas 16 y 17. En el periodo, este
indicador registró un retroceso de 5.5%, al descender de la calidad 21 a la 22.
Cuatro delegaciones que concentraban 45.92% de la población alcanzaron una
mejor calidad que la obtenida por la entidad, nueve (42.85% de la población)
tenían una calidad igual a la de la entidad y el resto de la población presentó
una calidad inferior.
En general todas
las delegaciones tienen una calidad baja, lo cual indica que se esperarían
mejores condiciones de salud, educación y servicios respecto del valor del
ingreso. En esta circunstancia, es claro el efecto de las tasas decrecientes de
desarrollo a medida que aumenta el ingreso. Por lo mismo, la capacidad para
traducir el ingreso en desarrollo es similar en todas las delegaciones y su
calidad se encuentra entre la 21 y la 25. La delegación Cuauhtémoc, con un
ingreso de 25,199.96 dólares ppa
y un idhs
de 0.86794, obtuvo la calidad más baja (25). Fue ineficaz en 6.2% con respecto
al valor esperado (idhs
sobre la curva promedio en el punto correspondiente al ingreso de la
delegación).
Figura VI
Curvas de calidad y la calidad del Distrito Federal,
2000
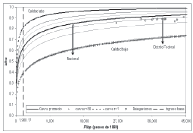
Fuente: Cálculos propios con datos de inegi. Conteo 1995, xii Censo 2000, bie y Simbad.
Por otra parte,
12 delegaciones redujeron su calidad, tres se mantuvieron con la misma y
solamente Miguel Hidalgo la incrementó en 3.35%, pasando de la calidad 25 a la
24 durante el periodo. Las delegaciones que más disminuyeron su calidad fueron:
Milpa Alta, Tláhuac, Cuajimalpa
de Morelos, Magdalena Contreras e Iztapalapa. En la
primera, la calidad retrocedió 12.23%, en 1995 tenía calidad 18 y en el 2000
obtuvo la 23. Tláhuac disminuyó 8.67%, pasando de la
calidad 16 a la 20. Finalmente, en Cuajimalpa de
Morelos (19 a 22), Magdalena Contreras (19 a 22) e Iztapalapa
(18 a 21), la calidad retrocedió alrededor de 7.27%.
4. Conclusiones
Los cuatro
componentes esenciales del dh son: equidad, sustentabilidad,
productividad y empoderamiento (Cazés, 2001).
La inequidad,
como diferencias injustas, es la constante que lacera el dh; dentro de sus múltiples
caras, la que se distingue invariablemente es el ingreso, sea indirecto como el
pibp,
sea directo como el familiar. Otras inequidades consecuentes se tienen en
aspectos relevantes del dh.
Así, la enorme desigualdad entre los ingresos del Estado de México y el DF; las
diferencias abismales en los índices educativos entre los municipios del Estado
de México, mayores a 24%; y la distribución desigual en la esperanza de vida
entre las delegaciones del DF exhiben el rostro de inequidad que amenaza las
aspiraciones del dh.
El número de años que llevará corregir estas disparidades augura un lapso
prolongado, si no se modifican los criterios de política económica y social
hasta ahora determinados. La diferencia en los ingresos de estas entidades se
extendió durante el quinquenio estudiado, de 3.165 veces a 3.213 (en dólares ppa), lo que
cancela cualquier posibilidad de convergencia en el dh entre ellas por la correlación
de este factor con los demás. La desigual distribución de la riqueza en el
mundo se reconoce como la principal causa, producto de ver a las personas como
medios y no como fines del desarrollo, que detiene la igualdad que debiera
prevalecer entre los seres humanos, de ahí su estrecha vinculación con la
inequidad. Respecto de la forma en que se distribuye el desarrollo dentro de estas
entidades, en ambas se tiene una mejor distribución que la del promedio
nacional, aunque el Estado de México se encuentra siete posiciones por debajo
del DF. Es muy clara la inequidad en el desarrollo que se observa a lo largo de
los 125 municipios de México en comparación con la de las 16 delegaciones del
DF. Si en lugar de enfocarnos en los municipios se considera la población que
está en condiciones de inequidad, las cosas no se muestran tan desfavorables
para el Estado de México, ya que los municipios que exhiben desarrollos muy
bajos contienen poblaciones pequeñas. Por el contrario, las condiciones de
desarrollo de los habitantes del DF son más homogéneas, a pesar de las
diferencias.
La
sustentabilidad contiene la visión filosófica del derecho de las generaciones
siguientes a disfrutar, por lo menos, del bienestar presente en su relación con
el medio ambiente y con todo lo que abarca lo social y lo cultural. Sin
embargo, esto no significa sostener los actuales niveles de pobreza y privación
humanas. El Estado de México, si no comparte con el DF el desarrollo en lo que
respecta a educación, servicios e ingreso, sí comparte el nivel desfavorable en
salud, expresada en la esperanza de vida que en el Estado de México y el DF
ocupan los lugares 27 y 25 de la clasificación nacional, respectivamente,
comparables con la de Chiapas y Oaxaca. No es sustentable mantener, en un
estado de privación, las condiciones que alargan la vida como se muestra en las
entidades aquí estudiadas. En el caso del DF, se cuenta con un ingreso que
podría compensar la pérdida de años de vida, si se puede ver así, pero en el
Estado de México no se tiene ni siquiera esta posibilidad. En términos de dh, como
expresión de bienestar, resulta muy difícil equiparar los factores que lo componen
pero, de acuerdo con la estimación de Naciones Unidas, así se hace por razones
prácticas de medición y comparabilidad. Aun con este
sesgo, el DF comparte condiciones desfavorables con el Estado de México para
una vida larga pero no así los beneficios del ingreso, ampliando con ello las
divergencias en el dh.
Este esquema de crecimiento, que no desarrollo, no es sustentable y reclama ser
corregido. En otras palabras, no se puede mantener ningún tipo de condición
desfavorable injusta entre los seres humanos como las condiciones de salud para
el Estado de México y el DF, respecto al promedio del país, y la del ingreso
del Estado de México respecto al DF.
La
productividad, como expresión de crecimiento que olvida el componente humano
del desarrollo y que en el mejor de los casos ve al hombre como capital, se
finca en maximizar el trabajo y las ganancias. La diferencia de valor del idhp entre el
Estado de México y el DF exhibe una historia de este desarrollo basado en el
crecimiento del ingreso, a pesar de ser entidades vecinas que comparten
obligadamente una infraestructura enorme de servicios en salud, educación y
vivienda, además de comunicaciones, transporte, comercio, etcétera. La
productividad, como expresión del dh, tendría que medirse en términos de lo que la
gente obtiene a partir de lo que produce, en otra forma de eficacia de la que
ha operado hasta ahora. En esta dirección habría que hablar de la eficacia con
la que el ingreso se traduce a algún aspecto del dh y de ello da cuenta el
concepto de calidad introducido en la relación entre el idhs y el pibp. Debe observarse que esta
medida ya toma en cuenta los rendimientos decrecientes del ingreso sobre el dh, de modo
que expresa la eficacia con la que se traduce el ingreso en el dh de los
municipios del país. La capacidad para transformar el ingreso en dh se observa
más eficiente en el Estado de México que en el DF. Con un ingreso menor a un
tercio, ubica varios de los atributos del desarrollo, principalmente educación
y salud, y en menor proporción los servicios públicos, en condiciones
equiparables con los del DF. La calidad de México se clasifica diez posiciones
por encima de la del DF, y de hecho, éste ocupa el penúltimo lugar de la
clasificación. El significado de lo anterior es que el ingreso per cápita que
tienen los habitantes del DF (de acuerdo con las estimaciones del inegi) indica
que su grado de dh
debería ser mayor.
El
empoderamiento en la escala humana se refiere al poder vivir, desarrollarse y
gozar de bienestar y, en efecto, para ello se debe ceder ese poder a la gente
en opciones que les permitan lo referido. No es el poder que se ejerce para
imponer la voluntad de un grupo a otro, sino el que la gente tenga opciones
como reciprocidad por su trabajo y que se ha ejercido erróneamente por otros.
Además, los cambios ocurridos en este aspecto a través de la historia muestran
la riqueza humana cuando se les permite a las personas oprimidas hacer uso de
este poder. Pares de grupos en estas circunstancias son hombres y mujeres,
indígenas y no indígenas, rurales y urbanos, etcétera, siendo el primer par uno
de los más sentidos y al que se han sumado muchos en su mejoramiento. En los
informes de dh,
mundiales o específicos de un país, se informa de diferencias en las
oportunidades que tienen hombres y mujeres para desarrollar sus capacidades,
aunque estas diferencias son menores a las que se presentan en las
oportunidades para hacer uso de las capacidades desarrolladas, las cuales se
miden de modo diferente. En México se observa lo mismo y por supuesto hay
distancias considerables entre las entidades estudiadas. El Estado de México
terminó el quinquenio con una desigualdad significativa de 1.42%, en
comparación con la del DF de sólo 0.76%, la más pequeña de las 32 entidades del
país. Mientras que en el Estado de México hay 122 municipios (99.88% de la
población) en una condición de desigualdad importante, en el DF sólo tres
delegaciones (6.4% de la población) están en esta situación. Las oportunidades
entre hombres y mujeres para desarrollarse en el Estado de México son
significativamente diferentes en casi la totalidad de la población, siendo
favorables para los hombres en todos los municipios del estado. El
empoderamiento necesario en las mujeres, a pesar de la mejoría obtenida de 1995
a 2000, aún requiere la atención especial de las políticas sociales que atenúen
las disparidades, permitiendo que las mujeres tengan mejores oportunidades de
educarse y de tener una vida digna y plena. Se debe observar que estos dos
grupos no son los únicos en contraste de empoderamiento en el Estado de México,
los grupos indígenas se encuentran muy aislados del desarrollo, potenciando el
empobrecimiento de las mujeres.
Con lo aquí
expuesto, entre el Estado de México y el DF, así como al interior de ellos, las
dimensiones del dh
se observan sensiblemente alejadas de sus condiciones deseables. La constante
inequidad en los atributos del dh, en situaciones que no pueden ser sostenidas, con
una productividad ajena a la visión humana y con un empoderamiento que asume
lentamente su papel, muestran la dificultad para lograr el dh de estas entidades y su lejana
vecindad. En el mismo centro del país queda mucho por igualar.
Bibliografía
Anand, Sudhir
y Amartya Sen (2000), “The
Income Component of the Human Development Index”, Journal of Human Development,
1(1), Carfax Publishing, Londres,
pp. 83-106.
Agenda 2000
(2000a), Estadísticas,
Aspectos Geográficos, Ubicación Geográfica, Gobierno del Distrito Federal,
en
www.df.gob.mx/agenda2000/ageograficos/1_1.html, 10 de noviembre de 2005.
Agenda 2000
(2000b), Estadísticas,
Indicadores Económicos, Producto Interno Bruto, Gobierno del Distrito Federal,
en
www.df.gob.mx/agenda2000/ieconomicos/12_20.html, 10 de noviembre de 2005.
Aregional (2001), Geografía,
historia y monografía, Indicadores Económicos, México, en
www.aregional.com/documentos/pdf/mexico.pdf?c=12&s=77&x=1174, 29 de
marzo de 2004.
Bojorges-Sosa, José Ambrosio (2000), Uso
de estadísticos de orden para construir curvas de índice de sitio, tesis de maestría en ciencias,
División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo,
México, 117 pp.
Cazés-Menache, Daniel (2001), “Prólogo al Informe
del Desarrollo Humano en México”, en Francisco J. Zamudio
S. et al.,
Primer Informe sobre Desarrollo Humano de México 1995, México, Universidad Autónoma Chapingo-Centro de Desarrollo Humano de Guanajuato, A. C.,
196 pp.
Desai, Meghnad (1991),
“Human development: Concepts and measurement”, European Economic Review, 35, Países Bajos, pp. 350-357.
Gobierno del
Distrito Federal (gdf) (2000),
Secretarías, Programas, Programa de Población del Distrito Federal 2001-2006,
Población y desarrollo,
Gobierno del Distrito Federal, en
www.df.gob.mx/secretarias/social/copodf/prog3.html#pobdes, 12 de noviembre de
2005.
(inegi) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (2000a), México,
Información Estadística, Estadística por proyecto, xii Censo General de Población y
Vivienda 2000, Base de Datos, Tabulados Básicos, en
www.inegi.gob.mx/est/default.asp?c=704, 13 de octubre de 2005.
(inegi) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (2000b), Distrito Federal, Información
Estadística, Estadística por proyecto, xii Censo General de Población y
Vivienda 2000, Base de Datos, Tabulados Básicos, en www.inegi.gob.mx/est/default.asp?c=704,
11 de diciembre de 2005.
(Inafed) Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (2001), Servicios de Información,
Enciclopedia de los municipios de México, México, Medio físico, Inafed, en
www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_ mexico, 13 de
octubre de 2005.
López-Arellano,
Oliva (2005), “Desigualdad, pobreza, inequidad y exclusión. Diferencias
conceptuales e implicaciones para las políticas públicas”, en
www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP//hp-xi-taller04-pres-lopez-arellano.pdf, 30 de
junio de 2005.
Medina, Fernando
(2001), “Consideraciones sobre el índice de Gini para
medir la concentración del ingreso”, Serie Estudios Estadísticos y
Prospectivos,
División de Estadística y Proyecciones Económicas, cepal, Santiago de Chile, pp. 373-345.
Molina, Emiro (2005), “La medición de la equidad: marco
conceptual”, Red Venezolana de Conocimiento
Económico, en
http://www.redeconomia.org.ve/documentos/emolina. doc,
20 de junio de 2005.
Pérez-Miranda,
Mónica Gladis (2001), Desarrollo humano en México: 1995, tesis profesional, División de
Ciencias Forestales, México, Universidad Autónoma Chapingo,
190 pp.
(pnud) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(1990), Informe sobre Desarrollo Humano 1990, Nueva York, Oxford University Press, 337 pp.
(pnud) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(1995), Human
Development Report 1995, United Nations Development Programme, Nueva York, Oxford University
Press, 143 pp.
(pnud) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(2001), Human
Development Report 2001, United Nations Development Programme, Nueva York, Oxford University
Press, 264 pp.
(pnud) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(2002), Human
Development Report 2002, United Nations Development Programme, Nueva York, Oxford University
Press, 277 pp.
Ramírez-Magaña,
Alejandro (1999), “Índice de desarrollo humano del estado de Guanajuato”, Revista
del Centro de Desarrollo Humano de Guanajuato, A. C., 3, México, pp. 9-28.
Rodríguez-Hernández,
Francisco (1992), Atención a la salud y desigualdad
regional: distribución de los recursos para la atención de la salud en México, México, Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología-Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias, Cuernavaca, 98 pp.
Zamudio-Sánchez, Francisco José (1997), Curvas
de índice de sitio usando estadísticos de orden, Memoria Técnica, Departamento de
Estadística, Matemática y Cómputo, División de Ciencias Forestales, México,
Universidad Autónoma Chapingo, México.
Zamudio-Sánchez, Francisco José, José Luis
Romo Lozano y Domingo Rosas Ríos (2005), “Análisis comparativo 1995-2000 del
desarrollo humano de los estados de Colima, Jalisco y Nayarit”, Espiral:
Estudios sobre Estado y Sociedad,
34, México, pp. 95-124.
Recibido: 14 de diciembre de 2005.
Reenviado: 26 de septiembre de 2006.
Liberado: 8 de enero de 2007.
Francisco José Zamudio
Sánchez. Es doctor en
filosofía por la Universidad Estatal de Iowa, asimismo realizó estudios de
Maestría en Ciencias en el Colegio de Postgraduados (cp)
y de Licenciatura en la Universidad Autónoma Chapingo
(UACH). Actualmente es investigador nivel I en el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) y es Director del Programa Nacional de Investigación Sobre
Desarrollo Humano en México del Departamento de Estadística, Matemática y
Cómputo de la UACh. Sus líneas de investigación
actuales son: medidas del desarrollo humano, de lo rural y metodología
estadística en poblaciones humanas. Entre sus publicaciones destacan:
“Optimización financiera para establecer un sistema agroforestal:
costo-beneficio, precios aleatorios, distintos escenarios y externalidades”,
Revista Fitotecnia Mexicana, 28 (4), pp. 311-318, 2005; “Análisis comparativo
del desarrollo humano en los estados de Chihuahua y Sinaloa, 1995-2000”, Región
y Sociedad, Revista de El Colegio de Sonora XVIII (35), 2006; Informe sobre
desarrollo humano en México: análisis comparativo en el estado de Chiapas
(Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Puebla, Oaxaca y Veracruz) 1995-2000,
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía
Alimentaria, Cámara de Diputados, 2006 (ocho monografías).
Alejandro Corona-Ambriz. Es maestro en ciencias por el Colegio
de Postgraduados, Montecillos, México. Asimismo, realizó sus estudios de
licenciatura en la Universidad Autónoma Chapingo
(UACH). Actualmente es profesor-investigador de tiempo completo del
Departamento de Estadística, Matemática y Cómputo de la División de Ciencias
Forestales, UACH. Es colaborador del Programa de Desarrollo Humano de la uach. Sus líneas de investigación actuales son: análisis
del desarrollo humano en México a escala municipal y estatal. Es colaborador en
ocho publicaciones: Informe sobre desarrollo humano en México, análisis
comparativo en el estado de Chiapas (Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán,
Oaxaca, Puebla y Veracruz).
Rubén González Mireles. Es licenciado por el Departamento de
Estadística, Matemática y Computo de la División de Ciencias Forestales en la
Universidad Autónoma Chapingo. Actualmente labora en
el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral
del Estado de México, dentro del Departamento de Estadística Económica.
Participa en la revisión, validación e integración de la información económica
para la elaboración de documentos estadísticos como: “Agenda Estadística Básica
del Estado de México”, “Agenda Estadística Básica Municipal”, “Producto Interno
Bruto Municipal”, “Producto Interno Bruto Estatal y Nacional”, entre otros.
Asimismo participó en la investigación y cálculo de los niveles de pobreza en
el Estado de México. Colaboró en su institución académica en el proyecto de
investigación sobre desarrollo humano en México, del cual elaboro la tesis denominada “Segundo informe sobre
desarrollo humano del Estado de México y el Distrito Federal: análisis
comparativo 1995-2000”.