Fluctuaciones cíclicas en México y en el Estado de México
en el contexto del tlcan: ¿cuáles
son los hechos?
Pablo Mejía-Reyes
Alberto
Mejía-Reyes*
Abstract
This
article analyses cyclic fluctuations in the State of Mexico and Mexico from the
point of view of the growth cycles in the period between 1993 and 2005. The
comparison of our results with those published beforehand indicates changes in
the magnitude and nature of the relationships of the cycle as well as in
several macroeconomic variables, which suggests the possibility of a structural
change during the first half of the nineties. Furthermore, the cycles in Mexico
and the State of Mexico are very similar, in particular in their relationship
with national variables. The State variables have, at best, a moderate
relationship with the indicator of the cycle and they never precede it. This
can be evidence of the importance of the national clashes in the State cyclic
fluctuations.
Keywords:
economic
cycles, fluctuations, macroeconomic variables, monetary
policy.
Resumen
En este
documento se analizan las fluctuaciones cíclicas de México y del Estado de
México –para el periodo 1993-2005– empleando el enfoque de los ciclos de
crecimiento. La comparación de nuestros resultados con los publicados
previamente indica cambios en la magnitud y naturaleza de las relaciones del
ciclo y diversas variables macroeconómicas, lo que sugiere la posible
existencia de un cambio estructural hacia la primera mitad de los años noventa.
Adicionalmente, los ciclos de México y del Estado de México son muy similares,
en particular en su relación con las variables nacionales. Por su parte, las
variables estatales guardan relaciones moderadas, en el mejor de los casos, con
el indicador del ciclo y nunca lo anteceden, lo cual podría evidenciar la
importancia de los choques nacionales en las fluctuaciones cíclicas estatales.
Palabras clave:
ciclos económicos, fluctuaciones, variables macroeconómicas, política
monetaria.
*
Universidad Autónoma del Estado de México. Correos-e: pmejr@uaemex.mx,
betmej@yahoo.com.mx.
Introducción*
El reavivamiento
del análisis de los ciclos económicos en la literatura económica internacional,
a partir de la crisis de los años setenta, experimentada por la mayoría de los
países desarrollados, por una lado, y la alternancia de crisis y recuperaciones
económicas en México, también a partir de esa década, han despertado el interés
por analizar las fluctuaciones económicas de México hasta fechas relativamente
recientes. El análisis de la interrelación del ciclo con otras variables
económicas, en la lógica de la popular metodología de Kydland
y Prescott (1990), es una de las áreas más importantes (Agénor
et al.,
2000; Torres, 2002; Mejía, 2003). Un segundo grupo de estudios se ha enfocado a
determinar el grado de sincronización internacional del ciclo económico de
México con el de Estados Unidos a nivel agregado (Herrera, 2004; Castillo et
al., 2004), en tanto
que un tercero trata de caracterizar tal sincronización para actividades
manufactureras a niveles más o menos desagregadas (Cuevas et
al., 2003; Mejía et
al., 2006).
Un área que, en
nuestra opinión, no ha recibido la atención suficiente es el análisis de la naturaleza de los ciclos estatales o
regionales. Este es un tema importante dado que
los ciclos subnacionales pueden ser diferentes
de los nacionales por factores como la estructura de su producción, las
políticas económicas y las condiciones financieras locales, la infraestructura
e incluso los factores climáticos, entre otros.[1] La
estructura productiva (y su nivel de competitividad), por ejemplo, determina el
grado de integración a las economías nacional e internacional y, en ese
sentido, la magnitud de los efectos de las últimas sobre la economía local.
Incluso las políticas monetaria y fiscal nacionales, así como los choques
tecnológicos, pueden tener un efecto diferente en función de esa misma
estructura productiva. Por su parte, la interacción entre las economías local y
nacional es directamente proporcional al tamaño de la primera. Por último, la implementación
de políticas fiscales locales distintas a las nacionales puede inducir en éstas
la presencia de ciclos de distinta naturaleza.
Entre los pocos
trabajos que analizan aspectos de los ciclos económicos de los estados de
México se encuentran los de Ponce (2001) y Del Negro y Ponce (1999) quienes,
utilizando un modelo de factores y vectores autorregresivos,
encuentran que en general los choques nacionales son la fuente principal de las
fluctuaciones estatales, aunque en los estados con niveles mayores de ingreso
son los choques regionales los de más peso. Por su parte, Cuevas et
al. (2003) encuentran
que la Región Sur muestra un comportamiento independiente de la evolución
económica del resto del país; que la Región Centro es más sensible a las perturbaciones
fiscales relacionadas con el precio del petróleo y con otras de índole
idiosincrásico; y que la Región Norte se encuentra más vinculada con la
evolución de la economía de los Estados Unidos. Por último, en un trabajo
reciente, Erquizio (2006) analiza la dinámica de los
ciclos de varios estados del país y construye un indicador del ciclo para cada
uno de ellos donde efectivamente encuentra diferencias significativas entre los
ciclos económicos de los distintos estados.
Con el objeto de
contribuir a una mejor comprensión de la dinámica de la economía mexiquense, en
este documento se analizan los ciclos económicos del Estado de México para el
periodo 1993-2005 y los resultados se comparan con los obtenidos en este mismo
ciclo en el ámbito nacional.[2] En
particular, nos interesa establecer qué relación tiene el indicador del ciclo
mexiquense con las variables macroeconómicas nacionales más importantes y con
las estatales disponibles para determinar si éstas contienen información que
permita detectar cambios futuros en la producción real. Un tema central en el
análisis es la comparación de estas propiedades con las del ciclo económico
nacional.
Para abordar el
tema propuesto, este trabajo se divide en dos secciones. En la primera se
expone la metodología de los ciclos de crecimiento popularizada por Kydland y Prescott (1990) así como los datos utilizados. En
la segunda se presentan los resultados y se discuten las diferencias más
importantes entre nuestros resultados y los obtenidos por otros autores para el
caso de México y éstos se contrastan con los obtenidos para el Estado de
México. Finalmente, se establecen las conclusiones principales y se señalan
algunas áreas de investigación futura.
1. Metodología y
variables utilizadas
El análisis de
los ciclos económicos tradicionales se basa en la metodología propuesta por Kydland y Prescott (1990), quienes, siguiendo a Lucas
(1977), sostienen que el análisis de las características de los ciclos se puede
basar en el estudio de las correlaciones entre las desviaciones de la tendencia
del indicador del ciclo (producción) y las correspondientes desviaciones de
otras variables. En este documento, la estimación y eliminación de la tendencia
se lleva a cabo mediante dos filtros. El primero, propuesto por Hodrick y Prescott (1997), es uno de los más populares,
aunque no ha estado exento de críticas.[3]
Aquí adoptamos la versión modificada propuesta por Ravn
y Uhling (1997), quienes argumentan que el filtro Hodrick-Prescott ha resistido tanto el debate como el paso del
tiempo, por lo que más que proponer un filtro diferente prefieren analizar cómo
modificarlo cuando la frecuencia de los datos cambia.[4]
Por otra parte,
para evaluar la consistencia de los resultados se aplica un filtro alternativo
para eliminar la tendencia, a saber, las tasas anualizadas de crecimiento. Este
segundo filtro es más sencillo y tiene dos ventajas: permite obtener series
estacionarias (en general) y, a la vez, tiene un significado más cercano a la
idea de crecimiento económico. Adicionalmente, ayuda a reducir el ruido de las series mensuales, lo que
permite obtener una medida alternativa de series en principio heterogéneas,
como pueden ser las de México y las de los Estados Unidos. Así pues, con la
aplicación de dos filtros se obtienen medidas alternativas de las fluctuaciones
cíclicas de las variables analizadas, las cuales tienen además la peculiaridad
de que son estacionarias.
Posteriormente
se analiza el grado de comovimiento entre el indicador del ciclo yt y el componente cíclico de las demás variables
macroeconómicas xit-j mediante el cálculo de un coeficiente
de correlación p(j), para j = 0, ±1, ±2,..., ±9).[5] A
través de este procedimiento se pueden analizar dos aspectos de las relaciones.
Primero, es posible determinar la dirección de los comovimientos:
cuando los valores contemporáneos de la variable cambian en la misma dirección
que los del indicador del ciclo (p(j) > 0), se dice que esa variable es procíclica; cuando cambian en dirección contraria
(p(j)
< 0) será contracíclica; y cuando el coeficiente de
correlación es cercano a cero, se dice que es no
correlacionada.
Segundo, se puede detectar la correlación a través del tiempo entre los comovimientos de las variables: si el componente cíclico de
una variable se mueve antes que el de la producción, esa variable antecede al ciclo del producto, es decir, xi antecede al ciclo por j periodos si çp(j)ç alcanza su valor máximo para un j > 0 (rezago); análogamente, si la
variable considerada cambia después que el indicador del ciclo, se dice que sigue al ciclo, por lo que çp(j)ç alcanza su valor máximo para una j < 0 (adelanto). Finalmente, xit
es contemporánea al ciclo del producto cuando çp(j)ç alcanza su valor máximo para j = 0.
El grado de
correlación entre el indicador del ciclo y las demás variables incluidas se
considera fuerte
si çp(j)ç > 0.6, moderado si 0.4 çp(j)ç 0.6 y débil cuando çp(j)ç < 0.4. Este criterio no parece
demasiado restrictivo, por lo que pensamos que es aceptable. Más aún, en el
análisis enfatizaremos los casos en los que existe una correlación fuerte.
Con respecto a
la información estadística, se utilizan datos mensuales desestacionalizados
(cuando ha sido necesario) para el periodo 1993.01 a 2005:12. Se emplea el
índice de volumen de la producción manufacturera para obtener el indicador del
ciclo tanto en el ámbito estatal (Manedo) como en el
nacional (Manmx).[6] En el primer caso, nos vimos obligados
a utilizar esta variable dado que es la única disponible sobre una base
mensual, lo cual nos proporciona el suficiente número de datos para llevar a
cabo el estudio. Para hacer comparable el análisis, empleamos el mismo
indicador en el ámbito nacional. Aunque en principio el periodo de estudio se
determinó por la disponibilidad de información para el Estado de México, se
puede considerar como relevante dado que a partir de principios de los años
noventa se consolidaron las estrategias y características que muy probablemente
determinarán la evolución futura de la economía nacional, como la
liberalización del comercio y la inversión, el papel del mercado como asignador de recursos y el uso de políticas monetaria y
fiscal ortodoxas, entre otras.[7]
Por otro lado,
se incluyeron variables correspondientes a los distintos sectores de la
economía debido a que uno de los objetivos de un análisis como el presente es
documentar los hechos estilizados del ciclo. Sobre esta base, se puede
profundizar en la relación entre el ciclo y un conjunto de variables
particulares. Más aún, como ocurre frecuentemente en esta literatura, esos
hechos empíricos sirvieron como fundamento para el desarrollo de modelos
teóricos que pretenden explicarlos. Hasta donde sabemos, un estudio de esta
naturaleza no se ha realizado para el ciclo del Estado de México, por lo que
determinar esos hechos estilizados es una primera etapa para el análisis
sistemático ulterior de relaciones particulares. Además, como punto de
comparación, los resultados para este estado se contrastan con los del ciclo
nacional: en ambos casos, nuestros resultados se discuten en el contexto de los
estudios previos que han documentado la experiencia mexicana, como los de Agénor et al., (2000), Torres (2002) y Mejía (2003).
Así pues, se
incorporan variables agregadas correspondientes a lo que hemos llamado sector
real, las cuales
también se pueden considerar como indicadores alternativos del ciclo, como el
índice de formación bruta de capital fijo tres medidas alternativas de empleo,
a saber, la tasa general de desempleo abierto, el número de asegurados y la
cantidad de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (imss). Los indicadores
fiscales que se
analizan son los ingresos y los gastos gubernamentales totales así como la
medida del impulso fiscal propuesto por Agénor et
al. (2000), que se
define como la razón gasto-ingreso del sector público y trata de medir el
efecto de la actividad global de gobierno. Entre las variables
monetarias y financieras y precios
se cuentan los distintos agregados monetarios, como la base monetaria, M1, M2 y
M3, las tasas de interés de los Cetes, el costo porcentual promedio, y el
índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Entre los
indicadores de precios se incluyen el índice nacional de precios al consumidor
y el índice de precios al productor, así como la tasa de inflación medida como
la tasa anualizada de crecimiento del primero. También se incluyen en este
grupo los precios del trabajo, como el salario mínimo y el índice de sueldos y
salarios del sector manufacturero. Con respecto al sector
externo, se
consideran variables nacionales e internacionales. Entre las primeras se
cuentan las exportaciones, las importaciones, el saldo de la balanza comercial
y el tipo de cambio nominal y real. Por su parte, dado que un elevado volumen
del comercio exterior y de la inversión extranjera que ingresa a México
proviene de los Estados Unidos, se incluyen dos tipos de variables de ese país
que tratan de captar los efectos de su ciclo y de sus decisiones de política.
Así, se consideran los efectos del índice de volumen de la producción
industrial y manufacturera y de la tasa de interés de los bonos del Tesoro de
los Estados Unidos a tres meses, tanto en términos nominales como reales.
Por otro lado,
consideramos la relación del ciclo mexiquense con otras variables estatales
disponibles, como los índices de
compras al mayoreo y al menudeo, los índices de ventas también al mayoreo y al
menudeo, producción de electricidad, tasa de desempleo abierto, tasa de
desempleo para distintos grupos de edad, personal con diferentes niveles de
prestaciones y distintas clasificaciones de población económicamente activa. La
nomenclatura de todas las variables previamente mencionadas se encuentra en el
Anexo.
En la gráfica i se muestra la evolución de la
producción manufacturera del Estado de México y de México. Destacan la
desaceleración de principios de los años noventa y la recuperación atribuible a
la implementación de políticas expansivas en el año electoral de 1994 (Dornbusch y Werner, 1994), sobre todo en la producción
estatal. También, llama la atención la rápida recuperación que siguió a la
recesión de 1995 y que ha sido ampliamente documentada en la literatura (por
ejemplo, Castañeda, 2000). Por último, resalta la recesión de principios de
esta década y las dificultades para retomar la senda del crecimiento en los
últimos años. También se puede observar la tendencia estimada con el filtro hpc, la cual
se emplea para estimar los componentes cíclicos respectivos.[8]
En la gráfica ii aparecen
los componentes cíclicos y las tasas anualizadas de crecimiento de la
producción manufacturera de México y del Estado de México. En general, se observa que las series
siguen un comportamiento muy similar, aunque resalta el hecho de que las tasas
anualizadas reflejan fluctuaciones más amplias, particularmente durante la
rápida recuperación que siguió a la crisis de 1995. Por lo demás, coinciden los
episodios de repunte y declinación de la producción: las recesiones de 1995 y
2001-2002, por un lado, y las expansiones de los periodos restantes, por otro.
Un aspecto que
llama la atención es la gran similitud entre la producción de ambos espacios
geográficos, tanto en los niveles como en los componentes cíclicos y las tasas
anualizadas de crecimiento. Como se comentó, la estructura productiva puede
determinar la naturaleza de las fluctuaciones cíclicas de una economía local y
sus diferencias y semejanzas con respecto a las de la nacional. La gráfica iii presenta
la estructura de la producción para ambos casos muestra división manufacturera.
En primer lugar, respecto de la que la producción manufacturera mexiquense
representa un poco más de 16% de la producción manufacturera nacional, lo cual
es bastante significativo si tomamos en cuenta que corresponde a la producción
de un solo estado. En segundo lugar, existe una gran similitud en la estructura
de ambos espacios territoriales: la producción manufacturera está dominada por
tres divisiones que en orden de importancia son las de productos metálicos,
maquinaria y equipo; de alimentos, bebidas y tabaco; y de sustancias químicas,
derivados del petróleo, productos de caucho y plásticos. Dadas estas
características, en general, es de esperarse una relación estrecha entre las
fluctuaciones cíclicas de México y las del Estado de México, así como
relaciones similares con las otras
variables. La verificación de esta conjetura se lleva a cabo en el resto del
documento.
Gráfica i
Estado de
México: producción manufacturera y tendencia
(logaritmos)
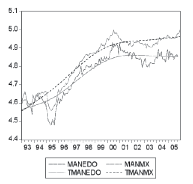
Gráfica ii
Estado de
México: componente cíclico y tasa anualizada de
crecimiento
de la producción
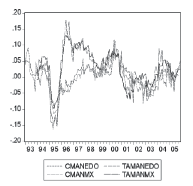
Gráfica iii
México y
Estado de México: estructura porcentual de la producción manufacturera,
1993-2004 (porcentajes promedio)
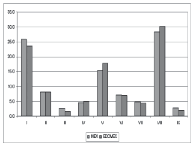
4. Resultados
En esta sección
se dan los resultados obtenidos mediante la aplicación de la metodología ya
definida para los casos de México y del Estado de México durante el periodo
1993.01-2005:12. Además, se contrastan nuestros resultados con los aportados
por otros autores para el caso de México.[9]
Las relaciones entre las variables macroeconómicas y el ciclo nacional se
presentan en el cuadro 1; los resultados correspondientes al Estado de México
se observan en el cuadro 2; finalmente, el cuadro 3 contiene la relación entre
el ciclo mexiquense y las variables estatales disponibles. Las variables de los
cuadros 1 y 2 se organizaron en diferentes grupos; el orden en que se presentan
es como sigue: variables de lo que hemos llamado sector real, variables
fiscales, variables monetarias y financieras y precios y variables del sector
externo.
Cuadro 1
México:
correlación de las fluctuaciones de la
producción
manufacturera con la de otras variables macroeconómicas nacionales
|
Hodrick-Prescott corregido |
Tasa anualizada de crecimiento |
|||||||
|
Variable |
Dirección |
Coeficiente |
Adelanto/ rezago |
Ciclic |
Dirección |
Coeficiente |
Adelanto/ rezago |
Ciclic |
|
Indmx |
Contem |
0.9816 |
0 |
Pro |
Contem |
0.9763 |
0 |
Pro |
|
Adel |
Antecede |
0.7898 |
1 |
Pro |
Antecede |
0.7633 |
1 |
Pro |
|
Invfb |
Contem |
0.8748 |
0 |
Pro |
Contem |
0.8540 |
0 |
Pro |
|
Des |
Sigue |
-0.7928 |
1 |
Contra |
Sigue |
-0.8044 |
1 |
Contra |
|
Ase |
Sigue |
0.8660 |
2 |
Pro |
Sigue |
0.8341 |
3 |
Pro |
|
Tas |
Sigue |
0.9052 |
3 |
Pro |
Antecede |
-0.5849 |
9 |
Contra |
|
gp |
Antecede |
0.3324 |
6 |
Pro |
Antecede |
0.4467 |
3 |
Pro |
|
ip |
Antecede |
0.3407 |
3 |
Pro |
Antecede |
0.4859 |
4 |
Pro |
|
if |
Antecede |
-0.1373 |
9 |
Pro |
Antecede |
-0.1724 |
9 |
Pro |
|
bmn |
Contem |
0.8077 |
0 |
Pro |
Contem |
0.8354 |
0 |
Pro |
|
bmr |
Sigue |
0.5500 |
3 |
Pro |
Antecede |
-0.5238 |
9 |
Pro |
|
m1n |
Antecede |
0.7452 |
2 |
Pro |
Antecede |
0.8150 |
1 |
Pro |
|
m1r |
Sigue |
0.6245 |
1 |
Pro |
Contem |
0.5200 |
0 |
Pro |
|
m2n |
Antecede |
0.7751 |
8 |
Pro |
Antecede |
0.7264 |
7 |
Pro |
|
m2r |
Sigue |
0.5709 |
2 |
Pro |
Sigue |
0.4944 |
1 |
Pro |
|
m3n |
Contem |
0.7698 |
0 |
Pro |
Antecede |
0.6818 |
1 |
Pro |
|
m3r |
Sigue |
0.5713 |
3 |
Pro |
Antecede |
-0.4715 |
9 |
Pro |
|
Ce28n |
Antecede |
-0.5361 |
3 |
Contra |
Antecede |
-0.5970 |
2 |
Contra |
|
Ce28r |
Antecede |
0.3593 |
9 |
Contra |
Contem |
-0.4480 |
0 |
Contra |
|
cppn |
Antecede |
-0.2975 |
2 |
Contra |
Antecede |
-0.4056 |
2 |
Contra |
|
cppr |
Antecede |
-0.3400 |
3 |
Contra |
Antecede |
-0.4881 |
3 |
Contra |
|
bmv |
Antecede |
0.7093 |
3 |
Pro |
Antecede |
0.6856 |
3 |
Pro |
|
inpc |
Antecede |
0.7014 |
8 |
Pro |
Antecede |
0.7438 |
9 |
Pro |
|
ipp |
Antecede |
0.5773 |
9 |
Contra |
Antecede |
0.6680 |
9 |
Pro |
|
inf |
Antecede |
-0.5409 |
3 |
Contra |
Antecede |
-0.5926 |
2 |
Contra |
|
Smin |
Antecede |
0.6283 |
8 |
Pro |
Antecede |
0.6636 |
9 |
Pro |
|
Sminr |
Sigue |
0.4647 |
4 |
Pro |
Antecede |
-0.4936 |
9 |
Pro |
|
Immn |
Antecede |
0.4314 |
6 |
Pro |
Antecede |
0.5733 |
9 |
Pro |
|
Immr |
Antecede |
-0.5090 |
9 |
Pro |
Antecede |
-0.6111 |
9 |
Pro |
|
x |
Sigue |
0.3281 |
1 |
Pro |
Contem |
0.3288 |
0 |
Pro |
|
m |
Sigue |
0.8959 |
1 |
Pro |
Contem |
0.8998 |
0 |
Pro |
|
bc |
Sigue |
-0.6550 |
1 |
Contra |
Sigue |
-0.6094 |
1 |
Contra |
|
tcn |
Contem |
-0.4816 |
0 |
Contra |
Contem |
-0.3486 |
0 |
Contra |
|
itcr |
Antecede |
-0.6084 |
2 |
Contra |
Antecede |
-0.6114 |
2 |
Contra |
|
ti |
Antecede |
-0.6694 |
1 |
Contra |
Antecede |
-0.6089 |
1 |
Contra |
|
Maneu |
Sigue |
0.7595 |
1 |
Pro |
Sigue |
0.6824 |
1 |
Pro |
|
Indeu |
Sigue |
0.7594 |
1 |
Pro |
Sigue |
0.6793 |
1 |
Pro |
|
tbt3n |
Sigue |
0.5358 |
4 |
Pro |
Sigue |
0.4598 |
4 |
Pro |
|
tbt3r |
Sigue |
0.4615 |
4 |
Pro |
Sigue |
0.3812 |
4 |
Pro |
Ciclic se
refiere a ciclicalidad, contem
a contemporáneo, pro a procíclico y contra a contracíclico.
La comparación
de los resultados de los primeros dos cuadros sugiere una similitud
significativa entre el ciclo mexicano y el mexiquense. En primer lugar, llama
la atención la consistencia de los resultados a través del filtro empleado para
eliminar la tendencia en la gran mayoría de los casos.[10]
Asimismo, existe una gran semejanza en el conjunto de variables con las que los
indicadores del ciclo tienen una correlación fuerte (las cuales aparecen en
negritas en los cuadros 1 y 2).
Cuadro 2
Estado de México: correlación de las fluctuaciones
de la producción manufacturera con la de otras variables macroeconómicas
nacionales
|
Hodrick-Prescott
corregido |
Tasa anualizada de crecimiento |
|||||||
|
Variable |
Dirección |
Coeficiente |
Adelanto/ rezago |
Ciclic |
Dirección |
Coeficiente |
Adelanto/ rezago |
Ciclic |
|
Manmx |
Contem |
0.8564 |
0 |
Pro |
Contem |
0.8859 |
0 |
Pro |
|
Indmx |
Contem |
0.8647 |
0 |
Pro |
Sigue |
0.8941 |
1 |
Pro |
|
Adel |
Contem |
0.7771 |
0 |
Pro |
Contem |
0.7587 |
0 |
Pro |
|
Invfb |
Sigue |
0.8601 |
1 |
Pro |
Sigue |
0.8627 |
1 |
Pro |
|
Des |
Sigue |
-0.8103 |
2 |
Contra |
Sigue |
-0.8063 |
2 |
Contra |
|
Ase |
Sigue |
0.7862 |
3 |
Pro |
Sigue |
0.7765 |
4 |
Pro |
|
Tas |
Sigue |
0.7745 |
2 |
Pro |
Antecede |
-0.3677 |
9 |
Pro |
|
gp |
Antecede |
0.3885 |
7 |
Pro |
Antecede |
0.4816 |
6 |
Pro |
|
ip |
Antecede |
0.3689 |
5 |
Pro |
Antecede |
0.4360 |
4 |
Pro |
|
if |
Antecede |
-0.1743 |
9 |
Contra |
Antecede |
-0.2331 |
9 |
Pro |
|
bmn |
Sigue |
0.7008 |
1 |
Pro |
Contem |
0.7223 |
0 |
Pro |
|
bmr |
Sigue |
0.5133 |
5 |
Pro |
Antecede |
-0.5156 |
9 |
Pro |
|
m1n |
Contem |
0.7938 |
0 |
Pro |
Contem |
0.8257 |
0 |
Pro |
|
m1r |
Sigue |
0.6726 |
2 |
Pro |
Sigue |
0.5861 |
2 |
Pro |
|
m2n |
Antecede |
0.7349 |
7 |
Pro |
Antecede |
0.6345 |
7 |
Pro |
|
m2r |
Sigue |
0.5725 |
3 |
Pro |
Sigue |
0.5773 |
3 |
Pro |
|
m3n |
Contem |
0.7342 |
0 |
Pro |
Contem |
0.6059 |
0 |
Pro |
|
m3r |
Sigue |
0.5943 |
5 |
Pro |
Antecede |
-0.5267 |
9 |
Pro |
|
Ce28n |
Antecede |
-0.5997 |
1 |
Contra |
Antecede |
-0.6355 |
1 |
Contra |
|
Ce28r |
Antecede |
0.4983 |
9 |
Contra |
Antecede |
0.5377 |
9 |
Contra |
|
cppn |
Antecede |
-0.3950 |
1 |
Contra |
Antecede |
-0.4606 |
1 |
Contra |
|
cppr |
Antecede |
-0.4253 |
2 |
Contra |
Antecede |
-0.5207 |
1 |
Contra |
|
bmv |
Antecede |
0.6736 |
2 |
Pro |
Antecede |
0.6307 |
2 |
Pro |
|
inpc |
Antecede |
0.7165 |
7 |
Pro |
Antecede |
0.7489 |
9 |
Pro |
|
ipp |
Antecede |
0.7003 |
9 |
Contra |
Antecede |
0.7060 |
9 |
Contra |
|
inf |
Antecede |
-0.6193 |
2 |
Contra |
Antecede |
-0.6518 |
1 |
Contra |
|
Smin |
Antecede |
0.6574 |
7 |
Pro |
Antecede |
0.6220 |
9 |
Pro |
|
Sminr |
Sigue |
0.5584 |
6 |
Pro |
Antecede |
-0.5001 |
9 |
Pro |
|
Immn |
Antecede |
0.5272 |
5 |
Pro |
Antecede |
0.5498 |
9 |
Pro |
|
Immr |
Antecede |
-0.5765 |
9 |
Pro |
Antecede |
-0.5920 |
9 |
Pro |
|
x |
Antecede |
0.3212 |
9 |
Pro |
Antecede |
0.3444 |
9 |
Pro |
|
m |
Sigue |
0.8236 |
1 |
Pro |
Sigue |
0.8417 |
1 |
Pro |
|
bc |
Sigue |
-0.6826 |
1 |
Contra |
Sigue |
-0.6878 |
2 |
Contra |
|
tcn |
Sigue |
-0.5516 |
3 |
Contra |
Sigue |
-0.4471 |
2 |
Contra |
|
itcr |
Antecede |
-0.6517 |
2 |
Contra |
Antecede |
-0.6655 |
1 |
Contra |
|
ti |
Sigue |
-0.7167 |
1 |
Contra |
Sigue |
-0.6938 |
1 |
Contra |
|
Maneu |
Sigue |
0.5190 |
1 |
Pro |
Sigue |
0.4500 |
3 |
Pro |
|
Indeu |
Sigue |
0.5195 |
1 |
Pro |
Sigue |
0.4456 |
1 |
Pro |
|
tbt3n |
Sigue |
0.2758 |
5 |
Pro |
Sigue |
0.2246 |
5 |
Pro |
|
tbt3r |
Sigue |
0.3015 |
6 |
Pro |
Sigue |
0.2296 |
6 |
Pro |
Ciclic se
refiere a ciclicalidad, contem
a contemporáneo, pro a procíclico y contra a contracíclico.
Nótese que todas
las variables del sector real presentan una relación fuerte con los
indicadores del ciclo nacional y estatal. La fuerte relación con la producción
industrial se explica por la alta proporción que representa la manufactura. Por
su parte, como se ha documentado ampliamente, la inversión también está
estrechamente vinculada al ciclo: es procíclica,
contemporánea y su máximo coeficiente de correlación es el más alto en la
muestra (excluyendo el de la producción industrial).[11] A
su vez, la relación con el índice adelantado del Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática (inegi)
también es la esperada, excepto porque la magnitud del periodo con el que este
indicador antecede al del ciclo nacional se reduce si lo comparamos con lo
informado previamente en la literatura.[12]
Obsérvese también que este índice adelantado es contemporáneo al indicador del
ciclo mexiquense, lo cual sugiere que no contiene información para predecir al
último. Las relaciones con los indicadores del empleo también son
convencionales: la tasa de desempleo es contracíclica
y el número de asegurados en el imss es procíclico. Además,
los resultados muestran que el empleo sigue a la producción, esto sugiere que
la causalidad puede ir de la última hacia el primero.[13]
Entre las variables
monetarias y financieras y precios
destacan los agregados monetarios nominales, que tienen una relación fuerte con
los indicadores del ciclo nacional y local. En general, anteceden o son
contemporáneos al ciclo, la correlación de máximo valor absoluto es positiva y
la correlación entre los valores contemporáneos indica que estas variables son procíclicas. Estos resultados sugieren la posibilidad de
que el dinero sea exógeno con respecto al ciclo nacional, como se deriva de los
modelos convencionales de economía abierta con tipo de cambio flexible y son
consistentes con el régimen de política monetaria implementada en México para
la mayor parte del periodo de estudio.[14]
Por su parte, la
inflación antecede al indicador del ciclo por un lapso máximo de tres periodos
y es contracíclica, pero sólo tiene una relación
negativa fuerte en el caso del Estado de México. Es decir, al parecer los
efectos nocivos de la inflación sobre la actividad productiva nacional, documentados
en otros estudios, disminuyeron junto con el nivel de la tasa de inflación,
aunque se mantiene la relación negativa entre ambas variables. Por su parte, y
más de acuerdo con lo obtenido en países desarrollados (Chadha
y Prasad, 1994; Stock y Watson, 1998), el nivel de
precios antecede y está positivamente relacionado con los indicadores del ciclo
de ambos espacios territoriales.
La relación hallada aquí entre nivel de precios y el indicador del ciclo
difiere sustancialmente de lo informado en otros estudios y puede indicar un
cambio de fondo en la economía mexicana. Los efectos adversos de la inflación y
del nivel de precios sobre la producción es probable que estén presentes cuando
la primera es elevada, tal como ocurrió en la década de los ochenta, periodo
incluido en la mayoría de los estudios sobre los ciclos de México. Sin embargo,
una vez que la inflación baja a valores de un dígito, es posible que sus
efectos adversos se diluyan y los precios y la producción puedan vincularse más
en la lógica de los modelos convencionales de oferta y demanda agregadas.
Nótese que la similitud de estos resultados con los obtenidos para el salario
mínimo nominal –que es la única medida de ingresos de los trabajadores con la
que el ciclo tiene una relación fuerte–, podría indicar que la evolución de
éste sigue al nivel de precios dada la política de aumentos salariales en
función de la inflación esperada.[15]
Finalmente, el
índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (bmv) antecede
y es procíclico con respecto a los dos indicadores
del ciclo, lo cual sugiere que puede contener información para preveer el comportamiento de la producción, como argumenta
Ron (2001).[16]
Las variables
del comercio exterior muestran una fuerte relación solamente en los casos de
las importaciones y de la balanza comercial, aunque es muy probable que la
dinámica de la última esté condicionada por la de las primeras, sobre todo si
se toma en cuenta la baja correlación entre el indicador del ciclo y las
exportaciones. Así pues, como sugieren los modelos de crecimiento con
restricciones de balanza de pagos (Casar et al., 1985; Loría
y Fuji, 1997), el crecimiento genera una reducción en
las exportaciones netas debido a la dependencia del aparato productivo de la
importación de insumos, maquinaria y equipo y la incapacidad de las
exportaciones para financiarlas. Por su parte, la relación entre el indicador
del ciclo con el tipo de cambio se explica con base en los modelos neoestructuralistas que derivan efectos adversos de las
variaciones en el tipo de cambio real sobre la actividad productiva, debido a
sus efectos nocivos sobre el costo de las importaciones y el servicio de la
deuda en términos de moneda doméstica, entre otros (Cottani
et al.,
1990; Kamin y Rogers, 2000).[17]
Por último, se encuentra una relación negativa con los términos de intercambio,
en contra de lo que sugiere la teoría. Una posible explicación de estos
resultados es la poca contribución al crecimiento económico del incremento
sostenido que los términos de intercambio experimentaron a partir de la segunda
parte de los años noventa, derivado del aumento en los precios internacionales
del petróleo.
Por su parte,
con respecto a las variables del sector externo relacionadas con la economía
estadounidense, se puede decir que solamente existe una asociación fuerte entre
el indicador del ciclo de México y el del vecino del norte, tanto si se mide
con la producción manufacturera como si se hace con la industrial. De hecho, el
ciclo de Estados Unidos antecede al de México por un lapso tan corto (un
periodo) que se puede aceptar la argumentación de que los ciclos de México y de
los Estados Unidos se han sincronizado en fechas recientes (Torres y Vela,
2003; Herrera, 2004; Castillo et al., 2004). Los valores correspondientes
para el Estado de México sugieren una relación de la misma naturaleza, pero de
un menor grado, ya que los coeficientes obtenidos indican únicamente una
correlación moderada. El resto de las variables estadounidenses tienen una
relación moderada, en el mejor de los casos, con el ciclo mexicano y el mexiquense, lo cual es consistente con
lo informado en la literatura.
El resto de las
variables analizadas guardan una relación moderada, en el mejor de los casos,
con los indicadores del ciclo. En primer lugar, destacan los indicadores
fiscales que son procíclicos y tienen coeficientes de
correlación relativamente bajos. Hay, sin embargo, un aspecto que vale la pena
destacar: a diferencia de lo encontrado por Mejía (2003), el ingreso y el gasto
públicos anteceden a la producción, lo cual imprime un carácter exógeno a la
política fiscal, aunque el hecho de que estos indicadores sean procíclicos implica un papel limitado en términos de
política de estabilización. Finalmente, nótese que los posibles efectos del
impulso fiscal sobre la producción son más bien limitados.[18]
Por su parte, las tasas de interés, tanto nominales como reales, parecen no ser
relevantes en la explicación de las fluctuaciones cíclicas, como se ha
argumentado en la literatura. El modesto papel de este canal de la política
monetaria podría explicarse por la ausencia de crédito al sector privado, por
lo que las decisiones de producción e inversión se toman al margen de las
condiciones crediticias (entre las que destacan obviamente el costo del crédito
a las actividades productivas).[19]
Por otro lado,
se ha analizado la relación entre el ciclo mexiquense y una serie de variables
estatales disponibles entre las que se encuentran índices de compras y ventas
al mayoreo y menudeo, producción de electricidad, tasas de desempleo por sexo y
grupo de edad y diferentes grupos de población económicamente activa. Como se
ve en el cuadro 3, los máximos valores de los coeficientes de correlación
sugieren una asociación moderada, en el mejor de los casos, para un pequeño grupo
de variables. Las ventas al mayoreo y la producción de electricidad son procíclicas, en tanto que las tasas de desempleo son contracíclicas. Particularmente, las tasas de desempleo
estatal y la de hombres presentan los coeficientes más elevados, así como las
tasas de los trabajadores que tienen entre 25 y 44 años. Entre las razones que
podrían explicar por qué solamente estos grupos parecen estar asociados al
ciclo, se encuentran las dificultades de la gente joven para ingresar al
mercado laboral (Navarrete, 2001) y los problemas de las personas de edad
madura para reinsertarse en este mercado una vez que son despedidos de sus
empleos. Sin lugar a dudas esta relación debe investigarse con mayor
profundidad.
También es
importante destacar que ninguna de estas variables antecede al indicador del
ciclo mexiquense, por lo que ninguna de ellas parece contener información para
pronosticar la evolución futura de la producción. El perfil temporal de las
relaciones con las tasas de desempleo es similar al del caso nacional, por lo
que aquí también se podría concluir que muy probablemente el empleo es una
variable endógena. Por último, obsérvese que el resto de las variables
incluidas en el cuadro 3 guardan una relación débil con el indicador del ciclo.
Cuadro 3
Estado de
México: correlación de las fluctuaciones de la producción manufacturera
con la de otras variables macroeconómicas estatales
|
Hodrick-Prescott
corregido |
Tasa anualizada de crecimiento |
|||||||
|
Variable |
Dirección |
Coeficiente |
Sigueto/
antecede |
Ciclic |
Dirección |
Coeficiente |
Sigueto/
antecede |
Ciclic |
|
Indcma |
Sigue |
0.5401 |
1 |
Pro |
Contem |
0.3808 |
0 |
Pro |
|
Indcme |
Sigue |
0.5561 |
2 |
Pro |
Sigue |
0.2576 |
5 |
Pro |
|
Indvma |
Contem |
0.6095 |
0 |
Pro |
Contem |
0.4755 |
0 |
Pro |
|
Indvme |
Sigue |
0.5115 |
4 |
Pro |
Antecede |
-0.3809 |
9 |
Pro |
|
Elec |
Sigue |
0.4572 |
2 |
Pro |
Sigue |
0.4484 |
3 |
Pro |
|
Asalsinpres |
Sigue |
0.1825 |
2 |
Pro |
Antecede |
-0.2491 |
9 |
Pro |
|
De12mas |
Sigue |
-0.3182 |
7 |
Contra |
Sigue |
-0.2853 |
7 |
Contra |
|
Desedo |
Sigue |
-0.5223 |
3 |
Contra |
Sigue |
-0.5631 |
3 |
Contra |
|
De12a19 |
Sigue |
-0.3625 |
2 |
Contra |
Sigue |
-0.3259 |
2 |
Contra |
|
De20a24 |
Sigue |
-0.2691 |
2 |
Contra |
Contem |
-0.2499 |
0 |
Contra |
|
De25a34 |
Contem |
-0.4231 |
0 |
Contra |
Sigue |
-0.4314 |
2 |
Contra |
|
De35a44 |
Sigue |
-0.4465 |
3 |
Contra |
Sigue |
-0.4646 |
2 |
Contra |
|
De45mas |
Sigue |
-0.3290 |
7 |
Contra |
Sigue |
-0.2969 |
6 |
Contra |
|
Desh |
Sigue |
-0.4891 |
3 |
Contra |
Sigue |
-0.5234 |
3 |
Contra |
|
Desm |
Antecede |
-0.3404 |
3 |
Contra |
Sigue |
-0.3651 |
3 |
Contra |
|
Ocsinprest |
Antecede |
0.1650 |
1 |
Pro |
Antecede |
0.2618 |
1 |
Pro |
|
pea |
Sigue |
-0.2158 |
6 |
Contra |
Sigue |
-0.3638 |
5 |
Contra |
|
peah |
Antecede |
-0.1262 |
3 |
Contra |
Contem |
-0.3556 |
0 |
Contra |
|
peam |
Sigue |
-0.2859 |
9 |
Contra |
Sigue |
-0.4555 |
5 |
Contra |
|
pnea |
Sigue |
0.2158 |
6 |
Pro |
Sigue |
0.3638 |
5 |
Pro |
|
Pneacex |
Sigue |
-0.1867 |
5 |
Contra |
Sigue |
-0.2594 |
5 |
Contra |
|
Pneasex |
Sigue |
0.1867 |
5 |
Pro |
Sigue |
0.2594 |
5 |
Pro |
|
Pneacasa |
Antecede |
-0.1365 |
5 |
Contra |
Sigue |
-0.1296 |
1 |
Contra |
|
Pneadisp |
Sigue |
0.3960 |
6 |
Pro |
Antecede |
-0.3863 |
8 |
Contra |
|
Pneanodis |
Sigue |
-0.3960 |
6 |
Contra |
Antecede |
0.3863 |
8 |
Pro |
|
Pneapens |
Sigue |
-0.1795 |
8 |
Contra |
Sigue |
-0.1450 |
9 |
Contra |
|
Pneastu |
Sigue |
-0.1023 |
2 |
Contra |
Sigue |
-0.1444 |
5 |
Contra |
|
Trest1a5 |
Antecede |
-0.2252 |
8 |
Pro |
Antecede |
-0.2987 |
9 |
Pro |
|
Trmensal48 |
Antecede |
-0.3167 |
5 |
Contra |
Antecede |
-0.5163 |
1 |
Contra |
Ciclic se
refiere a ciclicalidad, contem
a contemporáneo, pro a procíclico y contra a contracíclico.
Conclusiones
En este documento
se analizó la dinámica cíclica de la producción manufacturera del Estado de
México y su relación con otras variables macroeconómicas nacionales y estatales
siguiendo la metodología de los ciclos de crecimiento propuesta por Kydland y Prescott (1990). Se dio especial peso a la
comparación de estas relaciones con las que se encuentran para el ciclo
nacional, con el objeto de determinar hasta qué punto ambos ciclos son
similares y de determinar las variables que pueden contener información para
pronosticar su comportamiento futuro. Hasta donde sabemos, un análisis de esta
naturaleza no se ha llevado a cabo para el Estado de México.
Entre nuestros
hallazgos más importantes destacan los siguientes. En el ámbito nacional
encontramos dos resultados importantes. Primero, aunque este aspecto no se
evalúa formalmente, la comparación con los resultados de otros estudios sugiere
la presencia de un cambio estructural en la dinámica cíclica de la economía
mexicana a partir de la primera mitad de los años noventa: la naturaleza y
magnitud de muchas relaciones cambia, por lo que es posible aventurar que la
economía funciona ahora en mayor medida de acuerdo con los principios del
mercado, sobre todo con respecto a las relaciones del ciclo con las variables
monetarias y financieras y los precios. Esta afirmación se considera razonable
dado que hacia la primera mitad de los años noventa pudieron haber madurado las
transformaciones estructurales llevadas a cabo durante la década previa.
Segundo, las variables monetarias nominales ofrecen evidencia de que el dinero
puede ser exógeno, lo cual es consistente con la política monetaria con tipo de
cambio flexible implementada en México a partir de 1995 y con los modelos
convencionales de economía abierta. Un resultado que llama nuestra atención es
la débil vinculación entre el indicador del ciclo nacional y la tasa de
inflación, lo cual sugiere que la inflación puede ser dañina para el
crecimiento solamente cuando se encuentra por encima de un cierto valor
(estimado en alrededor de 8% por autores como Mejía, 2004, y Acevedo, 2006).
Para el ciclo
mexiquense, encontramos dos resultados dignos de subrayar. Primero, se observa una gran similitud entre los
ciclos de México y los del Estado de México, especialmente con respecto a su
relación con las variables nacionales, sean domésticas o vinculadas al sector
externo. La única diferencia importante ocurre en lo referente a la
sincronización del ciclo con la economía estadounidense: la economía mexicana
está más fuertemente vinculada que la mexiquense. Dada la semejanza en la
estructura productiva del país y del estado en la de división manufacturera, es
posible que el distinto grado de sincronización se explique por diferencias
visibles sólo a un nivel de desagregación mayor, de modo que las ramas en que
se especializa el Estado de México estén menos vinculadas al exterior que las
ramas nacionales correspondientes. De hecho, éste es un tema promisorio para la investigación futura. Segundo, resulta
por demás interesante observar la baja correlación entre los indicadores
locales y el ciclo estatal. Como se documenta en el texto, las relaciones de
mayor magnitud se pueden catalogar como moderadas. Más aún, el perfil temporal
sugiere que todas aquellas variables con las que hay una relación moderada
siguen al indicador del ciclo. En suma, es posible afirmar que la dinámica
cíclica de la economía mexiquense responde en buena medida a factores
nacionales.
Finalmente,
pensamos que a partir de este trabajo se desprenden distintas áreas de
investigación. En primer lugar, destaca el uso de técnicas econométricas más
elaboradas para estudiar con mayor detalle relaciones particulares entre el
ciclo mexiquense y otras variables, como el empleo nacional y local, la
captación bancaria y los precios locales, entre otras. En segundo lugar, se
pueden analizar los efectos de las políticas nacionales sobre la dinámica
productiva estatal. En ambos casos, la verificación formal de cambio
estructural en las distintas relaciones documentadas en este texto es una de
las tareas más importantes.
Anexo
Variables y notación
|
NACIONALES |
|
|
Manufacturas |
Manmx |
|
Volumen de
la industria |
Indmx |
|
Índice adelantado |
Adel |
|
Índice de volumen de la inversión fija bruta |
Invfb |
|
Tasa de desempleo abierto |
Des |
|
Total de asegurados al imss |
Ase |
|
Trabajadores asegurados al imss |
Tas |
|
Gasto público |
gp |
|
Ingreso público |
ip |
|
Impulso fiscal |
if |
|
Base monetaria nominal |
bmn |
|
Base monetaria real |
bmr |
|
M1 nominal |
m1n |
|
M1 real |
m1r |
|
M2 nominal |
m2n |
|
M2 real |
m2r |
|
M3 nominal |
m3n |
|
M3 real |
m3r |
|
Cetes 28 días nominal |
Ce28n |
|
Cetes 28 días real |
Ce28r |
|
Costo porcentual promedio nominal |
cppn |
|
Costo porcentual promedio real |
cppr |
|
Índice de precios de la Bolsa Mexicana de
Valores |
bmv |
|
Índice nacional de precios consumidor |
inpc |
|
Índice de precios al productor |
ipp |
|
Inflación |
Inf |
|
Salario mínimo nominal |
Smin |
|
Salario mínimo real |
Sminr |
|
Índice de renumeraciones
de industria manufacturera nominal |
Immn |
|
Índice de renumeraciones
de industria manufacturera real |
Immr |
|
Exportaciones |
x |
|
Importaciones |
m |
|
Balanza comercial |
bc |
|
Tipo de cambio nominal |
tcn |
|
Índice de tipo de cambio real |
itcr |
|
Términos de
intercambio |
ti |
|
ESTADOS
UNIDOS |
|
|
Manufacturas |
Maneu |
|
Volumen de la industria |
Indeu |
|
Tasa de bonos del Tesoro a 3 meses nominal |
tbt3n |
|
Tasa de bonos del
Tesoro a 3 meses real |
tbt3r |
|
ESTATAL |
|
|
Manufacturas estatales |
Manedo |
|
Índice de
compras al menudeo |
Indcme |
|
Índice de compras al mayoreo |
Indcma |
|
Índice de ventas al mayoreo |
Indvma |
|
Índice de ventas al menudeo |
Indvme |
|
Producción de electricidad |
Elec |
|
Asalariados sin prestaciones |
Asalsinpres |
|
Tasa de desempleo de 12 a más años |
De12mas |
|
Tasa de desempleo abierto estatal |
Desedo |
|
Tasa de desempleo de 12 a 19 años |
De12a19 |
|
Tasa de desempleo de 20 a 24 |
De20a24 |
|
Tasa de desempleo de 25 a 34 |
De25a34 |
|
Tasa de desempleo de 35 a 44 |
De35a44 |
|
Tasa de desempleo de 45 a más |
De45mas |
|
Tasa de desempleo de hombres |
Desh |
|
Tasa de desempleo de mujeres |
Desm |
|
Personal ocupado sin prestaciones |
Ocsinprest |
|
Población económicamente activa |
pea |
|
Población económicamente activa hombres |
peah |
|
Población económicamente activa mujeres |
peam |
|
Población no económicamente activa |
pnea |
|
Población no
económicamente activa con experiencia |
Pneacex |
|
Población no
económicamente activa sin experiencia |
Pneasex |
|
Población no
económicamente activa por quehaceres del hogar |
Pneacasa |
|
Población no
económicamente activa por disponibilidad |
Pneadisp |
|
Población no
económicamente activa por no disponibilidad |
Pneanodis |
|
Población no
económicamente activa pensionados y jubilados |
Pneapens |
|
Población no
económicamente activa estudiantes |
Pneastu |
|
Trabajadores en negocios de 1 a 5 personas |
Trest1a5 |
|
Trabajadores con menos de 1 salario mínimo
trabajando más de 48 h a la semana |
Trmensal48 |
Bibliografía
Acevedo, Ernesto
(2006), “Inflación y crecimiento económico en México: una relación no lineal”, Economía
Mexicana, nueva
época, xv(2),
México, pp. 199-249.
Agénor, Pierre R., C. John McDermott y Eswar S. Prasad (2000), “Macroeconomic fluctuations in
developing countries: some stylized facts”, The World Bank Economic Review, xiv(2), Washington, pp. 251–285.
Ahumada, Hildegart y María L. Garegnani (2000), “Assesing hp filter performance for Argentina and
U. S. macro aggregates”, Journal
of Applied Economics, iii(2),
Buenos Aires, pp. 257-284.
Alper, C. Emre
(2002), “Business Cycles, Excess Volatility and Capital Floes: Evidence from
México and Turkey”, Russian
and East European Finance and Trade, 38(4), Nueva
York, pp. 22-54.
Altonji, Joseph y
Mailer Ham (1990), “Variation in employment growth in Canada: The role of
external, national, regional, and industrial factors”, Journal of Labor Economics, 8,
Chicago, pp. 198-236.
Braun, Miguel (2001), “Why is fiscal policy procyclical in developing countries?”, Universidad de
Harvard, inédito.
Canova, Fabio (1998), “Detrending
and business cycles facts”, Journal
of Monetary Economics, 41(3), Amsterdam, pp. 475-512.
Casar, José I.,
Gonzalo Rodríguez y Jaime Ros (1985), “Ahorro y balanza de pagos: un análisis
de las restricciones al crecimiento económico de México”, Economía
Mexicana, 7, Centro
de Investigación y Docencia Económicas, México, pp. 21-33.
Castañeda,
Gonzalo (2000), “Internal capital markets
and financial crisis. An explanation of the Mexican recovery after the 1995 crisis”,
Universidad de las Américas, Puebla, inédito.
Castillo, Ramón,
Alejandro Díaz y Edna Fragoso (2004), “Sincronización entre las economías de
México y Estados Unidos: el caso del sector manufacturero”, Comercio
Exterior, 54(7),
México, pp.620-627.
Chadha, Bankim
y Eswar Prasad (1994), “Are Prices Countercyclical?
Evidence from the G7”, Journal
of Monetary Economics, Amsterdam, 34, pp. 239-257.
Clark, Todd (1998), “Employment fluctuations in U. S.
regions and industries: The roles of national, region specific, and industry
specific shocks”, Journal
of Labor Economics, 16, Chicago, pp. 202-219.
Cottani, Joaquín A., Domingo F. Cavallo y
M. Shabaz Khan (1990), “Real exchange rate behavior
and economic performance in ldcs”,
Economic Development and
Cultural Change, 39, Los Ángeles, pp.
61-76.
Cuevas, Alfredo,
Miguel Messmacher y Alejandro Werner (2003),
“Sincronización macroeconómica entre México y sus socios comerciales del tlcan”, Banco
de México, Documento de Investigación, núm. 2003-1.
Dornbusch, Rudiger y Alejandro Werner (1994), “Mexico: Stabilization,
Reform and no Growth”, Brookings
Papers on Economic Activity, 1, Washington, pp. 253-315.
Erquizio, Alfredo (2007), “Ciclos económicos
del Estado de México en el contexto regional: 1980-2005”, en P. Mejía Reyes, O.
M. Rodríguez Pichardo y L. E. del Moral Barrera (coords.),
Desempeño económico, producción manufacturera y
políticas públicas en el Estado de México, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, en
prensa.
Gavin, Michael y Roberto Perotti (1997), “Fiscal policy in
Latin America”, en Ben Bernanke y Julio Rotemberg
(eds.), nber
Macroeconomics Annual 1997. mit Press, Cambridge, Ma.
Herrera, Jorge (2004), “Business cycles in Mexico and
the United States: do they share common movements?”, Journal of Applied Economics, vii(2), Buenos Aires, pp. 303-323.
Hodrick, Robert J. y
Edward C. Prescott (1997), “Postwar U. S. business cycles: an empirical
investigation”, Journal
of Money, Credit and Banking, 29(1), Columbus, pp. 1-16.
Kamin, Steven B. y John H. Rogers
(2000), “Output and real exchange rate in developing countries: an application
to Mexico”, Journal
of Development Economics, 61, Yale, New Haven, pp.85-109.
Kose, M. Ayhan,
Guy M. Meredith y Christopher M. Towe (2004), “How
has nafta
affected the Mexican economy? Review and evidence”, Internacional
Monetary Fund, Washington, Working Paper WP/04/59.
Kydland, Finn E. y
Edward C. Prescott (1990), “Business cycles: real facts and monetary myth”, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, xiv(2), Minnesota, pp. 3-18.
Loría, Eduardo y Gerardo Fuji (1997),
“The balance of payment constraint to Mexico’s economic growth 1950-1996”, Canadian Journal of Development Studies, xviii(1), Ottawa, pp. 119-137.
Lucas, Robert E. (1977), “Understanding business
cycles”, Carnegie-Rochester
Conference Series in Public Policy, 5, Pittsburgh, pp. 7-29.
Mejía-Reyes,
Pablo (2003), “Regularidades empíricas en los ciclos
económicos de México: producción, inversión, inflación y balanza comercial”,
Economía Mexicana,
nueva época, xii(2), México, pp. 231-274.
Mejía-Reyes,
Pablo (2004), “Modelling nonlinearities
in the Mexican output growth”, El Colegio Mexiquense, Documento de Investigación
núm. 91, México.
Mejía-Reyes,
Pablo, Elías E. Gutiérrez y Armando Pérez (2006), “Los claroscuros de la
sincronización internacional de los ciclos económicos: evidencia sobre la
manufactura de México”, Ciencia Ergo Sum, 13(2), Universidad Autónoma del
Estado de México, Toluca, pp. 133-142.
Navarrete-López,
Emma Liliana (2001), Juventud y trabajo. Un reto para
principios de siglo,
México, El Colegio Mexiquense, Zinacantepec.
Negro, Marco del
y Alejandro Ponce (1999), “Is North America an optimal
currency area? Regional
versus national shocks in the
United States, Canada and Mexico”, Instituto
Tecnológico Autónomo de México, inédito.
Norrbin, Stefan y Don
Schlagenhauf (1988), “An inquiry into the sources of
macroeconomic fluctuations”, Journal of Monetary Economics, 22, Ámsterdam, pp. 43-70.
Phillips, Keith R., Lucinda Vargas y Victor Zarnowitz (1996), “New tools for analysing
the Mexican economy: indexes of coincident and leading economic indicators”, Federal Reserve Bank of Dallas Economic Review, Economic Review, second
quarter, Dallas, pp. 2-15.
Ponce, Alejandro
(2001), “Determinantes de los ciclos económicos en México: ¿choques agregados o
desagregados?”, Gaceta de Economía, itam, México, año 6, 12, pp. 117-155.
Ravn, Morten
O. y Harald Uhling (1997),
“On adjusting the hp-filter for
the frequency of observations”, London Business School, Londres,
inédito.
Ron, Francisco
E. (2001), “Ajuste dinámico y equilibrio entre la producción industrial y la
actividad bursátil en México”, Momento Económico, 118, Universidad Nacional Autónoma
de México, México, pp. 21-38.
Sala-i-Martin,
Xavier y Jeffrey Sachs (1992), “Fiscal federalism and optimum currency areas:
Evidence from Europe and from United States”, en Matthew B. Canzoneri,
Paul R. Masson y Vittorio Grilli
(eds.), Establishing
a Central Bank: Issues in Europe and Lessons from the U.S.,
Cambridge University Press, Cambridge, pp. 195-219.
Samolyk, Katherine
(1994), “Banking conditions and regional economic performance”, Journal of Monetary Economics,
34, Ámsterdam, pp. 259-278.
Stock, James H. y Mark W. Watson (1998), “Business
cycle fluctuations in U. S. macroeconomic time series”, National Bureau of
Economic Research, Working Paper 6528, Washington.
Tornell, Aarón, Frank Westermann y Lorenza Martínez (2004), “nafta and
Mexico’s less-than-stellar performance”, National Bureau of Economic Research,
Working Paper 10289, Washington.
Torres, Alberto
(2002), “Estabilidad en variables nominales y el ciclo económico: el caso de
México”, La inflación en México. Gaceta de Economía, itam, México, tomo i, pp. 61-116.
Torres, Alberto y Óscar Vela
(2003), “Trade integration and synchronization between business cycles of
Mexico and the United States”, North American Journal of Economics and Finance,
14(3), Ámsterdam, pp. 319-342.
Recibido: 14 de julio de 2006.
Aceptado: 30 de noviembre de 2006.
Pablo Mejía Reyes. Profesor-investigador de la Facultad de Economía de la
Universidad Autónoma del Estado de México. Es doctor en economía por la
Universidad de Manchester, Reino Unido, y miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, Nivel i. Sus
líneas de investigación son: fluctuaciones y crecimiento económicos,
econometría aplicada y modelaje no lineal. Algunas de sus publicaciones son las
siguientes: 1)
“La sincronización de los ciclos económicos de México y Estados Unidos”, Investigación
Económica, fe-unam, 258, 2006, pp. 15-45 (con
Elías E. Gutiérrez Alva y Claudia A. Farías Silva). 2) “Los claroscuros de la
sincronización internacional de los ciclos económicos: evidencia sobre la
manufactura de México”, Ciencia Ergo Sum, uaem, 13(2), 2006, pp. 133-142
(con Elías E. Gutiérrez Alva y José A. Pérez Díaz). 3) “Comercio exterior y fluctuaciones
cíclicas en la producción de cerveza en México”, Estudios
Económicos Regionales y Sectoriales,
eaaed,
España, 5(2), 2005, pp. 81-110 (con Liliana Rendón Rojas). 4) “Ciclos económicos y sector externo
en México. Evidencia de relaciones cambiantes en el tiempo”, Estudios
Económicos de Desarrollo Internacional,
aeeade,
España, 5(1), 2005, pp. 65-92 (con E. E. Gutiérrez Alva
y B. Cruz Flores).
Alberto Mejía Reyes. Asistente de Investigación de la
Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es
egresado de la licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales de la
misma institución y ha sido asistente de investigación en El Colegio
Mexiquense. Sus líneas de investigación son: fluctuaciones cíclicas y economía
del Estado de México.