El observatorio metropolitano de Toluca: lecciones, propuestas
y desafíos
José Antonio
Álvarez-Lobato
Tania Chávez-Soto
Carlos
Garrocho-Rangel*
Abstract
This
paper presents the main lessons learnt during building up the Metropolitan
Observatory in Toluca (Observatorio Metropolitano de Toluca-metrosum).
We make some well-defined proposals towards a better creation of urban
observatories and identify the most important challenges that the Red de Observatorios Urbanos Locales de
México-Red oul (Local Urban Observatory
Network in Mexico) will encounter. This network is supported
by the un-Habitat programme and the Mexican Federal Government. The
lessons and proposals discussed here are meant to shorten the learning curve
for those interested in the creation of urban observatories. The challenges
identified can be seen as useful inputs in the design for institutional
responses that guarantee the sustainability of Red oul. This paper is inscribed in the field of the scarce specialised literature to guide the creation of urban
observatories in developing countries.
Keywords:
geographic
information systems, open source software, urban observatory, urban indicators.
Resumen
En este
artículo se presentan las principales lecciones aprendidas durante la construcción
del Observatorio Metropolitano de Toluca (metrosum),
se hacen propuestas
puntuales orientadas a construir mejores observatorios urbanos y se identifican
los desafíos
más importantes que enfrentará la Red de Observatorios Urbanos Locales de
México (Red oul), que impulsa un-Habitat y
el gobierno federal mexicano. Las lecciones y las propuestas que aquí se
comparten tienen como objetivo acortar la curva de aprendizaje de los
interesados en la construcción de observatorios urbanos. Por su parte, los
retos que se identifican pueden ser insumos útiles para diseñar las respuestas
institucionales que garanticen la sostenibilidad de la Red oul. Este artículo se inscribe en
el campo de la escasa literatura especializada que trata de orientar la
construcción de observatorios urbanos en países en desarrollo.
Palabras clave:
sistemas de información geográfica (sig), software libre, observatorio urbano,
indicadores urbanos
*
El Colegio Mexiquense a.c.,
México. Correos-e:
jalvar@cmq.edu.mx, tchavez@ cmq.edu.mx, carlosgarrochorangel@yahoo.com.mx,
cgarrocho@cmq.edu.mx.
Antecedentes
En 1996 el
gobierno de México, junto con mucho otros gobiernos de países en desarrollo,
firmó el documento conocido como “Agenda Hábitat”, producto de la Cumbre de las
Ciudades convocada por la Agencia Habitat de la
Organización de las Naciones Unidad (un-Habitat), donde se acordó garantizar una vivienda adecuada
para todos y lograr que los asentamientos humanos sean más seguros, salubres,
habitables, equitativos, sostenibles y productivos (un-Habitat, 2003). Un año después,
en 1997, un-Habitat
lanzó la iniciativa para la integración del Observatorio Urbano Global (guo-Net) como
una red mundial de información y fortalecimiento de capacidades locales que
permitiera darle seguimiento a los avances de la “Agenda Hábitat”.[1]
En el año 2000,
México se adhirió a la “Declaración del Milenio”, siendo la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) el enlace del gobierno
mexicano con un-Habitat y la responsable de garantizar el cumplimiento de
los compromisos contraídos, especialmente los relacionados con la llamada “Meta
11” de la “Declaración del Milenio”.[2]
Así, el proyecto guo-Net
se instrumentó en México mediante un acuerdo formal celebrado en noviembre de
2003 entre la Sedesol y un-Habitat.[3]
Desde entonces la Sedesol promueve la conformación de
una Red Nacional de Observatorios Urbanos Locales (Red oul) que forme parte del
Observatorio Urbano Global (guo-Net)
(Sedesol, 2005).
La Red oul y el
Observatorio Metropolitano de Toluca
Actualmente, la
Red oul
incluye poco más de 20 observatorios en las principales ciudades del país cuyo
objetivo es generar información clave para el análisis, monitoreo y toma de
decisiones en materia de planeación urbana y desarrollo local (Sedesol, 2006a). El diseño de estos observatorios
especifica tres componentes básicos: 1) un sistema de
indicadores
estratégicos sobre la ciudad; 2) un sistema de
información que
mantenga disponibles los indicadores para que apoyen cotidianamente la toma de
decisiones de política urbana; y 3) un componente
de gestión, que
promueva los observatorios como espacios plurales de análisis y reflexión sobre
la ciudad, donde converjan activamente los diferentes sectores sociales.
En la Zona
Metropolitana del Valle de Toluca (zmvt), luego de año y medio de trabajo, un grupo de
investigadores de El Colegio Mexiquense y de la Universidad Autónoma del Estado
de México (uaem) han puesto en operación la primera
versión del Observatorio Metropolitano de Toluca (metrosum),[4] el
cual sigue la metodología general propuesta por un-Habitat y las adecuaciones específicas hechas por el
gobierno mexicano a través de la Sedesol (un-Habitat,
2005a; Sedesol, 2005).
Por tanto, metrosum es
una estación que monitorea los principales indicadores urbanos de la zmvt relacionados
con la “Meta 11” de la “Declaración del Milenio” y sus principales propósitos
son los siguientes:
·
Ofrecer
a las autoridades locales y a la sociedad en general información estratégica
que permita: a) mejorar la planeación del desarrollo
de los 12 municipios que conforman la zmvt;[5] b) dar seguimiento puntual a las
principales políticas y programas urbanos de desarrollo local; y c) monitorear los avances de la Agenda
Hábitat.
·
Facilitar
la realización de análisis comparativos de la zmvt, dentro de la misma (en los
espacios metropolitanos y a lo largo del tiempo) y con otras ciudades del país
y del mundo, con el fin de evaluar mejor su desarrollo e identificar con mayor
claridad áreas clave de oportunidad de mejora.
·
Ser
un espacio plural de discusión y consenso de las políticas urbanas de
desarrollo local.
·
Ayudar
en la comprensión del funcionamiento de la zmvt para lograr una planeación
del desarrollo más eficaz.
Objetivos del
artículo
Dado lo reciente
del proyecto de la Red oul
y, por tanto, la escasa experiencia acumulada en nuestro país en materia de
diseño y construcción de observatorios urbanos,[6]
este artículo se propone alcanzar cuatro objetivos centrales:
Compartir las principales lecciones
aprendidas en la
construcción de metrosum
para facilitar el trabajo de los diversos equipos que están instalando
observatorios urbanos en México y en otras partes del mundo.
Proponer un grupo de indicadores clave que
deben adicionarse a los observatorios mexicanos de zonas metropolitanas en
rápido crecimiento (como la zmvt),
con el fin de incrementar su utilidad en la toma de decisiones de planeación
urbana y desarrollo local, más allá de los requerimientos propuestos por un-Habitat y
la Sedesol, y como instrumento para apoyar la
generación de conocimiento sobre la ciudad.
Presentar la plataforma tecnológica de metrosum
basada en software libre, como una propuesta alternativa a las costosas
implementaciones de sistemas de información en línea de carácter comercial.
Anticipar los principales desafíos que enfrentará metrosum, y los demás
observatorios urbanos de México, para conformar la Red oul, en los términos que propone
la iniciativa de un-Habitat/Sedesol.
Rescatar lecciones, generar propuestas y anticipar desafíos, a partir de la experiencia y la
reflexión, seguramente apoyará la conformación de la Red oul en nuestro país.[7]
1. Lecciones de metrosum[8]
En esta sección
se comparten las principales lecciones aprendidas por el equipo responsable de
la construcción de metrosum
luego de año y medio de trabajo –de año y medio de ensayos, de aciertos y de
errores– con el propósito de que los investigadores interesados en los
observatorios urbanos reduzcan su curva de aprendizaje y logren construir
mejores observatorios para la planeación del desarrollo local. Estas lecciones son
las siguientes:
1.1 Considerar la
mayor cantidad de escalas espaciales de agregación de información para
facilitar comparaciones intrametropolitanas
Una
característica central de los observatorios urbanos es su dimensión socioespacial, pues los fenómenos sociales que monitorean
se manifiestan en diferentes escalas de agregación territorial. Por esto es
importante que los observatorios urbanos contengan información lo más
desagregada posible. metrosum
contiene información de la zmvt
desde la escala metropolitana, pasando por la municipal y de localidad, hasta
la de colonia o ageb
(Área Geoestadística Básica). Esto facilita
comparaciones intraurbanas que son clave para la
planeación del desarrollo urbano local.
1.2 Contar con
métodos sólidos que garanticen recopilar información de calidad en lugar de
información fragmentada.
Para que los
observatorios urbanos realmente sean útiles en las tareas de planeación
metropolitana es necesario tener información de calidad. Por ello, la primera
etapa de trabajo de metrosum
consistió en definir un detallado protocolo metodológico que guiara la
recolección y el ordenamiento de la información. Esto permitió a metrosum
contar con información que cumple, al menos, con cinco requisitos básicos de
calidad definidos por el equipo investigador: 1) relevante, 2) confiable, 3) comparable, 4) rastreable[9] y 5) auditable.[10]
Cabe subrayar que mientras el equipo de trabajo no acordó el protocolo de
recopilación y ordenamiento de la información, no se procedió a recabar un solo
dato. El protocolo se afinó y mejoró conforme avanzaba la construcción de metrosum.[11]
1.3 Adecuar la
metodología de un-Habitat/Sedesol a las
características particulares de la zona de estudio
En la
construcción de metrosum
se aplicó la metodología un-Habitat/Sedesol, pero se adecuó a
las condiciones de la zmvt
y a la disponibilidad de información. Así se logró estimar satisfactoriamente
los 20 indicadores clave, los 13 indicadores extensivos y completar las nueve
listas de verificación (información cualitativa de expertos) que marca la
metodología en temáticas tan diversas como tenencia de la tierra, estructuras
durables, costos de agua, tiempos de traslado, desempleo, violencia urbana,
desalojos, inclusión de género y descentralización de la administración pública.
Los periodos cubiertos por cada indicador y su escala de desagregación espacial
se explican de manera detallada en Sánchez y Álvarez Lobato (2006).
Adicionalmente se incorporaron algunos indicadores y modelos que permiten
explorar problemas particulares de la zmvt en temas relevantes como
transporte, suelo, vivienda y sustentabilidad.[12]
1.4 Apoyar los
observatorios en una plataforma de sistema de información confiable y de largo
plazo
Además de
información de calidad se requieren instrumentos eficaces para sistematizar y
consultar la información. metrosum
dispone de un sistema de información distribuido con componentes geográficos
que facilita manipular la información de territorios concretos (a diferentes
escalas de agregación), agilizar su consulta y despliegue (tabular, gráfico y
cartográfico) y simplificar su análisis. La experiencia del equipo de metrosum nos
ha enseñado que las mejores herramientas para construir un sistema de
información son las que mejor se conocen.
1.5 Utilizar software
libre en la plataforma tecnológica para generar soluciones más eficaces,
versátiles y económicas
Una condición
importante en el diseño de metrosum
fue encontrar soluciones tecnológicas de bajo costo y aplicación general. La
razón es que las plataformas tecnológicas convencionales, especialmente
aquéllas que involucran sistemas de información geográfica (sig), tienen precios comerciales
muy elevados, tanto de adquisición como de soporte o mantenimiento. Por eso el equipo especializado en
informática de metrosum,
luego de evaluar diferentes opciones, se decidió por una plataforma tecnológica
de software libre que permitió abatir costos sin perder eficacia en el
desempeño. Adicionalmente, esta solución tiene la ventaja de que la información
generada por metrosum
se puede distribuir o replicar de forma más fácil (tanto los datos como la
aplicación) por otros observatorios del país o de otras partes del mundo,
incluso por organizaciones con una infraestructura tecnológica limitada. Por su
importancia, la experiencia de metrosum en el uso de software
libre para
desarrollar una aplicación de sig se presenta en detalle más adelante.
1.6 Aprovechar el
potencial de la Internet para difundir la información de los observatorios
metrosum
lo desarrollaron dos instituciones públicas de educación superior e
investigación.[13] De esta manera, un
principio que guió su diseño conceptual fue garantizar el libre acceso a su
información. Por ello metrosum
está disponible sin restricciones en un medio de amplia cobertura como lo es la
Internet y cuenta con una interfaz amigable que simplifica su operación. El
propósito final de esto es facilitar y animar la participación activa de la
sociedad en el análisis, la reflexión y la planeación de su ciudad.
1.7 Integrar un
equipo multidisciplinario que hable un lenguaje común y orientado a objetivos
concretos
Las
especificaciones innovadoras del diseño de metrosum no podrían haberse
cumplido si el equipo de trabajo no hubiera tenido experiencia suficiente en
informática, manejo de sig
e investigación urbana. Por ello, para su construcción se convocó a
investigadores expertos en diversos campos estratégicos del desarrollo de la zmvt (por
ejemplo, en vivienda, transporte, economía urbana, geografía, planeación
territorial) y a especialistas tanto en informática (en sistemas de
información, redes y bases de datos, principalmente) como en manejo de sig. La coordinación del equipo de
trabajo y la tarea de alinear objetivos, conceptos e ideas recayó en
investigadores líderes de ambas instituciones, con autoridad técnica, académica
y administrativa.[14]
1.8 Diseñar una
estrategia de gestión y contar con personal para instrumentarla
La principal
debilidad actual de metrosum
no se localiza en su base de datos metropolitanos ni en su plataforma
tecnológica, sino en su vertiente de gestión. El equipo técnico y académico que
diseñó y construyó metrosum
no ha tenido la capacidad de vincular al observatorio con el sector público,
con la Agencia de Desarrollo Hábitat de Toluca ni con los sectores privado y
social. Las principales razones que explican esta falla de gestión son: la
incapacidad del equipo de investigación para diseñar una estrategia efectiva
que genere interés de los planificadores urbanos gubernamentales y de la
sociedad en general en las bondades de metrosum; el apoyo insuficiente
por parte de la Sedesol para propiciar la
colaboración entre metrosum
y la Agencia de Desarrollo Hábitat de Toluca, el gobierno del estado y los
gobiernos municipales; y el relevo de las administraciones municipales que con
frecuencia implica cambios de funcionarios y de intereses, así como el olvido o
desconocimiento de acuerdos, compromisos y proyectos.
1.9 Conformar
observatorios que incorporen a los diversos sectores de la sociedad[15]
Es recomendable
que desde el inicio del diseño de los observatorios urbanos se incorpore a los
diversos sectores de la sociedad interesados en el desarrollo urbano local, con
el fin de fortalecer la plataforma de apoyo social para los observatorios e
incrementar su efecto y utilidad real.[16]
En el caso de metrosum
no se tomó en cuenta este importante aspecto en su diseño organizativo, y se
cometió el error de conformar un equipo cuyos integrantes provienen sólo del
sector académico. Esto dio solidez científica al observatorio, pero se están pagando
las consecuencias en términos de una débil vinculación con la sociedad.
Actualmente se instrumenta una estrategia correctiva para que al terminar el
observatorio, y una vez con el producto acabado y funcionando se anime la incorporación de diversos
sectores sociales para el mejoramiento y operación de metrosum. Esto implicará contar
con una campaña focalizada de difusión y comunicación social dirigida por las
áreas especializadas de El Colegio Mexiquense y la uaem.
1.10 Instalar los observatorios urbanos en
instituciones no gubernamentales[17]
Las instituciones
no gubernamentales, especialmente las de carácter académico, ofrecen mayor
estabilidad e independencia como sedes de los observatorios urbanos ya que los
organismos pertenecientes a la administración pública federal, estatal o
municipal son altamente vulnerables a los vaivenes políticos y a los cambios de
estafeta administrativa y partidista. Esto no quiere decir, de ninguna manera,
que los grupos de académicos estén libres de intereses políticos, técnicos o de
algtún otro tipo. Además, en general las
instituciones académicas ofrecen mayor capacidad técnica y más voluntad de
compartir la información, en contraste con las instituciones de la
administración pública mexicana que normalmente actúan sobre el supuesto de que
la información que generan es de ellos, por ellos y para ellos (Iracheta,
2005). En estos términos, una posible ventaja de metrosum es que está alojado en
el Laboratorio de Análisis Socioespacial de El
Colegio Mexiquense y comparte la sede con la uaem, lo que le brinda total
autonomía en su diseño, desarrollo y operación.
1.11 Enfocar los indicadores del observatorio a
las prioridades metropolitanas
metrosum
tiene otra debilidad que es importante destacar. Si bien su diseño cumplió
satisfactoriamente con los requerimientos de las instituciones que financiaron
el proyecto (un-Habitat/Sedesol), los indicadores
establecidos en la metodología de estas instituciones no cubren totalmente las
prioridades de la zmvt.[18]
Esto le resta potencial para apoyar la toma de decisiones de política urbana
para el desarrollo local. Por ello, en la siguiente sección se hace una
propuesta de indicadores clave que deberían añadirse a los requeridos por un-Habitat/Sedesol con el propósito de incrementar la utilidad de metrosum y de
otros observatorios de áreas urbanas en rápido crecimiento como la zmvt.
2. Propuesta de
indicadores: información pertinente de calidad
Los buenos
indicadores urbanos no son piezas de información abstracta; son datos de la
realidad que sintetizan información clave para comprender diversas situaciones
y tendencias de las ciudades. Permiten medir, de manera cualitativa o
cuantitativa, la intensidad de un fenómeno o la gravedad de un problema y
evaluar los avances hacia determinados objetivos y metas. Los indicadores
urbanos facilitan valorar las estrategias en curso en función de la posibilidad
de alcanzar objetivos previstos, así como anticipar riesgos y aprovechar
oportunidades, tanto para la ciudad en su conjunto como para los diferentes
elementos que la componen (Galster et
al., 2005).[19]
Por tanto, los
buenos indicadores urbanos deben ofrecer información clave que posibilite medir
efectos, identificar prioridades, comparar a la ciudad consigo misma a lo largo
del tiempo o con otras ciudades (con las que incluso puede estar en competencia
directa) y permitir que quienes toman las decisiones reaccionen con oportunidad
para reforzar o corregir las estrategias y acciones de política urbana y
desarrollo local (Auclair, 2002).
En principio, el
sistema de indicadores de un-Habitat está proyectado para realizar esas tareas (Newton,
2001), sin embargo, como cualquier propuesta de orden general, la de un-Habitat no
es igualmente aplicable en todas las ciudades del mundo porque no alcanza a cubrir
las particularidades de cada una de ellas (May et
al., 2000),[20]
en especial su situación económica, social, ambiental y política, así como las
prioridades y valores que son específicas de cada lugar (Dhakal
e Imura, 2002). Por esta razón, aunque los observatorios
locales de México (Red oul)
deben ajustarse en lo general a los lineamientos de un-Habitat, la Sedesol
modificó el sistema de indicadores con el propósito de acercarlo más a las
características, necesidades y prioridades de las ciudades mexicanas (Sedesol, 2005).
Sin duda, los
indicadores de la Sedesol son un buen intento de
traducir el interés de un-Habitat a la realidad nacional. No obstante, la propuesta
sigue siendo, inevitablemente, demasiado general debido a la diversidad de las
ciudades mexicanas consideradas en la Red oul y a que muchos de los
indicadores propuestos por la Sedesol se ubican en la
parte más baja de la pirámide de la información (Martínez Leal, 2004; Sedesol, 2004).[21]
Por tanto, las propuestas de un-Habitat y de la Sedesol no
responden plenamente a las prioridades de planeación y a los requerimientos de
información de una ciudad tan dinámica como la zmvt.[22]
2.1 Indicadores
clave para la Zona Metropolitana del Valle de Toluca
La zmvt enfrenta
un proceso de crecimiento tan acelerado, que comprender su situación e imaginar
su evolución probable requiere de indicadores más específicos que los que
establecen un-Habitat
y la Sedesol.[23]
El equipo de trabajo de metrosum
está abocado a la tarea de construir estos indicadores para añadirlos a la
propuesta metodológica de un-Habitat/Sedesol, especialmente en
los módulos de economía, sociedad, medio ambiente y desarrollo metropolitano.[24]
Los indicadores adicionales que en metrosum se consideran clave para ciudades con las
características de la zmvt,
se seleccionaron porque: 1) se asocian con problemas clave de la zmvt; 2) permiten observar con mayor claridad
la realidad de la ciudad;[25] 3) facilitan evaluaciones ex-ante y ex-post de las políticas metropolitanas de
desarrollo local; 4) ofrecen posibilidades de explorar
relaciones de causalidad entre diversas políticas, procesos y variables
metropolitanas; y 5) se vinculan directamente con la
formulación de políticas y la instrumentación de acciones estratégicas (Frausto et al., 2005).[26]
Nuestra propuesta de indicadores se presenta a continuación.
Módulo i: Economía
En materia
económica se identificaron tres indicadores clave para la zmvt: competitividad, salarios e
inflación.
1. Competitividad
Las ciudades no
funcionan en el vacío sino que compiten agresivamente con otras ciudades por
atraer inversiones, empleos y oportunidades de desarrollo (Sobrino, 2003, 2004;
Urban Studies, 1999). En
este contexto, la zmvt,
al ser una de las diez ciudades más grandes y dinámicas del país, enfrenta una
dura competencia con el resto del sistema urbano nacional, e incluso con
ciudades de su misma escala de otras partes del mundo (Villarreal, 2004). Por
ello, para ciudades como la zmvt
elevar su competitividad es un tema estratégico tanto para su crecimiento económico
como para el bienestar de su población (Sobrino, 2005).
En términos
generales, la competitividad se relaciona directamente, al menos, con ocho
factores clave: 1) el esfuerzo de recaudación fiscal de
los gobiernos locales; 2) la capacidad de desarrollo
empresarial; 3) la capacidad de producción local; 4) la calidad del capital humano; 5) la construcción de bases para la
investigación; 6) el esfuerzo en materia de
financiamiento bancario para apoyar la transformación local; 7) el nivel de conectividad; y 8), la fuerza de la economía digital
(Ruiz Durán, 1997, 2004).
Las ciudades
mexicanas con características parecidas a la zmvt deberían contar con datos
sobre estos ocho factores clave y construir una medida de competitividad que
permita observar su evolución y hacer comparaciones interurbanas.[27]
2. Evolución de los
salarios
Como es obvio, la
evolución de los salarios resulta clave para estimar los ingresos monetarios de
la población y es un indicador básico de bienestar urbano (Freije
et al.,
2004; Cabrero et al., 2003). Esto se puede calcular
monitoreando la evolución de los salarios que otorgan empleadores clave en la zmvt. Por
ejemplo, los gobiernos estatal y municipales, los empresarios en los sectores
industriales (incluido el de la construcción) y de servicios (a través de sus
respectivas cámaras y asociaciones) y la Universidad Autónoma del Estado de
México, entre otros.
3. Índice de
inflación metropolitano
De manera amplia
se acepta la influencia de la inflación espacialmente diferenciada en el
desarrollo de las ciudades (Garza y Rivera, 1994; Ruiz Chiappeto,
1999; Islas-Camargo y Cortez, 2004), además de que juega un papel central en la
relación entre el ingreso y el gasto de la población en la zmvt. De acuerdo con propósitos
de la Red oul, este índice podría concentrarse en una
canasta básica que permita monitorear la inflación de los bienes y servicios
más importantes para la población de menores recursos. Asimismo, este índice se
podría calcular periódicamente para distintas partes de la zmvt con el fin de analizar las
diferencias intrametropolitanas y sus efectos en la
calidad de vida de la población.
Módulo ii: Sociedad
El módulo de
indicadores sociales no sólo requiere reforzarse en diversos temas, sino darle
un cambio de enfoque que incorpore verdaderamente la variable espacial. En
otras palabras, se necesita generar indicadores socioespaciales
sobre accesibilidad a servicios clave, justicia distributiva, segregación,
desigualdad, distribución de servicios públicos, violencia contra los más
vulnerables y acceso a nuevas tecnologías.
4. Accesibilidad a
servicios clave
Uno de los
componentes más importantes para recibir servicios públicos y algunos servicios
privados es el costo de acceso (McLafferty, 1982;
Knox y Pinch, 2000). Cuando la ciudad crece a una
velocidad tan acelerada como la zmvt, los costos de acceso cambian con la misma
rapidez y afectan sobre todo a la población de menores recursos. Para lograr
una ciudad más justa y equitativa, es importante monitorear la accesibilidad de
diferentes grupos de población objetivo a servicios que les son fundamentales.
Por ejemplo, de la accesibilidad de los niños y jóvenes más pobres a los
servicios educativos, la accesibilidad al empleo de la población de escasos
recursos en edad de trabajar, la accesibilidad de los mayores de 65 años a los
servicios de salud o la de las madres (especialmente las que son jefas de
familia) a guarderías. Pero también la accesibilidad a centros de abasto, a
áreas verdes, a centros de recreación o a servicios de trámites gubernamentales
fundamentales, entre otros. Es indudable que una ciudad que ofrece servicios
accesibles ofrece mejor calidad de vida a su población.[28]
En la zmvt
se aplicaron recientemente diversos métodos para evaluar la accesibilidad de
servicios privados y públicos (Garrocho, Chávez y Álvarez, 2003; Garrocho y
Campos, 2006) y metrosum
está incorporando estos métodos de medición y sus resultados.
5. Servicios de
salud para la población de la tercera edad en situación de pobreza
La justificación
de tratar este indicador de manera especial tiene tres argumentos centrales: 1) el acelerado proceso de
envejecimiento de la población tanto a escala nacional (Alba, 2005) como en la zmvt (Garrocho
y Campos, 2005); 2) el hecho de que éste sea uno de los
servicios públicos básicos para la población más vulnerable a la enfermedad y
en mayor y casi permanente necesidad (Tuirán, 1999);
y 3)
que la utilización de los servicios de salud por parte de la población de la
tercera edad, en especial, tenga un fuerte componente socioespacial
(Meade y Earickson, 2005).
Por esto, en la zmvt
es necesario monitorear permanentemente la dotación de servicios (si son
suficientes o no), su distribución socioespacial
(para estimar su accesibilidad y utilización) y su nivel de calidad (para
valorar su eficacia). Ya existen evaluaciones de estos aspectos en la zmvt
realizados por algunos de los participantes en la construcción de metrosum y se
están integrando a la base de datos del observatorio (Garrocho, 1995; Garrocho
y Campos, 2005).
6. Transporte
En materia de
transporte no sólo importa la longitud de los viajes o su costo en términos
económicos y de tiempo, sino la calidad del transporte: de las unidades, del
diseño de rutas, de sus grados de seguridad, comodidad y eficiencia, entre
otros aspectos (Hensher et
al., 2004). En la zmvt, algunos investigadores participantes
en la construcción de metrosum
ya realizaron estudios de este tipo y los resultados se están incorporando a su
base de datos (Sánchez, 2005, 2006a, 2006b).
7. Calidad de los
servicios públicos
La voz del
usuario de servicios públicos no se escucha en los observatorios urbanos. Es
muy diferente contar oficialmente con la provisión de un servicio público que
contar con servicios públicos cuya calidad satisface las expectativas de los
usuarios (García, 2003). Es recomendable que metrosum incluya la evaluación
que hacen los usuarios de los servicios que reciben. Desde seguridad hasta
educación y salud; desde alumbrado hasta limpieza, vialidades y transporte; desde
servicios judiciales hasta los del registro público, catastro o notarías, por
mencionar algunos.[29]
8. Justicia
distributiva
Una de las
principales funciones de los gobiernos locales es la distribución socioespacial de los recursos públicos. Esta distribución
debe ser justa y se realiza, principalmente, mediante acciones de inversión y
política pública que inevitablemente tienen un componente espacial (Sobrino y
Garrocho, 1995; Baldwin et al., 2005). Sería importante conocer
cómo los gobiernos locales distribuyen socioespacialmente
los recursos públicos, cuáles son las zonas más o menos favorecidas y por qué,
cuál es la lógica que fundamenta la distribución socioespacial
de estos recursos y cuáles son las opciones para lograr una distribución más
justa de éstos (Werna, 2000; dpu, 2001). La geografía urbana
ofrece diversas técnicas para medir la justicia distributiva, desde indicadores
de accesibilidad y utilización hasta índices como el de Gini,
el de disimilaridad o la Curva de Lorenz
(Goodall, 2003).
9. Segregación socioespacial
Las ciudades
contemporáneas, como la zmvt,
favorecen la segregación socioespacial y la
fragmentación urbana, que no expresan otra cosa que las divisiones existentes
en la sociedad (Solís, 2002; Rodríguez y Arriagada,
2004). Por ejemplo, en la zmvt
desde hace tiempo han surgido numerosos fraccionamientos cerrados (gran parte
de ellos en condominio) y algunos de gran tamaño (como San Carlos en Metepec o Barbabosa en Zinacantepec). En
este contexto, los espacios públicos tradicionales como la Alameda o el centro
histórico empiezan a perder importancia como sitios de convivencia colectiva y
se ven sustituidos por modernos centros comerciales de difícil acceso para los
grupos de población que no disponen de autotransporte privado (Medina, 2006a).
Adicionalmente, algunos grupos de población, como los mayores de 65 años,
empiezan a ser confinados a ciertas partes de la ciudad (Garrocho y Campos,
2005b). La zmvt
empieza a adoptar un perfil segregado que no se ha monitoreado puntualmente y que
requiere acciones de política para desalentarlo.
10. Desigualdad
social
La segregación socioespacial va de la mano de la desigualdad social y
expresa el resultado de una competencia (es decir, de conflictos) entre los
diferentes grupos sociales de la ciudad por los recursos y oportunidades
colectivos (Massey y Eggers,
1990; Solís, 2002; López Moreno, 2005). El rápido crecimiento de la zmvt se debe
fundamentalmente a las intensas corrientes de inmigrantes que con frecuencia
cuentan con ingresos superiores al promedio de la población residente. Esto ha
motivado el surgimiento de servicios que eran impensables hace apenas 20 años:
lujosos y enormes centros comerciales, modernas salas de cine vip, franquicias de todo tipo orientadas
a grupos de población de altos ingresos, suntuosas zonas residenciales,
exclusivos clubes deportivos, entre otros; que coexisten en perfecta separación
con las zonas pobres de la ciudad. La zmvt se está fragmentando y se
hace progresivamente más desigual. Los indicadores clave propuestos en la
metodología de un-Habitat/Sedesol se orientan a
evaluar de manera agregada el desempeño de las ciudades y a facilitar
comparaciones interurbanas, pero no permiten tener una visión detallada de las
diferentes partes de la ciudad ni hacer comparaciones intraurbanas.
Las diferencias intraciudad son necesarias para
identificar los diversos niveles de pobreza y prosperidad que coexisten en la
ciudad (Auclair, 2002).[30]
11. Educación,
ciencia y tecnología
Ya es un lugar
común hablar del siglo xxi
como el siglo de la sociedad del conocimiento. Sin embargo, en la zmvt no está
ampliamente disponible el perfil educativo de la población. En particular
aspectos más refinados como la tasa de permanencia en el sistema de educación
de hombres y mujeres, el índice de graduación por nivel educativo, la
proporción de egresados por tipo de carrera, la dotación, pertinencia y calidad
de la educación que se ofrece en la zona metropolitana, la productividad
científica de los centros especializados localizados en la zmvt y su vinculación con los
sectores productivos, la concentración de científicos o los apoyos a la
investigación, la cultura y las artes, por mencionar algunos aspectos. Todos
estos son temas clave que definen la calidad del capital humano y el futuro metropolitano
(Bazdresch, 2004; Torres, 2004; Aguirre, 2004).
12. Acceso a la
Internet y a nuevas tecnologías de información y comunicación
Hasta hace unos
años el acceso a la Internet se asociaba con grandes organizaciones privadas o
públicas. Sin embargo, actualmente éste es un servicio básico para los
estudiantes de todos los niveles educativos, dado que para realizar muchas de
sus tareas escolares requieren necesariamente de la Internet. El punto es que
el costo del transporte a los llamados cibercafés y la renta del servicio
pueden representar un porcentaje elevado del ingreso de las familias de
recursos más escasos y que la carencia de servicio de Internet en la escuela o
en la casa limita la capacidad de aprendizaje de los alumnos (Garrocho y Brambila, 2006). Pero no sólo los estudiantes requieren de
la Internet, las unidades productivas y de servicios (especialmente las micro,
pequeñas y medianas empresas) también lo necesitan para ser más competitivas en
el mundo global. Existe suficiente evidencia de que el acceso de estas unidades
productivas a la Internet incide directamente en la competitividad
metropolitana (Ruiz Durán, 2004; Zermeño, 2004).
13. Violencia contra
niños, mujeres y personas de la tercera edad
Los indicadores
de violencia deberían desglosarse para permitir evaluar la violencia contra los
grupos más vulnerables de la sociedad (Del Olmo, 2000; Monárrez,
2002). En los medios de comunicación de México se ha instalado de manera
primigenia la violencia contra mujeres en algunas ciudades del país (el ejemplo
por excelencia es Ciudad Juárez), pero no se sabe con certeza si la violencia
contra mujeres en la zmvt
es similar o no a la que ocurre en esa o en otras ciudades ni cómo está
evolucionando. En el conciente colectivo se sabe que
en todas partes existe la violencia contra los grupos más débiles de la
sociedad, pero no tenemos datos certeros de su magnitud ni de su evolución en
la zmvt.
Módulo iii: Medio
ambiente
Los problemas
medioambientales son particularmente preocupantes en la zmvt y en otras ciudades con
características similares. No obstante, la metodología un-Habitat/Sedesol
no propone indicadores suficientes que respondan a la necesidad apremiante de
monitorear la calidad del medio ambiente de este tipo de ciudades.
14. Contaminación
del agua y del suelo
En su metodología
de indicadores un-Habitat/Sedesol consideran la
cantidad de agua disponible para los habitantes de la ciudad, su precio y
consumo, pero no su calidad. Adicionalmente, la zmvt tiene una característica muy
especial: una parte importante del suelo metropolitano (que aún no se
cuantifica) se dedica a la agricultura, lo que tiene efectos en el costo y en
la eficiencia de la utilización del recurso. Pero además, se desconocen los
niveles de contaminación en agua y suelo en la zmvt, aunque se presume que son
importantes (cna,
2002).
15. Consumo de
energía
Si el
comportamiento económico de la zmvt es similar al de otras ciudades de su misma
escala, eventualmente las economías de aglomeración empezarán a verse superadas
por los costos de congestión (Jenks y Dempsey, 2005). Esto implicará no sólo mayores tiempos de
transporte (que es un indicador ya considerado parcialmente por un-Habitat/Sedesol), sino más consumo de energía per cápita, en
especial de gasolina, lo que impactará también en los niveles de contaminación
del aire de las diferentes partes de la ciudad. Por otro lado, los nuevos
estilos de vida también están conduciendo a consumos más elevados de
electricidad, que al igual que los de gasolina, desconocen los planificadores
de las ciudades mexicanas (gem,
2002; Alejandre, 2000; Semarnap,
1997).
16. Reservas
territoriales, áreas verdes y deportivas
La zmvt podría
ser un ejemplo paradigmático de carencia de áreas verdes en México. Aparte del
Parque Sierra Morelos en el municipio de Toluca y de contados jardines en mal
estado, las áreas verdes de la zmvt se están agotando al ser ocupadas por nuevos
desarrollos inmobiliarios. El municipio metropolitano de Metepec es una muestra
clara de esto. En 2006, el gobierno municipal de Metepec autorizó la
construcción de muchos desarrollos inmobiliarios sin haber previsto reservas
territoriales y ecológicas, ni la necesidad de contar con suficientes áreas
verdes y deportivas para la población (Medina, 2006b). Se propuso un indicador
para estimar el porcentaje del área total de la zmvt destinada a plazas, parques,
jardines y áreas deportivas de uso público (García Coll,
2003).
Módulo iv: Desarrollo
metropolitano
El crecimiento
tan acelerado de la zmvt
ha resultado en la ocupación de suelo no apto para actividades urbanas, lo que
está generando importantes costos económicos para construir infraestructura de
remediación y elevados costos sociales en términos de bienestar y exposición al
riesgo de la población. Adicionalmente, son numerosas las áreas de la zmvt que no
logran regenerarse al menos con la misma velocidad con la que se deterioran
(García Coll, 2003).
17. Crecimiento y
expansión
Los
administradores de una zona metropolitana de tan rápido crecimiento y expansión
como la del Valle de Toluca requieren información oportuna que les permita
dirigir su crecimiento hacia las zonas más aptas. Esto implica conocer los
tipos de suelo, las condiciones de vulnerabilidad a riesgos naturales,[31]
la disponibilidad tanto de infraestructura y equipamiento como de agua, entre
otras consideraciones (García Coll, 2003). Esto
debería orientar la adquisición de reservas territoriales y derechos de vía que
permitan guiar el desarrollo metropolitano, incidir en el mercado del suelo y
prever las necesidades viales a escala metropolitana y regional. Un indicador
experimental que se está adicionando a metrosum es el porcentaje de
población metropolitana que se localiza en áreas no aptas para el desarrollo
urbano. Una vez definidas estas áreas,
el indicador se podría calcular relativamente rápido con el apoyo de
herramientas en ambiente sig.
18. Densidad de
población
El tamaño y la
tasa de crecimiento de la población son importantes para entender la dinámica
de las ciudades, pero igualmente importante es conocer la densidad de población
para planear mejor la distribución espacial de servicios públicos puntuales
(educación, salud, entre otros) y de red (transporte y vialidades
principalmente). Es sabido que densidades de población demasiado bajas elevan
los costos para ofrecer infraestructura y alargan los viajes en la ciudad; pero
también sabemos que densidades de población demasiado altas generan grandes
costos de congestión y tienen efectos negativos en la calidad de vida de los
residentes (O’Sullivan, 2002). Adicionalmente, sería
útil conocer la densidad de grupos particulares de población para dar
respuestas adecuadas de políticas públicas focalizadas. Por ejemplo, en la zmvt la
población mayor de 65 años tiende a aglomerarse en el centro histórico de la
ciudad, mientras que la población menor de 65 años se localiza de manera
dispersa en la periferia de la zona metropolitana. Evidentemente, las
respuestas de planeación en uno y otro caso deberán ser diferentes (Garrocho y
Campos, 2005b).
19. Regeneración
urbana
Amplias áreas de
la zmvt
registran problemas graves de deterioro, sobre todo en el centro histórico del
municipio de Toluca (García Coll, 2003), donde el
principal deterioro se da en los segundos pisos de las construcciones más
antiguas; en ejes comerciales de uso intensivo del suelo y en zonas diversas,
particularmente afectadas por el graffiti. Hasta el
momento no hay información de calidad sobre este proceso de deterioro en
diversas partes de la zmvt.
20. Imagen y diseño
urbano
En la zmvt existen
algunas áreas muy focalizadas de atracción turística. La más importante es la
ciudad típica de Metepec y, en un lejano segundo lugar, el centro histórico de
Toluca. La imagen y el diseño urbano de estos sitios deberían preservarse a
toda costa porque constituyen el escaso capital urbanístico de la ciudad. Hay
pocos estudios al respecto, pero un indicador muy grueso para monitorear esto
podría ser la inversión en mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad (gem, 2003;
García Coll, 2003).
3. Propuesta de
plataforma tecnológica
En esta sección
se detalla el uso de software libre en la construcción de la plataforma
tecnológica de metrosum,
con el propósito de compartir las ventajas que ofrece para la construcción de
observatorios urbanos locales.[32]
Es necesario enfatizar que en el caso de metrosum el equipo de
investigación estableció, entre otros, dos requisitos básicos de diseño: el libre
acceso al conocimiento
y el libre acceso a la utilización del software, con el fin de responder a uno de los
objetivos clave del proyecto: compartir ampliamente el conocimiento generado
durante la construcción y operación de metrosum.
Para cumplir con
los requisitos de diseño antes mencionados se evaluaron diversas soluciones
tecnológicas, seleccionando finalmente la que se apoya en la utilización de software libre. Esta solución ha permitido
garantizar el libre acceso al conocimiento porque transparenta por completo la
arquitectura de metrosum
y la manera como está construido. Esto significa que cualquiera puede acceder a
la descripción de sus componentes, a sus códigos fuente, a sus algoritmos y
programas, a sus formas de operación y a sus especificaciones tanto de hardware como de software, entre muchas otras cosas, lo que
sería imposible si se hubieran utilizado aplicaciones comerciales. El propósito
de esta transparencia que da acceso libre al conocimiento implícito en la
construcción de metrosum
es socializar el conocimiento, estimular el diálogo entre desarrolladores de software, alentar y acelerar la innovación
tecnológica, promover la construcción de mejores observatorios urbanos y
someter a metrosum
a la exigente prueba del escrutinio público como método para la mejora
continua.
La solución
tecnológica seleccionada también ha funcionado para asegurar el libre
acceso a la utilización del software, porque
libera a quienes desarrollaron metrosum y a quienes se beneficien de su diseño, de
los proveedores comerciales ya que el software libre (y el de código abierto[33])
está disponible de manera pública para ser legalmente copiado y distribuido sin
ninguna restricción, lo que permite abatir los costos de adquisición, de
mantenimiento[34] y de generación de nuevos
productos, así como el manejo de estándares técnicos convencionales para avalar
su capacidad de interacción con otras aplicaciones, tanto libres como
comerciales, en un horizonte de largo plazo.
En la
construcción de metrosum
el software
libre se utilizó, entre otras cosas, para armar las interconexiones de red,
para construir la base de datos, el sitio de Internet y su aplicación asociada;
para desplegar la información tabular, gráfica y cartográfica del observatorio;
para realizar las tareas de monitoreo y mantenimiento del sitio y para armar el
motor de búsqueda y construcción de nuevos indicadores. En síntesis, metrosum fue
totalmente programado en software libre o código abierto y permite la
interacción completa con archivos generados por aplicaciones comerciales.[35]
3.1 Sistemas de
información y la Internet[36]
En el mundo de la
información, en muchos proyectos de sistemas automatizados de información (sai),
particularmente aquéllos que tienen que ver con sistemas de información
geográfica, la recaptura de información o la imposibilidad de reusar informacion digital recabada para otros propósitos es más
común de lo que debiera ser. Esto se debe, en parte, a que hay una necesidad
clara, en todas las escalas geográficas, de accesar,
integrar y usar datos espaciales de fuentes diversas de manera casi
transparente y ponerlas a disposición de otros usuarios para generar una
verdadera infraestructura de datos espaciales que pueden ser de gran utilidad
para los planificadores urbanos y para la sociedad en general (Nebert, 2004). La creciente popularidad y ubicuidad de la
Internet, junto con sus tecnologías y estándares asociados, hace posible
desarrollar estas infraestructuras con una estrategia distribuida, de forma tal
que ya ha cambiado la manera como son accesados,
compartidos y manipulados los datos de un sig (Peng
y Meng-Hsiang, 2003). Los sig tradicionales, cerrados y
centralizados en estaciones de trabajo y fuertemente dependientes de
plataformas específicas de hardware y software, han dado paso a sistemas basados en
una arquitectura cliente-servidor conectados a una Intranet institucional o
públicamente accesibles en la Internet.[37]
La arquitectura
de metrosum
adopta un modelo de cuatro capas (Peng y Ming-Hsiang, 2003). Estas capas son las siguientes:
·
El servidor de datos. Contiene el manejador de base de
datos y la base de datos de la información espacial y aespacial.
Una aplicación accede a estos datos a través del Lenguaje de Consulta
Estructurado (sql)[38] y
de un software
de conectividad que hace visibles los servicios de la base de datos en un
esquema distribuido.[39]
·
El servidor de mapas. Es el componente más importante de un
sig en
línea y que lo hace diferente de otros sistemas más convencionales pues es el
responsable de realizar las consultas espaciales, conducir el análisis espacial
así como generar y desplegar los mapas que el usuario requiera. Además, provee
los servicios y funciones tradicionales que maneja un sig y sus salidas típicas son
datos que un programa de usuario puede manipular o bien un archivo gráfico en
un formato estandarizado conocido.[40]
·
El servidor de aplicaciones. Es responsable de conducir la lógica
de la aplicación, de atender las peticiones de un programa cliente y de
interpretarlas y canalizarlas a los servidores de mapas y/o de datos. En un sai basado en
Web, esta capa contiene el servidor http,
que es el protocolo que permite el intercambio de documentos en la World Wide Web, además del software desarrollado específicamente para
interconectar y procesar las diversas peticiones entre los diferentes servicios
que ofrece la Internet.
·
El cliente. Es el lugar donde los usuarios
interactúan con los objetos espaciales, y la información de la base da datos, y visualizan los resultados que arroja el sistema
de información. Una interfaz a través de un navegador Web puede ser el único
proceso que realice la computadora cliente (donde está el usuario) para
interactuar con el sistema en la Internet; esto es lo que se conoce como un
cliente ligero. Si el cliente necesita realizar localmente procesos más
sofisticados, se requieren algunos componentes de software instalados en las máquinas de los
usuarios de la aplicación. La aproximación de metrosum es usar un cliente lo
más ligero posible pero con la posibilidad de interactuar de manera dinámica y
eficiente con aplicaciones del sistema, tanto las convencionales como las que
tienen componentes espaciales o geográficos.
El efecto de un sig disponible
en la Internet y basado en Web ofrece posibilidades de acceso a la información
a todos aquellos que participan en un observatorio urbano, incluyendo por
supuesto a la sociedad a la que sirve. La transparencia y ubicuidad de un
observatorio urbano local de esta naturaleza permite consultar, manipular e
integrar datos de una manera más eficiente y confiable. Sin embargo, al estar
involucradas tecnologías aún poco usuales para el desarrollador tradicional de sig, se
requiere una construcción más cuidadosa y sistemática, con equipos de
desarrollo interdisciplinarios donde concurran especialistas en nuevas
tecnologías, estándares de información y comunicaciones.
3.2 El software
libre
Los sig que se
usan en los sectores académico y gubernamental normalmente se han soportado en software
comercial bien
conocido y ampliamente probado, porque por lo regular la construcción de sig implica
inversiones importantes (no sólo en software, sino también en hardware de alto desempeño); en información
espacial (adquirida en formato electrónico, en papel o mediante levantamiento
en campo) y en personal calificado. Por tanto, usualmente se opta por confiar
en el soporte de las empresas desarrolladoras de esta tecnología y en los estándares
de facto
que genera una comunidad especializada de usuarios. De manera adicional, en el
desarrollo de sig
que incorporan variables espaciales y que se orientan a la planeación urbana y
regional, suelen participar activamente especialistas en diversas temáticas
sociales, más que expertos en tecnologías de información, por lo que la toma de
decisiones sobre el hardware y el software deben resolverse de la manera más
simple y segura, lo que explica que en mucha ocasiones se recurra a
aplicaciones comerciales de capacidad probada.[41]
Ya que el software para sig es un nicho de mercado
bastante maduro, las empresas especializadas suelen establecer periódicamente
relaciones de largo plazo, en condiciones en apariencia ventajosas para el
cliente (en general instituciones académicas, dependencias gubernamentales y
muchas otras organizaciones públicas y privadas), lo que hace que la selección
continua de sus productos para el desarrollo de nuevos proyectos se realice de
manera natural.
La propia Red Global de Observatorios Urbanos (guo-Net) de un/Habitat
mantiene una relación de este tipo, lo que orienta al uso de software propietario en la constitución de los
observatorios urbanos locales (un-Habitat, 2005b).[42]
El equipo que
construyó metrosum
se planteó una aproximación diferente. En un mundo global, el reto para la
sociedad del conocimiento consiste en asegurar efectivamente la disponibilidad
del conocimiento y un acceso libre a los recursos de información, pues son
éstos los medios primarios para proveer a la ciudadanía de una base confiable
para la acción [fhb, 2005]. Esto es congruente con la
“Declaración del Milenio” y con los objetivos que persiguen los observatorios
urbanos locales. Pero para asegurar un verdadero acceso libre al conocimiento y
a la utilización del software también es necesario garantizar que
los sistemas y procesos que manipulan la información estén suficientemente
disponibles, no sólo ahora, sino en el futuro, de tal manera que la posesión o
instalación de una pieza de software no sea impedimento para acceder o
manipular la información. El software libre facilita cumplir con este
cometido.
Adicionalmente,
el software
libre representa una oportunidad para las economías menos desarrolladas, pues
disminuye la dependencia tecnológica y mejora la infraestructura informática de
manera sustentable, evitando el pago regular de licencias de software propietario. Por ello, son cada vez
más las organizaciones públicas y privadas que evalúan la implementación de software libre como prioridad estratégica y
que descubren el efecto positivo del software libre en sus resultados económicos y
en su libertad de elección (Heinz, 2005).
En su definición
más clásica, el software libre se refiere a la libertad que
tienen los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y
mejorar el software.
Se basa en cuatro libertades fundamentales: 1) libertad para ejecutar los programas
independientemente del propósito; 2) libertad para estudiar el
funcionamiento de los programas y adaptarlos a las necesidades particulares del
usuario (lo que implica tener disponible el código fuente de los programas); 3) libertad para distribuir copias y
compartir socialmente el conocimiento; y 4) libertad para mejorar los programas y
publicarlos bajo el mismo esquema (Stallman, 2004).[43]
Las ventajas de este modelo que ya está aprovechando metrosum se pueden resumir de la
siguiente forma (Mas, 2005):
·
Alienta la innovación tecnológica. El hecho de compartir la información
y el trabajo colaborativo son similares a lo que tradicionalmente se sigue en
el mundo científico, donde el resultado de un trabajo es la base para nuevas
investigaciones. Esto da como resultado nuevas versiones de software con avances e innovaciones, liberados
sin restricción alguna y de manera continua. Esto contrasta con lo que ocurre
en la esfera del software comercial donde el licenciamiento
propietario y las patentes impiden que otros participen del conocimiento, en el
sentido de que ese conocimiento es patrimonio exclusivo de las organizaciones
que lucran con él.
·
Costo total de propiedad más bajo. Los costos se abaten no solamente
por la gratuidad del licenciamiento, sino por los menores costos de soporte
técnico y mantenimiento.
·
Menores requisitos de hardware
y mayor durabilidad de las soluciones.
Sin generalizar, se considera que el software libre requiere de menores recursos de hardware para obtener un desempeño similar o
superior al que ofrece una solución propietaria, con la ventaja de ser
multiplataforma.[44] Por otro lado, la
permanencia y actualización de un programa no es decisión de un individuo o
empresa, sino de una comunidad a menudo amplia de usuarios enfocados a un mismo
desarrollo.
·
Escrutinio público. El desarrollo colaborativo de software pone el código fuente de los
programas a disposición de la comunidad de usuarios, lo que hace que el proceso
de reporte y mejora de los programas de cómputo sea más dinámico y oportuno, en
un marco de gran seguridad que dificulta la introducción de algún código
malicioso.[45]
·
Independencia del proveedor. La disponibilidad del código fuente
hace que los usuarios no dependan de un solo fabricante, ni para actualizar sus
aplicaciones ni para generar adaptaciones y mejoras a los programas.
La Internet ha
facilitado la integración e interacción de comunidades desarrolladoras de software libre, conformadas por programadores
y usuarios especializados en probar, documentar y/o configurar aplicaciones, ya
sea de manera voluntaria o como parte de un trabajo remunerado en
organizaciones públicas o privadas. El éxito del modelo radica en tener una
comunidad de usuarios amplia trabajando como red, interesada en proyectos
concretos de desarrollo de software y con liderazgos que permiten
consensuar la toma de decisiones. El sistema operativo Linux y buena parte de
las aplicaciones de redes (servidores Web, correo, ftp, navegadores) son un claro ejemplo de ello.
Sin embargo,
tanto el software libre
como el de código abierto tienen sus limitaciones. Por ejemplo, se ha criticado
que este modelo de desarrollo de software no es tan rápido como se cree, que
hay conflicto entre los desarrolladores, que los proyectos se fragmentan, que
el soporte técnico no está garantizado, que los proyectos exitosos son aquéllos
que interesan sólo a los programadores y no a los usuarios finales, y que los
programas mueren por falta de una masa crítica de usuarios (Bezroukov,
1999). Ciertamente, entre más especializada sea la aplicación desde el punto de
vista del usuario final, la comunidad de usuarios de software libre es menor, como también el
interés de los programadores para participar en su desarrollo, por lo que el
riesgo de utilizarlas se incrementa. Por fortuna, las herramientas disponibles
en software
libre para sig,
si bien son especializadas y no tienen el glamour ni la participación de los programadores
más renombrados, cuentan con comunidades de usuarios importantes en proyectos
estables. Adicionalmente, para desarrollar un sistema de información
distribuido, en el modelo cliente-servidor se hace uso de aplicaciones y
estándares muy conocidos (servidores Web, manejadores de base de datos) y
ampliamente aceptados, con grupos de usuarios muy grandes y con proyectos
estables e innovadores, por lo que la posibilidad de explorar este tipo de
herramientas con el fin de desarrollar un sig en línea para un observatorio
urbano local resulta muy atractivo.
El sistema de
información de metrosum
La idea de libre
acceso a la información generada por metrosum hace posible que otros observatorios la
distribuyan o repliquen, tanto a nivel de los datos como de la aplicación; o
incluso se particularice para municipios urbanos o semiurbanos donde existan
ayuntamientos con poco desarrollo en su infraestructura tecnológica. La
experiencia de más de una década en el uso de software libre en El Colegio Mexiquense permitió
explorar la posibilidad de desarrollar un sig en línea bajo este paradigma,
pues se contaría con especialistas en tecnologías de información,
comunicaciones y en sistemas de información geográfica, tanto del Laboratorio
de Análisis Socioespacial (lanse) de El Colegio Mexiquense
como de la Facultad de Ingeniería de la uaem.
El equipo de
trabajo de metrosum
planteó las siguientes condiciones que debe cumplir la propuesta de la
plataforma tecnológica:
·
La
aplicación debe ser competitiva en calidad, estabilidad y desempeño con lo que
ofrece la contraparte de software propietario, en la que hay que
reconocer que existe software de muy alta calidad y probado en
diversos ambientes.
·
Debe
ser capaz de utilizar toda la información manipulada por los sig comerciales
de más amplio uso como MapInfo, ArcView
y ArcInfo.
·
Fácil
en su mantenimiento y no depender de expertos externos en software libre.
·
Capaz
de interoperar con software comercial.
·
Que
cumpla plenamente con las expectativas del usuario en cuanto a interactividad,
utilidad y facilidad de uso, a través de cualquier navegador Web y computadoras
cliente con recursos modestos.
·
Que
siga el modelo probado de Cuatro Capas y use los estándares más reconocidos.
Selección de
software
Para seleccionar
el sistema operativo se evaluaron diferentes distribuciones gnu/Linux teniendo presente su estabilidad, ciclos de
actualización y soporte de hardware para servidores y estaciones de
trabajo de alto desempeño. La elección parecía inclinarse hacia alguna de las
versiones actuales de RedHat,[46] sin embargo, al requerir de costosos
contratos de soporte o suscripción, se incumplían algunos requisitos del
diseño de metrosum,
por lo que la selección se centró en la ya popular distribución Centos
4.2 [1] que tiene las características
equivalentes a la distribución RedHat Enterprise 4.2,
además de tener una creciente comunidad de usuarios que la soportan y una
garantía de mantenimiento de versiones más amplia que otras distribuciones, lo
que la hace ideal para servidores de producción [2].
Manejador de base
de datos
Se seleccionó un
manejador de base de datos confiable que operara en ambiente cliente-servidor
con facilidades de almacenamiento de información espacial. Esto se logró con la
versión 7.4.8 de Postgresql
y el módulo espacial Postgis
1.0.6. Postgresql
demostró ser un manejador de bases de datos objeto-relacional muy adaptable,
que cumple completamente con acid,[47]
con interfaces para una gran cantidad de lenguajes de programación y una muy
buena documentación. Postgis
[3] es una extensión a Postgresql que le permite el uso y manipulación de objetos geoespaciales, siguiendo las especificaciones de Opengis
(Percival, 2003) [4].[48]
Servidor Web
Al plantear que
la aplicación de metrosum
estaría basada en Web, se seleccionó el muy conocido Apache que ha demostrado
ser uno de los servidores Web más populares en la Internet y la elección lógica
en un servidor no Windows.[49]
Servidor de Mapas
El factor clave
para desarrollar una aplicación sig en ambiente cliente-servidor es el uso de alguna
tecnología Web Map Server (wms) con la cual sea posible
desplegar en un navegador Web típico información espacial de manera dinámica,
en la que el usuario tenga acceso a los recursos Web y pueda manipular
información cartográfica procedente de bases de datos, trabajando en tiempo
real incluso con funciones de análisis. En el mundo de software libre, una de las aplicaciones que
pueden funcionar como wms
es MapServer y para el caso de metrosum se seleccionó la versión
4.6.1. Mapserver [6] es un producto maduro y popular
para el desarrollo de aplicaciones Web espaciales, compatible con varios
formatos gráficos (raster y vectoriales) utilizados tanto en software de imágenes como en cartografía, y
cumple plenamente con las especificaciones Opengis, lo que lo hace muy compatible con Postgis y le
permite soportar varios lenguajes de programación.
Lenguaje de
desarrollo
Este punto fue
uno de los que causó mayor polémica dentro del equipo de trabajo de metrosum pues
existían varias opciones. Al final se eligió quizá la menos ortodoxa desde el
punto de vista de la filosofía del software libre: Java.[50]
Las razones de la selección es que Java ha demostrado ser un lenguaje de
programación muy poderoso orientado a objetos, multiplataforma, ideal para
aplicaciones cliente-servidor de cualquier tamaño, además de que lo utilizan
mucho programadores con experiencia tanto en desarrollos de código abierto como
propietario. Adicionalmente se eligió TomCat 5.5 [7]
como servidor de aplicaciones o contenedor para los servlets y jsp que se deben desarrollar. Cabe
mencionar que la combinación Java-TomCat para generar
contenidos dinámicos en páginas Web es ampliamente utilizada. En términos
operativos, cada subgrupo de trabajo de metrosum eligió la herramienta
para desarrollo en Java que mejor le conviniera, incluso en
ambiente Windows,
por lo que NetBeans y Eclipse fueron las herramientas
principales.
Arquitectura de la
aplicación
Se planteó
construir un sitio en la Internet con dos servidores localizados en dos puntos
geográficos distintos con el propósito de tener alta disponibilidad y
redundancia en caso de falla (figura i)
y se registró un dominio propio independiente de las instituciones que lo
patrocinan para enfatizar el carácter público de metrosum. Por su parte, las características
de los servidores que resultaron adecuadas para el volumen de datos y el
desempeño requerido fueron: doble procesador Intel Xeon 3.4GHz,
1Gb de memoria ram,
3 discos scsi
de 147 Gb, configurados en raid 5.
Dado que se trataba de procesadores de 64 bits, fue necesario recopilar algunas
piezas de software
no disponibles de manera estándar en los binarios de Centos, para aprovechar las ventajas de los
procesadores.
Sitio de Internet
El sitio de metrosum en la
Internet (www.metrosum.org.mx) no
es lo más importante del proyecto, pero sí es relevante en términos de su
capacidad para difundir y facilitar el acceso a su información, como lugar de
confluencia de los actores involucrados y como la imagen visible del
observatorio. Por tanto, se procuró un diseño gráfico del sitio claro y
atractivo pero cuidando su velocidad de desempeño con el fin de facilitar la
búsqueda de indicadores básicos e información general de la zmvt.
Herramientas de
análisis
Un valor agregado
importante de metrosum
es que incluye herramientas de análisis socioespacial
que aún se encuentran en desarrollo y que constituyen un área de aportación
interesante en la construcción de sia en línea (Lurie et
al., 2002). El equipo
de trabajo de metrosum
tiene suficiente experiencia en la construcción de modelos operativos urbanos,
de localización espacial y de transporte que se encuentran ya desarrollados
como aplicaciones stand-alone con software comercial (Garrocho, Chávez y Álvarez, 2003) pero que al migrarlos a software libre y hacerlos disponibles en línea
son de gran ayuda en la toma de decisiones y para avanzar en el conocimiento de
la zmvt.
Estándares
Durante todo el
desarrollo de metrosum
se utilizaron estándares abiertos bien conocidos, para garantizar un
mantenimiento sencillo y facilitar su crecimiento futuro. Un ejemplo de ello
fue la adaptación del estándar iso 19115 (iso, 2003) para almacenar los metadatos geoespaciales.[51]
Información
El énfasis de la
aplicación de metrosum
se centró en la consulta y manipulación de los indicadores que se pueden
visualizar de manera tabular, gráfica y cartográfica, diferentes niveles de
agregación espacial, desde la escala metropolitana hasta la de áreas geoestadísticas básicas (figura ii). Pero también se cuenta con
un apartado de estadística básica proveniente de fuentes oficiales que mantiene
la misma interfaz que la sección de indicadores. Además es posible acceder a
una sección de información general sobre la zmvt que incluye material
fotográfico y cartográfico, así como una sección de documentos relevantes y de
noticias. La interfaz es lo suficientemente sencilla para que cualquier tipo de
usuario, desde el menos experimentado hasta el especializado, pueda obtener la
información requerida de manera eficiente. Para lograrlo fue necesario construir
e integrar algunos otros componentes de software para migrar o convertir la extensa
base de datos, tanto tabular como cartográfica, que se encontraba en diversos
formatos y bajo múltiples criterios, así como para integrar los indicadores
calculados por los especialistas en temas urbanos.
metrosum
es una prueba de que el uso de software libre permite lograr aplicaciones
competitivas para el caso de los observatorios urbanos locales. Si bien la
curva de aprendizaje quizá resultó un poco más lenta que la que se hubiera
derivado utilizando aplicaciones comerciales, a cambio se desarrolló una
metodología de aplicación general que garantiza la facilidad de mantenimiento,
la adaptación a nuevos requerimientos y la conformación de una base de datos
espacial que fácilmente se puede explotar en el futuro.
Sin embargo,
desarrollar un sistema de información en línea como metrosum no sólo implicó hardware y software, sino también definir políticas,
acuerdos interinstitucionales y poder de convocatoria que facilitaron la
disponibilidad y acceso a datos sobre la zmvt. La conformación de equipos
interdisciplinarios tanto de las ciencias sociales como de las tecnologías de
información, así como de diversas instituciones y dependencias gubernamentales,
ha sido el mayor reto, pero con resultados se logró vencer la resistencia
inicial que representa el desarrollo de una aplicación de software libre en un entorno como el de la zmvt donde no
abundan las aplicaciones bajo este paradigma.
4. Desafíos de metrosum y de la Red oul[52]
Además de los
problemas normales inherentes a la traducción de los indicadores de un-Habitat a
la realidad mexicana que realizó la Sedesol, se
detectaron otras inquietudes en el equipo responsable de la construcción de metrosum y
entre diversos equipos que construyen otros observatorios urbanos locales en
México. Estas preocupaciones se expresaron en diferentes reuniones de trabajo
de carácter nacional y regional a las que convocó la Sedesol.
A continuación se presentan las que consideramos más importantes.
4.1 Diversidad de
las organizaciones que patrocinan los observatorios
La construcción y
operación de los observatorios urbanos locales reciben apoyo de muy diversas
instituciones que tienen objetivos y razones de ser altamente heterogéneas (gobiernos
municipales, institutos de planeación municipal, organismos estatales,
instituciones académicas, entre otras).[53]
Esta diversidad de patrocinadores incide inevitablemente en el diseño y en los
fines últimos de los observatorios. Por ejemplo, los observatorios alojados en
estructuras gubernamentales municipales son más vulnerables a los cambios de
administración que ocurren cada tres años, tienden a proyectar la imagen del
gobierno en turno, y a menudo disponen de recursos técnicos menos capacitados que
los de los institutos de planeación municipal y que los de las instituciones
académicas. Estas instituciones, por su parte, son más críticas respecto de las
metodologías de cálculo propuestas por un-Habitat/Sedesol y de manera
sistemática se inclinan a modificarlas. Adicionalmente, con frecuencia
visualizan a los observatorios más como proyectos de investigación geográfica,
informática y urbanística, que como espacios de discusión, consenso y toma de
decisiones en materia de planeación urbana aplicada, privilegiando el componente académico
sobre la utilidad práctica del instrumento. Es claro que los lenguajes y las
perspectivas de los observatorios varían de institución a institución y de
gobierno a gobierno, y la Sedesol aún no ha logrado
homogeneizar la visión general del proyecto.[54]
4.2 Perfiles
profesionales heterogéneos de los responsables de los observatorios
Otro aspecto que
dificulta la comunicación entre los observatorios y favorece su diversidad es
lo heterogéneo de las especialidades profesionales de los responsables de su
construcción. Esta pluralidad tiene un aspecto positivo: permite que en los
observatorios se cuente con una gran riqueza de información. Sin embargo,
inevitablemente sesgan el diseño final del mismo. La utilidad y calidad de un observatorio
urbano no sólo se valora de manera diferente según el espacio en que se ubique
(en una oficina gubernamental o en un centro de investigación, por ejemplo),
también se valora según el perfil del responsable: si se trata de un
investigador o de un funcionario, de un economista o de un ingeniero, de un
abogado o de un geógrafo. La Sedesol no ofreció
cursos de inducción a los equipos responsables de la construcción de los
observatorios (como sí lo hace un-Habitat en otros proyectos)[55]
por lo que no ha logrado unificar plenamente la imagen objetivo del proyecto
entre los responsables de los observatorios urbanos.
4.3 Desvinculación
entre los oul
y las Agencias Hábitat
Un aspecto clave
en el diseño de la Red oul
es su vinculación con las Agencias Hábitat. Sin embargo, esto se ha dificultado
en el caso de metrosum
debido a que, por un lado, la Sedesol no ha podido
actuar como el conector funcional que facilite la integración del
observatorio con la Agencia Hábitat de Toluca[56]
y, por el otro, a que el personal de metrosum no ha sabido pedir adecuadamente el apoyo
que requiere a la Sedesol.[57]
Adicionalmente, en algunos casos la Sedesol no ha
logrado comunicar de manera conveniente a las Agencias Hábitat la importancia
del proyecto de la Red oul
ni ha conseguido propiciar contactos formales entre las agencias y los equipos
que desarrollan los observatorios. Así las cosas, la vinculación entre los
observatorios y las Agencias Hábitat, como en el caso de metrosum, dependen menos de
factores institucionales y más de la buena voluntad, de la visión o del interés
que tenga el responsable de la Agencia Hábitat respecto de los observatorios, y
de la capacidad de gestión que tengan los equipos responsables de los
observatorios para conciliar intereses y llegar a acuerdos.[58]
Sin embargo, no es deseable que el éxito de un proyecto de la magnitud de la
Red oul
dependa de factores casuísticos como la buena voluntad.[59]
4.4 Importancia
variable de los observatorios en las instituciones patrocinadoras
Los oul se
financian en gran parte con los fondos sectoriales para proyectos de
investigación de Conacyt-Sedesol, y formalmente son
responsabilidad de las instituciones postulantes. Sin embargo, en los hechos,
los responsables de su construcción son los funcionarios o investigadores que
concursaron por los financiamientos, quienes en ocasiones no cuentan con el
respaldo pleno de sus instituciones. Por tanto, no es raro que el éxito del
proyecto dependa en gran parte de esfuerzos individuales más que
institucionales.[60] En muchos casos la Sedesol no tiene contactos formales con las instituciones
patrocinadoras de los observatorios, y numerosos directivos de estas
instituciones no tienen clara la relevancia del proyecto Red oul, salvo
porque alcanzan a percibir que se trata de un esfuerzo internacional lidereado por Naciones Unidas.[61]
Es muy recomendable que los funcionarios de la Sedesol
responsables del proyecto de la Red oul realicen reuniones de trabajo en las
instituciones patrocinadoras con los titulares de cada una de ellas para
explicarles la importancia del proyecto y el apoyo que se espera de cada
institución en este esfuerzo global en torno a la “Agenda del Milenio de
Naciones Unidas”.[62]
4.5 Problemas
metodológicos y tecnológicos
La Sedesol elaboró una detallada guía metodológica para
estimar los indicadores que deben cubrir los observatorios urbanos de México (Sedesol, 2005). No obstante, en las reuniones nacionales y
regionales que organiza esta secretaría para que los equipos responsables de
los observatorios intercambien impresiones, se ha cuestionado la metodología de
cálculo de diversos indicadores. Tres son las razones principales de estas
inconformidades: 1) el conjunto de indicadores y
metodologías de estimación que elaboró un-Habitat son un planteamiento genérico orientado a países
con características y prioridades diferentes a las de México; 2) la adaptación que hizo la Sedesol a la realidad mexicana de la metodología de un-Habitat se
enfrentó a un reto difícil de superar: ajustar una propuesta general al
contexto nacional, pero sin perder su comparabilidad
internacional (este punto se trató con mayor amplitud en la sección dos de este
documento); y 3) la Secretaría no previó consensar con
las principales instituciones académicas del país el conjunto de indicadores y sus
metodologías de estimación, de haberlo hecho no estaría enfrentando
cuestionamientos metodológicos como los que ha encontrado en las reuniones
plenarias de evaluación y seguimiento de los avances de la Red oul.
Adicionalmente, los observatorios descansan en una gran diversidad de
plataformas tecnológicas que no han sido valoradas y a las que no se les pone
mucho interés, y que pueden en el futuro próximo dificultar el intercambio de
información, tal como lo pretenden un-Habitat/Sedesol.
4.6 Información
estandarizada y de calidad
En las reuniones
nacionales y regionales de los equipos responsables de los oul se manifiesta una gran
preocupación tanto por la falta de estandarización de la información (que
permita hacer comparaciones confiables) como por la ausencia de control de
calidad de los resultados, por parte de alguna institución designada por la Sedesol o por la secretaría misma.[63]
Así las cosas, nadie puede garantizar que la información de los observatorios
sea veraz (lo que se agudiza en el caso de las listas de verificación y de los
indicadores cualitativos) y menos que sea comparable con la de otras ciudades
mexicanas o con la de otras ciudades del mundo.[64]
Esta dificultad es evidente para el caso nacional: ¿existe alguna garantía de
que se puedan comparar los resultados del observatorio de la ciudad de México
con los de algún observatorio de escala municipal como los de Aguascalientes?,
¿realmente es posible y útil comparar los resultados de los observatorios de
Veracruz, donde algunos son metropolitanos y otros de escala municipal, con los
de Guadalajara o Toluca?, ¿y los resultados de los observatorios mexicanos (los
del metrosum,
por ejemplo) son comparables con el de Jinja en
Uganda, o con el de Dhake en Bangladesh o con el de
Katmandú en Nepal?, ¿puede alguien garantizar seriamente y con evidencias que
la información que ofrece la Red oul de México es comparable y de calidad?
4.7 El reto de la
gestión y la participación social
Una parte
importante en el diseño conceptual de los oul es la que corresponde a la
gestión. Es decir, los observatorios se conciben no sólo como un reservorio de
datos más o menos sofisticado (cosa que sucede en la mayoría de los
observatorios del país y del mundo) ni sólo como un instrumento de planeación
con utilerías diversas (como metrosum),
sino como un espacio de diálogo, gestión y planeación urbana participativa (Sedesol, 2004). Esto implica involucrar a agentes locales
de la sociedad civil con influencia en la toma de decisiones, a funcionarios
gubernamentales responsables de las políticas públicas y a organizaciones no
gubernamentales interesadas en el desarrollo de las ciudades. Sin embargo, la Sedesol no ha logrado ofrecer suficiente apoyo ni
orientación a los responsables de los observatorios urbanos para avanzar en
esta dirección. El reto de la planeación participativa es una tarea compleja y
aún está pendiente en nuestro país, como lo muestran de manera fehaciente los
sistemáticos fracasos de los Comités
para la Planeación del Desarrollo (Coplades) de
prácticamente cualquier entidad federativa.[65]
En México, este reto no lo ha superado ni siquiera el gobierno federal con
todos los recursos e instrumentos que tiene a su alcance, por lo que es
improbable que lo logren los observatorios urbanos locales sin el apoyo
decidido de la Sedesol, a pesar de las buenas
intenciones de algunos de los equipos responsables de observatorios urbanos del
país.[66]
4.8 Falta de
definición del proyecto
El término
observatorio no es exclusivo de un-Habitat/Sedesol, en años
recientes se ha utilizado ampliamente en diversas partes del mundo y con
significados muy heterogéneos, lo que pone de manifiesto la necesidad de
aclarar el concepto en todas sus aristas para el caso mexicano. La Sedesol no lo ha hecho y esto está generando imágenes difusas
del proyecto de la Red oul.
Por ejemplo: todos los oul
ofrecen información, algunos de manera gratuita en la Internet,[67]
pero otros están estudiando la opción de ofrecerla mediante suscripción;[68]
algunos funcionan en un espacio virtual aprovechando los recursos de la
institución anfitriona,[69]
pero otros no;[70] algunos observatorios
urbanos se restringen a entregar la información que establecen un-Habitat/ Sedesol, pero otros aportan información adicional y más
compleja; otros tienen graves problemas para consolidarse mientras que algunos
se preparan para realizar proyectos financiados externamente; unos participan
en la planeación urbana, pero otros están completamente al margen de la esfera
pública; algunos utilizan plataformas tecnológicas comerciales, en tanto que
otros utilizan software libre; algunos se preocupan por
facilitar en el futuro el intercambio de información, pero otros no tienen ese
punto en su agenda de prioridades. La falta de definición del proyecto de la
Red oul
provocó que cada equipo de trabajo definiera de manera autónoma el diseño de
cada observatorio, con una visión atomizada (individual y aislada) y no de red
(en el que cada
observatorio es concebido como un nodo), lo que afecta la integralidad y el
alcance del proyecto. La falta de definiciones (y de supervisión para el
aseguramiento de la calidad) por parte de la Sedesol
está generando problemas de funcionamiento en algunos observatorios[71] y
puede complicar posteriormente tanto el intercambio de información, como la
cooperación institucional, que son objetivos clave del proyecto.[72]
4.9 La viabilidad de
mediano y largo plazos de la Red oul
La Red oul apenas
está en su etapa de arranque y para esto cuenta con el financiamiento del fondo
sectorial Conacyt-Sedesol. De no haber sido por este
fondo, el proyecto no hubiera arrancado o sería de una escala mucho menor. Este
financiamiento fue clave para costear la recopilación de información, adquirir
equipos de alto rendimiento y disponer de bibliografía de soporte, entre otras
cosas. Sin embargo, cabe preguntarse qué va a pasar con los observatorios
cuando el financiamiento se agote; cómo se van a actualizar y cómo van a seguir
financiando su operación cotidiana. En especial en un contexto de cambio de
administración federal que muy probablemente genere cambios de funcionarios en
la Sedesol, y a la luz de las experiencias
internacionales que informan que la mortalidad de los observatorios urbanos es muy
elevada (son pocos los que sobreviven cinco años) y que la palabra éxito no es
la que mejor los describe (López Moreno, 2005).[73]
Al parecer, la
apuesta de la Sedesol es que los equipos responsables
de los observatorios consigan los fondos necesarios de algún
lado, principalmente
de los agentes interesados en la información. El problema es que muchos de los
potenciales usuarios de esta información no tienen capacidad de pago
(estudiantes, profesores universitarios, investigadores, medianos y pequeños
empresarios y organizaciones no gubernamentales, por mencionar sólo algunos
ejemplos); además, algunos observatorios están instalados en organizaciones no
lucrativas cuya filosofía o normatividad les impide cobrar por ofrecer
información que en principio y de origen se considera un bien
público; y otros
están patrocinados por gobiernos municipales o estatales con la volatilidad
política y de financiamiento que eso implica. Sin duda, la viabilidad de la Red
oul en
el mediano y largo plazos es un desafío mayor para la Sedesol
y para los equipos que participan en su construcción, y no se están previendo o
no se están comunicando adecuadamente las respuestas institucionales que les
garanticen sobrevivir y desarrollarse.[74]
4.10 El desarrollo
de los observatorios urbanos
Un reto
importante para los observatorios urbanos es cumplir el propósito de la Agencia
un-Habitat
de pasar de ser un instrumento que concentra y facilita el acceso y el
despliegue de la información, a un espacio capaz de generar información propia,
de analizarla y difundirla a la sociedad de manera oportuna, regular,
sistemática y confiable (un-Habitat, 2004; Iracheta, 2005).
En teoría, una siguiente etapa de desarrollo de los observatorios urbanos de
México, luego de su construcción, implicaría realizar estudios especializados
que permitan anticipar riesgos y oportunidades para la ciudad, construir
escenarios socioespaciales probables con el propósito
de medir efectos y tomar previsiones, y pasar del monitoreo de las políticas
públicas a la evaluación de opciones de estrategias y acciones de desarrollo
urbano. En una tercera etapa de desarrollo, los observatorios se consolidarían
como centros multisectoriales de inteligencia urbana abocados a la investigación de la
ciudad, a conciliar intereses y prioridades en torno al desarrollo de la
ciudad, a formar recursos humanos y a generar propuestas para solucionar
problemas complejos de desarrollo local.[75]
4.11 La
proliferación de observatorios y ‘similares’
Diversas
organizaciones públicas y privadas financian la recopilación de información
social, económica, política y de medioambiente en México. Los oul son sólo
un caso, pero los ejemplos en el país son numerosos. Entre otros, el Índice
Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (de Transparencia Mexicana), el
Barómetro de Gobernabilidad (del Consorcio Iberoamericano de Investigación de
Mercados y Asesoramiento), el Termómetro Empresarial (de Nacional Financiera),
el Índice de Competitividad (del itesm) y los numerosos observatorios de todo tipo que
están en operación o en construcción, entre los que se puede mencionar el laboral del Gobierno Federal; el de salud de Funsalud;
el de educación
y el de medio ambiente, ambos de la unam; el de suelo urbano y vivienda, de El Colegio Mexiquense; el de medios
masivos de comunicación
de Observatec; el de derechos
sexuales reproductivos de la asociación civil Comunicación e
Información de la Mujer; y el de derechos de pueblos indígenas, de la Organización de la Defensa de
Pueblos Indígenas (odpi),
entre muchos otros.
Esta
proliferación de sistemas de información en prácticamente cada sector de la
vida nacional, patrocinados por gobiernos de los tres niveles, fundaciones
privadas y organizaciones públicas, ongs, instituciones académicas y diversas
asociaciones civiles, a menudo manejan indicadores similares a los
observatorios urbanos, pero con metodologías diferentes, lo que genera
confusión, pérdida de credibilidad, hartazgo de los proveedores de la
información, duplicidad de esfuerzos y en no pocas ocasiones manipulación
política de la información.[76]
Es responsabilidad de la Sedesol y de la Red oul generar
las condiciones para darle un prestigio a los oul a partir de un principio
clave: garantizar información urbana de calidad realmente útil para la sociedad.
5. Conclusiones
La experiencia
acumulada luego de año y medio de trabajo (de aciertos y fallas) en la construcción
de metrosum,
permitió presentar en este artículo las principales lecciones aprendidas durante este periodo,
hacer propuestas
puntuales que ayuden a construir mejores observatorios urbanos e identificar
los desafíos
más importantes que enfrentará la Red oul en el futuro próximo. Las
lecciones y propuestas que aquí se comparten tienen como objetivo acortar la
curva de aprendizaje de los interesados en la construcción de observatorios
urbanos y son valiosas en tanto que se derivan de la experiencia cotidiana y de
la reflexión, pero además, y esto es quizá lo más importante, porque es muy
escasa la literatura especializada que oriente la construcción de observatorios
urbanos en países en desarrollo. Por su parte, los retos que se identificaron
pueden ser insumos útiles para diseñar las respuestas institucionales que
garanticen la sostenibilidad de la Red oul.
Las lecciones
son sobre todo de carácter técnico y operativo, y podrán ser útiles como
señales de lo que los constructores de metrosum consideran como buenas
prácticas y como prácticas erróneas. En ese sentido ofrecerán una cierta guía
en el largo y tortuoso camino para construir un observatorio urbano.
En cuanto a las
propuestas, la de utilizar software libre como plataforma tecnológica de
los observatorios se orienta tanto a fortalecer el principio de libre acceso al
conocimiento como a consolidar el funcionamiento de la Red oul en el mediano y largo plazos;
y la que se concentra en incorporar indicadores más vinculados con las
prioridades de zonas metropolitanas en rápida evolución, como la de Toluca,
será de mayor utilidad para aquéllos que ya cuenten con los fundamentos de un
observatorio y que estén en la búsqueda de indicadores que lo hagan más
poderoso y más útil como herramienta de apoyo para el diseño de políticas
urbanas de desarrollo local. Finalmente, los retos de la Red oul que aquí
se discuten son las coordenadas generales de una discusión urgente sobre el
futuro de los observatorios urbanos en México.
Figura i
sig en línea
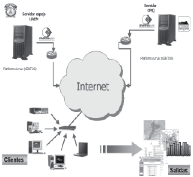
Figura ii
Modelo de cuatro etapas
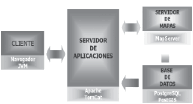
Bibliografía
Abonce M., Ramón (2005), “Una iniciativa de
participación social y académica: un observatorio urbano para Querétaro”, en
Carlos Arvizu García y Alfonso Iracheta
(comps.), Campo-ciudad-metrópoli: retos y
perspectivas, México,
Textos del v Seminario-Taller
Internacional de la Red Mexicana de Ciudades hacia la Sustentabilidad, Gobierno
del Estado de Querétaro-Red Mexicana de Ciudades hacia la Sustentabilidad-El
Colegio Mexiquense, pp. 383-395.
Alba, Francisco
(2004), “El cambio demográfico en México”, en Carlos Garrocho y Antonio Loyola
(coords.), San Luis Potosí: Visión 2025, México, Universidad Politécnica de
San Luis Potosí, pp. 357-373.
Alejandre, Carlos (2000), “Urbanismo, energía y
medioambiente”, Observatorio Medioambiental, 3, publicaciones Universidad
Complutense, Madrid, España pp. 401-422.
Aguirre,
Guillermo (2004), “Ciencia y tecnología para la competitividad y el
crecimiento”, en Carlos Garrocho y Antonio Loyola, San
Luis Potosí: Visión 2025,
México, Universidad Politécnica de San Luis Potosí, pp. 129-142.
Auclair, Christine (2002), “Indicadores
urbanos, impactos en la conferencia de Estambul+5 y sus direcciones futuras”, Boletín
Informativo de la Vivienda,
17(45), Universidad de Chile, Santiago de Chile, pp. 83-91.
Baldwin, Richard, Rikard Forslid, Philippe Martin, Gianmarco
Ottaviano, Frederic Robert-Nicoud
(2005), Economic
Geography and Public Policy, Nueva Jersey, Princeton University Press.
Bazdresch, Carlos (2004), “Obstáculos y
propuestas para la innovación”, en Carlos Garrocho y Antonio Loyola, San
Luis Potosí: Visión 2025,
México, Universidad Politécnica de San Luis Potosí, pp. 31-44.
Bezroukov, Nikolai
(1999), “Open Source software development as a special type of academic
research (critique of vulgar Raymondism)”, First Monday, 4(10),
University of Illinois at Chicago
Library, Chicago (www.firstmonday.org).
Borja, Jordi
(2001), “Gobiernos locales, políticas públicas y participación ciudadana”,
texto presentado en el Tercer Encuentro Nacional sobre la Participación Social
y Privada en el Desarrollo Urbano, convocado por la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), Acapulco, Gro., México.
Cabrero Enrique,
Alicia Ziccardi, Isela Orihuela (2003), Ciudades competivias-ciudades cooperativas: conceptos claves y
construcción de un índice para ciudades mexicanas. Documento de trabajo 139, cide, México.
cna (Comisión
Nacional del Agua) (2002), Determinación de la
disponibilidad del agua en el acuífero Valle de Toluca, México, Comisión Nacional del Agua.
Del Olmo, Rosa
(2000), “Ciudades duras y violencia urbana”, Nueva
Sociedad, 167,
Caracas, pp. 74-86.
dpu (Development Planning Unit) (2001), Implementing the Habitat Agenda: In Search of Urban
Sustainability, Londres, unchs
Habitat’s Best Practices and Local leadership Programme.
Dhakal, Shobhakar
e Hidefumi Imura (2003), “Policy based indicador
systems: emerging databases and lessons, en Local Environment, Volume 8, Number
1, Carfac Publishing/Francis and Taylor. pp. 113-119..
Frausto, Óscar, María Teresa Perdigón, Justo
Rojas, Thomas Ihl, Alfredo Tapia y Geiser Chale
(2005), “Sistema de información de indicadores un-Habitat”, Ciudades, 17 (68), México, pp. 52-57.
fhb (Fundación
Herinrich Böll) (2005), “Carta de los derechos civiles
para una sociedad del conocimiento sostenible (versión, 3.0)”, en ¿Un
mundo patentado? La privatización de la vida y del conocimiento, El Salvador, Fundación Heinrich Böll, pp. 226-230.
Freije, Samuel, Luis Felipe López Calva y
Cristina Rodríguez (2004), Origen de los cambios en la
desigualdad salarial urbana, nacional y regional, México, Serie Documentos de Trabajo,
10, Sedesol.
Galster, George,
Chris Hayes y Jennifer Johnson (2005), “Identifying robust, parsimonious
neighborhood indicators”, Journal
of Planning Education and Research, 24, University of California
Berkeley, California, pp. 265-280.
García, Rodolfo
(2003), “La política de servicios municipales en México: casos y tendencias
recientes”, en Enrique Cabrero (coord.), Políticas
públicas municipales: una agenda en construcción, México, Porrúa-Centro de
Investigación y Docencia Económicas, pp. 231-269.
García-Coll, Julio (2003), Indicadores
metropolitanos de resultados. Notas sobre el estado del arte, México, Gobierno del Estado de
México-Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Garrocho-Rangel,
Carlos (1995), Análisis socioespacial
de los servicios de salud: accesibilidad, utilización y calidad, México, El Colegio Mexiquense.
Garrocho-Rangel,
Carlos (2004), “Planeación del desarrollo en el estado de San Luis Potosí: una
visión desde la práctica cotidiana”, en Rafael Tamayo Flores y Fausto Hernández
Trillo (coords.), Descentralización,
federalismo y planeación del desarrollo regional en México: ¿cómo y hacia dónde
vamos?, México,
Porrúa-Centro de Investigación y Docencia Económicas-Woodrow
Wilson International Center-Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey, pp. 207-236.
Garrocho-Rangel,
Carlos, Tania Chávez-Soto y José Antonio Álvarez-Lobato (2003), La
dimensión espacial de la competencia comercial, México, El Colegio
Mexiquense-Universidad Autónoma del Estado de México.
Garrocho-Rangel,
Carlos y Carlos Brambila (2006), Satisfacción
de las usuarias con el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades: una
evaluación cualitativa,
Documento de Investigación, México, El Colegio Mexiquense-Sedesol.
Garrocho-Rangel,
Carlos y Juan Campos-Alanís (2006), “Un indicador de accesibilidad a unidades
de servicio clave para ciudades mexicanas: fundamentos diseño y aplicación”, Economía,
Sociedad y Territorio,
6(23), México, pp. 349-397.
Garrocho-Rangel,
Carlos y Juan Campos-Alanís (2005), “Distribución espacial de la población
mayor de 65 años en la zona metropolitana de Toluca, 1990-2000”, Papeles
de Población, 11(45),
México, pp. 71-106.
Garza, Gustavo y
Salvador Rivera (1994), Dinámica macroeconómica de las
ciudades de México,
México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
gem (Gobierno
del Estado de México) (2002), Diagnóstico ambiental del Estado
de México a través de indicadores ambientales de desempeño y regionalización
por cuencas hidrológicas,
México, Gobierno del Estado de México.
gem (Gobierno
del Estado de México) (2003), Plan estatal de Desarrollo Urbano, México, Gaceta de Gobierno, tomo clxxv(110).
Goodall, Brian (2003),
Dictionary of human geography, Londres, Penguin Books.
Heinz, Federico
(2005), “Los desafíos de la comunidad de software libre en Latinoamérica”, en
Fundación Heinrich Böll, ¿Un
mundo patentado? La privatización de la vida y del conocimiento, El Salvador, Fundación Heinrich Böll, pp. 178-185.
Hensher, David A., Keneth J. Button, Kingsley E. Haynes y Peter Stopher (2004), Handbook of Transport Geography and Spatial Systems,
vol. 5, Oxford, Elsevier Science.
Iracheta-Cenecorta, Alfonso (2005), “Observar la ciudad
científicamente para entender más y actuar mejor”, Ciudades, 17(68), México, pp. 12-20.
Islas-Camargo,
Alejandro y Willy W. Cortez (2004), “Convergencia
salarial entre las principales ciudades mexicanas: un análisis de cointegración”, EconoQuantum, 1(1), México, pp. 25-47.
itesm (Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey)
(1999), La competitividad de los estados mexicanos 1999, México, Centro de Estudios
Estratégicos, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
iso (International Standard Organization) (2003), Geographic Metadata iso/fdis 19115. Final Draft, iso, Suiza, International Standard Organization.
Jenks, Mike y Nicola Dempsey (2005), Future Forms and Design for Sustainable Cities,
Boston, Architectural Press.
Knox, Paul y Steven Pinch (2000), Urban social geography, Londres, Prentice Hall.
López-Moreno,
Eduardo (2005), “Urbanización y observatorios locales”, Ciudades, 17(68), México, pp. 2-11.
Lurie, Gordon, Pamela Sydellko
y Thomas Taxon (2002), “An Object-Oriented gis Toolkit
for Web-Based and Dynamic Decision Analysis Applications”, Journal of Geographic Information and Decision
Analysis, 6(2), Ontario,
pp 108-116. GIDA Geographic Information and
Decisión Analysis USA.
Martínez-Leal,
Cecilia (2004), Visión de Observatorios Urbanos
Locales onu-Habitat, México, Organización de Naciones
Unidas-Hábitat.
Mas-Hernández,
Jordi (2005), Software libre: técnicamente viable,
económicamente sostenible y socialmente justo, Barcelona, Zero
Factory, S.L.
Massey, Douglas S. y Mitchell L. Eggers (1990), “The
ecology of inequality: Minorities and the Concentration of Poverty, 1970-1980”,
The American Journal of
Sociology, 95(5), Chicago, pp. 1153-1188.
May, Richard, Kevin Rex, Lisa Bellini, Sakera Sadulla, Emily Nishi, Francette James y Angela Mathangani
(2000), “un-Habitat indicators
database: evaluation as a source of the status of urban development problems
and programs”, Cities,
17(3), Ámsterdan, pp. 237-244.
McLafferty, Sara (1982),
“Urban structure and geographical access to public services”, Annals of the Association of American Geographers,
72(3), Boston, pp. 347-366.
Meade, Melinda S. y Robert J. Earickson
(2005), Medical
Geography, Nueva York, The
Guilford Press.
Medina-Ciriaco,
Susana (2006a), “Mercado de suelo y periferia urbana, escenarios recientes en
la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, resultados al 2006”, Serie
Estudios Estratégicos del Estado de México, México, El Colegio Mexiquense (en prensa).
Medina-Ciriaco,
Susana (2006b), “Mercado de suelo y periferia urbana, escenarios recientes en
la Zona Metropolitana del Valle de Toluca”, ponencia presentada en el foro La
vivienda en México: construyendo análisis y propuestas, del ciclo Legislando la
Agenda Social, México, Cámara de Diputados-lix Legislatura-Comisión de
Vivienda-Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (cesop), Palacio Legislativo (en
prensa).
Mendo-Gutiérrez,
Alejandro (2005a), “Sustentabilidad social y monitoreo urbano: el observatorio
urbano de Guadalajara”, en Carlos Arvizu García y
Alfonso Iracheta (comps.), Campo-ciudad-metrópoli:
retos y perspectivas,
Textos del v Seminario-Taller
Internacional de la Red Mexicana de Ciudades hacia la Sustentabilidad, México,
Gobierno del Estado de Querétaro-Red Mexicana de Ciudades hacia la
Sustentabilidad-El Colegio Mexiquense.
Mendo-Gutiérrez,
Alejandro (2005b), “Monitoreo urbano en la región Centro-Occidente: panorama de
los observatorios emergentes”, ponencia presentada en el Primer Encuentro de la
Red Académica y los Centros Sectoriales de la Región Centro-Occidente,
convocado por el Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Centro-Occidente (fiderco),
Zacatecas, Zac., 9-11 de julio de 2005.
Monarrez, Julia (2002), “Feminicidio
serial sexual en Ciudad Juárez”, Debate feminista, 13(25), México.
Nebert, Douglas (ed.) (2004), Developing Spatial Data Infraestructures:
The sdi
cookbook, versión 2.0, Global Spatial Data Infraestructure, Needham, Estados
Unidos.
Newton, Peter (2001) “Urban indicators and the managment of cities”, Cities Databook,
Manila, Asian Development Bank pp. 15-36.
O´Sullivan, Arthur (2002), Urban economics,
N.Y. usa, 5a. edición
McGraw-Hill/Irwin.
Peng, Zhong-Ren
y Ming-Hsiang Tsou (2003), Internet gis: distributed geographic information services for the
internet and wireless network, Nueva Jersey, John Wiley &
Sons, Inc.
Percivall, George (ed.)
(2003), Open gis Reference
Model, Wayland, Ma., Open Geospatial Consortium Inc.
Pérez-Fernández,
Rafael (2005), “El observatorio urbano de León”,
Ciudades, 17(68),
México, pp. 58-63.
Rodríguez, Jorge
y Camilo Arriagada (2004), “Segregación residencial
en la ciudad latinoamericana”, eure,
30(89), Santiago de Chile, pp. 5-24.
Ruiz-Chiappeto, Crescencio (1999), “La economía y las
modalidades de la urbanización en México: 1940-1990”, Economía,
Sociedad y Territorio,
ii(5), México, pp. 1-24.
Ruiz-Durán,
Clemente (1997), “Lo territorial como estrategia de cambio”, en E. Dussel, M. Piore y C. Ruiz Durán,
Pensar globalmente y actuar regionalmente. Hacia un
nuevo paradigma industrial para el Siglo xxi,
México, Universidad Nacional Autónoma de México-Fundación F. Ebert-Jus.
Ruiz-Durán,
Clemente (2004), “Lecciones de innovación local para la construcción de un
escenario de largo plazo para San Luis Potosí”, en Carlos Garrocho y Antonio
Loyola, San Luis Potosí: Visión 2025, México, Universidad Politécnica de
San Luis Potosí, pp. 45-61.
Sánchez, Óscar y
José Antonio Álvarez Lobato (2006), Implementación del Observatorio
Urbano Zona Metropolitana del Valle de Toluca, con énfasis en indicadores para
la planeación sig
e Internet, reporte
técnico, México, Fondo Sectorial Sedesol-Conacyt.
Sánchez, Óscar
(2005) “Factores que definen el nivel de serevicios
en el transporte público de pasajeros: el caso del corredor Lerdo de Tejada
Toluca”, en Actas del xii
Congreso Chileno de Ingeniero del Transporte, 12, Santiago de Chile, pp.
219-231.
Sánchez, Oscar
(2006a), Estudios en ingeniería y economía del transporte con
aplicaciones, México,
Universidad Autónoma del Estado de México (en prensa).
Sánchez, Óscar
(2006b), Organización, tarificación y competencia del servicio
de transporte público de pasajeros en el corredor Toluca-Lerma, México, Universidad Autónoma del
Estado de México (en prensa).
Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social)
(2004), Red Nacional de Observatorios Urbanos Locales (oul), México, Sedesol-un-Habitat.
Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social)
(2005), Guía metodológica para la instalación de Observatorios
Urbanos Locales,
México, Programa Hábitat Sedesol-onu-Hábitat.
Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social)
(2006a), “Miembros de la Red Nacional de Observatorios Urbanos”, en
http://dgduweb.sedesol.gob.mx/olu_miembros.htm.
Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social)
(2006b), Programa Nacional de Capacitación de las Agencias de
Desarrollo Hábitat para el desarrollo de habilidades locales en planeación
estratégica, términos
de referencia, México, Sedesol.
Semarnap (Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca) (1997), Avances en el desarrollo de
indicadores para la evaluación del desempeño ambiental en México, México, Semarnap.
Sobrino, Luis
Jaime y Carlos Garrocho (1995), Sistemas metropolitanos: nuevos
enfoques y prospectiva,
México, El Colegio Mexiquense.
Sobrino, Luis
Jaime (2003), Competitividad de las ciudades en
México, México, El
Colegio de México.
Sobrino, Luis
Jaime (2004), “Competitividad de las ciudades de México”, en Carlos Garrocho y
Antonio Loyola (coords.)
San Luis Potosí: Visión 2025, México, Universidad Politécnica de
San Luis Potosí, pp. 237-246.
Sobrino, Luis
Jaime (2005), “Competitividad territorial: ámbitos e indicadores de análisis”,
en Economía, Sociedad y Territorio, dossier especial 2005, El Colegio
Mexiquense, México, pp. 123-183.
Solís, Patricio
(2002), “Marginación urbana”, en Situación Demográfica de México, México, Consejo Nacional de
Población, pp. 113-120.
Stallman, Richard (2004), Software
libre para una sociedad libre,
Madrid, Traficantes de Sueños.
Torres, David
(2004), “Perspectivas de la educación superior como desarrollo social”, en
Carlos Garrocho y Antonio Loyola (coords.), San
Luis Potosí: Visión 2025,
México, Universidad Politécnica de San Luis Potosí, pp. 343-356.
Tuirán, Rodolfo (1999), “Desafíos del
envejecimiento demográfico en México”, en Envejecimiento
demográfico en México: retos y perspectivas, México, Consejo Nacional de Población, pp. 15-22.
un-Habitat
(2003), Guide to
Monitoring Target 11. Improving the lives of 100 million slum dwellers,
Kenya, United Nations Human Settlements Programme (un-Habitat).
un-Habitat (2004), Informe del Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos al Consejo Económico y Social, Nueva York, Organización de las
Naciones Unidas.
un-Habitat (2005a), Indicadores urbanos Estambul +5.
Guía, Ecuador, cnuah-Hábitat,
Programa de Gestión Urbana para América Latina y el Caribe.
un-Habitat
(2005b), Monitoring
the implementation of the goal of the United Nations Millennium Declaration on
improving the lives of slum dwellers, Kenya,
Governing Council of United Nations Human Settlements Programme,
un-Habitat, vigésima
sesión, Nairobi, 4-8 de abril
de 2005.
Urban Studies (1999), Special review issue: competitive cities,
36(5/6), Oxford.
Villarreal, René
(2004), “Hacia un programa de competitividad de San Luis Potosí 2025: la
competitividad sistémica del estado en 2003”, en Carlos Garrocho y Antonio
Loyola (coords.), San Luis
Potosí: Visión 2025,
México, Universidad Politécnica de San Luis Potosí, pp. 105-124.
Villasís, Ricardo (2005), “Sobre indicadores
de sustentabilidad urbana y observatorios”, Ciudades, 17(68), México pp. 21-28.
Werna, Edmundo
(2000), Combating
Urban Inequalities Challenges for Managing Cities in the Developing World,
Cheltenham (Reino Unido)-Northampton
(Estados Unidos), Edward
Elgar Publishing House.
Zermeño, Ricardo (2004), “Estrategias de
aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicaciones para el
desarrollo empresarial”, en Carlos Garrocho y Antonio Loyola (coords.), San Luis Potosí: Visión 2025, México, Universidad Politécnica de
San Luis Potosí, pp. 153-167.
Referencias en la
Internet
[1] LJ Staff. 2005 Linux Journal Readers’ Choice Awards,
http://www.linuxjournal.com/article/8520
[2] http://www.centos.org
[3] http://postgis.refractions.net
[4] http://www.opengeospatial.org
[5] http://www.netcraft.com
[6] http://mapserver.gis.umn.edu
[7] http://tomcat.apache.org
Recibido: 1 de septiembre de 2006.
Reenviado: 5 de diciembre de 2006.
Aceptado: 12 de enero de 2007.
José Antonio Álvarez Lobato. Es Maestro en sistemas, planeación e
informática por la Universidad Iberoamericana; coordinador del Laboratorio de
Análisis Socioespacial de El Colegio Mexiquense. Sus
áreas de interés son: sistemas de información geográfica, geografía urbana y
aplicación de modelos operativos urbanos. Es autor, con Carlos Garrocho y Tania
Chávez La dimensión espacial de la competencia comercial, Colegio Mexiquense-Universidad
Autónoma del Estado de México, 2003, con
Jorge Luis Miranda García y Dorothy Tanck de Estrada, “Atlas ilustrado de los pueblos de
indios. Nueva España, 1800” Journal
of Latin America Geography,
vol. 4(2), 2005. Asimismo, es coordinador institucional del Observatorio
Metropolitano de Toluca.
Tania Lilia Chávez Soto. Es ingeniero en computación por la
Facultad de Ingeniería de la uaem. Es jefe de la Unidad de Informática de
El Colegio Mexiquense. Sus áreas de interés son: sistemas de información, base
de datos distribuidas. Es autora, junto con Carlos Garrocho Rangel y José
Antonio Álvarez Lobato de La dimensión espacial de la
competencia comercial,
El Colegio Mexiquense-Universidad Autónoma del Estado de México, 2003. Es colaboradora del Observatorio
Metropolitano de Toluca.
Carlos
Garrocho Rangel.
Es Maestro en desarrollo urbano (El Colegio de México, 1997) y doctor en geografía
social (Universidad de Exeter Inglaterra, 1992). Profesor-investigador de El
Colegio Mexiquense, desde 1986 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores
desde 1997. Autor de varios libros y diversos artículos sobre geografía urbana,
accesibilidad y localización de servicios públicos y privados. Entre sus
últimos artículos se encuentran:
“Localización, localización, localización: el manejo del espacio en la
competencia entre centros comerciales”, Estudios
Demográficos y Urbanos,
20(3), El Colegio de México, 2005; “Un indicador de accesibilidad a unidades de
servicio clave para ciudades mexicanas: fundamentos, diseño y aplicación” Economía,
Sociedad y Territorio,
6(22), 2006. Recientemente participó en la evaluación nacional del Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades y colabora en el Observatorio de la Zona
Metropolitana de Toluca. Actualmente, su trabajo de investigación se centra en
la geografía urbana de la zona metropolitana de Toluca.