Dinámica metropolitana en México
Jorge Isauro Rionda-Ramírez*
Abstract
Nowadays,
city growth is a very important subject given the evident change in pattern not
only in demography but also in urban growth and development. Some of the
problems and elements that have to be taken into account in the current social
research programmes in the country include:
Medium-sized cities, the accentuated precariousness of the country-side, the
fast urban industrial ascent with the imminent tertiarisation
of urban areas, the metropolisation of the largest
cities in the country together with the phenomena of conurbation, satellite and
peripheral development, industrial deconcentration
and above all marginality. This paper denotes the character and some of the
most important characteristics of these postmodern phenomena in the case of
Mexico and in particular in regional development matters.
Keywords:
metropolitan
development, economic tertiarisation, marginality,
urban development, industrial development.
Resumen
Actualmente, el
crecimiento de las ciudades es tema relevante ante el evidente cambio de
patrones tanto en la demografía como en el crecimiento y desarrollo urbanos.
Las ciudades medias, la acentuada precarización del campo, el rápido ascenso
industrial urbano y la inminente terciarización de
las áreas urbanas, la metropolización de las grandes
ciudades así como los fenómenos de conurbación, desarrollo satelital y
periférico, la desconcentración industrial y, sobre todo, la marginación, son
elementos que no deben dejarse de lado en los programas de investigación social
del país. El presente trabajo denota el carácter y algunas de las
características más sobresalientes de este fenómeno para el caso de México y,
en especial, en materia de desarrollo regional.
Palabras clave:
desarrollo metropolitano, terciarización económica,
marginación, desarrollo urbano, desarrollo industrial.
*
Universidad de Guanajuato, México. Correo-e: rionda@sicbasa.com
Planteamiento del
problema
En la fase de la
producción flexible surge una nueva división y especialización internacional
del trabajo. La terciarización de las economías a una
escala mundial es un proceso irreversible y cada vez más vivencial en todos los
ámbitos de la economía global.
En este proceso
de especialización regional, los mercados de trabajo y sus estructuras observan
procesos propios de la lógica de la producción flexible, por lo que su estudio
es un tema de especial interés dentro de las ciencias sociales hoy día. El
problema que se deriva es que no obstante el alto grado de desarrollo
metropolitano, la pobreza y la marginación aumentan para un muy significativo
estrato laboral.
Supuesto
La dinámica
metropolitana en México es un fenómeno que se inscribe en la nueva lógica de
acumulación capitalista, como parte de un capitalismo dual donde existe un
centro hegemónico y una periferia dependiente, cuyo rol en la integración al
esquema globalizador es un receptor de fuertes inversiones del centro que se
canalizan a la producción de ciertas fases de la producción en un esquema
mundialmente localizado. Los nexos que los negocios guardan con el nuevo
esquema de producción flexible a escala transnacional generan nuevos patrones
de crecimiento y desarrollo urbanos, en especial en materia de metropolización. Por ello la metropolización
propia del posfordismo presenta su propia
particularidad.
Objetivo del trabajo
En el presente
artículo se trata de identificar los principales rasgos de la metropolización reciente en México y su nexo con el
desarrollo de innovadores esquemas de producción flexible que se articulan en
una escala internacional y que, necesariamente, dejan su huella en el
desarrollo urbano metropolitano.
Desarrollo
Michael Janoschka esboza el marco teórico respectivo a los estudios
urbanos y metropolitanos de las ciudades latinoamericanas e indica que:
… desde los
primeros bosquejos de una generalización esquemática de la metrópolis
latinoamericana (Bähr,
1976) […] las
características de las urbes en América Latina se han visto fuertemente
transformadas. Tanto los citados modelos como sus posteriores modificaciones y
revisiones (Mertins, 1980 y 1995; Bähr
y Mertins, 1981 y 1995; Borsdorf,
1982 y 1994) no relevan las nuevas tendencias de estructuración metropolitana.
Por ejemplo, se han dado nuevos desarrollos urbano-espaciales que cambiaron la
escala geográfica de la segregación socio-territorial, y al mismo tiempo,
disminuyeron las diferencias de polarización entre la ciudad rica y la ciudad
pobre. A gran escala se puede destacar un proceso de mezcla social, mientras a
nivel micro se refuerza el patrón segregatorio
(Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001; Borsdorf, Bähr y Janoschka, 2002). Este
principio de fragmentación territorial también determina la dispersión de
infraestructura y funciones urbanas. Por ejemplo, los shoppings –en su concepción una copia de los malls
norteamericanos– perdieron su cercanía espacial con las áreas de vivienda de
las clases pudientes (Janoschka, 2002).
Por otra parte,
es interesante ver cómo la sociología del trabajo revela un nuevo espectro no
sólo en el ascenso urbano industrial de las naciones de reciente
industrialización como México, sino del fenómeno metropolitano y sus mercados
de trabajo, cuyos rasgos y patrones posmodernos observan nuevas contradicciones
y otras anteriores más profundas. La polarización de los mercados conlleva
fuertes nexos con el desarrollo metropolitano actual, especialmente el
desarrollo de los mercados en la lógica del régimen de producción flexible.
Resalta la
creciente polarización de los mercados de trabajo, sobre todo en el medio
metropolitano. Esa tendencia se observa durante las décadas comprendidas entre
1970 y 1990. El sector de servicios muestra la polarización de la estructura
ocupacional entre estratos laborales de mayor calificación respecto de los
menos calificados en actividades de tipo informal y polivalente. A raíz de los
patrones observados en dichas décadas, los estudios actuales enfocan sus
esfuerzos en comprender, dentro de la metropolización
y el propio desarrollo urbano, la terciarización,
fenómeno que es primordialmente urbano.
No obstante,
como señala Sassen, el estudio de casos
metropolitanos respecto de los mercados de trabajo debe considerar la
especialización laboral con base en los procesos de producción de las empresas.
La localización de estos procesos y la necesidad de trabajo especializado en
las distintas esferas de la producción por fuerza tienen relación con la
localización territorial de los negocios. Dice Sassen:
Pero para los
procesos de trabajo que requieren múltiples insumos especializados y una
considerable innovación y riesgo, la necesidad de una interacción directa con
otras empresas y especialistas se mantiene como un factor clave de
localización. En consecuencia, la metropolización y
regionalización de un sector económico tienen límites que se disponen en
función del tiempo razonable de traslado a una ciudad o ciudades principales en
la región (Sassen, 1998).
La región es
necesariamente el marco donde se inscriben las consideraciones que se puedan
hacer respecto a cómo comprendemos la metropolización.
Para el caso de México, las distintas regiones que componen el territorio le
dan un carácter distinto a la metropolización y por
ello le otorgan también características diferentes. Especialmente si se habla
del mercado de trabajo. A esta consideración no escapa la terciarización
de la economía urbana y metropolitana.
La terciarización de la economía se da en dos ramales: el
primero se especializa en los servicios a la producción, cuyos empleos están
mejor remunerados y tienen un mayor estatus social, de tipo formal y crecen de
forma significativa como negocios; el segundo atiende los servicios al consumo,
es de bajo nivel de capitalización y remunerativo, de tipo informal y estatus
social bajo, su crecimiento como negocio es modesto, no obstante, su presencia
en el mercado crece de manera significativa principalmente como parte del
comercio ambulante.
El sector
terciario lleva en su seno las contradicciones inherentes al capitalismo, por
lo que muestra graves contrastes y desigualdades en materia de desarrollo
social, al igual que la organización del territorio expresa grandes contrastes
entre áreas de alto dinamismo económico y regiones con grave rezago en su
desarrollo.
El interés de
estudios recientes radica en conocer la evolución diferenciada entre los
servicios al productor y los servicios al consumo. Los primeros muestran un
alto grado de concentración en las áreas metropolitanas densamente pobladas,
donde los servicios están mejor remunerados y calificados en su mercado de
trabajo. Los segundos por el contrario, observan una tendencia a la
precarización de la mayor parte de su masa laboral.
Sassen sostiene que la concentración de los
servicios se circunscribe cada vez más a algunas ciudades o metrópolis independientemente
del lugar donde se concentren las actividades industriales. Por tradición, en
las áreas metropolitanas se concentran las actividades industriales secundarias
o las actividades de transformación, por lo que los servicios al productor
tienden a concentrarse en ellas.
Hay un sector
altamente internacionalizado que prospera. El desarrollo local poco a poco se
orienta a los mercados foráneos, donde se ve el fuerte desarrollo de empresas
maquiladoras transnacionales.
La población
económicamente activa (pea)
disminuye en el sector industrial y aumenta continuamente en el sector
servicios. En las áreas urbanas metropolitanas la industria observa una
desconcentración, pues se sale de la mancha urbana para localizarse en áreas
periféricas y satelitales, donde se asienta como distritos o parques
industriales.
La industria
muestra una contradicción entre sus sectores tradicionales compuestos por
empresas familiares, micro y medianas, respecto del sector moderno donde
destacan las grandes empresas, incluso el sector maquilador como parte de un
nuevo estilo de industrialización posmoderna contribuye en esta dicotomía.
La ciudad, el
medio urbano y las zonas metropolitanas son elementos más fehacientes del
desarrollo globalizador, mientras que la precarización del medio rural se
mantiene desde los años cuarenta en que la nación mexicana inicia su ascenso
industrial urbano propio del modernismo.
Ante el ascenso
de los esquemas de producción flexibles iniciado desde la década de los años
sesenta, así como la consecuente crisis del fordismo
en el primer lustro de los años setenta, la metropolización
y la urbanización son nido del desarrollo terciario y aspectos importantes para
los servicios en la economía nacional.
La crisis de
1971-1973 se profundizó hasta 1982, donde las drásticas caídas de 1984 y 1987
marcaron gravemente la recesión del viejo esquema modernista ante la violencia
del surgimiento de la producción flexible. Crisis que todavía encuentra
acomodos en 1994, donde los problemas nacionales fueron parte de un reacomodo
mundial. Las crisis asiática, rusa, argentina y turca durante los años noventa
mostraron que estos reacomodos industriales a escala mundial, subordinados a la
globalización del crédito, son vulnerables a las debilidades de un sistema
basado en la especulación apátrida y un abusivo manejo financiero de la
economía mundial.
Los reacomodos
industriales en la geografía internacional se dan gracias a la plataforma de
los mercados bursátiles que permiten circular ágil, libre y eficazmente el
capital financiero en su forma de inversión extranjera neutra, directa e
indirecta, que permite la reestructuración de la economía internacional en la
relocalización territorial de la industria en una escala mundial. En esta
relocalización los servicios financieros y los seguros son la logística que
respalda y garantiza dichos reacomodos industriales con cobertura de riesgo.
Los mercados de futuros y los derivados financieros son bastiones de arribo del
capitalismo central a las regiones de capitalismo periférico. Por ello, las
áreas donde más se concentra la inversión extranjera son las ciudades con alto
grado de urbanización y terciarización, como las
zonas metropolitanas, no tanto por su fuerte vínculo con mercados foráneos,
sino también por ser áreas donde existe una alta consolidación de la logística
adecuada para el desarrollo sano, ágil y garantizado de la prosperidad de
negocios transnacionales.
Dentro de las
actividades manufactureras, la industria maquiladora encuentra su acomodo en el
nuevo esquema, mientras que aquéllas de tipo más tradicional, que no son
filiales transnacionales, sino de capitales propios y nacionales, de menor
envergadura y monto, crecen de manera más lenta y tienen anhelos de desarrollo
más local y modesto.
En esta fase de terciarización de la economía, la transformación de las
metrópolis va hacia una gestión de servicios donde las industrias se deslocalizan mientras se concentran los servicios y las
inversiones. En este proceso existe una migración de trabajadores de áreas
donde su esfuerzo tiene una productividad marginal a aquéllas donde ésta es
mayor, sobre todo en sectores más modernos y transnacionales.
La presencia de
inversión extranjera directa en las zonas metropolitanas es muy importante, por
ejemplo, en el 2006 más de 60% de este tipo de inversión se concentró en la
Zona Metropolitana de la Ciudad de México (zmcm), que aparece sombreada en
el mapa i.
Mapa i
Localización
de la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México
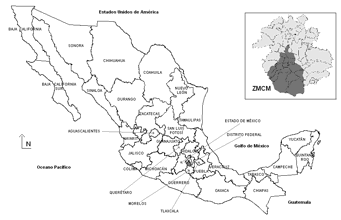
Fuente: Elaboración de Izunsa
(2005) con base en Cartografía Digital, 1998, inegi, México.
Dentro del
desarrollo metropolitano de México, la zmcm es de especial interés, pues
es allí donde gravita todo el sistema de ciudades del país. Por ello, es
importante comprender que dicho sistema tuvo cambios en sus patrones como
consecuencia del surgimiento del esquema posfordista
que afectaron la migración y la distribución territorial de la población de
todo el país.
Este nuevo
esquema, similar al modernista, es abiertamente antiagrario
por sus fuertes montos migratorios del campo a la ciudad, incluso migración
urbana-urbana, por lo que la pea
agrícola cada día es menor. Algunas tendencias en las transformaciones socioocupacionales más importantes son:
·
La
expansión y diferenciación de los estratos no manuales. Los trabajos técnicos
operacionales manuales, como los artesanales, pierden presencia ante los
trabajos de servicios de cuello blanco, como profesionistas y servidores
públicos, bancarios, de seguros y algunos de tipo comercial.
·
Aumento
del sector popular urbano. Las áreas urbanas y metropolitanas cada vez
concentran mayor población debido al alto grado de inmigración.
Los trabajos no
manuales especializados en la producción crecen de manera significativa y se
vinculan al desarrollo tecnológico de los procesos de producción y su vigencia,
como nivel de capitalización, van de la mano con los negocios y organizaciones
con que se vinculan. No obstante, los trabajos no manuales son los que
encuentran mayor acomodo en la logística y administración de los procesos
productivos propios de la producción flexible altamente automatizados. Al
parejo, se dan también aquellos servicios en materia financiera y de cobertura
de riesgo, como los seguros, asimismo algunos servicios públicos se acogen a la
logística de la promoción en la comercialización y el financiamiento de los
negocios. El comercio, por otra parte, también prospera pero crece siempre y
cuando esté integrado, como nexo intermedio o dentro de la esfera de la
producción, porque aquéllos especializados en el consumo final son sobre todo
informales. En el medio rural domina la producción y explotación directa de los
recursos naturales, pues, como se mencionó, la terciarización
de la economía es un fenómeno urbano.
La transición
del régimen de producción rígida al de producción flexible tiende a acrecentar
el fenómeno de concentración de la fuerza laboral en las áreas urbanas y
metropolitanas. En México esta concentración rompe con la tendencia propia del
periodo endogenista, puesto que al ser una economía oligoproductora, la poca diversidad industrial genera
escasas posibilidades de diversificar y explotar todas las potencialidades que
el territorio otorga a la población, por lo que ésta se concentra en pocos
polos de desarrollo.
En el nuevo
régimen de producción flexible –no sólo por la apertura económica y las
políticas de desconcentración industrial y descentralización de la vida
política del país, sino por efecto de la presencia de una gran diversidad de
negocios transnacionales localizados en el territorio nacional– las potencialidades
territoriales se aprovechan mejor, lo que explica que las zonas metropolitanas
del país, que tradicionalmente concentraban gran parte de la población, ahora
pierdan vigor en su crecimiento, todavía alto pero en menor medida, y que las
áreas del territorio que otorgan oportunidades locales y regionales a los
inversionistas atraigan inmigrantes. Por ello, el régimen de producción
flexible no resta fuerza a la concentración poblacional, pero en el caso de
México, el esquema aporta nuevas vocaciones industriales oportunas para el
desarrollo local. De esta manera, las ciudades medias y fronterizas así como
los puertos comienzan a atraer población, mientras el campo se sigue
despoblando cada vez de manera más acentuada porque sus habitantes ahora tienen
muchos más destinos.
El mercado
laboral también multiplica sus estructuras al tiempo que se distancian tanto
los niveles de remuneración como de estatus social. Asimismo, la organización
del territorio muestra una gran diversidad en cuanto a vocaciones industriales
que, a su vez, expresa como polarización social la grave y cada vez más
acentuada división del trabajo.
Las jerarquías
urbanas también se vieron modificadas, por ejemplo, en el sistema de ciudades
de los años noventa donde la primacía de la zmcm encabezaba verticalmente
todo el esquema. Ahora su importancia ha disminuido y otras zonas
metropolitanas, como la de Guadalajara, han ganado terreno. Siguen siendo
subsistemas de la zmcm
pero con menor verticalidad pues estas nuevas zonas tienen una mayor autonomía
regional y local, así como una interrelación más armoniosa y equidistante (equiparidad) más propia para un desarrollo económico que se
funda en una mejor organización del territorio.
En el mapa ii se
identifica la división administrativa pública del Distrito Federal y de los
municipios conurbados. Los municipios del Estado de México muestran una alta
conurbación con el Distrito Federal, por lo que éste poco a poco respecto del
área conurbada. En el cuadro 1 se observa, de 1950 a 2000, la participación de
la población residente en el DF respecto de los municipios conurbados que
conforman la zmcm.
En 1950 el DF albergaba 66% de la población que vivía en el área de la ciudad
central; para el año 2000 sólo alberga a 9%.
Mapa ii
Delimitación de la zmcm, 2000
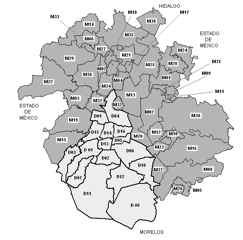
|
Delegaciones |
DF |
Municipios |
|
D01 Azcapotzalco |
M01 Acolman |
M20 Nezahualcóyotl |
|
D02 Coyoacán |
M02 Atenco |
M21 Nextlalpan |
|
D03 Cuajimalpa |
M03 Atizapán |
M22
Nicolás Romero |
|
D04 Gustavo A. Madero |
M04 Coacalco |
M23
La Paz |
|
D05 Iztacalco |
M05 Cocotitlán |
M24
San Martín de Las Pirámides |
|
D06 Iztapalapa |
M06 Coyotepec |
M25 Tecámac |
|
D07 Magdalena Contreras |
M07 Cuautitlán |
M26 Temamatla |
|
D08 Milpa Alta |
M08 Chalco |
M27 Teoloyucan |
|
D09 Álvaro Obregón |
M09 Chiautla |
M28 Teotihuacán |
|
D10 Tláhuac |
M10 Chicoloapan |
M29 Tepotzotlán |
|
D11 Tlalpan |
M11 Chiconcuac |
M30 Texcoco |
|
D12 Xochimilco |
M12 Chimalhuacán |
M31 Tezoyuca |
|
D13 Benito Juárez |
M13 Ecatepec |
M32 Tlalnepantla |
|
D14 Cuauhtémoc |
M14 Huehuetoca |
M33 Tultepec |
|
D15 Miguel Hidalgo |
M15 Huixquilucan |
M34 Tultitlán |
|
D16 Venustiano Carranza |
M16 Ixtapaluca |
M35 Zumpango |
|
|
M17 Jaltenco |
M36 Cuautitlán Izcalli |
|
|
M18 Melchor Ocampo |
M37 Valle De Chalco |
|
|
|
|
|
|
M19 Naucalpan |
M38 Tizayuca
(Hidalgo) |
Fuente: Elaboración de Izunsa
(2005) con base en: Conapo, La
población en México: situación actual y desafíos futuros, 2000 y Cartografía Digital, inegi, 1996.
Cuadro 1
zmcm. Participación
porcentual de la población, 1950-2000
|
% |
1950 |
1960 |
1970 |
1980 |
1990 |
2000 |
|
Distrito Federal |
90 |
88 |
76 |
62 |
54 |
48 |
|
Ciudad Central* |
66 |
51 |
32 |
18 |
13 |
9 |
|
Municipios conurbados |
10 |
12 |
24 |
38 |
46 |
52 |
|
zmcm |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
* Comprende las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez,
Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.
Fuente: Elaboración de Izunsa
(2005) con base en: inegi,
Censo General de Población y Vivienda, 1950, 1960, 1970 y 2000 para el D.F.,
Estado de México y estado de Hidalgo, México.
La expansión de
la mancha urbana y la migración de población del DF a los municipios conurbados
del Estado de México expresan que para 1950 la población del DF representaba
90%, el 10% restante vivía en el área conurbada del Estado de México. Pero para
el año 2000 la población del DF es apenas 48% del total residente en el área
que comprende la zmcm.
Esta disminución
se debe a dos razones principales: al crecimiento de la población residente en
la zmcm,
sobre todo por efecto de la inmigración y por la terciarización
de la economía dentro del área del DF que orienta el uso del suelo urbano a
espacios de comercio, servicios financieros y seguros, así como de servicios
públicos. Las zonas habitacionales se sustituyen paulatinamente por este otro
tipo de uso del suelo y en consecuencia la población es desalojada o bien
abandona el área y la enajena a los negocios terciarios que dan fuerte
plusvalía a estos terrenos.
En el mapa iii se muestra
la transición demográfica de la ciudad de México, como lo analiza Izunsa (2005), por efecto de los dos causales anteriormente
señalados.
Mapa iii
zmcm. Etapas de transición
demográfica, 2000
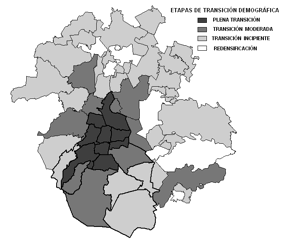
Fuente: Elaboración de Izunsa
(2005) con base en Censo General de Población y Vivienda, 1950-2000, inegi.
Esta transición
se explica principalmente tanto por el efecto de la inmigración de la provincia
por la zmcm,
cómo por los reacomodos dentro del área de la población originalmente residente
debido al cambio de patrones en la dinámica de metropolización
ante el nuevo esquema de producción flexible, la terciarización
de las economías urbanas y el nuevo uso del suelo urbano.
En el mapa iv se ven las
etapas de expansión urbana de la zmcm, lo que muestra cómo se ha dado esta ocupación
del territorio y del crecimiento de la ciudad de México desde el DF como zona
central o de origen hacia las periferias, lo que indica claramente el
desarrollo periurbano de la ciudad de México de 1950 a 2000.
Mapa iv
zmcm. Etapas de expansión urbana
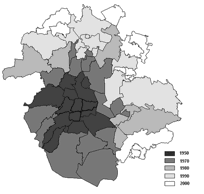
Fuente: Elaboración de Izunsa
(2005) con base en Censo General de Población y Vivienda, 1950-2000, inegi.
El trabajo de Izunsa es bastante profundo en el análisis de la expansión
urbana y la nueva dinámica metropolitana de la ciudad de México. Sin embargo,
no aborda el tema de interés para esta investigación que radica principalmente
en ver cómo se comporta la sociología del trabajo ante el surgimiento de los
mercados urbanos, ante la producción flexible y, sobre todo, los efectos en el
bienestar de la población.
Las zonas
metropolitanas del país se integran a regiones distintas, por ello el análisis
regional es imprescindible para la comprensión del presente estudio. Ante el
nuevo esquema posfordista, las regiones no entran en
conflicto, pero sí se vuelven más autónomas. Las diferencias ocupacionales son
distintas de una población a otra, entre localidades y de región a región. Su
especialización en el mapa nacional de desarrollo causa una interdependencia
entre las mismas como parte de un esquema integrador y consistente.
No obstante, y
deseando que este postulado fuera del todo cierto, debe admitirse que existen
zonas de atraso y abierta marginación en esta geografía económica. Lo que es
más, la mayor parte de estas zonas observadas en 1990, quince años después
revelan que la marginación ha aumentado.
El desarrollo
nacional como parte del régimen de producción flexible, y como área del
capitalismo periférico, no ha sido el mismo para todas las regiones del país.
Mientras vemos un sistema urbano en ascenso, también existen grandes áreas de
abierta y creciente marginación (véase cuadros 5 y 6 y mapas v-ix).
Respecto a la terciarización de la economía, en las áreas metropolitanas
se concentra la mano de obra pero en una dicotomía cada vez más contradictoria.
Por ejemplo, en los servicios a la producción está la mano de obra más
calificada con los mejores niveles salariales y de estatus social, mientras que
en los servicios al consumo hay una abierta precarización, un lumpenproletariado que domina las actividades informales.
A su vez, las
labores manuales en el sector secundario están peor remuneradas y cada vez
tienen menor número de trabajadores respecto de los operarios y técnicos
profesionales, quienes mejoran su nivel de estatus e ingreso per cápita. Con
todo, el sector secundario expulsa mano de obra al sector terciario,
especialmente de los servicios al consumo: comercio informal.
Los servicios al
productor se componen de actividades de tipo bancario, financiero, seguros,
mercadotecnia, comercialización, consultorías y otros servicios profesionales.
En los servicios al consumidor se tienen actividades de trabajo doméstico,
vendedores ambulantes, talleres familiares, labores manuales temporales, entre
otras.
Los servicios al
consumidor se especializan en la esfera de los bienes finales, mientras que los
servicios al productor atienden aspectos relativos a los bienes intermedios al
productor. Por ello, la geografía de la localización industrial determina la
propia geografía de la especialización de los servicios tanto al productor como
al consumidor. Así, los servicios de un lugar específico crean su propia
conformación social y laboral, dando con ello la división y especialización de
los servicios en un ámbito geográfico. De esta manera se tienen patrones
propios de localización regional y local de cierto tipo de servicios desde el
lado de la oferta, que son a su vez las razones de las asimetrías en el
desarrollo regional y local.
La terciarización de las grandes ciudades es un proceso
evidente en la fase posfordista. Las áreas
metropolitanas reciben un creciente flujo de mano de obra que se ocupa en
actividades terciarias. No obstante, la dicotomía entre un sector moderno de la
economía y uno tradicional expresa otra dicotomía que necesariamente es concomitante
al proceso de terciarización, esto es, la división
entre los servicios a la oferta y la de los servicios al consumo. Entre los
servicios a la producción también se observa otra dicotomía de interés: entre
los directivos con cargos a largo plazo y los mandos medios y personal
administrativo con trabajos temporales. Las desigualdades vistas en el proceso
de terciarización son efecto de cómo las industrias
organizan su producción, por lo que en el fondo del problema debe quedar clara
la lógica que imprimen las nuevas relaciones industriales en la producción y en
la circulación y, con ello, en los servicios y el mercado laboral. La terciarización de la economía se explica por distintos
factores. Primero, el aumento en la composición orgánica del capital, lo que
provoca que en las fábricas las máquinas sustituyan a un buen número de
trabajadores que deben colocarse en otras ramas de actividad económica.
Segundo, las crisis económicas que obligan a los trabajadores desempleados a
colocarse en el sector informal. Tercero, el nuevo régimen de producción
flexible que inaugura una nueva forma de relación industrial basado en la
flexibilidad laboral, las empresas outsourcing y el nuevo sindicalismo democrático.
En la terciarización es interesante observar la polarización
entre los servicios a la producción como a la comercialización.
Mientras que las
actividades primarias son pocas, las secundarias son múltiples y las terciarias
tienden a una enorme gama de actividades muy distintas. Por ello el sector
terciario presenta problemas para un estudio acucioso, pues su enorme
diversidad dificultad su tipificación e identificación ante otras que muchas
veces parecen iguales o similares, pero al estudiarlas más de cerca, se ve que
los servicios tienen aspectos muy singulares.
La clasificación
de los servicios en un nivel sectorial incluye actividades muy diversas que
hacen más complejo y complicado su estudio. En los procesos manufactureros, por
ejemplo, aparecen una enorme cantidad de servicios que atiendan competitivamente
algunos de los aspectos de la producción. Asimismo, los sectores manufactureros
propios del esquema de producción flexible tienen servicios muy diversos y
complejos respecto de sus fases de factorización.
Cabe destacar
que en los medios rural, urbano y metropolitano el desempleo es un fenómeno
persistente. Los servicios al productor y al consumidor se concentran
especialmente en el medio urbano, sobre todo en las grandes metrópolis y están
dirigidos a actividades financieras y de la banca, aseguradoras, asesoría,
profesionales en la adquisición de insumos y distribución de mercadería –como
compra venta de equipo–, herramientas e insumos industriales.
Los servicios
colectivos son los que están destinados al bienestar de la comunidad, son los
menos representativos y parten de la iniciativa privada para ofrecer a la
población educación, investigación, seguridad social. Aunque por ahora es el
sector que crea menos empleos, aumenta de manera rápida en las áreas urbanas y
metropolitanas. Esto es parte de la concesión a la iniciativa privada de los
servicios que el Estado tradicionalmente brinda a la población.
La producción
flexible ha implicado un cambio en el papel económico del Estado, como una
nueva visión de éste como objeto económico. Para la última mitad del siglo xx, Brenner concibe el cambio del papel del Estado ante la
reestructuración posfordista y sus formas de
distribución espacial. La figura i
fue tomada de este autor, quien dice que “Hacia fines del siglo xx, por tanto,
la propia organización espacial del Estado se ha convertido en una importante
arma locacional en la competencia interespacial
entre ciudades, regiones y estados en la economía mundial” (Brenner,
2003).
En este sentido,
la relocalización industrial y la desconcentración del aparato productivo
nacional, así como las políticas de descentralización y el nuevo federalismo,
implican que progrese este tipo de servicios comunitarios por parte de la
iniciativa privada.
Con el aumento
del desempleo urbano por la expulsión de mano de obra de los sectores primario
y secundario, el sector terciario observa un incremento, en especial, en el
comercio ambulante con carácter informal, baja capitalización y ganancias
exiguas que son el sustento del trabajador.
Se observa que
paulatinamente el mercado interno pasa a un segundo plano y aumentan las ventas
hacia el mercado externo, sobre todo por el acelerado crecimiento de la
industria maquiladora de exportación que se localiza en las áreas periféricas
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Gudalajara (zmcg), así
como el incremento de los sectores comercial y de servicios. Afirmación con la
que coincide Arroyo (1993).
Figura i
Formas de organización espacial del Estado
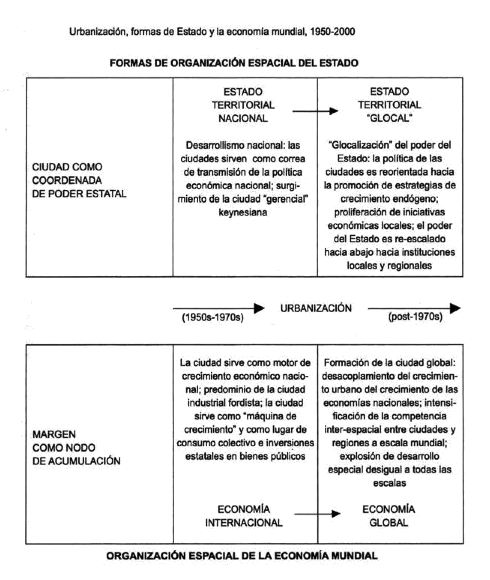
Por otra parte,
la pea, algo más de la tercera
parte en la zmcg,
se ocupa en el sector secundario, proporción que viene a ser cada vez menor
pues en 1970 la pea industrial
rondaba 40% y para el 2006 se calcula en la tercera parte. Al mismo tiempo, el
sector terciario aumenta debido a que capta esa pea
industrial además de los desempleados rurales. Para el 2006 se estima que ésta
ya es 60% de la pea, siendo que en
1970 era de 47%. Aproximadamente la mitad del crecimiento del sector terciario
proviene del sector secundario y la otra mitad del primario.
Hay una
tendencia a la desconcentración espacial de las actividades industriales ya que
muchas de ellas se trasladan a áreas periféricas y satelitales a la zmcg. Por su parte, la inversión extranjera
directa se coloca en áreas cercanas a la ciudad pero en parques y distritos
industriales. Lo que en el periodo 1950-1990 no era evidente, desde la última
década de la centuria ya es una realidad: la desconcentración industrial de la zmcg hacia sus
áreas periféricas y satelitales. Aunque hay que decir que esta afirmación puede
considerarse una hipótesis secundaria que articula todo el trabajo pero no
sirve de hilo conductor, ya que aún existe controversia al respecto.
La zmcg sigue
creciendo, aunque a un ritmo menor que de 1950 a 1980, con todavía un alto
nivel de atracción poblacional. Los problemas concomitantes de este crecimiento
son: el caos en el desarrollo urbano y en el ordenamiento del suelo, deterioro
del medio ambiente y problemas en la calidad y dotación de servicios públicos e
infraestructura.
La industria jalicience presenta una de las más altas concentraciones
del país en una sola región metropolitana integrada por los municipios de
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlanejo,
Acatlán de Juárez, Tlajomulco
de Zúñiga, El Salto y Chapala (estas últimas tres
incorporadas recientemente). En esta área se albergan tres cuartas partes de la
industria localizada en el estado de Jalisco y más de 90% de la población
ocupada. Después de la zmcm,
es la zona industrial con una concentración más alta; pero en términos de
distribución territorial es la más grande del país.
Este fenómeno de
desconcentración industrial de las zonas metropolitanas no es particular de
Guadalajara, sino de todas las áreas metropolitanas del país: la zmcm, la de
Monterrey, la de Puebla, así como fenómenos de conurbación metropolitana en
ciudades del corredor industrial del Bajío.
Marginación,
migración y pobreza urbana
Un análisis
comparativo entre la geografía de la marginación en México en los años de 1995
y 2000[1]
muestra que, primero, la marginación en general no ha disminuido en grado sino
que se ha recompuesto. La marginación, según estudios del Conapo,
se mide con los siguientes parámetros: muy baja, baja, media, alta y muy alta.
Segundo, la pobreza aumentó en las zonas tradicionalmente marginales y son muy
pocas las áreas que observan una disminución de la misma. Tercero, el fenómeno
de la marginación no es estable, debido al crecimiento natural de la población
y a la migración, lo que explica su recomposición y redistribución en el
territorio.
La recomposición
de la pobreza se da porque en algunas localidades aumenta o disminuye debido a
que la población no mantiene una residencia estable. Así, es difícil que las
políticas públicas dirigidas a abatir la pobreza tengan éxito. Un estudio en el
ámbito municipal puede arrojar algunos rasgos del fenómeno tanto a nivel local
como regional. En el caso del estado de Guanajuato, durante el periodo
estudiado el índice de marginación para el cinturón industrial se mantiene
bajo, pero en el noroeste de la entidad aumenta de media a alta, así como una
parte del sureste y otra del noreste. Lo que demuestra que, en términos
generales, la marginación aumentó en este estado.
En cuanto a lo
nacional existe una tendencia migratoria de las áreas marginales del sur y
centro del país hacia la frontera norte. Esto genera un fenómeno de contagio,
pues esta región, especialmente Sonora, Chihuahua y Coahuila, observa un
aumento de la marginación: en 1995 era muy baja para casi todo su territorio y
en el 2000 aparecen amplias extensiones con marginación también baja.
Esto abre una
nueva línea de investigación en torno al problema que se plantea si la
marginación aumenta, disminuye o bien se reacomoda y reexpresa
una geografía dinámica donde ocurre un crecimiento demográfico, especialmente
por cuestiones sociales, que hace a pensar en contagios de una región a otra. Por ejemplo, en
algunas áreas del sur y centro del país, al parecer, la marginación disminuye
un poco de muy alta a alta, mientras que asimétricamente en el norte aumenta de
muy baja a baja. Siendo el norte de la República una parte del territorio
nacional donde se localizan fuertes montos de inversión extranjera, en especial
en la creación de industrias maquiladoras, y donde la inversión pública federal
es alta, como en las carteras de crédito bancario, en términos de densidad
poblacional la marginación es de las más bajas del país. Su aumento se debe a
la fuerte densidad poblacional resultado de la inmigración del sur y centro de
la nación. Lo anterior puede indicar un contagio de las zonas de alta
marginación del resto de la República a esta franja.
En un caso más
local, la ciudad fronteriza de Tijuana crece a tasas que promedia entre 11 y 13
puntos porcentuales al año. Es la localidad con mayor crecimiento demográfico
del país. Asimismo, las áreas marginales de extrema pobreza son, de la mancha
urbana, las más extensas, y aumentan a gran velocidad.
Grado de
marginación por entidad federativa
1990, 2000 y 2005
|
Entidad
|
|
Grado |
|
Situación |
|
|
Federativa |
1990 |
2000 |
2005 |
Cambio
en |
Se califica |
|
|
|
|
|
el
grado de |
como: |
|
|
|
|
|
marginación |
|
|
Distrito Federal |
Muy bajo |
Muy bajo |
Muy bajo |
Sin cambio |
Persistente |
|
Baja California |
Muy bajo |
Muy bajo |
Muy bajo |
Sin cambio |
Persistente |
|
Coahuila |
Bajo |
Muy bajo |
Muy bajo |
Cambio |
Progresivo |
|
|
|
|
|
favorable |
|
|
Nuevo León |
Muy bajo |
Muy bajo |
Muy bajo |
Sin cambio |
Persistente |
|
Chiapas |
Muy alto |
Muy alto |
Muy alto |
Sin cambio |
Persistente |
|
Guerrero |
Muy alto |
Muy alto |
Muy alto |
Sin cambio |
Persistente |
|
Oaxaca |
Muy alto |
Muy alto |
Muy alto |
Sin cambio |
Persistente |
|
Durango |
Alto |
Medio |
Medio |
Cambio |
Progresivo |
|
|
|
|
|
favorable |
|
|
Guanajuato |
Alto |
Alto |
Medio |
Cambio |
Progresivo |
|
|
|
|
|
favorable |
|
|
Nayarit |
Medio |
Alto |
Medio |
Cambio |
Reincidente |
|
|
|
|
|
favorable |
progresivo |
|
Querétaro |
Alto |
Medio |
Medio |
Cambio |
Progresivo |
|
|
|
|
|
favorable |
|
|
Sinaloa |
Medio |
Medio |
Medio |
Sin cambio |
Persistente |
|
Tlaxcala |
Medio |
Medio |
Medio |
Sin cambio |
Persistente |
|
Zacatecas |
Alto |
Alto |
Medio |
Cambio |
Progresivo |
|
|
|
|
|
favorable |
|
|
Aguascalientes |
Bajo |
Bajo |
Bajo |
Sin cambio |
Persistente |
|
Baja California Sur |
Bajo |
Bajo |
Bajo |
Sin cambio |
Persistente |
|
Chihuahua |
Bajo |
Bajo |
Bajo |
Sin cambio |
Persistente |
|
Colima |
Bajo |
Bajo |
Bajo |
Sin cambio |
Persistente |
|
Jalisco |
Bajo |
Bajo |
Bajo |
Sin cambio |
Persistente |
|
México |
Bajo |
Bajo |
Bajo |
Sin cambio |
Persistente |
|
Morelos |
Bajo |
Medio |
Bajo |
Cambio |
Reincidente |
|
Quintana Roo |
Medio |
Medio |
Bajo |
Cambio |
Regresivo |
|
|
|
|
|
favorable |
|
|
Sonora |
Bajo |
Bajo |
Bajo |
Sin cambio |
Persistente |
|
Tamaulipas |
Bajo |
Bajo |
Bajo |
Sin cambio |
Persistente |
|
Campeche |
Alto |
Alto |
Alto |
Sin cambio |
Persistente |
|
Hidalgo |
Muy alto |
Muy alto |
Alto |
Cambio |
Regresivo |
|
|
|
|
|
favorable |
|
|
Michoacán |
Alto |
Alto |
Alto |
Sin cambio |
Persistente |
|
Puebla |
Muy alto |
Alto |
Alto |
Cambio |
Progresivo |
|
|
|
|
|
favorable |
|
|
San Luis Potosí |
Alto |
Alto |
Alto |
Sin cambio |
Persistente |
|
Tabasco |
Alto |
Alto |
Alto |
Sin cambio |
Persistente |
|
Veracruz |
Muy alto |
Muy alto |
Alto |
Cambio |
Progresivo |
|
|
|
|
|
favorable |
|
|
Yucatán |
Alto |
Alto |
Alto |
Sin cambio |
Persistente |
Fuente: Consejo Nacional de Población 1990, 2000
estimaciones para el 2005 de coneval
con base en el ii
Conteo de Población y Vivienda. Ordenado por el autor.
En el cuadro 6
se presentan doce entidades con sus distintos niveles de marginación en la
República. Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz tienen los índices más altos.
Estas entidades también son las de mayor intensidad migratoria. Chiapas muy
bajo grado; Guerrero muy alto; Oaxaca medio y Veracruz bajo.
Cuadro 6
Índice de marginación
|
Entidad |
Índice
de |
Lugar |
Grado
de |
Grado
de |
|
|
marginación |
|
marginación |
intensidad migratoria |
|
Michoacán |
-0.44913 |
10 |
Alto |
Muy alto |
|
Jalisco |
-0.76076 |
25 |
Bajo |
Alto |
|
Guanajuato |
-0.07966 |
13 |
Alto |
Muy alto |
|
Estado de México |
-0.69469 |
21 |
Bajo |
Bajo |
|
Distrito Federal |
-1.52944 |
32 |
Muy bajo |
Muy bajo |
|
Puebla |
-0.72048 |
07 |
Alto |
Mediano |
|
Veracruz |
1.27756 |
04 |
Muy alto |
Bajo |
|
Guerrero |
2.11781 |
02 |
Muy alto |
Alto |
|
Oaxaca |
2.07869 |
03 |
Muy alto |
Mediano |
|
Hidalgo |
-0.87701 |
05 |
Muy alto |
Alto |
|
Chiapas |
2.25073 |
01 |
Muy alto |
Muy bajo |
|
Zacatecas |
-0.29813 |
12 |
Alto |
Muy alto |
Fuente: Desarrollado por Berumen
(2004). Información tomada de la Secretaría de Planeación del Desarrollo y
Gasto Público. Gobierno del Estado de Sonora. En Miguel E. Berumen
Barbosa, “La migración, puntal de la economía mexicana,
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/mebb-migra.htm
Si se hace la
misma correlación para las entidades con menor nivel de marginación se tiene lo
siguiente: el Distrito Federal presenta la más baja marginación y su nivel
migratorio también es muy bajo; Jalisco tiene bajo grado de marginación, pero
alta intensidad migratoria; el Estado de México con bajo nivel de marginación
presenta muy baja intensidad migratoria. Esto indica que la relación entre
marginación y migración no es muy directa, más bien depende del grado de
urbanización y de las ramas de actividad económica y de sus nexos con el nuevo
esquema de producción flexible, o bien, cuando están al margen de este tipo de
economías modernas, observan patrones propios de marginación y migración.
Como se dijo, la
migración y la marginación no tienen mucha relación, más bien son las
vocaciones industriales locales y sus nexos con el desarrollo urbano e
industrial, posmoderno o tradicional, las que explican los nuevos patrones de
migración y distribución espacial de la población. Por otra parte, debe
señalarse que esto expresa singularidades regionales en el país y que, por
ejemplo, el desarrollo del occidente de México tiene patrones propios que no
necesariamente comparte con otras regiones, lo que sucede con cada una de las
que integran el territorio nacional.
Por otra parte,
el efecto de las políticas públicas en el bienestar de la población, como
revela el estudio de Maldonado y Palma (2006), tienen poco o nulo efecto. Las
personas resuelven sus carencias, en especial las más vulnerables, normalmente
mediante la emigración. En la nación hay una silenciosa movilización de
miserables[2] de
las zonas más marginales a las menos, por lo que, según se planteó líneas
atrás, es muy posible que los aumentos y disminuciones de marginación
observados en la geografía se expliquen más por los reacomodos geográficos de
los humildes, procurando nuevas y mejores oportunidades y una mayor calidad de
vida, que por efecto de las políticas públicas a favor de disminuir la
marginación.
Es posible que
si un área disminuye su grado de marginación se deba a que los marginales se
han ido; así como si un área aumenta su grado de marginación, sea el resultado
de que existe inmigración de humildes al área. Las zonas de menor marginación
atraen población, especialmente de las zonas más marginadas, expulsoras de
población. Entonces, como en un sistema de vasos comunicantes, existe una
fuerza que hace que la marginación se redistribuya en el territorio y tienda a
uniformarse o bien a disminuir los contrastes y a atemperarse.
Conclusión
Es importante
resaltar cómo la apertura económica en México afecta no sólo los reacomodos
industriales en una nueva geografía, sino también la estructura de los mercados
de trabajo.
La marginación
en México no se resuelve, se reacomoda y reexpresa en
una nueva geografía de la marginación y la pobreza donde, al parecer, las zonas
que antes tenían muy alta marginación tienden a moverse a las de muy baja, de
modo que en un segundo momento las zonas de muy alta ahora son sólo de alta, y
las zonas de muy baja, ahora son de baja marginación. Este reacomodo de la
pobreza evidencia que la calidad de vida y el bienestar de las personas se
resuelve en lo inmediato de manera personal y no por los programas públicos
para combatir la pobreza.
La precarización
del campo continúa y en tiempos de posmodernidad este fenómeno se ha
acrecentado y ahora comparte relevancia con el aumento del desempleo urbano y
metropolitano que nutre al sector terciario, en especial en servicios al
comercio, pero en actividades informales y ambulantes. El nuevo régimen de
producción flexible es un abierto atentado laboral contra los campesinos cuyas
masas engrosan los flujos de la migración internacional indocumentada,
especialmente a la Unión Americana.
Se observa una
abierta dicotomía en el sector terciario de la economía entre los servicios a
la producción y los servicios al consumo. Los primeros con alto estatus tanto
laboral como social, buenos salarios, así como empleos con larga duración,
mismos que conviven con trabajadores dedicados a los servicios al consumo, de
baja calificación y con trabajos temporales, mala remuneración y bajo estatus
social, flexibles y con amplio desempleo friccional.
Un caso típico
de este fenómeno es el de la zmcg,
donde se da una abierta desconcentración industrial a zonas periféricas y
satelitales de la zona metropolitana, como también una tendencia creciente a la
terciarización económica. La zona sigue atrayendo
población, pero a menor ritmo que en décadas pasadas, y prosperan las
actividades terciarias con la dicotomía antes mencionada. La zmcg aún tiene
un significativo grupo de micro, pequeñas y medianas empresas que actualmente
acogen la mayor parte de la pea,
sin embargo, las grandes empresas ofrecen más nuevos empleos. Esto los
servicios al productor, pero por parte de los servicios al consumidor, los
empleos que más crecen son los informales, donde existe otra dicotomía entre
los trabajos en servicios bancarios y financieros, de aseguradoras, de
asesorías y de comercialización. Mientras que en el polo opuesto, el
ambulantaje crece al parejo de los trabajadores mil
usos donde caen los
oficios.
Mapa v
México: localidades con grado de marginación muy
alto
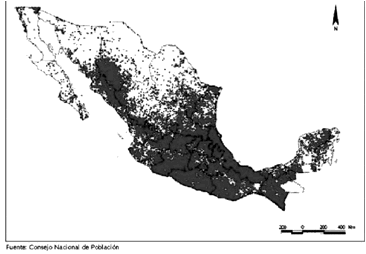
Fuente: Consejo Nacional de Población.
Mapa vi
México: localidades con grado de marginación alto
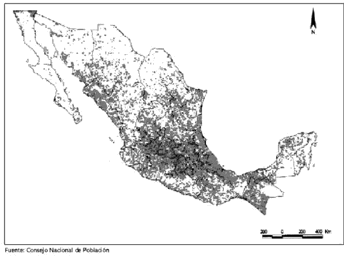
Mapa vii
México: localidades con grado de marginación medio

Mapa viii
México: localidades con grado de marginación bajo
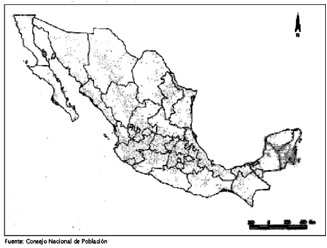
Mapa ix
México: localidades
con grado de marginación muy bajo
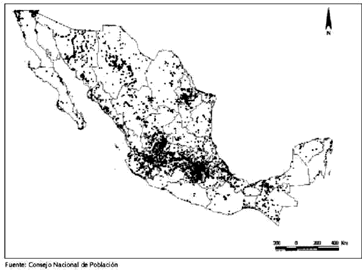
Bibliografía
Arroyo-Alejandre, Jesús (1993) “Migración a Estados Unidos,
desarrollo de ciudades medias y la política de liberalización económica: el
caso de Jalisco”, en Jesús Arroyo Alejandre (comp.), Impactos regionales de la
apertura comercial, perspectivas del tratado de libre comercio en Jalisco. Guadalajara, Universidad de
Guadalajara, pp. 233-254.
Brenner, Neil
(2003), “La formación de la ciudad global y el reescalamiento
del espacio del Estado en la Europa Occidental postfordista”,
en <http://www.scielo.cl/scielo.php? script=sci_arttext&pid=S0250-71612003008600
001&lng=es&nrm=iso>,
29(86), eure, Santiago, 16 noviembre 2006, pp.
5-35.
Izunsa-Vizuet, Georgina (2005), “Transición
demográfica y migraciones internas en la ciudad de México”, Centro de
Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales-Instituto Politécnico
Nacional, ponencia presentada en el Segundo Encuentro Internacional sobre
Migraciones, del 7 al 25 de noviembre de 2005, vía Internet, organizado por el
grupo Eumed.Net de la Universidad de Málaga. Disco compacto propiedad del grupo
Eumed.Net que se puede solicitar a su director, doctor Juan Carlos Martínez Coll (coll@uma.es).
Janoschka, Michael (2002), “El nuevo modelo de
la ciudad latinoamericana: fragmentación y privatización”, en
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612002008500002&lng=es&nrm=iso,
eure, 28(85),
Santiago,16 de noviembre de 2006, pp.11-20.
Maldonado-Cruz,
Pedro y José del Carmen Palma Sosa (2006), Correspondencia
entre el crecimiento económico y las condiciones de vida de la población, edición electrónica en
www.eumed.net/libros/2006a/pmc/.
Sassen, Saskia
(1998), “Ciudades en la economía global: enfoques teóricos y metodológicos”, en
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-7161199
8007100001&lng=es&nrm=iso,
eure, 24(71), Santiago, 16 de noviembre de
2006, pp. 5-25.
Recibido: 21 de julio de 2006.
Aceptado: 18 de enero de 2007.
Jorge Isauro Rionda Ramírez. Es doctor en estudios laborales
egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Iztapalapa).
Actualmente es profesor-investigador de tiempo completo de la Universidad de
Guanajuato adscrito al Centro de Investigaciones Humanísticas; es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores (nivel i) Conacyt. Sus línea de investigación se centra en:
desarrollo regional, teoría y política económica. Entre sus publicaciones
destacan: Prolegómenos en torno a la realidad social, política y
económica de México
(2000) , Universidad de Guanajuato, México; Historia
Demográfica de Guanajuato (2005),
Universidad de Guanajuato, México.