Clusters y desarrollo territorial. Revisión
teórica y desafíos metodológicos para América Latina
Víctor Ramiro
Fernández-Satto
José Ignacio
Vigil-Greco*
Resumen
Este trabajo se
estructura en cuatro partes. En la primera se identifican una serie de enfoques
y marcos teóricos del desarrollo territorial generados en los últimos quince
años en los países centrales y difundidos acríticamente en los países en
desarrollo, incluyendo América Latina. En la segunda parte se indican tres
“fallas de origen” presentes en dichos enfoques: a) una notable imprecisión conceptual, b) una marcada desconexión de las
estructuras del entorno meso y macro, y c) la asunción de un imaginario que
presenta su interior (del cluster) en forma armónica y homogénea. En la
tercera parte se examinan los fundamentos de esas “fallas” en el cuerpo teórico
regionalista y, finalmente, en la cuarta, capitalizando lo anterior, se indican
pautas metodológicas orientadas a insertar los análisis de clusters –y con ellos las estrategias de
desarrollo territorial– en un cuadro conceptual y analítico más consistente y
realista.
Palabras clave:
Latinoamérica, clusters, desarrollo territorial.
Abstract
This
paper is divided into four parts. In the first one we identify a series of
territorial development viewpoints and theoretical frameworks that have arisen
in the last fifteen years in central countries and that have been uncritically
spread to some developing countries, including those in Latin America. In the
second part we indicate three “fundamental faults” found in those points of
view: a) a remarkable conceptual imprecision, b) a noticeable disconnection
between mid- and macro-structures, and c) the assumption of an imaginary that
displays the inside (of the cluster) in harmonic and homogeneous way. In the
third part we examine the foundations of these “faults” in the regionalist
theoretical body, and finally in the fourth part, emphasising the prior
discussion, we indicate some methodological guidelines that allow us to insert
cluster analysis (as well as the strategies of territorial development) in a
more consistent and realistic conceptual and analytical framework.
Keywords: Latin America, clusters, territorial development.
*
Grupo de Investigación sobre Estado, Territorio y Economía, Universidad
Nacional de Litoral, Argentina. Correo-e: rfernand@fcjs.unl.edu.ar,
jvigil@giete.org.ar
Introducción
A esta altura del
siglo xxi es bien conocido que en
los últimos 20 años se ha operado una profunda transformación en la visión del
desarrollo territorial a partir del despliegue de un conjunto de cuerpos
teóricos representados en conceptos como distritos
industriales (di), regiones
inteligentes, medios innovadores, sistemas regionales de innovación, etc. Todos ellos han estado
encaminados a destacar la presencia estratégica asumida por las regiones en el
contexto de las modificaciones de las formas de producción y organización
económico-social que acompañan los procesos de globalización y la revolución
tecnológica desde mediados de la década de los setenta del pasado siglo (Omahe,
1995; Scott y Storper, 2003).
Sin embargo, ha
sido a fines de los noventa y a lo largo del 2000 cuando el concepto de cluster (cl)
asumió una presencia hegemónica en los desarrollos teóricos y empíricos
destinados a analizar el papel de los procesos de aglomeración y sus
vinculaciones con el desarrollo y la competitividad.
Desde esa visión
típico-ideal y crecientemente hegemónica se ha ido conformando una línea
inspiradora de políticas oficiales de desarrollo, no sólo en regiones y países
centrales, como Europa y Estados Unidos, sino también, y por medio de la activa
implicación de organismos internacionales como el Banco Mundial (bm) y el Banco Interamericano de
Desarrollo (bid), en escenarios
periféricos, como el latinoamericano, donde hasta hace poco esos organismos se
hallaban casi completamente volcados a perfeccionar los “mecanismos de mercado”
(Banco Mundial, 1991 y 2002; World Bank, 1999/2000).
Ahora bien, la
asimilación de los enfoques de clusters en este último ámbito ha denotado la
escasez en América Latina, desde hace ya más de tres décadas, de instrumentos
teóricos y metodológicos propios, consistentes y alternativos a la hora de
enfrentar los problemas del desarrollo. Si se revisan con detenimiento los
esfuerzos de indagación realizados en la región en torno a los conceptos
regionalistas (cl, di, regiones
inteligentes, medios innovadores, sistemas regionales de innovación), se
aprecia con claridad que los mismos se han presentado con perfil de replicación
–más que de readaptación o inspiración– de instrumentos analíticos y marcos
teóricos originados en los países centrales que no sólo han estado destinados a
analizar realidades claramente diferentes, sino que, además, para el examen de
esas realidades se han mostrado portadores de ciertas debilidades e
inconsistencias que figuran en las bases de sus formulaciones. En tal sentido,
la introducción en América Latina de esos instrumentos vinculados con el
desarrollo territorial, y en particular aquellos relacionados con el estudio de
los cl, ha sido escasa en
evaluaciones referentes a las restricciones fijadas por las especificidades
económicas, históricas e institucionales necesarias para la replicabilidad de
los análisis, arrastrando con ello las propias debilidades –que aquí
denominaremos “fallas de origen”– de los marcos conceptuales elaborados en y
para los países centrales.
Partiendo de lo
anterior, nuestro trabajo se estructura en cuatro partes: en la primera
describimos el espectro general de los desarrollos teóricos vinculados con el
enfoque dominante de cl, producido
principalmente en los países centrales, y mostramos el ingreso (acrítico) de
ese enfoque en el escenario latinoamericano. En la segunda parte, nos detenemos
a marcar tres “fallas de origen” básicas inherentes a esos enfoques
regionalistas elaborados en los países centrales en torno al concepto de cl. En la tercera parte nos centramos en
destacar algunos aspectos que, aun formando parte de la matriz teórica de los
enfoques regionalistas, actúan como fundamentos de la producción de esas “fallas”. En
la cuarta
parte indicamos algunas pautas tendentes, por un lado, a actuar primordialmente
sobre las debilidades (o “fallas de origen”) del enfoque dominante,
reformulando su core analítico; y, por otro, y en consonancia con ese
“replanteo teórico”, a reorientar, con algunos lineamientos metodológicos
básicos, las investigaciones empíricas sobre la problemática del desarrollo
regional y local en América Latina. La última parte son nuestras conclusiones.
1. Emergencia,
expansión y significados del enfoque cluster
1.1 Su presencia en
los países centrales
Como adelantamos,
fue hacia fines de los noventa y a lo largo del 2000 cuando el concepto de cluster (cl)
asumió una hegemónica presencia en los desarrollos teóricos y empíricos
destinados a analizar el papel de los procesos de aglomeración y sus
vinculaciones con el desarrollo y la competitividad (Maskell y Kebir, 2004).
Siendo ese
concepto utilizado (y explotado) inicialmente por los aportes de Michael Porter
(1990), no
sólo se consolidó luego en el escenario estadounidense (Porter, 1998), sino que
también ganó relevancia en el contexto europeo (Rosenfeld, 2002), donde
progresivamente fue enriquecido por su interacción con los desarrollos
académicos –gran parte de ellos pretéritos– vinculados con las categorías de
distritos industriales
(di),[1]
regiones inteligentes, medios innovadores (Maillat, 1995; Camagni, 1991; Capello, 1999),
sistemas regionales de innovación
(Braczyk, Cooke y Heidenreich, 1998), etcétera.
Aun así, y no
obstante su interacción con ese conjunto de aportes, el concepto de cluster consolidó su posición dominante entre
las categorías vinculadas con el desarrollo regional y local, e incluso su
hegemonía se reforzó con la utilización del mismo por parte de los organismos
supranacionales (bm,[2]
bid,[3] oecd 2001; European Commission, 2002) al momento de
formular propuestas que conjugaban ese desarrollo “territorializado” con la
competitividad fundada en la economía del conocimiento (Maskell y Kebir 2004).
Pero ¿cuáles son
los significados contenidos detrás del concepto de
cluster y su
colocación como instrumento estratégico de desarrollo y competitividad
territorial? En respuesta deberíamos indicar que en torno al mismo se ha ido
forjando un esquema típico-ideal que, en términos generales, entiende
las regiones y localidades como “nodos territorialmente
delimitados”, que
operan como estructuras cerradas, soldadas, homogéneas y dinamizadas por la
cooperación intralocal, y en la cual las aglomeraciones productivas
sectorialmente especializadas obtienen una “eficiencia
colectiva” (Schmitz,
1995) territorial
que los actores económicos no podrían obtener a partir de su acción individual.
Dicha eficiencia, acorde con los enfoques dominantes, fundada en capitalizar
las ventajas estáticas de la especialización y la aglomeración, así como las
dinámicas de la innovación colectiva, se traduce en el fortalecimiento de la
capacidad competitiva de las regiones (Capello, 1999; Keeble y Wilkinson, 1999; Storper, 1997).
Es así que, más
allá de las diferencias de esos enfoques y de las evoluciones operadas a lo
largo de los últimos 25 años del siglo xx,
el mainstream del
cuerpo académico regionalista (con base en el representativo concepto de cluster) ha sostenido la posibilidad, abierta
desde la última reestructuración fordista, de colocar a las regiones como
epicentros en un marco donde pueden compatibilizarse los procesos de cooperación
y competencia, así como ensamblarse formas de
desarrollo regional y local endógeno con la competitividad global (Scott y
Storper, 2003), apelando a un vector común centrado en las calidades obtenidas
por la organización de los actores institucionales y económicos al interior de
las aglomeraciones productivas y que permite, vía la obtención de formas de
innovación y aprendizajes colectivos, ganar competitividad en los mercados
internacionales (Camagni, 1991).
1.2 La presencia del
enfoque cluster en el escenario latinoamericano del desarrollo regional
local
Simultáneo al
desarrollo y consolidación del enfoque cluster dominante en los países centrales, la
perspectiva territorialista del análisis de la competitividad se fue
introduciendo en los países periféricos. En tal sentido, no fueron pocos, a lo
largo de los noventa, los trabajos teórico-analíticos dirigidos a la promoción
de clusters
en contextos poco desarrollados (Nadvi y Schmitz, 1994; Nadvi, 1995; Schmitz,
2000; Altenburg y Meyer-Stamer, 1999; Altenburg, 1999 y 2001).
América Latina,
por su parte y como adelantamos, no estuvo ausente en el intento de hacer
presente ese enfoque territorial del desarrollo. Así, la llegada e ingreso más
contundente de ese cuerpo teórico se dio con contribuciones de académicos
vinculados al Institute of Developing Studies(ids)[4] y
al German Development Institute (gdi)[5],
primero por caminos específicos y luego por acciones conjuntas entre ambos
centros de estudio. Así, por medio del concepto de cluster
–y en menor medida de
di–,
y haciendo uso de su
instrumental analítico, los trabajos académicos destacaron las ventajas del cambio
estructural de la
organización industrial –y paralelamente de la crisis y transformación de la isi– para las regiones latinoamericanas,
señalando las posibilidades de su inserción competitiva en las redes
internacionales de proveeduría, especialmente de aquellas regiones/localidades
aventajadas por bajos costos salariales (Altenburg, 1999),
así como por las
externalidades positivas derivadas de la acción cooperativa local (joint
action) y la
desintegración vertical de los procesos productivos aglomerados (Schmitz,
1995). Acompañando esta perspectiva, emergen progresivamente estudios
de caso en toda
América Latina, entre los que destacan los realizados en Brasil (Meyer-Stamer,
1998; Schmitz 1998 y 1999; Bazan y Schmitz, 1997), en México (Rabellotti, 1992
y 1997), en Perú (Távara, 1993), y en Argentina (Quintar, Ascúa, Gatto y Ferraro, 1993), por
mencionar sólo algunos de los análisis empíricos.
Ahora bien,
estos desarrollos en torno al fenómeno de los clusters propiciado por académicos europeos y
latinoamericanos (inscritos estos últimos en el instrumental analítico de los
primeros), se produjeron en un contexto donde los estudios de desarrollo
territorial, mayormente bajo la denominación de “desarrollo regional” o
“desarrollo local”, eran llevados a cabo por exponentes vernáculos, así como
por académicos hispanos que tenían influencia en la región.
Estos
desarrollos vernáculos –muchos de ellos vinculados con los proyectos del
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ilpes)– ganaron impulso a fines de los
ochenta y principios de los noventa con los debates abiertos en torno a la
utilidad y pertinencia de los procesos de descentralización, estimulados por un
escenario, como el latinoamericano, donde las dificultades estructurales para
el desarrollo aparecían asociadas con una reconocida tradición centralista y
una escasa autonomía regional y local (Véliz, 1984). Con el impulso de ese
escenario y de contribuciones pioneras, como las de W. Sthor y F. Taylor
(1981), fue germinando la idea de un cambio radical en el análisis y las
propuestas del desarrollo, sustentada en el quiebre de las formas top
down dominantes en
las décadas de los cincuenta y los sesenta y el impulso de formas de desarrollo
“desde abajo”, centradas en actores, instituciones y capacidades locales.
Indudablemente,
estos nuevos vientos encontraron en Sergio Boisier uno de los exponentes más
claros y prolíficos. Su línea de indagación territorialista vino a cruzar las
–nada insignificantes– problemáticas relativas a la descentralización y el
“desafío del desarrollo en el lugar y en manos de la gente”, con la conversión
de las regiones en “sujetos” de desarrollo a partir de la conformación de
“capital sinergético” y entramados asociativos apoyados en las nuevas
modalidades de gestión territorial horizontales (Boisier, 1991, 1996, 1997,
1998 y 2002).
Por su parte,
fuera del ilpes, la región ha
contado con aportes como los de J. Arocena (1986 y 1995) en torno a la
construcción de capacidades de desarrollo local para la obtención de una
competitividad fundada en la generación de conocimientos intangibles que
agregue valor a la actividad productiva, y un aprovechamiento de los recursos
endógenos territorialmente emplazados a partir de la implicación conjunta de
actores públicos y privados.
Por su parte,
como decíamos, autores hispanos con fuerte influencia en América Latina, como
A. Vázquez Barquero, reforzaron las perspectivas antes indicadas con la
introducción conceptual del –desarrollo endógeno– y la mirada alentadora para el
desarrollo local en las actuales etapas de reestructuración productiva y
emergencia de la acumulación flexible (Vázquez Barquero, 1995 y 2001).
Finalmente, otro exponente hispano con influencia en escenario latinoamericano,
F. Alburquerque, destacó la relevancia adquirida por las denominadas iniciativas
de desarrollo local (idl) –que proliferaron en muchos países
de esta región– para la creación (en la dimensión micro) de un entorno
económico favorable a la actividad empresarial innovadora, aspecto que se
consideró un complemento fundamental para dar viabilidad al desarrollo bajo las
reformas estructurales operadas en el ámbito macroeconómico
de la región (Alburquerque, 1999).
Lo cierto es
que, si bien resulta justificable considerar la relevancia y trayectoria de
estos aportes académicos generados en –o vinculados con– América Latina,[6] al
relacionarlos con los enfoques de cl
y di ingresados en la región,
surgen al menos dos aspectos fundamentales que deben remarcarse:
·
Por
un lado, ambas corrientes o enfoques, más allá de sus especificidades, no se
distancian en lo fundamental: comparten un esquema analítico que deposita –casi
enteramente– la obtención de competitividad global en las calidades internas de
localidades y regiones (a partir de la acción conjunta e interactiva de actores
institucionales y económicos en el ámbito territorial).
·
Por
otro, son los enfoques de cl y de di (y no las producciones
latinoamericanas últimamente consideradas) los que han dominado en años recientes,
no sólo el creciente número de análisis de casos, sino también la formulación
de los más actuales lineamientos propositivos y de investigación sobre
desarrollo territorial realizados desde los organismos internacionales –y sus
académicos– que operan en la región latinoamericana (bm: véase nota 2; bid:
véase nota 3; Meyer-Stamer y Harmes-Liedtke, 2005; Ramos, 1998 y 1999;
Buitelaar, 2002), así como desde las propias instancias gubernamentales (Chile,
corfo;[7]
Brasil, Sebrae;[8] Perú, Prompyme;[9] e,
incluso, desde investigadores localizados en distintos centros académicos
nacionales e internacionales (Pérez Alemán, 1998; Perego, 2003; Albadalejo,
2001; Suzigan, 2000; Barragán, 2005).
Esta presencia
dominante del enfoque cl como
herramienta de desarrollo territorial en América Latina en la última década,
habilita previamente para interrogar acerca de la consistencia de sus bases teórico-analíticas y
metodológicas (generadas en el “norte”) que operan como insumos de las
estrategias de investigación y de políticas de desarrollo en contextos y
escenarios diversos. Es decir, antes de examinar en profundidad la
funcionalidad, especificidades u obstáculos del enfoque del desarrollo
territorial en América Latina, nuestro propósito es evaluar la consistencia de
sus elementos constitutivos, generados fuera de la región e importados con una perspectiva más
bien dispuesta a la replicación que a la consideración crítica.
2. Identificando
“fallas de origen” en el enfoque cluster del desarrollo territorial
Asumiendo dicho
desafío, nuestro análisis del enfoque cluster tal y como se constituyó en el
“centro” –y difundió al escenario de los países en desarrollo, y en particular
hacia América Latina– presenta al menos
tres “fallas de origen” que analizamos a continuación:
2.1 Cluster
y distritos industriales: un concepto espacialmente borroso con aplicaciones
caóticas
La primera
debilidad perceptible en las contribuciones en torno a los cl como instrumentos de competitividad y
desarrollo, se expresa en la fuerte tendencia mostrada por los enfoques del nuevo
regionalismo a operar
con fuzzy concepts, y, como consecuencia de ello, en el escaso rigor al
momento de operacionalizar y desarrollar estudios empíricos consistentes
(Markussen, 1999).[10]
En efecto, si un aspecto debe inicialmente destacarse del aluvión de aportes
académicos desarrollados en torno al fenómeno de los cl, es la combinación de una notable generalidad en los
contenidos del concepto con el amplio tratamiento empírico dado al mismo,
tornando imprecisas y borrosas: a) las delimitaciones espaciales, y b) los aspectos constitutivos y
funcionales de las aglomeraciones productivas que dichos conceptos toman como
referencia (Martin y Sunley, 2003).
a)
En lo que concierne al primer aspecto, dada la amplitud que adquirieron –como
vimos– conceptos como distrito industrial y, más aún, cl, nos encontramos con que el enfoque regionalista
dominante carece de respuestas claras y orientadoras al momento de realizar
estudios empíricos y enfrentar algunos interrogantes básicos: ¿cómo se
delimitan espacialmente los cl?,
¿cuál es la escala espacial sobre la que debería determinarse un cluster?, ¿qué dimensión espacial debe
tomarse para considerar su existencia: las instituciones locales, los ámbitos
regionales donde pueden desenvolverse una pluralidad de instancias
administrativas locales interconectadas o, para evitar cortes arbitrarios, las
extensas redes inputs-outputs extendidas en su dinamismo con un
alcance extra-regional o incluso nacional?.[11]
b)
En cuanto al segundo aspecto, la elástica aplicación a distintos escenarios
productivos que se desprende del gelatinoso concepto de cl ha potenciado el riesgo de analizar con un mismo patrón
interpretativo, y como parte de un mismo proceso, agrupamientos industriales
que presentan características históricas, así como patrones organizativos y
funcionales extremadamente distintas. Ello implica el estudio empírico de
experiencias productivo-territoriales tan heterogéneas que, finalmente, se
termina considerando individual o, lo que es más peligroso aún, comparadamente,
sistemas y organizaciones productivas cuyas diferencias pueden ser más
significativas que sus convergencias. Los inconvenientes, a su vez, se
profundizan desde el momento en que esas realidades heterogéneas se intentan
presentar a menudo como partes de un mismo fenómeno que encaja en el cuadro típico
ideal anteriormente
mencionado.
La creciente
transformación de ese riesgo en una realidad abre el interrogante, en primer
lugar, sobre la utilidad misma del concepto y la efectividad de las políticas
que inspira, y, en segundo lugar, acerca de los fundamentos por los cuales el mainstream
ha optado por
acogerse a esta vía ancha para el análisis
empírico. Volveremos
sobre ello más adelante. Ahora sostenemos que en el intento de dar continuidad
a ese tratamiento omnicomprensivo de la corriente principal del desarrollo
regional ligada a los cl, se ha
ido formando un vacío empírico y metodológico al momento de poder: a) determinar cuándo, en el marco del
análisis de un determinado tejido industrial, estamos en presencia de
instancias productivo-territoriales que ameritan el tratarlas como clusters, y, junto a ello, b) visualizar el efecto que, en el
desarrollo territorial, poseen las trayectorias histórica, la inserción
regional y nacional y la particular morfología de las aglomeraciones
productivas.
2.2
Descontextualizando la perspectiva de los cl:
la desaparición de las dimensiones mesoregionales y macronacionales
Paralelamente a
lo antes analizado, los trabajos realizados hasta mediados de la década de los
noventa en torno a los enfoques de distritos industriales y cl (Pyke y Sengenberger, 1990; Porter
1990; Nadvi y Schmitz, 1994; Rosenfeld 1995 y 1996), e incluso los más actuales
ligados a la dinámica de los procesos de innovación colectivos y el paradigma
de la economía del conocimiento (Asheim 1995; Maskell, 1996; Maskell y
Malmberg, 1999; Capello, 1999; Keeble et al., 1999; Keeble y Wilkinson, 1999), así
como los exponentes “vernáculos” que trabajaron sobre el escenario latinoamericano,
han tenido –en su mayoría– como propósito central el examen del inside de las aglomeraciones productivas,
sin prestar atención al papel de las articulaciones externas de los mismos,
esto es, a los condicionamientos y efectos derivados de las dinámicas
multiescalares, que afectan o condicionan –diferencialmente– los alcances de la
acción colectiva y la capacidad competitiva de esas aglomeraciones productivas.
Preocupado por
transformar a los clusters en núcleos generadores y
articuladores de competitividad y cohesión territorial, y volcado, a partir de
ello, como dijimos, a un estudio casi exclusivamente centrado en el interior de
las aglomeraciones productivas, el enfoque regionalista que domina el
tratamiento de los cl terminó
mostrando claras restricciones al momento de leer apropiadamente no sólo la
manera en que esas aglomeraciones funcionan –o deberían funcionar– ante
determinadas estrategias de inserción externas, sino también la forma en que
son jerarquizadas e, incluso, impactadas por los particulares patrones
organizacionales y dinámicas de las redes multiescalares, que a veces
estimulan, pero otras también prescinden de las aglomeraciones. Esto es, redes
que en ciertas ocasiones procuran incluir, pero que pueden igualmente excluir a
las aglomeraciones como “factor de proximidad” al desarrollar los procesos
dinámicos de aprendizajes, conocimiento e innovación (Amin y Cohendet, 2004;
Boschma, 2004).
Ciertamente,
avanzados los noventa y a lo largo del 2000, a raíz de las contribuciones
provenientes en lo fundamental de los antes mencionados ids y gdi, se
ha intentado avanzar sobre esa perspectiva “sobredeterminada territorialmente”,
casi podríamos decir “enclaustrada”, y exclusivamente centrada en el papel de
las calidades organizacionales y funcionales presentes en el ámbito “local”.
Para ello se asumió el desafío teórico y empírico de examinar la articulación
de los clusters
en el dinámico contexto de las Cadenas de Valor Global (cvg) y los sistemas de gobernancia global (Messner, 2002;
Nadvi y Halder, 2002; Schmitz, 1999, 2000 y 2004; Sverrisson, 2003; Pietrobelli
y Rabellotti, 2004; Quadros, 2002; Bazan y Navas-Aleman, 2001). Se
capitalizaron así las contribuciones desarrolladas en torno a las global
chains –o cadenas
globales– (Gereffi y Korzeniewicz, 1994; Gereffi, 2001; Kaplinsky, 2000) como
instancias que distribuyen actividades productivas en redes transnacionales.
Con base en ese
instrumental, se ha tratado de observar sobre distintas ramas de actividad y en
diferentes escenarios –tanto centrales como periféricos–, posibilidades y
condicionamientos emergentes para los cl
a partir de sus vinculaciones en cvg
con estructuras de poder y tipos de gobernancia variables, en los que funciones y
capacidades de generación de valor estratégicas (centralmente localizadas
alrededor del diseño y marketing) aparecen por lo general controladas
“fuera” del territorio y asimétricamente distribuidas (Humphrey y Schmitz, 2000
y 2002; Schmitz, 2004; Messner, 2002; Nadvi y Halder, 2002).
Está claro que,
a partir de lo indicado, el enfoque de cvg
ha representado un muy significativo avance en las perspectivas del desarrollo
regionalista, habilitando una lectura de los procesos productivos
regionales/locales en el marco de sus articulaciones externas. Sin embargo, el enfoque
no sólo ha mostrado restricciones al momento de analizar las posibilidades de
mejorar los posicionamientos de los cl
en el marco de las estructuras de gobernancia global –al volver nuevamente las
miradas teóricas y empíricas hacia la dimensión intraclusters–, sino que también ha presentado
dificultades para interpretar y evaluar de manera adecuada otras dimensiones
fundamentales de las relaciones externas, que impactan directamente y generan
condicionantes estructurales para las aglomeraciones productivas. En este
sentido, en la línea de estudio dominante sobre los cl, son notablemente magras las consideraciones sobre las
vinculaciones de éstos con las dinámicas y estructuras de los sistemas
económicos nacionales y regionales en los que se insertan (Sunley y Martin,
1996).
Producto de
ello, se encuentran ausentes dos aspectos básicos que permiten evaluar contextualmente
los escenarios donde se desenvuelven los cl
y, asimismo, determinar los condicionamientos fundamentales y las
especificidades de sus comportamientos. Esos aspectos comprenden:
·
Por
un lado, el papel de las dinámicas de flujos e
interacciones que
envuelven –en forma nada secundaria– a las instancias económicas e
institucionales del ámbito nacional.
·
Por
otro, las vinculaciones entre la estructura y la dinámica de los cl respecto de la estructura y
funcionamiento de los sistemas económicos mesoregionales y las mutaciones
operadas sobre los mismos.
En relación con
el primer aspecto, producto de una visible
desconsideración de la dimensión económica y económico-institucional del ámbito
nacional, los estudios empíricos escasean en la precisión de aspectos
contextualizadores ligados a ese ámbito, que pueden ser clave para dimensionar
la significación de los procesos de clusterización, así como
los desafíos a asumir
por los clusters
potencialmente analizables en el contexto de la economía nacional y la
inserción internacional de esta última.
Los propios
enfoques que articulan los cl con
las cgv, restringidos en términos
generales a un examen de las posibilidades y límites de las instancias
productivas locales ante las diferentes formas de gobernancia
global, muestran una
notable desconsideración en los estudios empíricos de la representatividad
económico-territorial del o de los clusters “seleccionado(s)” en un escenario
multiescalar, en el que es imposible eludir la asimétrica presencia y
distribución nacional de los flujos y actividades sobre los que se estructuran los
encadenamientos productivos.
Figura i
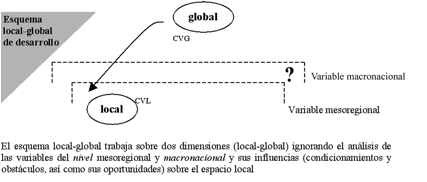
En tal sentido,
desde una dimensión más estrictamente económica:
·
Existe
una pérdida de visualización para ubicar y representar los cl en la estructura nacional de
establecimientos, empleo y producción del sector o rama de actividad
considerada.
·
Asimismo,
aparece regularmente indeterminado cómo, en un escenario de crecientes demandas
de apertura, la estructura productiva nacional de esas ramas a las que
pertenece el cluster cubre los requerimientos y demandas
del mercado nacional. Más precisamente, por lo general resulta desconocido con
qué alcance los agentes económicos del sector o rama en la que se insertan los cl han tenido un desempeño que los
conduzca a fortalecer la autonomía productiva nacional/regional ante la presión
importadora.
·
Ya
en el plano de las conexiones nacionales-internacionales, las formas de estudio
dominantes no otorgan relevancia a la verificación de la inserción de los clusters
en las ramas
centrales y más dinámicas de los países a los que pertenecen, impidiendo así
desarrollar estrategias de inserción económica internacional para esos
sectores.
Existe, por lo
tanto, en los análisis del Nuevo Regionalismo, una llamativa ausencia de
elementos metodológicos y hallazgos empíricos que permitan reflejar, en
términos comparados, la dinámica y el alcance cuantitativo de las actividades,
relaciones y flujos del ámbito nacional, para ganar lugar en los mercados
internacionales.
Finalmente,
desde la dimensión económico-institucional, debe señalarse que, en general, las
alteraciones en las políticas macroeconómicas y los cambios en los regímenes de
acumulación no son adecuadamente considerados para evaluar los efectos
mesoregionales en los que se insertan los cl.
Esos cambios y alteraciones tampoco se tienen en cuenta para evaluar los
efectos sobre el comportamiento de las ramas o sectores industriales en las que
operan los cl analizados. En
resumen, la línea dominante de análisis del fenómeno de los cl que venimos presentando, muestra en
general una falta de predisposición a anteponer a los estudios de caso una necesaria y cuidadosa
evaluación acerca de
cómo la rama productiva a la que pertenece cada cl
se comporta ante dichos cambios: ¿son independientes o, por el contrario,
fuertemente procíclicas? ¿Acompañan los procesos de crecimiento o recesión que
tienen lugar en el conjunto del sistema económico o se muestran autónomas a
esos procesos? ¿Cómo reaccionan dichas ramas y cl
ante esas alteraciones en establecimientos, empleo y flujos, así como en
relación con la competencia importadora y exportadora?
Vinculado con
esto último, y ya como segundo aspecto, los mencionados cambios en la
dimensión macroeconómica institucional transforman –por lo general en forma
diferencial y específica– las estructuras y dinámicas productivas regionales.
Sin embargo, la modalidad dominante de abordar selectivamente determinados
“casos” –efectiva o potencialmente exitosos– hace inviable la determinación de
la forma en que impactan los escenarios macroeconómicos y los cambios en los
tejidos productivos mesoregionales sobre esas aglomeraciones.
Dada la alta
inestabilidad macroeconómica que presentan los escenarios productivos e
institucionales de los developing countries, como los latinoamericanos, el esquema
de selección de “casos individuales”, descontextualizados de su entorno
mesoproductivo, contribuye a que se desconozca:
·
Si
los cl de determinadas regiones
son independientes o dependientes (es decir, sensibles) respecto de las
marcadas mutaciones que exhibe ese nivel mesoproductivo.
·
En
qué grado constituyen organizaciones que presentan respuestas específicas ante
esos escenarios mesoproductivos cambiantes, y en qué medida esas respuestas
actúan diferenciadamente entre cl
que encuentran diferentes ubicaciones o pertenecen a ramas de actividad
diferentes.
·
Finalmente,
en qué medida se altera ante esas mutaciones la representación de esos cl en la estructura productiva
mesoregional y nacional.
2.3. ¿Áreas de
reproducción armónica para la cooperación, el aprendizaje y la innovación?
Volviendo al inside de los cl
A las “fallas de
origen” señaladas en el apartado anterior, derivadas de la
descontextualización/desconexión de los estudios sobre los cl, se le suman aquellas provenientes
del “imaginario” en torno al cual se configuran los análisis al interior de
esos cl. Desde su expresión
inicial a través de los di, a las
más actuales de las regiones inteligentes, los enfoques regionalistas que
esgrimen el papel crecientemente estratégico de las aglomeraciones
productivo-territoriales en las estrategias de desarrollo y la cualificación de
la competitividad, han preservado como imaginario de análisis y políticas un
“tipo ideal” que, como indicábamos inicialmente, presenta a los cl como nodos
territorialmente delimitados, que
operan como estructuras cerradas, soldadas, homogeneizadas y
dinamizadas por la cooperación intralocal.
Desde el punto
de vista del “imaginario” y de ese “tipo ideal” con que se ha encarado su
promoción como inspirador de políticas (Morosinni, 2004; Rosenfeld, 2002), las
regiones y localidades en las que se desenvuelven las aglomeraciones
productivas posibles de analizarse como cl,
han sido representadas por medio de “comunidades autosuficientes” en las que se
requiere la combinación de distintas dosis de especialización y división social
del trabajo, valores comunitarios, ataduras socioculturales, confianza y
rituales históricamente construidos y transferencias intraterritorales de
conocimientos y tecnologías (Morosinni, 2004). Contando con
la combinada
presencia de ese complejo de elementos, los cl
logran una eficiencia colectiva (Schmitz, 1995) intraterritorial que
les otorga, por medio de la flexibilidad y la innovación permanente, capacidad
competitiva en el escenario globalizador, consolidando paralelamente la
cohesión social interna al preservar la calidad de la fuerza de trabajo y las
fortalezas interactivas de las instituciones territoriales.
Ciertamente, la
presentación de las regiones y localidades (donde actúan los cl) como comunidades
armónicas y dinámicas,
que aseguran al mismo tiempo cohesión y competitividad, se tornó en un poderoso
y seductor instrumento para los organismos internacionales (bid, bm, oecd) y los gobiernos
nacionales y regionales, ya no sólo –o no tanto– para dar cuenta de
experiencias exitosas, sino también para (re)formular las políticas de
desarrollo regional.
En tal caso, el
mencionado conjunto de aspectos constitutivos que amalgaman y dinamizan las
aglomeraciones productivas ha sido utilizado como “herramienta” para operar
sobre los distintos sistemas productivos territoriales (spt) –fundamentalmente los periféricos–, y detectar sus falencias/debilidades
nucleadas en torno a
las fallas de coordinación interempresarial e institucional que
bloquean la eficiencia colectiva habilitada por la cooperación (Schmitz, 1995; Rabelloti
y Schmit, 1999), o impiden los “aprendizajes colectivo-territoriales” y la
transferencia de conocimiento que brinda la proximidad (Malmberg, 1997; Maskell
y Malmberg, 1999; Capello, 1999; Boschma, 2004; Nooteboom, 1999).
Ahora bien,
aunque tanto desde el campo teórico hasta el político-institucional se ha
operado activamente en dirección de reafirmar una tendencia a concebir los cl como instancias comunalmente
autosuficientes y armónicas,
lo cierto es que no toda la producción académica se ha dirigido a mostrar esas
aglomeraciones productivas como instancias internamente homogéneas, con
formatos organizacionales gemelos, basados en redes horizontales de pequeñas
empresas, como se hizo durante los noventa (Pyke y Sengenberger, 1990), bajo la
inspiración marshalliana de di del
noreste de Italia (Bagnasco, 1977; Brusco, 1982; Becattini, 1992).
En forma más
compleja, un importante número de contribuciones, junto con la amplia
utilización del concepto de cl –y
el de di–, ha ido admitiendo de
manera progresiva la configuración de spt
internamente heterogéneos (Nadvi, 1995; Rabellotti y Schmitz, 1999; Paniccia,
2002); mientras que otro grupo de producciones ha presentado, dentro del
reconocimiento de esas heterogeneidades, distintos tipos de spt –cl
y di– tanto en los developed (Garofoli, 1995; Markusen, 1996; Park
y Markussen, 1994; Guerreri y Pietrobelli, 2001) como en los developing
countries (Mc Cormik,
1999; Altenburg y Meyer-Stammer, 1999). En la determinación comparada de esas
heterogeneidades y en las específicas configuraciones de esos spt, ha sido vital la identificación de
actores económicos que presentan tamaños dispares, diferentes formas de
vinculación –dentro y fuera del territorio–, así como variadas ligaciones
cuanticualitativas con los actores institucionales.
Como resultado
de lo anterior, tenemos una aparentemente “extraña convivencia” de enfoques:
·
Por
un lado, la perspectiva que sostiene la idea de un “clúster imaginario” concibiendo a las
aglomeraciones como instancias territoriales delimitadas, homogéneas y
armónicas en su interior, que asumen un sentido básicamente inclusivo e
igualitario, y que, no obstante las reiteradas admisiones sobre las serias
restricciones a su replicación (Helmsing, 2001; Maskell, 2001; Nooteboom, 1999;
Amin, 1994), se intenta presentarlas como instancias con capacidad de
extenderse indiferentemente a territorios centrales y periféricos.
·
Por
otro lado, identificamos un enfoque sustentado en un cúmulo de aportes
importantes que, en línea con las observaciones sobre la inconveniencia de la
replicabilidad de las “experiencias exitosas”, destaca la heterogeneidad y la
variada configuración de los spt,
abriendo compuertas para realizar detenidas comparaciones que examinen las
notorias especificidades de los mismos.
Parece bastante
evidente que el primer enfoque, que alimenta las “políticas procluster a nivel global”, presenta
dificultades para entender los procesos intraterritoriales desde un punto de
vista dinámico y diferenciador, que delimite las morfologías específicas de las
estructuras productivas locales y, dentro de ellas, las –muchas veces–
cambiantes estructuras socioinstitucionales de poder que operan no precisamente
en el sentido armonizador e inclusivo. La falta de consideración de estas
estructuras de poder socioinstitucionales limita no sólo la identificación de las
diferencias entre las distintas aglomeraciones productivo-territoriales, sino
también la identificación de las particulares vinculaciones entre los actores
económicos e institucionales internos, y entre esos actores internos con aquellos
exógenos a las aglomeraciones productivas.
Sin embargo,
esas limitaciones no han sido completamente resueltas por los mencionados
desarrollos académicos que reconocen las heterogeneidades y las diferentes
tipologías de spt. En primer
lugar, puesto que los estudios –y metodologías– que exploran las
heterogeneidades intra-cl
(Rabellotti y Schmitz, 1999) no se han ensamblado debidamente con aquellos
análisis que identifican diferentes tipologías y morfologías productivas
resultantes de spt. Como consecuencia,
el estudio de los spt y sus
morfologías carece de un trabajo metodológico-empírico que dé cuenta de la
manera en que esos spt se
originan, configuran y evolucionan en el contexto de los cambios en los
entramados productivos y las estructuras de governance. Las tipologías de cl y di
tienden entonces a ser presentadas como “dadas”, fruto de investigaciones
empíricas que nunca se exhiben totalmente.
En segundo
lugar, tanto los enfoques que reconocen las heterogeneidades como los que hacen
hincapié en la configuración de las tipologías de los spt, han sido escasamente capitalizados para mostrar –desde
un punto de vista dinámico– la forma en la que, ante determinados cambios en el
nivel macro-mezo: a) se fortalecen o debilitan ciertos patrones de relaciones
económico-sociales de la aglomeración productiva considerada; y b) se configuran, fruto de esos
cambios, formas dominantes y específicas de jerarquía, subordinación y/o
exclusión en la propia aglomeración. A partir de ello, es visiblemente
inexplorado el modo en que ese “patrón de relaciones socioeconómicas” ha ido
impactando la estructura de governance local, así como, y a la inversa, el
modo en que la estructura del governance local ha contribuido a potenciar –o
eventualmente ha intentado revertir– esa estructura de relaciones
socioeconómicas. Es decir, queda huérfano el estudio de las
interacciones e incidencias mutuas entre la estructura/matriz de relaciones
socioeconómicas y las formas
de gobernancia específicas del ámbito
territorial.
Finalmente, pero
no menos importante, la perspectiva regionalista que domina el análisis de los cl como instrumentos de desarrollo –y en
particular aquella que analiza la relación entre los
cl y las Cadenas de Valor Global– no ha
avanzado en dirección de mostrar cómo esas matrices y morfologías desprendidas
del análisis de las estructuras relacionales de poder del spt y su governance: a) se vinculan con la dinámica general
del cluster, estimulando
o bloqueando el desarrollo y cualificación de
funciones estratégicas de la Cadena de Valor dentro del territorio, y b) pueden constituir actores o grupos
de actores que –dentro de esas matrices y morfologías– asuman el control de las
funciones de la Cadena de Valor.
En definitiva,
hasta aquí hemos identificado ciertas debilidades que denominamos “fallas de origen” de
las formulaciones teóricas que consideran las aglomeraciones productivas como
instrumentos de competitividad y desarrollo. Dichas debilidades se han
manifestado en la imprecisión y ambigüedad conceptual y operacional que
acompaña el análisis de los cl, en
el marcado aislamiento de éstos respecto de las estructuras
productivo-espaciales meso y macro en las que se insertan, y, por último, en el
desconocimiento de las relaciones de poder y las formas económica e institucionalmente
asimétricas que toman lugar en la configuración de los spt y las estructuras de governance de esas aglomeraciones.
Figura ii
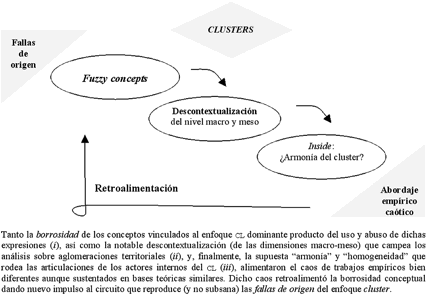
3. Explorando los
fundamentos de las “fallas de origen” del enfoque cluster del desarrollo territorial
Ahora bien,
¿cuáles son los fundamentos de este conjunto de debilidades que hemos intentado
presentar? ¿Dichas debilidades están articuladas entre sí a partir de
determinados elementos que actúan como causas o disparadores? Permítasenos
presentar aquí una hipótesis que responde positivamente a este último
interrogante, sosteniendo que dichas debilidades tienen una base general de
sustento constituida por un conjunto de asunciones que forman parte del core
teórico que ha
alimentado los análisis académicos y las estrategias políticas del desarrollo
regional, bajo el concepto ya no sólo de cl,
sino también de distrito industrial, learning
regions, melieux innovator,
etcétera.
Desde que
surgieron los enfoques de la especialización flexible a mediados de la década
de los ochenta (Piore y Sabel, 1984) hasta los más actuales –ya mencionados–
desarrollos que vinculan los cl
con las cadenas globales de valor –aun en sus heterogéneos estudios–, ha
permanecido una lectura convergente del proceso de reestructuración posfordista
y las nuevas formas de articulación económica, institucional y territorial que
pasan a dominar bajo la globalización. Dicha lectura se asienta sobre un
esquema glocalizador[12] (Swyngedouw, 2000) que apuesta a la
progresiva disolución del Estado y los espacios nacionales, y configura, a
partir de ello, un cuadro de lectura casi exclusivamente conformado por las
dimensiones global
y local,
con un enorme y renovado espacio para operar en dirección local-global.
La consolidación
de dicha lectura conlleva una necesaria desconsideración de la emergencia de un
escenario reproductivo espacial más complejo y multiescalar que acompaña a los
procesos de reestructuración posfordista (Brenner, 2004; Macleod, 2001; Jessop,
2002), donde la creciente expansión de las dinámicas de espacios y flujos,
lejos de tornar más rígidas y polarizadas las tradicionales escalas
institucionales y económicas (local-nacional-global), promueven la recreación y
relativización de las mismas con procesos que frecuentemente las
traspasan y las superponen
(Amin, 2002 y 2004a; Passi, 2002). En dicha “multiescalaridad interpenetrada”,
Estados y espacios nacionales, lejos de desaparecer, adquieren nuevas y
estratégicas formas e intervienen desde la especificidad de sus trayectorias
históricas en la configuración de los procesos globalizadores (Mann, 1997; Sassen, 2003).
La consolidación
del enfoque polarizador de dirección local-global dio soporte a la idea de
pensar, fomentar, y asimismo, implementar “comunidades autosuficientes”; una
idea primigenia ya de los di que
acompañó a la especialización flexible, y que se redinamizó en la última década
por medio del concepto de cl. Bajo
ese “esquema bipolar controlado desde abajo”, la promoción de comunidades
autosuficientes,
internamente armónicas a la vez que dinámicas (Amin, 2004b), se vuelve
altamente funcional para argumentar la disolución del Estado nacional, y
sostener, primero,
que regiones y localidades no dependen (ni requieren) de fuerzas exógenas que
las configuren, como en la etapa del Estado de bienestar y las políticas keynesianas
dominantes bajo el fordismo (Brenner, 2003), y
segundo, que desde
esa impronta “desde abajo”, las regiones se transforman en los
“nervios motores” de la reconstitución social y el dinamismo económico en
contextos donde se aceleran los procesos de globalización e integración
supranacional (Scott, 1998).
Figura iii
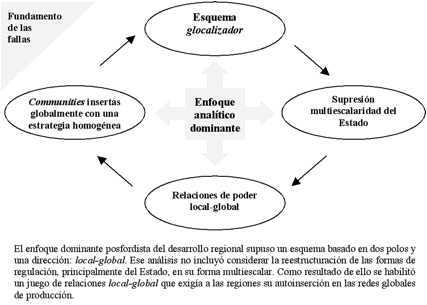
Está claro que,
ese basamento teórico conlleva un efecto directo sobre el estudio
empírico que, en gran
medida, contribuye a explicar las tres debilidades centrales que marcamos
anteriormente en relación con el enfoque de cl:
a)
la ambigüedad conceptual y el estudio empíricamente caótico del concepto; b) la descontextualización de las
dinámicas de las aglomeraciones respecto de los niveles macro y meso, y c) el desconocimiento de las
especificidades de las relaciones sociales sobre las que se configuran la
heterogeneidad de los sistemas productivos y sus diferentes tipologías
territoriales.
a)
En lo que concierne al primer aspecto, la necesidad de reafirmar un “imaginario”
que invita a pensar las dinámicas globalizadoras desde las regiones y
localidades, y desde allí, a configurar las formas cualificadas de inserción
global, ha actuado como un permanente estímulo para sostener un concepto
ambiguo y omnicomprensivo por medio del cual se abordan expansivamente y bajo
un mismo nomenclador, aglomeraciones territoriales de difícil comparabilidad,
ubicadas en los más distantes espacios, con las más heterogéneas trayectorias
históricas, así como con sustanciales diferencias en sus patrones
organizacionales y dinámicas económico-institucionales internas. En tal
contexto, el ya advertido riesgo de la confusión empírico-conceptual se
presenta como un costo casi necesario de dar viabilidad a una perspectiva de
análisis que evalúa los procesos de reestructuración global, diagnostica
posibilidades y elabora estrategias para incorporarse a dicho proceso a partir
de un “instrumental común”, destinado a operar en
(comprender y generar) una
multiplicidad de “unidades territoriales de base regional-local delimitadas”,
dispersas en una extensa plataforma planetaria.
b)
Pero la imposición de este “imaginario” bottom-up también arrastra las debilidades
vinculadas con la descontextualización. El aferrarse a un esquema local-global
que elimina la complejidad de la reestructuración e interpenetración
multiescalar termina aislando a los cl
no sólo de aquellas consideraciones ligadas a las dimensiones mesoregionales en
las que los mismos trabajan, sino también del complejo de aspectos relacionados
con la conformación, dinámica y efectos generados sobre los cl y sus ramas de actividad desde los
espacios y Estados nacionales.
Por lo tanto, la
ambigüedad conceptual y la “aplicación empírica caótica” analizada en el punto
2.1, así como esta descontextualización de las dimensiones nacional y
mesoregional indicada en el punto 2.2, emergen como inevitables consecuencias
de un esquema de interpretación local-global que deposita con exclusividad el
protagonismo en regiones y localidades. Desde estas instancias se intenta
conformar una plataforma empírica planetariamente multiplicable (replicable),
con capacidad de trasladarse con relativa facilidad desde África a la Unión
Europea y de Estados Unidos a América Latina, sin otorgar mayor relevancia a
las especificidades diferenciadoras de las aglomeraciones
productivo-territoriales abarcadas en las investigaciones empíricas. En esa
replicabilidad planetaria tampoco se consideran las especificidades de los
marcos contextuales macronacionales y mesoregionales que pueden efectivamente
fijar condicionamientos a los comportamientos de las aglomeraciones
productivas.
c)
Finalmente, expandida sin límites la aplicación del concepto, el aferrarse a un
esquema analítico direccionado desde lo local para leer procesos y elaborar
estrategias de inserción en el contexto global, necesita posicionar ese ámbito
microterritorial representado por los cl
como un “nodo de reproducción” –al menos potencialmente– autosuficiente, que puede, por medio de la
cualificación de su organización interna y sin apelaciones a instrumentos de
política económica externa, combinar una dinámica innovadora, socialmente
recreadora y autorresponsable.
Dicha
perspectiva se expresa altamente funcional para los programas institucionales
impulsados, como vimos, desde los Organismos de Financiamiento Internacional (ofi) y distintos proyectos nacionales
–muchos ligados a la tercera vía– (Amin, Massey y Thriff, 2003), al
fundarse en esfuerzos
sustancialmente sostenidos por los propios actores sociales y económicos dentro
de fronteras territoriales que se suponen bien delimitadas. Ello implica para
estos programas –altamente influidos por la agenda neoliberal– la posibilidad
de garantizar un patrón de reproducción económicamente consistente (que ofrece
competititividad) y socialmente humanista (que ofrece cohesión), reemplazando
al mismo tiempo las coberturas sociales universalistas del keynesianismo, que
demandan alta implicación al Estado nacional, así como extracciones
redistributivas al capital global móvil (Fernández, 2005).
Pero la
viabilidad de estas nuevas formas de reproducción territorialmente
autosuficientes, claro está, conlleva una invitación a pensar en instancias
forjadas por “patrones internos no conflictivos ni excluyentes”, sino
“armónicos y cohesionantes”, identificando como una debilidad la ausencia de
esos patrones al interior de los clusters. En tal caso, la perspectiva de los
cambios continúa situada en el interior de las aglomeraciones, entendidas éstas siempre como
cerramientos “autorreproducibles” y “auto-purificables”, que asumen, desde el
protagonismo de sus actores internos, la responsabilidad de reemplazar
las malas prácticas comunitarias por las buenas (Amin, 2004b).
Por tanto, y en
ese marco que sostiene la posibilidad de la autorecreación comunitarista
interna hacia patrones armónicos de cohesión y cooperación, resulta poco
propicio introducir un enfoque de análisis teórico-empírico destinado a evaluar
la presencia de morfologías y dinámicas que no están edificadas sobre la base de
la horizontalidad y la inclusividad. Así, un esquema alternativo de
interpretación, que intenta detectar la existencia de jerarquías,
subordinaciones y exclusiones promovidas por la interacción de los actores
económicos e institucionales locales con los actores y dinámicas meso y macro externos al cl, o bien, que trabaja sobre las especificidades exhibidas
al interior de la localidad o región por las relaciones económico-sociales y el
sistema de governance local, choca fácilmente con la idea de la existencia de
armonía, homogeneidad y cohesión sustentada por el enfoque dominante del
desarrollo regional.
Por último, la
necesidad de afirmar operativamente la concepción de los cl como instancias internamente
armónicas y autorreproductivas asociadas con el esquema local-global, ayuda sin duda a explicar el antes
mencionado “divorcio” que muestra el plano discursivo-propositivo del mainstream que alimenta las “estrategias
oficiales de competitividad y desarrollo regional”, respecto de las líneas de
investigación que han puesto su atención en las heterogeneidades y tipologías
surgidas al interior de las aglomeraciones productivas.
4. Superando
debilidades en el enfoque cl a
partir de una reconsideración del nuevo regionalismo
En la segunda y
tercera partes de este artículo remarcamos las debilidades de los enfoques territorialistas que
se mueven en torno al concepto de cl
(que, como vimos en la primera parte, han venido ingresando con fuerza en el
contexto latinoamericano). Hemos explorado también algunos fundamentos que pueden estar actuando como
basamentos teóricos de esas debilidades. En este último segmento, y
rearticulando los aspectos previos, nos proponemos avanzar en un sentido
cualificador respecto del criticado enfoque dominante alrededor de los cl. Realizamos esto por medio de dos
pasos básicos: a) la redefinición de algunos elementos
centrales que forman parte del marco teórico del enfoque dominante, y b) la formulación –con intención
superadora– de algunas pautas ligadas a los desafíos metodológicos y empíricos.
4.1 Redefiniciones
en el marco teórico
Al articular las
“fallas de origen” del enfoque regionalista que ha inspirado las estrategias
basadas en cl con los fundamentos
presentados como fuentes de esas fallas, nos encontramos simultáneamente tanto
con la posibilidad como con la necesidad de introducir reformulaciones en las
bases teóricas de esa corriente, si lo que realmente pretendemos es dar lugar a
una perspectiva útil y realista para los enfoques del desarrollo territorial.
Dichas
reformulaciones demandan, al menos, dos movimientos conceptuales básicos: el
primero, destinado a poner los cl en el contexto
de sus interacciones con una realidad externa multiescalar, y el segundo,
orientado a sincerar el análisis de sus formas de conformación interna dadas
las especificidades territoriales de cada cl
y de sus particulares interacciones externas.
4.1.1 Poniendo los cl en contexto
En función de los
elementos críticos previamente resaltados, es fundamental asumir la necesidad
de colocar la perspectiva de los cl
–y en general la del desarrollo territorial– en un esquema de interacciones que
rompe con la idea de un esquema local-global, forjado “desde lo local” en forma bottom-up, y sugiere la inserción de los mismos
en sistemas económicos, redes y flujos más amplios (Turok, 2004), donde
dinámicas multiescalares operan interactivamente, envolviendo de manera
simultánea instancias globales, regionales y nacionales que se interpenetran y explican colectivamente, desafiando
la posibilidad de apelar a las tradicionales delimitaciones –de regiones y
naciones– territorialistas (Passi, 2002; Amin, 2004a; Agnew, 1994).
Esta aceptación,
por supuesto, no significa desconocer la relevancia de la clusterización y el papel activo de la calidad
organizacional intraterritorial de los actores económicos e institucionales
para generar competitividad y cohesión social y territorial, sino que implica
la necesidad de colocar esas instancias territoriales en un contexto más
realista. Esto último supone, por un lado, el reconocimiento de que bajo las
nuevas formas de reproducción poskeynesianas, y en un escenario en el que se
alientan las competencias interterritoriales, se acrecienta la relevancia de
las regiones y las localidades y el papel de la autoorganización de sus recursos
(Keating, 1998; Brenner, 2003), pero, por otra parte (y al mismo tiempo) se
deja en claro que no es siempre sobre la “calidad de lo local” donde debe
ponerse exclusivamente el foco de atención para entender la configuración del
escenario global, sino sobre las particulares formas de ensamblajes –y
superposición– de todas esas instancias multiescalares en las cuales los cl se insertan y reproducen (Brenner,
2004).
Al incorporar
esa “multiescalaridad interpenetrada” al marco teórico, y complejizar el espectro
de interpretación empírica, los enfoques (europeos y latinoamericanos) que
posicionan a los cl como nodos
estratégicos para leer procesos y formular políticas industriales se encuentran
compelidos no sólo a tener en cuenta las posibilidades abiertas (o cerradas)
por las distintas estructuras de governance que dominan las cadenas de valor
globales, como han intentado mostrar la líneas de trabajo de los grupos de
investigación constituidos alrededor del ids
en Sussex y el gdi en Bonn, sino también –y complementariamente–
a computar un conjunto de elementos vinculados con los sistemas económicos
regionales y nacionales sobre los que los cl
se insertan y constituyen sus trayectorias reproductivas
(Martin y Sunley,
2003). Esto último, acorde con lo antes desarrollado, contribuye a poner en un
contexto completo la representatividad de los cl
y las ramas de actividad, y a establecer con mayor certeza los condicionantes
estructurales que fijan límites a su autonomía y potencialidades de
transformación estructural. En otros términos, podemos conocer con mayor rigor
si los mismos constituyen “islas de competitividad” (Petrella, 2000) en
escenarios regionales y nacionales en los que domina la debilidad y
desarticulación de los tejidos productivos o si, por el contrario, expresan
“nodos” altamente insertos y dependientes –aunque también dinamizadores– de
redes económicas e institucionales de orden mesoregional y macronacionales
sujetas a frecuentes cambios.
4.1.2 Visión hacia
el inside de los cl
Muy ligada a lo antes
indicado, está la necesidad de transformar la visión de los cl en sí mismos. Su existencia ya no
puede ser vista:
i. Ni
como una instancia territorial claramente delimitada y autosuficiente que puede
operar como un container auto-depurable, que define por entero desde su
interior –y a partir de las decisiones endógenas de sus actores– sus calidades
y capacidad competitiva para desempeñarse en el escenario nacional y global.
ii. Ni
como una estructura necesariamente homogénea, donde campean las relaciones y
voluntades cooperativas horizontalizadoras, tanto en el ámbito de la
organización productiva y comercial como en el institucional.
Ese cambio de
visualización en la percepción e investigación de los cl conlleva: en relación con el primer aspecto (i), que los mismos puedan ser
concebidos y analizados como instancias penetrables, condicionadas
–múltiplemente– y, en gran medida, vulnerables a los efectos generados sobre
ellos por las cambiantes condiciones macro/meso. Dicha vulnerabilidad, claro
está, puede encontrar cambios a partir de las diferentes calidades
institucionales y organizacionales de la producción al interior de las
aglomeraciones, desde las que se desprenden específicas capacidades reactivas a
los cambios y estímulos externos.
En relación con
el segundo aspecto (ii), que se admita a los cl como instancias de reproducción
económico-territorial que, producto tanto de las cambiantes condiciones de
inserción externa como de la específica dinámica interna, se encuentran
orientadas hacia la heterogeneidad. En el marco de esta última, se conforman sistemas locales de producción con
articulaciones económico-sociales asimétricas, en las que determinados actores
–incluso de base externa– asumen posiciones de comando en la estructura
económico-productiva interna, pero con enlaces privilegiados a su vez, a las
redes multiescalares que operan fuera del propio sistema de producción local.
La visualización
de dichas morfologías del sistema productivo y su articulación con el sistema
de governance
aparece como un elemento fundamental para evitar una presentación ingenua, sólo
fundada en la verificación de la existencia, ausencia o debilidades de la
cooperación interinstitucional con el ámbito territorial, y habilitar una
lectura orientada a evaluar, primero, en qué medida las estructuras
institucionales del cl y sus
articulaciones reflejan, en su conformación y dinámica, esas morfologías
–sustentadas en heterogeneidades–, y segundo, con qué alcance desarrolla (el cl) pautas o comportamientos destinados
a revertirlos.
4.2 Nuevos
desarrollos metodológicos a partir de la redefinición del marco teórico
A partir de las
“fallas de origen” indicadas (2), sus fundamentos (3) y de la redefinición
propuesta en el marco teórico (4.1), formulamos un conjunto de lineamientos,
que bien podrían presentarse como desafíos metodológicos para la investigación
empírica, y que estructuramos en cuatro grandes campos
problemáticos: a) la identificación y delimitación de
los cl;
b) la inserción de los mismos en el cambiante contexto
multiescalas; c) el examen interno de los cl, y, finalmente, d) desde el interior de estos últimos,
el examen de las relaciones de la cvl
con la cvg.
a) Lineamientos
metodológicos orientados a la identificación y delimitación de los cl
El primer desafío
que enfrenta la formulación de pautas metodológicas alineadas con la reformulación teórica y la
superación de las debilidades analizadas, consiste en elaborar una estrategia identificatoria que permita sobreponerse a la
ambigüedad y aplicación empíricamente caótica del concepto. Aunque dicho
desafío parece ser crecientemente identificado como un aspecto problemático por
la producción académica internacional (Fesser y Bergman, 2000; De Propis,
2005), aún quedan por desarrollarse criterios metodológicos que permitan
enfrentar las tendencias a:
i. Operar
sobre criterios “casuísticos”, que trabajan sobre la base de la identificación
arbitraria de “casos más o menos exitosos”, y que analizan los cl como piezas específicas, una vez que
el fenómeno se ha hecho “evidente a los ojos” (De Propis, 2005), formulando para
ello pautas de identificación de cl
a partir de determinados escenarios regionales y nacionales.
ii. Concebir
en forma sobreexpansiva como cl
cualquier instancia político-territorial (provincia, condado, municipio, etc.)
en la que se desempeñan establecimientos más o menos vinculados con alguna rama
o sector de actividad, incluso sin requerir que pertenezcan al sector
manufacturero.
En el intento de
avanzar sobre esas limitaciones (i y ii), se han aportado pautas metodológicas
sustentadas en técnicas cuantitativas y de georeferencia (gis),
desarrollando –principalmente en los países centrales– mapas de cl (Ketels, 2003) y, más aún,
identificando en escenarios nacionales, esquemas de tipologías de spt, con base en una serie de variables
que incluyen el perfil sectorial, la especialización y el tamaño de las
empresas (De Propis, 2005), sobre los cuales se pueden orientar tanto políticas
territoriales e industriales como estudios de caso. Sin embargo, estos aportes
no han evitado incurrir en las deformaciones de la sobreexpansión empírica al
incluir en el proceso de identificación y en la configuración de dichas
tipologías de cl a todas las
unidades político-administrativas de base regional-local.[13]
Por otro lado,
trabajos recientes han planteado una estrategia
top down de identificación y delimitación de cl,
orientada a suplantar
las formas de delimitación territorialistas de base local, y a reemplazarlas
por un examen identificatorio de nodos y flujos de relaciones interindustriales
de alcance nacional y subregional (Fesser y Bergman, 2000). Sin embargo, el
justificado intento de superar las arbitrariedades envueltas en el enfoque
“localista” propuesto por esta línea de análisis no debe olvidar ciertas precauciones:
·
Que
la extensión del espacio territorial no imposibilite determinar cómo operan las
interacciones empresariales e interinstitucionales y las modalidades de governance que operan en la aglomeración.
·
Que
sin restringir el concepto de cl,
se fijen pautas claras de operacionalización, con variables articuladas de
carácter cuanticualitativo que permitan examinar, por medio de estudios de
caso, las especificidades que exhiben las estructuras y dinámicas internas, del
sistema tanto productivo como institucional del cl
examinado.
·
Que
no se circunscriba la delimitación del cl
a una división política, sino que, con la utilización de técnicas cuantitativas
de análisis y gis, se avance en
estrategias que permitan la detección de cl
a partir de aglomeraciones productivas de similares sectores de actividad,
pertenecientes a localidades contiguas.
Finalmente, y en
forma complementaria, se requiere el uso de técnicas cuanticualitativas que
permitan reconocer la densidad y fluidez, la traded y untraded
interdependencies de
esos cl.
b) Lineamientos
metodológicos para situar los cl
en el cambiante contexto multiescalar
Con los cl identificados y debidamente
delimitados, el paso siguiente consiste en explorar las articulaciones externas
del cl. Desde este punto de vista,
y como ya se expuso, el examen de los cl
no debe agotarse en el análisis de las relaciones establecidas entre la cadena
de valor del spt y la cvg –aunque éste fuese un aspecto
importantísimo–, sino que demanda
también considerar contextualmente a los cl
en el complejo escenario multiescalar de relaciones, condicionamientos,
especificidades y efectos mesoregionales y macronacionales en los que se
sitúan.
Los lineamientos
metodológicos vinculados con esa demanda pueden materializarse en el examen del
comportamiento de dos variables: la representación y la autonomía de los cl.
En lo que
respecta al ámbito mesoregional, el examen de la representación y la autonomía recae sobre los cl para considerar, en relación con el
primer aspecto, cuánto de la estructura productivo-industrial (empleo,
establecimientos) y de los flujos (producción, valor agregado, productividad)
del sector y rama pertenecientes a una región se encuentra comprendida dentro
de aquellos cl
identificados a partir de las pautas definidas en el punto 4.2.a. Por su parte,
el análisis de la autonomía (o sensibilidad) demanda pautas metodológicas que
permitan considerar si los cambios en esas variables –de estructura y flujos–
en el nivel de los cl
seleccionados tienen el mismo alcance u operan diferencialmente respecto del
comportamiento del conjunto/promedio del sector productivo; y, en este último caso,
si esos cambios tienen lugar en forma homogénea o específica entre los
distintos cl identificados, en
función de su ubicación, sector y rama de actividad, etc. Por medio de este
enfoque comparativo que orienta el examen de la autonomía/sensibilidad en ese grado meso, surge la posibilidad de verificar una
alta dependencia
ante los cambios en las estructuras y flujos regionales, brindando elementos
razonables para inferir que del spt
y del governance de
los cl analizados no surgen
componentes que lo diferencien del resto de las aglomeraciones y, en general,
de la dinámica productiva regional en la que operan. Sin embargo, también es
posible verificar desde esa estrategia comparada, aspectos o comportamientos
particulares (de un cl o algunos
de ellos) que explican trayectorias “autónomas” respecto de aquellas mostradas
por los tejidos industriales –del ámbito mesoregional– en su conjunto.
En cuanto al nivel
nacional, el examen
de la representatividad y autonomía está centrado ya no en el nivel de los cl identificados, sino de la rama de
actividad sobre la que los mismos se asientan. En tal caso, la representatividad de dicha rama tiene una dimensión
interna y otra externa: la interna conlleva identificar pautas
metodológicas (indicadores) que permitan examinar, desde un punto de vista
dinámico, la capacidad de las actividades productivas locales para sostener y
mejorar su posicionamiento en el mercado interno ante la competencia que
ingresa a través de los flujos de importación. En lo referente a la autonomía (siempre en la dimensión interna), su
consideración implica la elaboración de variables que permitan evaluar si la
rama de actividad de los cl
analizados se manifiesta sensible o dependiente, y con qué alcance, a los
cambios en las estrategias macroeconómicas e institucionales del ámbito
nacional. La dimensión externa, finalmente, demanda una evaluación
diacrónica de la dinámica exportadora de esa rama de actividad y, junto con
ello, del posicionamiento efectivo obtenido por dicha rama dentro del escenario
económico global a partir de los patrones de acumulación y las estrategias
institucionales seguidas para promover la inserción en los mercados
internacionales y sus cadenas de valor.
Figura iv
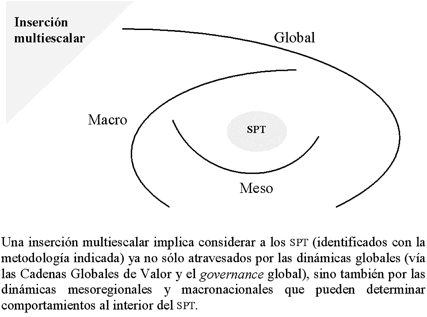
c) Lineamientos
metodológicos para el examen interno de los cl
Analizada la
representatividad y la autonomía de los cl
y sus ramas de actividad en el escenario multiescalas regional y nacional, el
conocimiento acabado de las articulaciones externas de los cl demanda profundizar la comprensión de
la dinámica –evolutiva o regresiva– de los mismos en el marco de su inserción
en las cvg estructuradas en torno
a las redes globales de producción e intercambio. Sin embargo, el conocimiento
específico de “cómo” se producen esas interacciones y “quiénes” las
protagonizan precisa previamente tener una clara comprensión de la
configuración del sistema productivo territorial (spt) del cl,
así como de las especificidades que exhibe la constitución del governance local. Por tanto, el análisis de
estos aspectos internos requiere, ineludiblemente, estrategias basadas en estudios
de caso, donde deben
precisarse elementos como la dinámica del cl
(i),
la conformación y morfología del spt
(i),
así como los
vínculos de éste con el governance territorial.
Cuadro 1
|
Representación |
Autonomía |
|
|
Meso-regional |
Del cluster estudiado respecto del
promedio del sector productivo meso-regional: -estructura productivo industrial (empleo y
establecimientos) -flujos (producción, valor agregado,
productividad) |
Del cluster estudiado en relación con el conjunto del sector
productivo meso-regional: -variaciones en la estructura productiva y flujos: -comportamientos homogéneos entre CL -comportamientos diferenciados entre CL |
|
Macro-nacional |
Del cluster estudiado respecto de la
rama/sector: -dinámica interna: del sistema productivo local
para mejorar su posicionamiento en el mercado interno -dinámica externa: del sistema productivo local
respecto de su capacidad exportadora (evolución) |
De la rama/sector correspondiente: -dinámica interna: del sistema
productivo local y la rama/sector ante los cambios en las estrategias
macro-económicas e institucionales del nivel nacional -dinámica externa: de la rama de actividad del CL estudiado en
relación con el escenario global |
Fuente: Elaboración propia.
i. En relación con
la dinámica
Comprende, por un
lado, el comportamiento de la actividad alrededor de la cual se estructura el cl en el contexto de la economía local,
evaluando si dicha actividad ha aumentado o decrecido en su significación
dentro del complejo de actividades manufactureras y no manufactureras de la
localidad. Para ello, debe considerarse un conjunto de elementos
(centralmente,
establecimientos y empleo, y flujos, sobre todo valor de producción,
productividad y valor agregado). Por otro lado, es necesario avanzar en la
identificación de los fundamentos de esa dinámica. Su comprensión
requiere de la resumida recuperación de algunos elementos fundamentales
aportados por un nutrido grupo de trabajos académicos desarrollados a lo largo
de los noventa, y que han puesto el acento en explicar “el cómo” del dinamismo
de los cl al resaltar las virtudes
exhibidas por las untraded interdependencies (Storper, 1995), esto es, de aquellas
acciones interactivas que no responden a los mecanismos transaccionales propios
del mercado y que resultan del desarrollo y alcance de las redes entre los
actores públicos y privados generadas a nivel territorial.
Finalmente, y en
línea con lo planteado, los desarrollos ya convocados provenientes del ids y del gdi han puesto el acento en la necesidad de leer la
efectividad de esa dinámica colectiva interna en el nivel de la innovación,
identificando diferentes upgradings (mejoras)
que han podido o “van
en camino a” cualificar las Cadenas de Valor Local y mejorar el posicionamiento
de éstas respecto de las Cadenas de Valor Global, orientando esos
upgradings en las
áreas de diseño y marketing (Messner, 2002; Nadvi y Halder, 2002;
Humprey y Schmitz, 2000).
La fortaleza de
esas redes depende, asimismo, del grado de institutional
thickness existente
en el territorio, significando con ello el volumen y calidad individual de las
instituciones vinculadas directa e indirectamente no sólo con la potenciación
del sistema productivo territorial, sino también con la cantidad y calidad de
las acciones cooperativas desarrolladas entre ellos (Amin y Thriff, 1994;
Fernández, 2004). Esta densidad institucional aparece entonces como un insumo
crítico en la obtención de capacidad para desarrollar procesos de “aprendizajes
colectivos de innovación” que se originan en el territorio como un todo (Cooke
y Morgan, 1998; Keeble et al., 1999), capitalizando los beneficios
de la proximidad (Boschma, 2004; Maskell, 2001). El volumen y calidad de las
instituciones se deben complementar con un análisis claro de la cooperación
entre entidades económicas e institucionales al interior del cl, precisando tanto sus modalidades
(horizontales y verticales), frecuencia, orientación e impactos (Capello,
1999), como sus obstáculos (Schmitz, 1999; Fernández, 2004).
A partir de estos desarrollos, la estrategia
de indagación –y los lineamientos metodológicos– pasa primeramente por precisar
si estos upgradings
han tenido efectivamente lugar dentro de los cl
analizados, así como por determinar sobre qué actividades estratégicas de la
Cadena de Valor (cv) recaen y bajo
qué modalidades han sido originados. En cuanto a este último aspecto, es
fundamental conocer si han sido operados a partir de acciones individuales de
determinadas unidades económicas, o si, por el contrario, tienen lugar en el
marco del desarrollo de las ya referidas distintas modalidades de cooperación
local, que marcan un dinamismo del cl
como un todo.
Sin embargo
–resultado de la concepción armoniosa y cohesionante con que el mainstream propone el estudio de los cl–, la identificación de distintas
formas de upgradings por medio de diferentes modalidades de
cooperación se ha
tendido a realizar en el campo empírico desde una consideración del cl como un todo, sin dar mayores
precisiones sobre quiénes protagonizan efectivamente esas
formas dentro del territorio. Es decir, no existen precisiones acerca de quiénes promueven, bloquean o restringen la
cooperación intralocal; o bien, sobre quiénes comandan y quiénes quedan excluidos de la conformación
de las untraded interdependencies y el desarrollo de la densidad
institucional sobre
la que descansan las upgradings colectivas. Finalmente, no se define quiénes y para qué tipo de actividades utilizan esa
cooperación. La determinación, pues, de estos aspectos es lo que conduce a la
necesidad de formular pautas metodológicas que permitan comprender la conformación y morfología del spt
y sus vinculaciones con las –específicas– configuraciones asumidas por el
governance territorial.
ii. En
relación con la conformación y morfología
El esfuerzo debe
centrarse en el desarrollo de técnicas cualitativas y cuantitativas orientadas
a la identificación del complejo de actividades centrales y complementarias
vinculadas con el cl que tienen
lugar dentro del territorio, así como aquellas que, desarrollándose fuera del
mismo, son fundamentales para la configuración del cl; y, seguidamente, la determinación cuantitativa de los
actores que llevan adelante cada una de esas actividades identificadas.
A partir de esa
delimitación de actividades y determinación cuantitativa de actores, es posible
y necesario avanzar en dos aspectos fundamentales:
·
La
detección de las características constitutivas del sistema de producción local
(flexibilidad, descentralización, división social del trabajo, etc.),
determinando la existencia de –o por los menos una tendencia hacia– la
integración/desintegración vertical/horizontal de las actividades por parte de
los actores empresarios que desempeñan las actividades centrales sobre las que
se constituye el cl.
·
El
conocimiento del tipo de relaciones que existe entre los actores que
desempeñan la actividad principal, y entre éstos y los suppliers
(proveedores). Una
primera precisión debe estar orientada a verificar la concentración o
diversificación en el número de actores que desempeñan las mismas actividades
en el marco de los encadenamientos locales del cl,
y, junto con ello, las posibles convergencias o diferencias perceptibles en
cuanto al tamaño de los mismos (con indicadores como volumen de producción,
empleo, capacidad de endeudamiento, etc.). Luego, deben determinarse las
relaciones jerárquicas –de subordinación u horizontalidad– entre actores de las
distintas etapas productivas, lo que implica considerar, junto con las
diferencias de tamaño, el nivel de dependencia de las actividades, precisando
en cada caso la localización de actividades y actores que se encuentran dentro
o fuera del cl.
Los resultados
obtenidos a partir de esto apuntan a tener una comprensión de la conformación y morfología del spt
como un todo, precisando si el mismo adopta un formato prioritariamente
horizontal o jerárquico/piramidal, con fuerte, relativa o escasa dependencia
respecto de actividades y actores estratégicos ubicados en el exterior del
territorio. Debidamente identificados esos aspectos, se hace necesario luego,
en el conglomerado analizado, y dentro de ese espacio productivo territorial:
·
Precisar
cuáles son los actores centrales ubicados en dicha conformación
–fundamentalmente dentro y fuera del cl–
y cuáles son los que integran las relaciones de subordinación (y con qué
profundidad).
·
Realizar
un atento seguimiento de los cambios de esas variables (cantidad de actores,
tamaño y nivel de dependencia y subordinación dentro y fuera del territorio),
ya no desde un punto de vista estático, sino dinámico, que permita considerar
las morfologías de los spt no como
fotos, sino como procesos en los que los actores consolidan o transforman la
dinámica territorial sobre la que operan.
Determinar esa
conformación y estructura morfológica de los spt
se vuelve entonces un importante “mapa operativo” para analizar la
dinámica local y
precisar “quiénes” son efectivamente los protagonistas –y bloqueadores– de los
diferentes tipos de upgradings y formas de cooperación (orientados
hacia la obtención de mejoras) que estructuran las untraded
interdependencies y
moldean el governance local del cl.
Finalmente,
resulta relevante complementar esos aspectos vinculados con la conformación
morfológica del spt con un examen
de las acciones instrumentadas por las instituciones locales representativas
del governance
destinadas a consolidar o revertir esas relaciones constitutivas del spt.
Cuadro 2
|
Examen interno de los sistemas productivos |
|
|
Aspecto |
Variables
operacionalizadas |
|
Dinámica 1. Comportamiento de la actividad económica del SPT |
- evolución del número de establecimientos, empleos y flujos |
|
2. Fundamentos de la dinámica productiva: governance y densidad institucional orientados a la innovación |
- mejoras dentro de los CL analizados |
|
- actividad de la CV sobre la que ocurren |
|
|
- modalidades que las han originado |
|
|
|
- división social del trabajo |
|
Morfología |
|
|
1. Flexibilidad/rigidez del SPT |
- tamaño-localización |
|
2. Tipo y vinculación de/entre actores |
- concentración o diversificación |
|
- jerárquicas, subordinación u
horizontalidad |
|
Fuente: Elaboración propia.
d) Desde el
interior de los cl al examen de
las relaciones de la cvl con la cvg
A partir de la
identificación y delimitación (4.2.a), contextualizados los cl (4.2.b) y, finalmente, desde esta
recomposición de los spt que
permite determinar no solo cómo, sino también
quiénes desenvuelven
las traded y
las untraded
interdependencies –y su governance– (4.2.c), es factible pasar a
considerar las vinculaciones externas del (o de los) cl seleccionado como estudio de caso con las cadenas
globales de valor.
La primera pauta
metodológica consiste en determinar el alcance de la inserción de la cvl,
precisando en qué tipo de redes –regionales, nacionales o internacionales– los
cl ahora analizados tienen efectivamente
inserción y en qué proporción. La consideración diacrónica de ese
comportamiento es, en tal sentido, relevante para determinar si los cl muestran tendencia a permanecer
dentro de redes –y mercados– regionales, incluso nacionales, o si efectivamente
han logrado penetrar en las dinámicas de las cvg.
Un segundo
elemento clave es determinar en qué forma se han insertado en esas cgv, atendiendo a que existen actividades estratégicas (como
marketing
o diseño) que la producción académica internacional pondera como condición para
pasar desde las redes estrictamente regionales y nacionales hacia las redes
globales. Ello demanda, para cada cl
y cada rama de actividad, precisar detenidamente cuáles son las actividades
específicas comprendidas en los tres campos estratégicos de acción –diseño,
producción y marketing–, con
objeto de analizar la presencia y evolución de esas actividades dentro del cl. En la concreción de este paso
contribuye el análisis de la configuración del spt,
en el que se determinan las actividades centrales que tienen lugar dentro y
fuera de la rama central del cl.
La tarea consiste entonces en determinar cómo y cuáles de esas actividades detectadas en la
aglomeración abordada se estructuran dentro de esas tres actividades
estratégicas de la cv.
Por su parte,
como tercer elemento, las actividades en el nivel de la morfología del spt recobran ahora importancia al
momento de precisar –por medio del conocimiento de las traded
y las untraded
interdependencies que
configuran el governance– “quiénes son” los que protagonizan las
vinculaciones externas, con qué alcance cuantitativo y sobre la base de cuáles
de esas actividades estratégicas
antes referidas. Supóngase, en tal sentido, que se detecta una tendencia a la
inserción en networks globales, a partir de un incremento
de las ventas internacionales; pues el conocimiento de la configuración y
morfología del spt acorde con las
pautas sugeridas, nos permite saber si es el conjunto de actores que participan
de las actividades centrales del cl
es el que está implicado en esa modalidad de inserción, o si es un fragmento de
ellos –asumiendo importancia en ello los patrones verticalmente concentrados o
bien horizontales de organización del spt–.
La pertinencia del buen desarrollo del spt
con base en las pautas sugeridas se transforma en un aspecto central para
cotejar los vínculos entre las actividades estratégicas no controladas y la
orientación de los upgrading individuales y colectivos que tienen
lugar dentro del cl. Más aún, la
comprensión de esos aspectos resulta fundamental para responder a interrogantes
como los siguientes: ¿Con qué alcance y efectividad los distintos actores
ubicados en distintas posiciones del spt
están orientados, tanto desde sus comportamientos individuales como desde las traded
y las untraded
interdependencies, a
avanzar positivamente sobre las actividades centrales que demanda cada una de
las redes regionales, nacionales e internacionales? O bien, ¿en qué medida
existe compatibilidad entre las actividades que, desde el punto de vista de la
cualificación en la cv, aparecen
como requeridas, y las efectivamente realizadas individual o colectivamente por
los actores del cl?
Por último,
aunque no por ello menos importante, la compatibilidad de la organización y
actividades del spt con las
actividades demandadas por la cualificación del cl
en la cv, puede (y debe) ser
examinada desde las acciones, contribuciones y obstáculos desarrollados por las
instituciones y liderazgos que conforman y controlan el governance del cl.
Cuadro 3
|
Aspecto |
Debilidad del
enfoque teórico dominante |
Aporte y propuesta
metodológica superadora |
|
Identificación |
-
casuística |
-
utilización de técnicas cuantitativas y de
georreferencia (gis) |
|
-
identificación arbitraria de SPT/CL |
||
|
Delimitación |
-
delimitación territorialista de base
local |
-
consideración de nodos y flujos de
relaciones interindustriales de alcance nacional y subregional |
|
Contextualización |
-
aceptación de un enfoque global-local
|
-
multiescalaridad: consideración de la
interacción del CL con el nivel mesoregional y macronacional, así como de la
rama de actividad en el nivel macronacional y la inserción de la actividad en
nivel internacional |
|
Análisis interno |
-
toma como dada la existencia de
homogeneidad y armonía en el CL |
-
indagación de la configuración del
sistema productivo territorial del CL y de las especificidades que exhibe la
constitución del governance local |
|
Vinculaciones externas con CVG y governance |
-
salteo de etapas: lo global es
analizado en relación con lo local, sin previa consideración de la morfología
interna del CL |
-
alcance de la inserción (regional,
nacional internacional) -
forma de inserción: campos de acción
del cl en las áreas estratégicas de la CV: diseño, producción y
marketing -
análisis de la morfología del CL y la
forma de inserción -
vinculación del sistema productivo
con el governance multiescalar que
recae sobre el CL |
Fuente: Elaboración propia.
Conclusiones
El presente
trabajo, si bien parte de un enfoque crítico sobre el mainstream de lo que se ha llamado el “nuevo
regionalismo” y, más particularmente, los enfoques centrados en cl, lejos está de desconocer la
relevancia de un cúmulo sostenido de aportes que ha venido alimentando desde
hace más de 15 años múltiples desarrollos teóricos y empíricos.
Hecha la
salvedad, la posibilidad de que esos aportes se transformen en un instrumento
valioso para una (o más) estrategia(s) de desarrollo regional que se emprenden
en los diferentes escenarios, y especialmente en aquellos periféricos, como el
latinoamericano, demanda en primer lugar (incluso antes de considerar su
operatividad en las especificidades regionales y nacionales) reconocer un grupo
de inconsistencias que presentan los estudios dominantes, así como
identificar las causas de las mismas. En relación con esta última tarea, hemos
sostenido que la fuente de esas inconsistencias se encuentra presente en la
propia constitución teórica del enfoque, permeando, a partir de allí, sus trabajos
empíricos y sus recomendaciones de políticas públicas.
En esencia
afirmamos que la ambigüedad y aplicación empíricamente caótica de los
instrumentos conceptuales –incluyendo lógicamente el de cl–, la descontextualización en el análisis de estos complejos
territoriales y su idealista tratamiento como instancias armónicas y
autorreproductivas que desconocen tanto las heterogeneidades como las dinámicas
no siempre simétricas e inclusivas, derivan de un marco teórico poco realista,
que analiza los procesos de globalización desde una perspectiva reductiva, de
base “localista” y “bipolar”. Sostenemos, a la vez, que dicho marco teórico no
debe ser leído sin tomar en cuenta su funcionalidad con las líneas directrices de actores
e instituciones que comandan los procesos de integración supranacional, así
como las pautas reproductivas del capital global que han buscado expandirse
desde los países centrales hacia la periferia.
Partiendo de lo
indicado, nuestro objetivo fue capitalizar los desarrollos regionalistas –y en
particular los que vienen desarrollándose en torno a la mirada de los cl– sin caer en el dominio de sus
inconsistencias y funcionalidades. Para ello, nuestra propuesta transita en la
dirección de condicionar el éxito de dicho desafío a una reformulación del
marco teórico dominante que reconozca la compleja multiescalaridad
interpenetrada que
acompaña la reestructuración posfordista y la necesidad de insertar los
análisis de los cl dentro de la
misma, asumiendo los complejos productivo-territoriales que los representan
como instancias no autorreproductivas y armónicas, sino insertas en redes
extendidas a las que se conectan en forma diferenciada y desigual, desde
estructuras productivas e internas específicas que dan selectividad –en esa
inserción– a determinados actores por sobre otros.
Sobre la base de
la reformulación del marco teórico, se hace entonces tan posible como necesario
comenzar a formular pautas metodológicas que permitan: a) incorporar pautas claras, destinadas
a brindar una mayor dosis de claridad operacional y delimitación en los
estudios empíricos; b)
indagar la dinámica
evolutiva y la conformación de los cl
dentro de las transformaciones operadas en sistemas regionales y nacionales
cambiantes y vulnerables; y c) ya desde el plano interno de las
aglomeraciones productivas abordadas, analizar detenidamente la conformación
económico-institucional y su dinámica desde el reconocimiento de las
heterogeneidades y asimetrías que se reproducen en el interior del spt y en la estructura de governance del cl.
Creemos que, con
una estrategia de análisis formada sobre estos criterios, es posible insertar y
explotar los aportes más recientes –también existentes en América Latina– que
buscan establecer las vinculaciones de los cl
con las cadenas globales de valor, insertándolos en un contexto más realista y
complejo que, a la vez que reconoce las debilidades y la selectividad del
territorio, intenta preservar la posibilidad de otorgarle al mismo un papel
fundamental como fuente dinamizadora de innovación, cohesión y competitividad.
Bibliografía
Agnew, John (1994), “The Territorial Trap: The
Geographical Assumptions of International Relations Theory”, Review of International Political Economy,
1: 53-80.
Albaladejo Manuel (2001), “The Determinants of Competitiveness
in sme Clusters: Evidence and Policies for Latin
America”, en H. Katrack y R. Strange (eds.), Small-Scale Enterprises in Developing and Transitional
Economies, Macmillan, Londres.
Alburquerque,
Francisco (1999), “Cambio estructural, desarrollo económico local y reforma de
la gestión pública”, en Marsiglia (comp.), Desarrollo
local en la globalización,
Claeh, Uruguay.
Altenburg,
Tilman (1999), Pequeñas y medianas empresas en
los países en vías de desarrollo. Fomentando su competitividad e integración
productiva, Estudios
e informes, 5/1999, iad, Berlín.
Altenburg, Tilman y Jörg Meyer-Stamer (1999), “How to
Promote Clusters:
Policy Experiences from Latin America”, World Development, 27 (9):
1693-1713.
Altenburg,
Tilman (2001), La promoción de clusters
industriales en América Latina. Experiencias y estrategias, Serie Foco Pymes Publicaciones, lgtz, Buenos Aires.
Amin, Ash (1994), “The Potential for Turning Informal
Economies into Marshallian Industrial Districts”, en Technological Dynamism in Industrial Districts: An
Alternative Approach to Industrialization in Developing Countries?,
United Nations-gate, Ginebra, pp.
51-72.
Amin, Ash (2002); “Spatialities of globalization”, Environment and Planning, A 34 (3):
385-399.
Amin, Ash (2004a), “Regions Unbound: Towards a New
Politics of Place”, Geografiska
Annaler, 86 (B).
Amin, Ash (2004b), “Local Community on Trial”, Durham
University, enviado a Economy and Society, octubre.
Amin, Ash y Patrick Cohendet (2004), Architecture of Knowledge: Firms, Capabilities and
Communities, Oxford, University Press.
Amin, Ash, Doreen Massey y Nigel Thrift (2003), Decentering The Nation. A Radical Approach to Regional
Inequality, A Catalyst Paper 8, Catalyst, Londres.
Amin, Ash., Nigel Thriff (1994), “Institutional Issues
for the European Regions: From Markets and Plans to Socioeconomics and Powers
of Association”, Economy
and Society, 24 (1): 41-66.
Arocena, José
(1986), Le developpement par l’initiative locale. Le cas
francais,
L’Harmattan, París.
Arocena, José
(1995), El desarrollo local: un desafío contemporáneo, Venezuela, Claeh-Universidad Católica
del Uruguay-Nueva Sociedad.
Asheim, Bjørn T. (1995), Industrial Districts as Learning Regions: a Condition
for Prosperity”, Oslo, step
Informe núm. 3, step Group.
Bagnasco,
Arnaldo (1977), Tre Italie. La problemática
territoriale dello sviluppo italiano,
Bolonia, Il Mulino.
Barragán,
Federico (2005), “Instituciones e innovación: la experiencia del grupo K’NAN
CHOCH en Chiapas, México”, Revista Europea de Estudios
Latinoamericanos y del Caribe,
octubre, 79 (69).
Bazan, Luiza y Hubert Schmitz (1997), Social capital and export growth: an industrial
community in southern Brazil,
Brighton, ids Discussion Paper
361, Institute of Development Studies.
Bazan, Luiza Lizbeth Navas-Aleman (2001), Comparing Chain Governance and Upgrading Patterns in
the Sinos Valley, Brazil, unpublished paper presented at Workshop on Local
Upgrading in Global Chains, Institute of Development Studies, Brighton,
febrero, www.ids.ac.uk/ids/global/vw.html.
Becattini,
Giacomo (1992), “El distrito industrial marshalliano como concepto
socioeconómico”, en I. Pyke, Becattini y Sengenberger (comps.), Los
distritos industriales y las pequeñas empresa, Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
Banco Mundial
(1991), La tarea acuciante del desarrollo, Washington, idm, Informe anual.
Banco Mundial
(2002), Instituciones para los mercados, Washington,
idm, Informe anual.
Boisier Sergio
(1991), “La descentralización: un tema confuso y difuso”, en D. Nolhen (ed.), Descentralización
política y consolidación democrática,
Caracas, Síntesis-Nueva Sociedad.
Boisier, Sergio
(1996), “Em busca do esquivo desenvolvimiento regional: entre a caixa preta e o
projeto político”, Planejamento e Políticas Publicas, ipea,
Brasilia, 13.
Boisier, Sergio
(1997),“El vuelo de una cometa. Una metáfora para una teoría del desarrollo
territorial”, eure, 69, Chile.
Boisier, Sergio
(1999), “El desarrollo territorial a partir de la construcción de capital
sinergético”, Estudios Sociales, 99, Santiago de Chile, Corporación de
Promoción Universitaria.
Boisier, Sergio
(2002), La odisea del desarrollo territorial en América
Latina. La búsqueda del desarrollo territorial y de la descentralización, documento preparado para el
seminario Descentralización de sectores sociales: nudos críticos y
alternativas, Ministerios de Presidencia, de Educación y de Salud, Perú.
Boschma, Ron (2004), “Proximity and Innovation: A
Critical Assessment”, Regional
Studies, 39(1), pp. 61-74.
Braczyk, Hans-Joachim, Philip Cooke y Martin
Heidenreich (eds.) (1998), Regional
Innovation Systems: The Role of Governance in a Globalized World,
Londres, ucl Press.
Brenner, Neil (2003), “Metropolitan Institutional
Reform Rescaling of State Space in Contemporary Western Europe”, European Urban And Regional Studies 10
(4): 297-324.
Brenner, Neil (2004), New State Spaces. Urban Governance and the Rescaling
of Statehood, Oxford, Oxford University Press, 351 pp.
Brusco, Sebastian (1982), “The Emilian Model: Decentralization
and Social Integration”, Cambridge
Journal of Economics, 6: p. 167-184.
Buitelaar,
Rudolf (comp.) (2002), Aglomeraciones mineras y
desarrollo local en América Latina,
Alfaomega-cepal-idrc.
Camagni, Roberto (1991), Innovation Networks. Spatial Perspectives,
Londres, Belhaven Press.
Capello, Roberta (1999), “Spatial Transfer of
Knowledge in High Technology Milieux: Learning versus Collective Learning
Processes”, Regional
Studies, 33 (54).
Comisión de
Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (Prompyme) (2003), “Estudio sobre
cluster y asociatividad”, documento de trabajo Prompyme.
Cooke, Philip y Kevin Morgan (1998), The Associational Economy. Firms, Regions and
Innovation, Oxford y Nueva York, Oxford University Press.
De Propis, Lisa (2005). “Mapping local production systems in the uk: Methodology and application”, Regional Studies, vol 39 (2),
pp. 197-211, April.
European Comission (2002), Regional Clusters in Europe,
Observatory of European smes, 3,
Bruselas.
Fernández,
Víctor Ramiro (2004), “Densidad institucional, innovación colectiva y
desarrollo de las cadenas de valor local: un triángulo estratégico en la
evolución de los enfoques regionalistas durante los 90s”, Redes, Universidade de Santa Cruz do Sul, 9
(1): 7-35, Brasil.
Fernández, Víctor Ramiro (2005), Exploring Limitations of New Regionalism in the EU
Policies. A Latinoamerican Perspectiva, Geography
Department, Durham University, mimeo.
Fesser, Edward y Edward Bergman (2000), “National
Industry Cluster Templates: A Framework for Applied Regional Cluster Analysis”,
Regional Studies,
34, 1, pp. 1-19.
Florida, Richard (1995). “Toward The Learning Region”,
Futures,
27 (5): 527-536.
Garofoli,
Gioacchino (1995), “Modelos locales de desarrollo”, en Antonio Vázquez Barquero
y Gioacchino Garofoli (eds.), Desarrollo económico local en
Europa, Madrid,
Economistas Libros.
Gereffi, Gary
(2001), “Las cadenas productivas como marco analítico para la globalización”, Problemas
del Desarrollo,
México, iie-unam, 32 (125): 9-37.
Gereffi, Gary y Miguel Korzeniewicz (eds.) (1994), Commodity Chains and Global Capitalism,
Westport. Ct., Greenwood Press.
Guerrieri, Paolo y Carlo Pietrobelli (2001), “Models
of Industrial Clusters.
Evolution and Changes in Technological Regimes”, en Guerrieri, Iammarino y
Pietrobelli (eds.), The
Global Challenge to Industrial Districts, Edward Elgar,
Cheltenham, UK and Lyme, US. Edward ELGAR, pp.11-34.
Helmsing, Bert (2001), “Externalities, Learning and
Governance: New Perspectives on Local Economic Development”, Development and Change, 32: 277-308.
Humphrey, John y Hubert Schmitz (2000), Governance and Upgrading: Linking Industrial Cluster
and Global Value Chain Research, Working Paper 120, Institute of
Development Studies (ids).
Humphrey, John y Hubert Schmitz (2002), “How does
Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters?”, Regional Studies, 36 (9):
1017-1027.
Humphrey, John (2003), Opportunities for smes
in Developing Countries to Upgrade in a Global Economy, seed Working paper 43, ilo.
Jessop, Bob (2002), The Future of the Capitalist State,
Londres, Polity.
Kaplinsky, Raphael and Readman, Jeff (2001), “How can sme producers serve global markets and
sustain income growth?”, Abril.
Kaplinsky, Ralphael (2000), “Spreading the Gains from
Globalization: What Can Be Learned from Value Chain Analysis?”, documento de
trabajo del ids núm. 110.
Institute of Development Studies, Brighton: University of Sussex.
http://www.ids.ac.uk/ids/global/valchn.html.
Keating, Michael (1998), The New Regionalism in Western Europe. Territorial
Restructuring and Political Change,
UK-Nothampton, Edward Elgar, Cheltenham.
Keeble, David et al. (1999), collective Learning and
Knowledge Development in the Evolution of Regional Clusters of High Technology smes in Europe”, Regional Studies, 33 (4):
295-303.
Keeble, David; Wilkinson, Frank (1999), “Collective
Learning and Knowledge development in the evolution of regional clusters of
high technology SMEs in Europe”, Regional Studies 33 (4): 295-304.
Keeble, David et al. (1999), “Collective Learning
Processes, Networking and ‘Institutional Thickness’ in the Cambridge Region”, Regional Studies 33 (4):
319-332.
Ketels, Christian (2003), The Development of the Cluster Concept – Present
Experiences and Further Developments, Prepared for nrw Conference on Clusters, Duisburg, Alemania, 5 de
diciembre.
Macleod, Gordon (2001), “New Regionalism Reconsidered:
Globalization and the Remaking of Political Economic Space”, International Journal of Urban And Regional Research ,
25 (4): 804-829.
Maillat, Denis (1995), “Desarrollo territorial, milieu
y política regional”, Enterpreneurship
and Regional Development, 7:157-165.
Malmberg, Anders (1997), “Industrial Geography:
location and learning”, Progress
in Human Geography, 21, 4.
Malmberg, Anders, Peter Maskell (2002), “The Elusive
Concept of Localization Economies: Towards A Knowledge-Based Theory of Spatial
Clustering”, Environment
and Planning A 2002, volume 34: 429-449.
Mann, Michael (1997), “Has Globalization ended the
rise and rise of the Nation-State?”, Review of International Political Economy, 4
(3): 472–496.
Markusen, Ann (1996), “Sticky Places in Slippery
Spaces: A Typology of Industrial District”, Economic Geography, 72 (3):
293-313.
Markusen, Ann (1999), “Fuzzy Concepts, Scanty
Evidence, Policy Distance: The Case for Rigor and Policy Relevance in Critical
Regional Studies”, Regional
Studies, 33 (9): 869-884.
Martin, Ron y Peter Sunley (2003), “Deconstructing
Cluster: Chaotic Concept or Policy Panacea?”, Journal of Economic Geography,
Oxford University Press, 3: 5-35.
Maskell, Peter (1996), “Learning in the Village
Economy of Denmark. The Role of Institutions and Policy in Sustaining
Competitiveness”, druid Working Papers 96-6, druid,
Copenhagen Business School, Department of Industrial Economics and
Strategy/Aalborg University, Department of Business Studies.
Maskell, Peter y Anders Malmberg (1999), “Localized
Learning and Industrial Competitiveness”, Cambridge Journal of Economics,
Oxford University Press, 23 (2): 167-185.
Maskell, Peter (2001), “Towards a Knowledge-Based
Theory of the Geographical Cluster”, Industrial and Corporate Change,
Oxford University Press, 10 (4): 921-943.
Maskell, Peter y Leïla Kebir (2004), “What qualifies
as a Cluster Theory?”, Danish Research Unuit Industrial Dynamics (druid), Working Paper 05-09.
Mc Cormick Dorothy (1999), “African Enterprise Clusters and Industrialization: Theory
and Reality”, World
Development, 27 (9).
Messner, Dirk (2002), The Concept of the World Economic Triangle: Global
Governance Patterns and Options for Regions”, ids, Working Paper 173, Brighton,
Institute of Development Studies.
Meyer-Stamer, Jörg (1998), “Path Dependence in
Regional Development: Persistence and Change in Three Industrial Clusters in Santa Catarina, Brazil”, World Development, 26 (8):
1495-1511.
Meyer-Stamer,
Jörg y Ulrich Harmes-Liedtke (2005), Cómo promover clusters, documento elaborado para el proyecto
“Competitividad: conceptos y buenas prácticas. Una herramienta de
autoaprendizaje y consulta”, del Banco Interamericano de Desarrollo (bid)-Mesopartner, documento de trabajo
08 / 2005.
Morgan, Kevin (1997), “The Learning Regions:
Institutions, Innovation and Regional Renewal”, Regional Studies, 31 (5):
491-503.
Morosinni, Piero (2004), “Industrial Clusters, Knowledge Integration and
Performance”, World
Development, 32 (2): 305-326.
Nadvi, Khalid (1995), Industrial Clusters and Networks: Case Studies of sme Growth and Innovation,
Sussex, Institute of Development Studies-University of Sussex.
Nadvi, Khalid y Halder, Gerhard (2002), “Local
clusters in global value chains: Exploring dynamic linkages between Germany and
Pakistan”, ids Working Paper 152,
Sussex, University of Sussex.
Nadvi, Khalid y Hubert Schmitz (1994), “Industrial clusters in less developed countries:
review of experiences and research agenda”, ids
Discussion Paper 339, Brighton, Institute of Development Studies, University of
Sussex.
Nooteboom, Bart (1999), “Innovation and Inter-Firm
Linkages: New Implications for Policy”, Research Policy, 28(8):
793-805.
oecd (Organization
for Economic Cooperation and Development) (2001), Innovative Clusters. Drivers of National Innovation
Systems, oecd, París.
Omhae, Kenichi (1995), End of the Nation State. The Rise of Regional Economies,
Nueva York, Free Press.
Paniccia, Ivana (2002), Industrial Districts. Evolution and Competitiveness in
Italian Firms, Edward Elgar, Cheltenham.
Park, Sam y Ann Markusen (1994), “Generalizing New
Industrial District: A Theoretical Agenda and an Application from a Nonwestern
Economy”, Enviroment
and Planning, 27 (1): 81-104.
Passi, Anssi (2002), “Bounded Spaces in the Mobile
World: Deconstructing Regional Identity”, Tijdschrift voor Economicsche en Sociale Geografic,
93(2):137-148.
Perego, Luis (2003),
Competitividad a partir de los agrupamientos
industriales. Un modelo integrado y replicable de clusters productivos, isbn 84-688-3417-3,
núm. de registro 628620.
Pérez-Alemán, Paola (1998), Institutional transformations and economic
development: learning, inter-firm networks and the state in Chile,
Nueva York, Columbia University.
Petrella, Ricardo (2000), “The Future of Regions: Why
the Competitiveness Imperative should not prevail over Solidarity,
Sustainability and Democracy”, Geografiska Annaler, 82 B, 2: 67-72.
Pietrobelli, Carlo y Roberta Rabellotti (2004), Upgrading in Clusters and Value Chains in Latin
America. The Role of Policies, Washington, D.C., Inter-American
Development Bank, Sustainable Development Department, Best Practices Series.
Piore, Michael y Charles Sabel (1984), The Second Industrial Divide. Possibilities for
Prosperity, Nueva York, Basic Books.
Porter, Michael
(1990), La ventaja competitiva de las naciones, Buenos Aires, Vergara.
Porter, Michael (1998), “Clusters and the New Economics of Competition”, Harvard Business Review,
noviembre-diciembre, 76 (6): 77-90.
Pyke, Frank y Werner Sengenberger (1990), Industrial Districts and Inter-Firm Cooperation in
Italy, Ginebra, International Institute for Labor Studies.
prompyme
(Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa, Perú) (2003), “Estudio
sobre cluster y asociatividad”, Documento de trabajo prompyme.
Quintar, Aida,
Rubén Ascúa, Francisco Gatto y Carlo Ferraro (1993), “Rafaela: un
cuasi-distrito italiano ‘a la argentina”, Buenos Aires, cepal, Working Paper 35.
Quadros, Ruy (2002), “Global Quality Standards, Chain
Governance and the Technological Upgrading of Brazilian Auto-Components
Producers”, ids Working Paper 156.
Rabellotti, Roberta (1992), “Industrial District in
México: the case of the footwear industry in Guadalajara and León”, Paper
presented at eadi Workshop on New
Approaches to Industrialization: Flexible Production and Innovation in the
South, Lund, Jinio.
Rabellotti, Roberta (1997),“Footwear Industrial
Districts in Italy and Mexico”, en M. Van Dijk y R.Rabellotti (eds.), Enterprise Clusters and Networks in Developing
Countries, Londres, eadi,
Series 20, Frank Cass.
Rabellotti, Roberta y Hubert Schmitz (1999),“The
Internal Heterogeneity of Industrial Districts in Italy, Brazil and Mexico”, Regional Studies: Journal of the Regional Studies
Association, 33 (2): 97-108.
Rabellotti,
Roberta y Carlo Pietrobelli (2005), Mejora de la competitividad en
clusters y cadenas productivas en América Latina. El papel de las políticas, serie de buenas prácticas del
Departamento de Desarrollo Sostenible, Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo.
Ramos, Joseph
(1998), “Una estrategia de desarrollo a partir de los complejos productivos (clusters) en torno a los recursos naturales”, Revista
de la cepal, cepal, División de Desarrollo Productivo y
Empresarial. Diciembre, 66, LC/R.17443/Rev. 1.
Ramos, Joseph
(1999), “Una estrategia de desarrollo a partir de los complejos productivos
(clusters) en torno a los recursos naturales ¿una estrategia prometedora?”,
mimeo.
Rosenfeld, Stuard (1995), Industrial Strength Strategies: Regional Business
Clusters and Public Policy, Washington, D.C., Aspen Institute.
Rosenfeld, Stuard (1996), Overachievers, Business Clusters that
Work: Prospects for Regional Development, Regional
Technology Strategies Chapel Hill, NC.
Rosenfeld, Stuard (2002), Creating Smart Systems: A Guide to Cluster Strategies
in Less Favored Regions, North Carolina, Regional Technology Strategies
Carrborto.
Sassen, Saskia (2003), “Globalization or
Denationalization?”, Review of
International Political Economy, 10 (1): 1-22.
Scott, Allen (1998), Regions and the World Economy: The Coming Shape of
Global Production, Competition and Political Order, Oxford,
Oxford University Press.
Scott, Allen y Michael Storper (2003), “Regions,
Globalization, Development”, Regional Studies, 37: 6-7.
Schmitz, Hubert (1995), “Collective Efficiency: Growth
Path for Small-Scale Industry”, Journal of Development Studies, 31 (4):
529-566.
Schmitz, Hubert (1998), Responding to Global Pressure: Local Cooperation and
Upgrading in Sinos Valley, Brazil, Brighton, ids Working Paper 82, ids, University of Sussex.
Schmitz, Hubert (1999), “Global competition and local
cooperation: success and failure in the Sinos Valley, Brazil”, World Development, 27 (9):
1627-1650.
Schmitz, Hubert (2000), “Does Local Cooperation
Matter? Evidence from Industrial Clusters in South Asia and Latin America”, Oxford Development Studies, 28
(3): 323-336.
Schmitz Hubert (ed.) (2004), Local Enterprises in the Global Economy: Issues of
Governance and Upgrading, Cheltenham, Edward Elgar.
Stohr, Walter y Fraser Taylor, (1981), Development from Above or Below? Dialectics of
Regional Planning in Developing Countries, Londres, John
Wiley.
Sunley, Peter y Ron Martin (1996), “Paul Krugman’s
Geographical Economics and its Implications for Regional Development Theory: A
Critical Assessment”, Economic
Geography, 72 (3): 260-293.
Storper, Michael (1995), ”The Resurgence of Regional
Economies Ten Years Later: The Region as a Nexus of Untraded
Interdependencies”, European
Urban and Regional Studies, 2 (3): 191-221.
Storper, Michael (1997), The Regional World: Territorial Development in a
Global Economy, Nueva York, Guilford Press.
Suzigan, Wilson (2000), Industrial Clustering in the State of Sao Paulo,
Working Paper CBS 13-00, Oxford, University of Oxford, Center for Brazilian
Studies.
Sverrisson, Arni (2003), “Local and Global Commodity
Chains: Directed, Negotiated and Emergent”, en C. Pietrobelli y A. Sverrisson
(eds.), Linking
Local and Global Economies: The Ties that Bind, Londres,
Routledge, pp 17-35.
Swyngedouw, Erik (2000), “Elite Power, Global Forces
and The Political Economy of ‘Glocal’ Development”, en Clark et al., (eds.), The Oxford Handbook Of Economic Geography,
Nueva York, Oxford University Press, pp. 541-558.
Távara, José (1993) From Survival Activities to Industrial Strategies:
Local Systems of Inter Firm Cooperation in Peru,
Massachussetts, University of Massachussetts.
Turok, Ivan (2004), “Cities, Regions and
Competitiveness”, Regional
Studies, 38 (9): 1069-1083.
Vázquez
Barquero, Antonio (2001), “Desarrollo endógeno y globalización”, en A. Vázquez
Barquero y Oscar Madoery (comps.), Transformaciones globales,
instituciones y políticas de desarrollo local, Rosario, Argentina, Homo Sapiens.
Vázquez
Barquero, Antonio (1995), “Desarrollo económico: flexibilidad en la acumulación
y regulación del capital”, en A. Vázquez Barquero y G. Garófoli (eds.), Desarrollo
económico local en Europa,
Madrid, Colegio de Economistas, pp. 135-147.
Véliz, Claudio
(1984), La tradición centralista en América Latina, Barcelona, Ariel.
World Bank (1999/2000), Entering the 21st Century. World
Development Report, Washington, Oxford University Press.
Recibido: 5 de enero de 2006.
Reenviado: 11 de mayo de 2006.
Aprobado: 17 de octubre de 2006.
Víctor Ramiro Fernández es doctor en ciencias políticas por
la Universidad Autónoma de Madrid y magíster en ciencias sociales por Flacso (Programa Argentina). Se
desempeña como miembro de la carrera de investigador del Conicet (Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-Argentina) y como profesor e
investigador en la Universidad Nacional del Litoral y el Grupo de Investigación
sobre Estado, Territorio y Economía (giete).
Es asimismo coordinador de investigación del magíster en administración pública
y editor de la revista Documentos y Aportes, perteneciente a ese programa de
posgrado y a la Facultad de Ciencias Económicas de la mencionada universidad.
Entre sus últimas y más relevantes publicaciones se destacan: los libros Estado,
industria y territorio en la Argentina de los 90s (2005 –en coautoría–) y Desarrollo
regional, espacios nacionales y capacidades estatales (2003), ambos publicados por el
Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral;
así como los
artículos “Especialización flexible, distritos industriales y clusters en la América Latina del Consenso de
Washington” (revista Comercio Exterior, México, 2004, vol. 54, núm. 3 –en
coautoría–); “Densidad Institucional, innovación colectiva y desarrollo de las
cadenas de valor local: un triángulo estratégico en la evolución de los
enfoques regionalistas durante los 90s” (Redes, unise,
Brasil, 2004, vol. 9 enero-abril), e innovaςão,
territorio y desenvolvimento (en Políticas públicas y
desenvolvimento regional no Brasil,
fundaςão Konrad Adenauer-Brasil, en
coautoría).
José Ignacio Vigil es maestrando en Flacso
(Programa Argentina). Se desempeña como docente e investigador en la
Universidad Nacional del Litoral y el Grupo de Investigación sobre Estado,
Territorio y Economía (giete). Es
coordinador editorial de la revista Documentos y Aportes, perteneciente al Programa de Posgrado
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral.
Trabaja en investigación vinculado a la problemática de la densidad
institucional y los procesos de innovación colectiva nivel territorial y su
relación con las cadenas de valor en los clusters industriales. Recientemente realizó
una estancia de investigación en el Deutsch Institute für Entwicklungspolitik (die), Bonn, Alemania, con fellowships del Deutscher Akademischer
Austauschdientst (daad). Ha
presentado diversas ponencias en congresos sobre problemáticas del desarrollo,
entre ellas: “Buscando el enraizamiento en las políticas de promoción a los
actores económicos territoriales, en el estado provincial de Santa Fe”, iv Jornadas de Sociología de la
Universidad de la Plata, Buenos Aires, Argentina, noviembre de 2005. Entre sus
publicaciones cabe mencionar: “Estado y desarrollo en los discursos del Banco
Mundial”, Problemas del Desarrollo, unam,
condición: admitido (en coautoría).