Construyendo puentes entre la política ambiental y la
política de tratamiento de aguas en la cuenca Lerma-Chapala
Raúl
Pacheco-Vega*
Resumen
El desarrollo
sostenible de una nación no reconoce divisiones entre la importancia de los
factores económicos, ecológicos, sociales, políticos y culturales; sin embargo,
una revisión analítica de política hidráulica y ambiental en México hace
patente la existencia de un abismo. Existen divergencias entre dos políticas
sectoriales que debieran ser, por definición, convergentes. Para demostrar
dicho abismo, en este artículo se examina la política hidráulica en materia de
aguas residuales desde la teoría neoinstitucional,
considerando la cuenca Lerma-Chapala como caso de estudio. Aquí se argumenta
que es posible fortalecer la política hidráulica en materia de tratamiento de
aguas residuales mediante el diseño de instituciones cooperativas robustas para
la gestión integrada de la cuenca Lerma-Chapala. Esto contribuirá (aunque no
garantizará) a la construcción de puentes entre dos políticas tradicionalmente
desintegradas.
Palabras clave:
Lerma-Chapala, política hidráulica, política ambiental, tratamiento de aguas.
Abstract
The
sustainable development of a nation does not recognise
divisions between the importance of economical, ecological, social, political
and cultural factors. However, an analytical review of the water and
environmental policies in Mexico does show a gap between them. There are
divergences between two sector policies that must be, by definition, convergent.
In order to demonstrate the existence of this gap, this article examines the
water policy in terms of residual waters from the neo-institutional theory,
considering the Lerma-Chapala basin as a case study. In this article we argue
that it is possible to strengthen the water policy in terms of residual water
treatment through the design of robust cooperative institutions for the
integrated management of the Lerma-Chapala basin. This will contribute
(although it will not guarantee) the building of bridges between two policies
that traditionally have not been integrated.
Keywords:
Lerma-Chapala, water policy, environmental
policy, water treatment.
*
Investigador independiente; asociado por proyectos con el Centro de Innovación
Aplicada en Tecnologías Competitivas (ciatec),
León México. Correo-e: raul.pachecovega @gmail.com,
rpacheco@ciatec.mx.
Introducción[1]
Si bien 75% de la
superficie del planeta Tierra es agua, solamente 2% de ese volumen es
aprovechable. Casi 70% del agua disponible de la Tierra está en glaciares, y
cerca de 18% de la población total mundial no tiene acceso a fuentes seguras de
agua potable (unesco, 2004). Ante
la gran dificultad que representa la gestión del agua de manera integral,
considerando factores económicos, sociales, políticos y biofísicos, la
tendencia mundial en años recientes ha sido el enfoque del manejo integrado de
cuencas hídricas (integrated
watershed management). Estudios recientes (Cotler, 2004) examinan la implantación de ese paradigma en
México. De la misma forma, el número de trabajos cuyo objeto de estudio es la
cuenca Lerma-Chapala, es ya considerable
(Boehm-Schoendube
et al., 2002; Boehm-Schoendube y Sandoval-Manzo, 1999; Ramos-Osorio y Wester, 2000; Vargas-Velázquez, 2003; Wester
et al., 2001). El
interés por esta cuenca se ha incrementado de manera dramática en diversos
grupos en los ámbitos nacional e internacional.[2]
Sin embargo, gran parte de la literatura especializada tanto en gestión
integrada por cuencas como en esta cuenca en específico, se ha enfocado en dos
aspectos primordiales: la gestión integrada por cuencas (gic) como paradigma, y el manejo del
recurso hídrico desde la perspectiva de la escasez. Es decir, se sugiere que la
gic
debería de implantarse en la cuenca Lerma-Chapala, dada la condición crítica en
la cual se encuentra (el bajo nivel del lago de Chapala con frecuencia se
menciona como el principal problema).[3]
Por ello, el discurso predominante en el análisis es que el agua se está
acabando y se requieren formas novedosas para atacar ese problema. Sin embargo,
tal vez valdría la pena expandir el debate incluyendo aspectos de saneamiento y
tratamiento de las aguas residuales.[4]
Al incluir
elementos del estudio de los instrumentos de política ambiental para prevenir
la contaminación, en este artículo se busca estrechar el abismo que existe
entre la política ambiental y la política hidráulica, en particular en materia
de control de la contaminación. Primordialmente, este análisis privilegia la
importancia de las instituciones en la formulación e implantación de política
pública. Asimismo, se mantiene como premisa principal que la formación de
instituciones robustas (un prerrequisito en la ejecución exitosa de
instrumentos de política ambiental) puede ser una herramienta para fortalecer
la política hidráulica en México e interconectarla con la política ambiental.
Este trabajo, sin embargo, se circunscribe única y específicamente al rubro de
control de la contaminación en aguas residuales.
1. Construyendo
puentes entre políticas sectoriales: ambiente, agua y agua residual
reexaminados
La política del
agua en México es compleja y multifacética. Una revisión profunda de la
literatura (Barkin, 2003 y 2001; Castelán-Crespo,
2000a; Tortajada, 2001; Vargas-Velázquez, 2003)
indica dos puntos en los cuales hay separación. En primer lugar, existe una
desarticulación entre la política ambiental y la política hidráulica (Caire,
2004; Pacheco-Vega, 2005; Tortajada, 2002). Los
aspectos relacionados con la sostenibilidad y la viabilidad de conservación del
agua no han sido analizados adecuadamente desde una perspectiva de política
pública. En segundo lugar, aun dentro de la política hidráulica se ha prestado
poca atención al aspecto del conflicto por el uso y disposición final de las
aguas residuales. En el caso específico de la cuenca Lerma-Chapala, una
revisión de la literatura disponible sobre el tema indica un vacío en los
aspectos relacionados con la política de saneamiento.
Un trabajo que
se aproxima al estudio de las aguas residuales y la necesidad de establecer
políticas y guías de acción para su tratamiento, es el que ofrece Cecilia Tortajada, quien indica que el monto total anual de aguas
residuales generadas en el país se calcula en 7.3 km3 (231 m3/s),
de los cuales solamente 5.5 km3 llegan a sistemas de alcantarillado
(Tortajada, 2002). La autora enfatiza que se debe
reforzar la coordinación vertical y horizontal y esclarecer la división de
responsabilidades entre las instituciones. Desgraciadamente, éste todavía no es
el caso en México. El trabajo de Patricia Ávila-García es pionero, ya que ella
se enfoca en los conflictos por el deterioro ambiental causado por la mala
calidad del agua en el lago de Cuitzeo (Ávila-García
2002). Muchos otros trabajos han postulado la necesidad de mejorar la calidad
del agua en México (Ávila-García, 1998; Tortajada,
2002).
En cuanto al
caso de estudio propuesto en este trabajo, existe ya una gran cantidad de datos
tanto hidrológicos y geológicos como de investigación de carácter social en
relación con la cuenca Lerma-Chapala (Boehm-Schoendube
et al.,
2002). Sin embargo, a pesar de la abundancia de dichos datos, la fragmentación
divisoria entre la política del agua y la política ambiental permanece de
manera notoria. Esto no sorprende, ya que la política acuífera en general
tiende a enfocarse más en la irrigación y la transferencia a los distritos (Ingram, 1990) y menos en el tratamiento de las aguas
residuales que circulan por los cuerpos de agua de la cuenca (Pacheco-Vega,
2005; Peña, 2005). Persiste entonces un abismo entre políticas hidráulicas y
políticas ambientales.
¿A qué me
refiero con el abismo entre las políticas ambientales e hidráulicas? Hay varias
respuestas a esta pregunta. En primer lugar, existe una visible división de
responsabilidades en las agencias gubernamentales responsables de los aspectos
ambientales en México. Si bien la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca (Semarnat)
tiene en su organigrama a la Comisión Nacional del Agua (cna) como un organismo “desconcentrado”, realmente no hay una integración entre ambas agencias. No
hay conexiones directas ni burócratas designados para que colaboren de manera
estrecha una organización con la otra. En segundo lugar, los textos de las
leyes y reglamentos formulados por la cna y la Semarnat
carecen de convergencia en una serie de aspectos. Para tomar un ejemplo, la
responsabilidad de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental fue,
hasta el año 2000, de la Procuraduría Federal de Proteccion
al Ambiente (Profepa). En teoría, esta institución
tendría el respaldo jurídico para verificar que no hubiera contaminación en los
ríos. Sin embargo, esta responsabilidad se le asignaba a la cna. En las leyes y reglamentos
municipales, la mayor parte de las responsabilidades del tratamiento de aguas
residuales y la calidad del agua son municipales. Las agencias ambientales
estatales permanecen en un limbo. No obstante, a partir del 2004, y con la
reforma a la Ley de Aguas Nacionales (lan), la Profepa
será capaz de tener poderes similares a los de la cna para el monitoreo. Esto
suena, en primera instancia, muy positivo. Pero existe una interrogante:
¿tendrán la Profepa y la cna la capacidad de monitorear y
regular que no existan descargas contaminantes a los ríos? En este momento, la
respuesta es no. Todavía estamos a muy poco tiempo de haber puesto en marcha
las reformas de la lan
como para analizar si se ha dado un cambio. En tercer lugar, existe un abismo,
porque si bien la Semarnat es responsable de la
preservación de los recursos naturales, el agua nunca se ve incluida dentro de
los recursos naturales como los percibe la agencia gubernamental. Si ése fuera
el caso, habría una liga directa entre las subsecretarías encargadas de la
gestión de los recursos y sus homólogos de la cna. Pero en este momento, no
existe.
También es
importante reconocer que la minimización y control de la contaminación tienen
objetivos diferentes a la preservación y gestión sostenible de los recursos
naturales, aun cuando ambas están inextricablemente relacionadas (la búsqueda
de un desarrollo sotenible). En materia de
minimización de los residuos, el objetivo es controlar y modificar el
comportamiento de un grupo de agentes (las empresas) para reducir su patrón de
generación de contaminantes (Pacheco y Nemetz, 2001).
La meta primaria de los instrumentos de política ambiental para el control de
la contaminación es la reducción de emisiones hacia distintos medios (agua,
aire, suelo). En este sentido, la óptica es diferente en tanto que es
relativamente más simple ajustar los patrones de comportamiento del agente
contaminante mediante el establecimiento de normas y límites de descarga a
cuerpos receptores, la imposición de impuestos ecológicos, o la participación
en acuerdos voluntarios para minimizar las emisiones. El diseño del instrumento
de política ambiental tiene un enfoque específico y un agente objetivo
determinado.
En cambio,
cuando se habla de política hidráulica, dicha noción abarca una gran variedad
de asuntos: la distribución equitativa del agua, los derechos de propiedad y
usufructo de los pozos, los destinos finales del agua residual una vez que es
utilizada, el uso agrícola de las aguas residuales, la construcción y puesta en
operación de plantas de tratamiento, los sistemas de gestión del agua
subterránea, en fin, un sinnúmero de áreas. No es tan ‘sencillo’ como
determinar el agente objetivo y establecer un instrumento de política ambiental
que le obligue a modificar su conducta contaminante.[5]
Por el contrario, hay tantos actores con tan diferentes objetivos, preferencias,
intereses, ideas, que resulta bastante más complejo entender la política
hidráulica que la política ambiental de control de contaminación.
La primera
pregunta que surge es: ¿cuál es, exactamente, el objetivo de la política
hidráulica? De la miríada de objetivos que se citan en los documentos
oficiales, la escasez de agua y la distribución equitativa del recurso entre
los usuarios me parece que son los más citados. Sin embargo, existen muchos
otras metas, programas y actividades relacionadas con el manejo del agua que
merecen nuestra atención. El problema es que el objeto de nuestro estudio
resulta mucho más complejo que las herramientas analíticas que usamos para
comprenderlo. Como se acostumbra decir en lenguaje coloquial, “nos queda grande el zapato”.
Por ejemplo, se
encuentra el caso de la política hidráulica de Guanajuato: si bien el Plan
Estatal Hidráulico 2000-2006 de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (ceag) dice que
el objetivo del Sistema Estatal de Planeación Hidráulica es “establecer las condiciones para el
análisis, discusión, formulación y presentación de las acciones para el manejo
integral sustentable del agua en el estado”
(p. 6), los términos empleados podrían ser más precisos. Resulta importante
delimitar a qué se refiere el manejo integral, cómo se define el término
sustentable, etc. En materia de política hidráulica, el manejo integral está
asociado con la implantación de gestión integrada por cuencas hidrológicas (Cotler, 2004; Ramos-Osorio y Wester,
2000; Vargas-Velázquez, 2003). Pareciera que éste fuera solamente un problema
de semántica. Pero, la realidad es que una de las dificultades para comprender
los problemas ambientales radica en la imprecisión de los términos utilizados
para describirlos. Por ejemplo, el vocablo “desarrollo
sustentable” tiene ya más de 70
acepciones diferentes. Sin embargo, la versión originada en el reporte Brundtland parece ser la más socorrida, ya que incorpora la
dimensión social, ambiental y económica, así como los aspectos de equidad
intergeneracional (Pacheco-Vega et al., 2001). Sin embargo, no queda muy
claro cómo se puede a llevar a cabo un manejo integral sostenible del agua.
Este grado de ‘sostenibilidad del recurso hídrico’ se pregona como resultado de
la aplicación del paradigma de gestión por cuencas. Tres importantes
interrogantes referentes a la gestión integrada del recurso hídrico tienen
conexión directa con este paradigma.
La primera tiene
que ver con el ámbito y la escala de la unidad
de análisis. En el caso de la nueva política hidráulica
mexicana, se acepta la gestión por cuencas como paradigma o modelo a seguir,
pero entonces es posible preguntarse: ¿cuál es la mejor forma de organizar las
instituciones dentro de una cuenca para la adecuada gestión del agua dentro de
la cuenca hidrológica? Como bien argumenta Axel Dourojeanni
(2004), sabemos mucho sobre manejo de cuencas, pero todavía no lo hemos puesto
en marcha. Una política hidráulica que admite el manejo integrado de cuencas en
forma normativa (como el ‘deber ser’) no responde a esta interrogante. En
la opinión del autor de este artículo, no existen todavía las condiciones en
México para implantar el manejo integrado de cuencas, si bien hay una serie de
esfuerzos tanto por parte de la cna como por parte de la academia enfocada al estudio
de las cuencas hídricas.
La segunda
pregunta se focaliza en la delineación de las modalidades de
integración. En el
momento en que hablamos de manejo integrado, ¿quiénes se convierten en los
representantes interesados (stakeholders) que deberán tomar decisiones para
beneficio (o perjuicio) de todos los habitantes que se encuentran dentro de la
cuenca? (Wester et al., 2003). Éste es un problema de
representación de los interesados que no es de tan fácil solución y, por ende,
se convierte en nuestra segunda interrogante. Además, es muy importante
reconocer la heterogeneidad de los diferentes estados en la cuenca. Algunos
estados tienen un Índice de Desarrollo Humano (idh) muy alto, como el Estado de Mexico y Jalisco, y existen otros cuyos idh son menores, como es el caso
de Michoacán. El gran problema es que todavía no se llega al grado de madurez
analítica necesaria para reconocer las implicaciones de las poblaciones
heterogéneas (Merino-Pérez, 2004). No todos podemos adoptar de la misma manera la
gestión integrada por cuencas, simplemente porque no todos tenemos las mismas
capacidades.
La tercera
pregunta se enfoca en la concurrencia de competencias. ¿A quién le compete qué actividad en
materia de agua? En materia de gestión integrada de agua por cuencas, se
establece teóricamente que la interacción entre los diferentes órdenes de
gobierno (municipal, estatal y federal) deberá coordinarse junto con todos los
actores adicionales al gobierno (organizaciones no-gubernamentales, académicos,
representantes de la sociedad civil). Sin embargo, el gran problema es que ni
la política hidráulica ni ambiental, y mucho menos la política de salud
pública, están diseñadas para fortalecer dicha coordinación interjurisdiccional.
La tercera interrogante entonces es cómo fortalecer esta coordinación en la
República Mexicana, donde todavía es muy incipiente el federalismo.
2. ¿Cómo puede ayudar
la teoría neoinstitucional a estrechar los abismos
entre la política ambiental y la política hidráulica?
Para ayudar a estrechar
los vínculos entre estas dos ramas de políticas públicas, en este trabajo se
hace uso de un marco analítico propuesto en la obra de George Hoberg (2002): el modelo del régimen de política pública (policy regime). En este modelo, Hoberg
y sus coautores establecen que para explicar un cambio de política pública, es
necesario analizar la influencia de tres variables que forman el régimen: las
ideas, los intereses y las instituciones (I3). En toda decisión de
política, estas tres variables primordiales determinan el resultado de la
implantación de dicha política. Las ideas (los valores y nociones
predeterminadas que los actores tienen), los intereses (desde el punto de vista racional,
las preferencias de los individuos en términos de su interés egoísta)[6] y
las instituciones
(definidas como las reglas formales e informales de las interacciones entre los
individuos) conforman un régimen de política.
Cuando se aplica
este marco analítico, es posible mostrar que en materia de política hidráulica,
la importancia de las instituciones como variable explicativa es mucho más alta
que la de los intereses o las ideas. Es mucho más sencillo entender las
instituciones y las relaciones o arreglos institucionales tanto formales como
informales dentro de una cuenca hidrográfica específica, que tratar de
determinar o asignar intereses o valores específicos o incluso explorar las
ideas y creencias de un actor o grupo de actores. Es obvio que los intereses de
los actores (así como sus creencias o ideas) tienen gran relevancia.
Dependiendo de quiénes estén involucrados y qué estrategias utilicen, la
política puede tener una dirección diferente. Sin embargo, en el presente
estudio se parte de la premisa de que los actores participantes tienen
intereses e ideas (valores intrínsecos) contrapuestos. Sin embargo, en la
evolución de la política hidráulica en México (particularmente en materia de
aguas residuales) se ha prestado la mayor atención a los aspectos de
instrumento de política (y a un instrumento regulatorio en específico, la Ley
de Aguas Nacionales). Por esta razón (el énfasis en los aspectos de gobierno y
organizativos) es apropiado analizar la política hidráulica de tratamiento de
aguas residuales mediante la perspectiva neoinstitucionalista
(North, 1990a; Ostrom, 1991; Pacheco-Vega, 2005; Wester et al., 2001).
Existe un cuerpo
sustancial de evidencia empírica sobre la forma en la que las instituciones
internacionales modifican los resultados de la política pública (policy outcomes). Un postulado fundamental es que las
instituciones moldean las políticas públicas en todas las etapas del ciclo de
política (formación de la agenda, diseño de instrumentos, implantación y
evaluación) (Pacheco y Nemetz, 2001). En materia de
política hidráulica, también la evidencia indica que las instituciones son
clave en el éxito o fracaso de la gestión adecuada del recurso hídrico (Fuchs, 2003; Ostrom, 1990, 1991 y
1999; Ostrom et al., 1994 y 2002; Tortajada,
2002; Vargas-Velázquez, 2003; Wester et
al., 2001).
Un problema
común cuando se usan teorías relacionadas con las instituciones (neoinstitucionalismo, análisis y desarrollo institucional,
por mencionar un par de ejemplos), es que en muchas ocasiones se traslapa el
término institución a las organizaciones sin que se definan los límites de una
y otra adecuadamente. Por ejemplo, la familia es una institución, ya que está
delimitada por un conjunto de reglas y principios de organización de una
sociedad en específico. Sin embargo, en ocasiones tendemos a hablar de
instituciones para referirnos a organizaciones.
En este trabajo,
la conceptuación de las instituciones está íntimamente ligada a la estructura
de los derechos de propiedad y la forma en la que las reglas de interacción
entre los actores están definidas. Douglass North
define las instituciones como “las
restricciones humanamente desarrolladas que conforman la interacción humana” (1991, 1990a y 1990b). En opinión de
North, las organizaciones son diferentes de las instituciones en que las
primeras son respuestas endógenas, optimizadoras de los seres humanos respecto
de su ambiente institucional. La visión de North permite entonces establecer
dos dispositivos analíticos para el análisis institucional de la política de
saneamiento dentro de la cuenca: las instituciones (que incluyen las jurisdicciones y el
establecimiento de las competencias individuales de cada uno de los actores
involucrados en la administración de los recursos acuáticos) y las organizaciones (que incluyen los mecanismos formales
de organización que utilizan los actores involucrados para el manejo apropiado
de los proyectos de restauración). Desde esta visión, la mayor parte de los
análisis de los arreglos institucionales en el manejo integrado por cuencas han
tendido más a ser arreglos interorganizacionales que
arreglos interinstitucionales (Pacheco-Vega y Basurto, 2005a y 2005b).
3. Acción colectiva,
gestión del agua, instituciones y la “Tragedia
de los Comunes”
La noción de que
los recursos no son inagotables ha sido estudiada desde hace muchos años, aun
cuando Garret Hardin (1968)
todavía conserva el honor de haber llamado la atención a los problemas que la
sobreexplotación de recursos genera. Hardin enfatizó
la problemática de utilizar los recursos de manera indiscriminada, un fenómeno
al que llamó la “Tragedia de los
Comunes”. Desde 1972, cuando se
llevó a cabo la Cumbre sobre Desarrollo y el Ambiente Humano en Estocolmo,
algunos países han tratado de encontrar maneras para prevenir el agotamiento de
los recursos de uso común.
En años
recientes, el trabajo de Elinor Ostrom
y sus colaboradores (1999 y 1991; Ostrom et
al., 1994 y 2002) ha
demostrado que existen formas específicas de acción colectiva en las cuales la
gobernabilidad de los recursos de acceso común permite minimizar la
probabilidad de su agotamiento. El término “recursos
de acceso común” (common pool resources) se usa para denotar los recursos
naturales que son utilizados por muchos individuos en común, tales como las
pesquerías, los acuíferos y los sistemas de irrigación (Ostrom,
1990). Dichos recursos han sido por mucho tiempo sobreexplotados y usados de
forma inadecuada por individuos que actúan por interés propio y egoísta (en la
línea de la teoría de elección racional). Entre los logros de Ostrom está la integración de la teoría de la elección
racional con la teoría institucionalista para elaborar un marco analítico que
denomina análisis y desarrollo institucional (institutional analysis and development).
Como ella indica, las soluciones convencionales a esa sobreexplotación
típicamente involucran la regulación centralizada por parte del gobierno o la
privatización del recurso. Sin embargo, de acuerdo con Ostrom,
existe un tercer enfoque hacia la solución del problema de “los comunes”: el diseño de instituciones cooperativas durables que se
organizan y gobiernan por medio de los mismos usuarios del recurso.
Sin embargo,
debemos tomar en cuenta que existen arreglos institucionales formales e
informales. Los arreglos institucionales dentro de la cuenca Lerma-Chapala
descritos y analizados por Phillipus Wester y colaboradores (2001, 2003 y 2005) son los arreglos
formales, que provienen del diseño institucional realizado por las agencias
centrales dedicadas al manejo del agua (en este caso, la cna). A los Consejos de Cuenca se
les considera arreglos institucionales formales, espacios de coordinación y
diálogo entre los diferentes interesados en una cuenca. Pero existen otros
tipos de arreglos institucionales informales; Arun Agrawal (1993) analiza el caso de Dodopani,
en India, mostrando que la forma en la cual el gobierno eligió complementar el
suministro de agua en Dodopani desmotivó a los
residentes de la villa a colaborar para crear soluciones colectivas, lo cual
originó la ruptura de instituciones participativas autóctonas y deterioró el
suministro de agua potable para muchos de los residentes. Agrawal
(1993) argumenta que los gobiernos frecuentemente diseñan cambios
institucionales orientados técnicamente, pero olvidan poner suficiente atención
al contexto político e institucional que define la dinámica de la lucha de
poder en la escala rural, así como las interacciones y realidades de dicho
entorno.
Considerando el
agua como un bien común de acceso restringido (precisamente un recurso de
acceso común, common
pool resource), podemos ver que los modelos dominantes de análisis (la
tragedia de los comunes, el dilema de los prisioneros y la lógica de la acción
colectiva) (López-Ramírez, 2003) de este tipo de problemáticas son inadecuados
en un contexto en el que no siempre aplican. En donde sí aplican es en
contextos donde los individuos no tienen confianza unos en otros, ni la
capacidad o mecanismos para negociar acuerdos legalmente enlazantes
y cuando no invierten en mecanismos de monitoreo y cumplimiento para evitar la
sobreexplotación (Ostrom, 1990; Ostrom,
et al.,
1994). De acuerdo entonces con la
discusión anterior, el gran reto de la gestión integrada por cuencas es el
diseño de instituciones robustas y cooperativas dentro de la cuenca. En la
siguiente sección se discute el caso de la cuenca Lerma-Chapala y cómo se puede
aplicar el análisis institucional al estudio de la política de tratamiento de
aguas residuales.
4. Instituciones en
la cuenca Lerma-Chapala
De acuerdo con Wester y colaboradores (2001), las necesidades de utilizar
un enfoque integrado hacia la gestión del agua han llegado a su punto crítico,
debido a la existencia de problemas de alta contaminación del lago de Chapala y
a su creciente agotamiento tanto por evapotranspiración como por excesivo
consumo del agua. Estos autores indican una excesiva transferencia de agua del
sector agrícola hacia los sectores industriales y urbanos sin la debida
compensación.[7] Sin embargo, se considera
que la creación de acuerdos interinstitucionales y de coordinación (como el
convenio de coordinación de la cuenca Lerma-Chapala, firmado en 1989, y la
creación de un Consejo de Cuenca en 1993) contribuirá a la sostenibilidad del
manejo del agua.
En la actualidad
existen 26 Consejos de Cuenca en México (mapa i).
La Región Hidrológica viii
(Lerma-Santiago-Pacífico) cuenta con tres Consejos (15 Lerma-Chapala, 16 Río
Santiago y 17 Costa Pacífico Centro). La cuenca Lerma-Chapala abarca territorio
de cinco estados de la República (Querétaro, Michoacán, Estado de México,
Jalisco y Guanajuato).
Mapa i
Consejos de
Cuenca en México
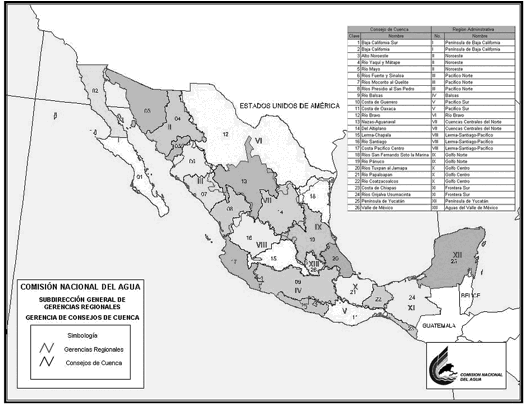
Fuente: Comisión Nacional del Agua,
http://www.cna.gob.mx.
De los 26
Consejos, el Consejo de la cuenca Lerma Chapala se considera uno de los más
importantes (Muñiz-San-Martín, 2004). Dicha cuenca representa 3% del territorio
nacional, con una extensión de 54,000 km2 distribuidos en diferentes
proporciones entre cinco estados (Boehm-Schoendube et
al., 2002).
La cuenca
Lerma-Chapala se localiza en la parte central del país y es una cuenca a la que
se le ha dado una gran importancia en estudios tanto en México como en el
extranjero, no sólo por la cantidad de personas que residen en la cuenca y su “área de influencia” sino también por la gran actividad
industrial y económica que presentan.[8] La
cuenca Lerma Chapala está definida como el territorio en el que toda el agua
superficial escurre directamente hacia el río Lerma o hacia afluentes, río que,
a su vez, desemboca en el lago de Chapala. Sin embargo, existen dos sub-cuencas
cerradas en Michoacán: las cuencas de los lagos de Pátzcuaro y de Cuitzeo.
Mapa ii
La cuenca
Lerma-Chapala
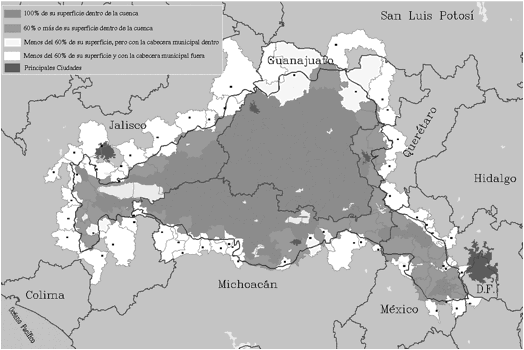
Fuente: Comisión Nacional del Agua.
La población en
la cuenca representa 10% de la del país, mientras que la producción económica y
agrícola en el territorio de la misma es 35% del Producto Interno Bruto (pib) (Castelán-Crespo, 2000b). El río
Lerma, principal afluente de la cuenca, tiene una longitud de 750 km. Nace en
el Estado de México, en el centro del país, a 3,000 metros sobre el nivel del
mar (msnm) y termina en el lago de Chapala a 1,510 msnm, en el occidente del
país (Hansen y Van Affereden, 2001).
La historia del
Consejo de Cuenca Lerma-Chapala tiene su primer antecedente el 13 de abril de
1989, cuando los gobernadores de los cinco estados que abarcan la cuenca
firmaron un acuerdo de coordinación. Ese acuerdo surgió luego de que los
gobernadores reconocieron una serie de problemas como contaminación, escasez y
sequías, entre otros (Pacheco-Vega, 2005; Peña, 2005; Wester
et al.,
2001 y 2005). Un nuevo acuerdo, el
Convenio de Coordinación y Concertación para la Distribución de las
Aguas Superficiales de la Cuenca Lerma-Chapala, se firmó recientemente (2004),
especificando, entre otros elementos, las fórmulas para el acuerdo de
distribución de aguas superficiales. En el año 2004, a partir de los cambios en
la Ley de Aguas Nacionales, se comenzó a dar más importancia al aspecto de las
aguas residuales. En el seno del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala se formó un
Grupo de Trabajo de Saneamiento (que en 2005-2006 fue presidido por el
ingeniero Raúl Almeida Jara, director de Saneamiento de la Comisión Estatal del
Agua de Guanajuato, ceag).
Ese grupo indicó que el programa de saneamiento de la cuenca tenía como
objetivo construir un cierto número de plantas de tratamiento de aguas
residuales en un periodo específico.
Un análisis de
contenido de noticias impresas en los medios de comunicación hace patente que
la preocupación primordial en el estudio de la cuenca Lerma-Chapala es la
preservación, el mantenimiento y la recarga de los cuerpos de agua.[9] La
política de saneamiento del agua residual continúa siendo de poca importancia
en la literatura. ¿A quién le compete tratar el agua residual? ¿A los
organismos operadores? Si ése es el caso (en la escala de jerarquía
gubernamental, correspondiendo al nivel municipal), entonces, ¿quién se ocupa
del agua residual generada en las actividades agrícolas o industriales que no
se encuentran localizadas en la zona urbana? Los debates en la literatura se
centran en la necesidad de mantener los niveles del lago de Chapala, pero poco
o nada se indica sobre quiénes son responsables de mantener la calidad del agua
en el río Lerma en niveles aceptables. En teoría, el Consejo de Cuenca
Lerma-Chapala debería tener responsabilidades y poderes suficientes para poder
instrumentar programas de saneamiento.
Por otro lado,
en el cuadro 1 se muestra que, en el seno del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala,
la política de saneamiento está establecida en términos del número de plantas
de tratamiento de aguas residuales municipales que se construyen en los cinco
estados de la cuenca. El total del programa (100 plantas más cinco
ampliaciones), sin embargo, no establece objetivos específicos de calidad del
agua (por ejemplo, al término del programa el río Lerma llevará agua residual
con como máximo 500 mg/l de demanda bioquímica de oxígeno). Esto es una falla
sustancial en el diseño de la política de tratamiento de aguas residuales, ya
que el objetivo final (reducir el nivel de contaminación en la cuenca) no se
cumple, aun bajo la premisa de la contribución a dicho objetivo.
Cuadro 1
Compromisos
contraídos por el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala y los estados en materia de
plantas de tratamiento de aguas residuales
|
Fase |
Fecha de firma |
Número total de plantas |
Volumen a tratar (l/s) |
Costo $M (millones de pesos) |
|
Primera |
Abril 1989 |
48 plantas |
3,700 lps |
$ 339 M |
|
Segunda |
Enero 28, 1993 |
52 plantas + 5 ampliaciones |
10,835 lps |
$ 722 M |
|
100 plantas + |
||||
|
Total del programa |
5 amplicaciones |
14,561 lps |
Nota: Al término del programa se estaría tratando 85% del
agua residual municipal generada en la cuenca.
Fuente: Wester
et al.,
(2001), con datos de la cna
de 1999.
En virtud de la
discusión anterior, sería posible inferir que un Consejo de Cuenca vigoroso y
coordinado con los diferentes gobiernos estatales y el gobierno federal (tanto
la cna
como la Profepa y la Semarnat)
podría fortalecer la política de saneamiento en la cuenca. Esto es, si hubiera
reglas de organización e interacción robustas (si existiesen instituciones
robustas). Varios autores han mostrado ya que el Consejo de Cuenca
Lerma-Chapala no es una institución robusta (Caire, 2004; Muñiz-San-Martín,
2004; Pacheco-Vega y Basurto, 2005a y 2005b; Rodríguez
et al., 2003; Wester et al., 2001). El análisis presentado en
este trabajo viene a confirmar este hecho.
Otra vertiente
de mi argumento es que el principio de gestión del agua basado en la
disponibilidad (o escasez) del líquido está ligado directamente a la provisión
de agua fresca (sin contaminar). Aun cuando ocasionalmente se menciona como
parte de la discusión sobre manejo de agua, se da poca atención tanto a la
asignación de responsabilidades como a la búsqueda de mecanismos para minimizar
la contaminación de los cuerpos de agua. Aquí es precisamente donde entra la
perspectiva de política ambiental de la que hice mención al inicio del trabajo:
es imprescindible establecer clara y explícitamente quiénes
son los actores objetivo de la política, así como los diferentes mecanismos
para el control y modificacion de sus patrones de
comportamiento. En el
caso del agua residual dentro de una cuenca hidrográfica, la responsabilidad
requiere estar más focalizada. No pueden quedarse fuera de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales aquellas corrientes que sean de jurisdicción
federal y que pasen por regiones de jurisdicción municipal. Es aquí donde se
hace necesaria la coordinación entre los tres niveles de gobierno, así como las
distintas agencias encargadas del monitoreo y vigilancia del cumplimiento de la
legislación ambiental. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de León, en el
estado de Guanajuato, la responsabilidad del tratamiento de aguas residuales es
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (sapal), y del cumplimiento de las
condiciones de descarga es la Gerencia de Fiscalización Ecológica del sapal. Sin embargo,
a pesar de que hasta el momento no es directamente competencia de la Profepa, sí es importante comprender que todas las
emisiones de residuos (ya sean a la atmósfera, o residuos sólidos o a cuerpos
acuáticos) son relevantes y deben ser monitoreadas.
La primera
brecha entre política ambiental y política hidráulica puede adjudicarse a la
identificación de los agentes objetivo de la política (en este caso,
hidráulica), aun si esto no garantiza por sí mismo la gestión sostenible del
recurso. Suponiendo que pudiéramos controlar el comportamiento de los actores
objetivo (los usuarios del agua) para evitar o minimizar el agotamiento de los
acuíferos, la sobreexplotación de los cuerpos superficiales de agua, el
desecamiento de los ríos, etc., aun así tendríamos que intentar controlar otros
elementos del ecosistema cuya manipulación escapa a nuestras manos: esto es,
los ciclos hidrológicos. Aún no se ha descubierto la forma de manipular la
frecuencia de las lluvias, la cantidad de precipitación, las velocidades de
recarga de los acuíferos, la velocidad de migración por filtración del agua
hacia los mantos freáticos, etc. Por tanto, podremos intentar controlar los
elementos antropogénicos y algunos de los elementos del ecosistema circundante,
pero no el ciclo hidrológico ni los elementos climáticos.[10]
La segunda
brecha que existe entre política ambiental y política hidráulica es en materia
de monitoreo y cumplimiento de la normativa ambiental. Ese abismo existe por
dos causas primordiales:
·
La
falta de capacidad institucional en la Profepa para
poder monitorear todas las industrias que tienen emisiones contaminantes en
diferentes medios (agua, aire, suelo). Hay muy pocos inspectores para realizar
visitas de inspección en todas las empresas e industrias que descargan aguas
residuales o tienen emisiones atmosféricas o basura tóxica. Por ende, es
sumamente difícil tener un programa de monitoreo riguroso y de cumplimiento de
la legislación ambiental.
·
La
falta de coordinación intersectorial entre las diferentes agencias
gubernamentales cuyos intereses y responsabilidades tocan algún aspecto
relacionado con salud humana, calidad ambiental, desarrollo económico, los
cuales son todos elementos de un verdadero desarrollo sostenible. Esa falta de
coordinación se traduce en que se tienen diferentes agencias en los tres
niveles de gobierno que se abocan a la protección del ambiente y al manejo de
agua (residual en algunos casos, potable en otros) y que realizan esfuerzos
aislados y sin coordinación, lo cual conlleva el debilitamiento de la
sostenibilidad en materia hidráulica en México.
En la siguiente
sección se describen las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y su efecto
sobre la política del tratamiento de aguas residuales. En particular, la
discusión se enlaza con la institución que (en teoría) debería promover el
saneamiento en la cuenca, el Consejo de Cuenca.
5. La reforma a la
Ley de Aguas Nacionales y los arreglos interorganizacionales
La reforma de la
Ley de Aguas Nacionales que entró en vigor el 30 de abril del 2004 se sustenta
en tres principios primordiales:[11]
·
Lograr
que la administración de las aguas nacionales se realice por cuenca
hidrológica, al ser ésta el lugar en el que deben tomarse las decisiones en
cuanto a su gestión.
·
Lograr
la participación de los órganos de gobierno, de los usuarios y de la sociedad
en la toma de decisiones.
·
Lograr
el fortalecimiento de las funciones de las autoridades del agua.
En este nuevo
modelo se fomenta la gestión integrada por cuentas y se crean organismos
(Organismos de Cuenca) que tienen como objetivo fortalecer la participación
social en la gestión del agua en la cuenca. Sin embargo, a pesar que en teoría
la cna
está fomentando la gestión integrada por cuenca, su estructura organizacional y
el marco jurídico mexicano no permiten realmente implantar ese tipo de gestión.
En las figuras i, ii y iii se muestra la estructura
organizacional de la cna y de varias de sus dependencias que
tienen que ver con la operación del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala.
En teoría,
debería existir una Gerencia de Cuencas o Dirección de Cuencas global en la cna. Sin
embargo, en la figura i podemos
ver que la jurisdicción de los aspectos de manejo integrado por cuencas se
encuentra en la Subdirección General de Programas Rurales y Participación Social.
También es importante notar que las gerencias regionales pertenecen a una
Subdirección General de Gerencias Regionales (figuras ii y iii), que
no parece estar (al menos desde el punto de vista organizacional) coordinada
con la Gerencia de Cuencas. Es decir, existen dos ramas generales de la cna que tienen
objetivos que deberán estar integrados. El reto es que, en la operación,
realmente funcionen de esta manera.
Figura i
Estructura
organizacional de la cna
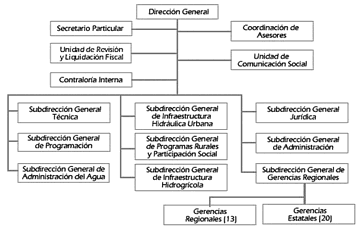
Fuente: http://www.cna.gob.mx.
Figura ii
Estructura
organizacional de la Subdirección General de Programas Rurales y Participación
Social de la cna
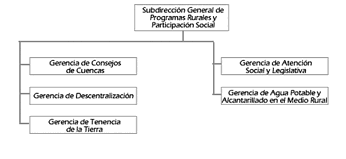
Fuente: http://www.cna.gob.mx.
Figura iii
Estructura
organizacional de la Gerencia Regional Lerma-Santiago, perteneciente a la Subdirección General de
Gerencias Regionales de la cna
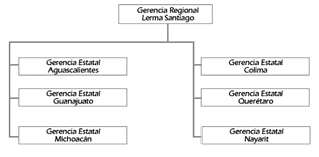
Fuente: http://www.cna.gob.mx.
La Gerencia de
Consejos de Cuencas debería trabajar en forma coordinada con cada una de las
gerencias regionales. En el caso que nos ocupa, la Gerencia de Consejos de
Cuencas deberá coordinarse con la Gerencia Regional Lerma-Santiago. Asimismo,
se debería poner énfasis en el trabajo coordinado con las comisiones estatales
del agua.
También es
curioso observar que dos estados que tradicionalmente no están considerados en
la cuenca Lerma-Chapala se incluyan en la Gerencia Regional Lerma-Santiago
(Nayarit y Colima). Esta inclusión parece provenir del hecho de considerar el
río Santiago como parte del sistema Lerma-Chapala-Santiago. Sin embargo, los
retos que aquejan a la cuenca Lerma-Chapala no son exactamente los mismos que
los del sistema Lerma-Chapala-Santiago (ni tampoco se da la misma relevancia a
Colima y Nayarit que a Michoacán, Jalisco, Estado de México, Querétaro y
Guanajuato). Finalmente, es posible notar que no hay ligas directas entre las
gerencias regionales de la cna
y los departamentos encargados de la calidad del agua residual, ni con la Profepa. Por ende, esto demuestra de nuevo que la política
federal de tratamiento de aguas residuales y saneamiento continúa desligada de
la política ambiental y de sus mecanismos de monitoreo y sanción.
Es importante notar que éstas reformas están
presentes en el papel, pero su ejecución no es tan sencilla como pareciera a
primera vista, por las razones que ya muchos otros autores han enfatizado y que
se retoman en este trabajo: la administración del recurso agua es mucho más
compleja de lo que se ha delineado en las leyes referentes a la gestión del
recurso hídrico, sin importar las reformas que se hayan promulgado.
Deberá
observarse que el arreglo organizacional (según lo presenta la cna) del
manejo integrado por cuencas involucra una política hídrica obligatoria, lo cual lleva a recordar los
instrumentos de política ambiental de tipo comando-control (Pacheco y Nemetz, 2001; Vega-López y Pacheco-Vega, 2000). La pregunta
obligada es: ¿cómo pretendemos que la sociedad se involucre en el manejo y
gestión del agua cuando los instrumentos de política hídrica resultan ser
‘obligatorios’ y, por ende, coercitivos? ¿En dónde quedan los espacios de
diálogo y concertación para una autogestión del recurso hidráulico? Éstas son
algunas interrogantes que podrán dilucidarse hasta cierto tiempo después de la
implantación de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales (posiblemente en el
2007 o 2008). En este momento no es posible hacer este tipo de análisis.
Discusión y
reflexiones finales
De las
reflexiones presentadas en páginas anteriores, se desprende que la perspectiva
de la literatura sobre instituciones debería estar mucho menos enfocada en el
estudio de los arreglos de coordinación interorganizacional
y mucho más en los conceptos de institución como una serie de reglas que
regulan el comportamiento de los agentes objetivo. En ese sentido, en este
artículo se sigue la tesis de Ostrom que dice que, en
su esfuerzo por construir entidades autogobernadas, “los individuos que se involucran seriamente en esfuerzos
para construir relaciones sociales mutuamente productivas son capaces de
diseñar formas ingeniosas de relacionarse constructivamente unos con otros,
pero dichos individuos son incapaces de construir sistemas sociales enteros
desde el principio”.[12]
La perspectiva
de Ostrom y sus colaboradores permite visualizar
algunas reglas para el diseño de los mecanismos de coordinación para la gestión
del recurso hídrico. Ostrom enfatiza la necesidad de
entender la emergencia, adaptación, diseño y efectos de los arreglos
institucionales (formales e informales) para entender una gran diversidad de
reglas que existen en una diversidad de entornos físicos y sociales. Más allá
de los arreglos interorganizacionales, el interés
primordial está en los mecanismos de gobierno del recurso hídrico
(específicamente en relación con el manejo del agua residual) dentro de los
contextos de la cuenca.
Algunos
elementos adicionales que valdrá la pena examinar e interrogar a futuro
incluyen:[13]
·
El
estudio de las reglas de acceso al recurso hídrico, específicamente en la
modalidad de agua residual (¿a quién le compete acceder el recurso? Si un
usuario tiene acceso al agua, también se hace responsable de su saneamiento
como lo pide el principio de “el
que contamina, paga”?).
·
La
definición de los niveles de corresponsabilidad del uso, usufructo y
restauración del agua (¿quién se debe hacer responsable de las aguas
residuales? ¿Es posible utilizar una forma de gobernabilidad del agua de tipo policéntrico, como plantea Ostrom?).
·
El
surgimiento y conformación de los arreglos institucionales formales e
informales (¿qué tan íntimamente ligados se encuentran los arreglos interorganizacionales con los arreglos institucionales
formales prediseñados por el gobierno? ¿Cuál es la eficiencia relativa de
dichos arreglos?).
·
El
concepto de escala (¿están dadas las condiciones en México para una gestión
integrada de los recursos acuáticos? ¿Qué acciones podemos emprender para
simplificar y operacionalizar el manejo sostenible
del agua?).
·
Los
esquemas de solución de los problemas de coordinación entre los diferentes
niveles de gobierno, las agencias gubernamentales ambientales y los actores
privados, tanto urbanos como industriales y rurales.
·
La
estructura interna de la cuenca en términos de la complejidad del sistema y el
anidamiento de las subestructuras complejas (siguiendo la línea de pensamiento
de la teoría de sistemas complejos adaptivos).
A lo largo del
artículo, y por medio del examen analítico de la literatura sobre política del
agua visto desde la perspectiva de política ambiental, se dilucidan siete
lecciones/contribuciones que a continuación se detallan para su discusión:
1) Las
instituciones importan mucho en el manejo sostenible del agua. Por ello, una
visión institucionalista ofrece gran poder analítico y explicativo, pero no por
eso constituye el único elemento para explicar la eficiencia o ineficiencia de
la política hidráulica. Se requiere una mayor exploración del asunto.
2) El
concepto de arreglos institucionales no significa necesariamente arreglos interorganizacionales, y, por ende, es necesario estudiar
la conformación de los arreglos institucionales formales (diseñados por el
gobierno) y los informales (establecidos por los usuarios e interesados en la
conservación del recurso hídrico).
3) Se
ha desatendido el aspecto del manejo del agua residual dentro de las cuencas,
prestándose mayor atención a la distribución, recuperación de los cuerpos acuíferos,
uso agrícola y transferencia de los distritos de irrigación a los usuarios. Se
requiere ahondar en esta área a la brevedad.
4) El
manejo del agua es muy complejo y requiere de un análisis multidisciplinario y
de tipo multicriterio, así como de una gran variedad
de herramientas teóricas y analíticas.
5) El
Consejo de Cuenca Lerma-Chapala como tal no es todavía una institución robusta.
Por ende, requiere de fortalecimiento e incluso se deberá considerar la
posibilidad del rediseño del Consejo como tal.
6) La
brecha entre política ambiental y política hidráulica puede estrecharse
mediante una reflexión sobre los agentes objetivo y los instrumentos de
política que se utilizan en un campo (ambiental) para su aplicación en el otro
(agua).
7) No
debemos olvidar que el agua es finalmente un recurso, y, por ello, las agencias
encargadas del desarrollo sostenible deberían trabajar en forma integrada y
establecer políticas intersectoriales y mecanismos de coordinación
suficientemente sofisticados como para una instrumentación adecuada.
Se espera que la
contribución mayor de este artículo sea retomar el debate sobre la necesidad y
los mecanismos y tecnologías para reducir los volúmenes de efluentes
contaminados que se descargan en los cuerpos receptores, ya que éste es uno de
los prerrequisitos para un ecosistema sano y sostenible.
Bibliografía
Agrawal, Arun (1993), “Removing Ropes, Attaching Strings:
Institutional Arrangements to Provide Water”,
manuscrito no publicado.
Ávila-García,
Patricia (2002), “Escasez y
contaminación del agua en la cuenca del lago de Cuitzeo:
el caso de Morelia y su entorno rural”,
en Brigitte Boehm-Schoendube
et al.,
(eds.), Los estudios del agua en la cuenca
Lerma-Chapala-Santiago,
El Colegio de Michoacán-Universidad de Guadalajara, Zamora, Michoacán.
Ávila-García
Patricia (1998), Social Conflicts,
Water Scarcity and Pollution in Mexico, Congres
International de Kaslik-Liban, Kaslik,
Liban.
Barkin, David (2003), “Innovaciones
mexicanas en el manejo del agua: respuestas locales frente a la globalización
centralizadora”, Reunión Internacional de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos, Dallas, Texas.
Barkin, David (ed.) (2001), Innovaciones
mexicanas en el manejo del agua,
Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco-ctmma-Centro de Ecología y Desarrollo, México.
Boehm-Schoendube, Brigitte,
Juan Manuel Durán-Juárez, Martín Sánchez-Rodríguez y Alicia Torres-Rodríguez
(eds.) (2002), Los estudios del agua en la
cuenca Lerma-Chapala-Santiago,
El Colegio de Michoacán-Universidad de Guadalajara, Zamora, Michoacán.
Boehm-Schoendube, Brigitte y
Margarita Sandoval-Manzo (1999), “La
sed saciada de la Ciudad de México y la nueva cuenca Lerma-Chapala-Santiago: un
ensayo metodológico de lectura cartográfica”,
Relaciones,
xx (80): 15-68.
Caire, Georgina
(2004), “Retos para la gestión
ambiental de la cuenca Lerma-Chapala. Obstáculos institucionales para la
introducción del manejo integral de cuencas”,
en Helena Cotler (ed.), El
manejo integral de cuencas en México. Estudios y reflexiones para orientar la
política ambiental,
Instituto Nacional de Ecología, México.
Castelán-Crespo,
J. Enrique (2000a), Análisis y perspectiva del
recurso hídrico en México,
ctmma-ciiemad ipn, México.
Castelán-Crespo,
J. Enrique (2000b), “Los Consejos
de Cuenca en México”, en Phillipus Wester et
al., (eds.), Asignación,
productividad y manejo de recursos hídricos en Cuencas, iwmi, México.
Cotler, Helena (ed.) (2004), El
manejo integral de cuencas en México. Estudios y reflexiones para orientar la
política ambiental,
Instituto Nacional de Ecología, México.
Dourojeanni, Axel (2004), “Si sabemos tanto sobre qué hacer en materia de gestión
integrada del agua y cuencas ¿Por qué no lo podemos hacer?”, en Helena Cotler
(ed.), El manejo integral de cuencas en México. Estudios y
reflexiones para orientar la política ambiental, Instituto Nacional de Ecología, México.
Fuchs, Doris (2003), An Institutional Basis for Environmental Stewardship,
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
Hansen, Anne y Markus van Affereden
(eds.) (2001), The
Lerma-Chapala Watershed: Evaluation and Management, Nueva York,
Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers.
Hardin, Garret (1968), “The
Tragedy of the Commons”, Science, 162 (1): 1243-1248.
Hoberg, George (2002), “Policy Cycles and Policy Regimes: A
Framework For Studying Policy Change”,
en Benjamin Cashore, et al. (eds.), In Search of Sustainability: British Columbia Forest
Policy in the 1990s, ubc Press Vancouver, Canadá.
Ingram, Helen M. (1990), Water Politics: Continuity and Change,
University of New Mexico Press, Albuquerque, N. M.
López-Ramírez,
Eduardo (2003), “La costumbre
contra la ley: pesca artesanal y gestión ambiental en el lago de Pátzcuaro,
Michoacán”, Regiones,
0 (12): 149-166.
Merino-Pérez,
Leticia (2004), Conservación o deterioro: el
impacto de las políticas públicas en las instituciones comunitarias y en los
usos de los bosques en México,
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales-Instituto Nacional de
Ecología-Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C., México.
Muñiz-San-Martín,
Sigrid (2004), “Un estudio del
proceso de organización del Consejo de Cuenca: el caso de la cuenca
Lerma-Chapala en México”, en Brigitte Boehm-Schoendube (ed.), Memorias
del iii Encuentro de
Investigadores de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, El Colegio de Michoacán-Universidad de
Guadalajara, Chapala, Jalisco.
North, Douglass (1990a), Institutions, Institutional Change and Economic
Performance, Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido.
North, Douglass (1990b),“Institutions, Transaction Costs and Economic Growth”, Economic Inquiry, 25 (3):
419-428.
North, Douglass (1991), “Institutions”,
Journal of Economic
Perspectives, 5 (1): 97-112.
Ostrom, Elinor
(1990), Governing
the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action,
Cambridge University Press, Cambridge.
Ostrom, Elinor
(1991), “Institutional Analysis,
Design Principles and Threats to Sustainable Community Governance and
Management of Commons”, en E.
Berge y N. C. Stenseth (eds.), Law and the Governance of Renewable Resources: Studies
from Northen Europe and Africa, ics Press, Oakland, CA.
Ostrom, Elinor
(1999), “The Institutional
Analysis and Development Approach”,
en S. Langill (ed.), Institutional Analysis: Readings and Resources for
Researchers, International Development Research Centre, Ottawa.
Ostrom, Elinor,
Roy Gardner y James Walker (1994), Rules, Games, & Common-Pool Resources, The University of Michigan
Press, Ann Arbor, MI.
Ostrom, Elinor,
Clark Gibson, Sujai Shivakumar
y Krister Andersson (2002),
Aid, Incentives and
Sustainability. An Institutional Analysis of Development Cooperation,
Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University,
Bloomington, IN.
Pacheco, Raúl y Peter N. Nemetz (2001), Business-Not-As-Usual: Alternative Policy Instruments for Environmental
Management, 5th ire
Annual Workshop: Addressing the Knowledge Crisis in Water and Energy: Linking
Local and Global Communities, Institute for Resources and Environment, ubc,
Vancouver, B.C.
Pacheco-Vega, Raúl (2005), Applying the Institutional Analysis and Development
Framework to Wastewater Management Policy in the Lerma-Chapala River Basin, International Workshop Water and Ecosystems: Water
Resources Management in Diverse Ecosystems and Providing for Human Needs,
Hamilton, ON, Canadá.
Pacheco-Vega,
Raúl y Fernando Basurto (2005a), “Análisis institucional de la política de
saneamiento en la cuenca Lerma-Chapala”,
ii Congreso Iberoamericano sobre
Desarrollo y Medio Ambiente, Puebla, México.
Pacheco-Vega,
Raúl y Fernando Basurto (2005b), “Reglas Formales e Informales en el Consejo de
Cuenca Lerma-Chapala”, Taller Nacional Preparatorio hacia el Foro Mundial del
Agua, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Jiutepec, Morelos, Mexico.
Pacheco-Vega, Raúl, María del Carmen Carmona-Lara y Obdulia
Vega-López (2001), “The
Challenge of Sustainable Development in Mexico”,
en Peter N. Nemetz, (ed.), Bringing Business on Board: Sustainable Development
and the B-School Curriculum, jba Press Vancouver, B.C.
Peña, Francisco
(2005), “El saneamiento de la
cuenca Lerma-Chapala. ¿Nudos tecnológicos o baches financieros?”, en Brigitte
Boehm-Schoendube et al., (ed.), Los
estudios del agua en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, El Colegio de Michoacán-Universidad de
Guadalajara, Zamora, Michoacán.
Ramos-Osorio, Roberto y Phillipus
Wester (2000), El manejo del agua en la cuenca Lerma-Chapala,
México, iwmi
Contract Research Report for the Research Program on Institutional Support
Systems for Sustainable Local Management of Irrigation in Water-Short Basins, iwmi,
Irapuato, México.
Rodríguez,
Claudia, Helena Cotler y Georgina Cairé
(2003), “La descentralización de la gestión ambiental en México. El Caso de la
Cuenca Lerma-Chapala”, Tercer Congreso Latinoamericano de Cuencas Hidrográficas,
Arequipa, Perú.
Tortajada, Cecilia
(2001), Environmental
Sustainability of Water Management in Mexico, Third World
Centre for Water Management, Mexico.
Tortajada, Cecilia (2002), “Abastecimiento de agua y manejo de
descargas residuales en México: un análisis de las políticas ambientales”, en Patricia Ávila-García (ed.), Agua,
cultura y sociedad en México, El
Colegio de Michoacán-Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Zamora,
Michoacán.
unesco
(2004), World
Water Assessment Report, unesco, París.
Vargas-Velázquez,
Sergio (2003), “Política del agua
y participación social: del modelo centralizado al modelo de gestión integral
por cuenca”, en Patricia
Ávila-García (ed.), Agua, medio ambiente y desarrollo
en el siglo xxi, El Colegio de Michoacán-Secretaría de
Urbanismo y Medio Ambiente-Semarnat-Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua, Zamora, Michoacán.
Vega-López,
Obdulia y Héctor Raúl Pacheco-Vega (2000), “Zanahorias,
palos y sermones: una revisión de la teoría de instrumentos de política ambiental”, Revista
Mexicana de Legislación Ambiental,
2 (4): 25-33.
Wester, Phillipus,
Roberto Melville y Roberto Ramos-Osorio (2001), “Institutional
Arrangements for Water Management in the Lerma-Chapala Basin”, en A. Hansen y M. van Affereden (eds.), The Lerma-Chapala Watershed, Kluwer
Academic Publishers-Plenum Publishers, Nueva York.
Wester, Phillipus,
Douglas J. Merrey y Marna
de Lange (2003), “Boundaries of
Consent: Stakeholder Representation in River Basin Management in Mexico and
South Africa”, World Development, 31 (5):
797-812.
Wester, Phillipus,
Christopher A. Scott y Martin Burton (2005), “River
Basin Closure and Institutional Change in Mexico’s Lerma Chapala Basin”, en M. Svendsen
(ed.), Irrigation
and River Basin Management: Options for Governance and Institutions, cabi
Publishers, Londres.
Recibido: 11 de agosto de 2005.
Reenviado: 19 de octubre de 2005.
Aprobado: 20 de octubre de 2006.
Raúl Pacheco-Vega es actualmente investigador independiente; asociado por
proyectos con el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (ciatec). Al
momento de escribir el artículo era investigador titular del Centro arriba
señalado. Sus publicaciones más recientes son: “Ciudadanía ambiental global: un
recorte analítico para el estudio de la sociedad civil transnacional”,
Espiral: Estudios sobre Sociedad y Estado, xii (35):
149-171; “Democracy by
Proxy: Environmental ngos and Policy
Change in Mexico”, Aldemaro
Romero y Sarah West (eds.), Environmental
Issues in Latin America and the Caribbean,
Springer Verlag, pp.
231-249; “E-gobierno en la difusión de información ambiental en Mexico”, en Rodrigo Araya Dusijin
y Miguel Ángel Porrúa-Vigón (eds.), América
Latina Puntogov: casos y experiencias en Gobierno
Electrónico, flacso-Chile,
pp.189-208.