La identidad colectiva en el sur de Jalisco
Alejandro
Macías-Macías*
Resumen
El sur de
Jalisco es una región rica en expresiones culturales representativas de las
identidades de sus pueblos. Sin embargo, en este trabajo sostengo que en
términos regionales la identidad es un concepto vago, pues sus habitantes
suelen tener mayores nociones de identificación con sus respectivas localidades
que con la región. En ello tienen que ver tanto aspectos geográficos como
históricos; así como los derivados del modelo de desarrollo del capitalismo en
el ámbito nacional en el siglo xx.
En ello, un elemento fundamental es la diferenciación social.
Palabras clave:
sur de Jalisco, identidad, región, territorio, diferenciación social.
Abstract
Southern
Jalisco is a region rich in representative cultural expressions of the
identities of the different towns that integrate it. However, in this paper we
argue that, in regional terms, identity is a vague concept as the inhabitants
have greater notions of identification with their own localities than with the
region. This has to do with geographical as well as historical aspects,
together with the effects of the capitalist development model at a national
level in the 20th Century. Within this context, social
differentiation plays a fundamental role.
Keywords:
Southern
Jalisco, identity, region, territory, social differentiation.
*
Profesor investigador, Centro Universitario del Sur de la Universidad de
Guadalajara. Correo-e: amacias40@hotmail.com y alejandro@cusur.udg.mx.
Introducción*
El sur del estado
de Jalisco, en el occidente de México (mapa 1),[1]
puede definirse, por razones tanto geográficas como históricas, como el área
que comprende las tierras localizadas al suroeste del lago de Chapala y al
noreste del volcán de Colima (De la Peña, 1992: 194). En este territorio se
distinguen varias zonas geográficas: el valle de Zapotlán, el valle de Sayula,
la Sierra de Tapalpa, la Sierra del Tigre, el macizo
formado por el Nevado de Colima y el Volcán de Fuego, así como las cuencas
intercomunicadas de Zapotiltic, Tuxpan, Tamazula, Pihuamo y Tecalitlán (Escobar y
González de la Rocha, 1988: 33-34).
El sur de
Jalisco es un territorio rico en muchos aspectos, empezando por la variedad de
recursos naturales con que cuenta (tanto zonas serranas, como valles, lagunas y
llanos), y continuando con su cultura, plagada de múltiples manifestaciones
indígenas y mestizas, hombres prominentes (Juan Rulfo, José Clemente Orozco,
Juan José Arreola, Consuelito Velásquez, entre otros) y gran pluralidad de
tradiciones, principalmente religiosas.
Sin embargo,
pese a que tal riqueza cultural de los pueblos sureños permite la existencia de
claras manifestaciones identitarias en cada
localidad, o en grupos sociales específicos, y a que dichos pueblos comparten una historia de
cierta unidad que se ha mantenido con el paso de los años principalmente por
razones administrativas y de explotación económica (Torres, 2005), y no
obstante también las experiencias históricas comunes en su relación con el
ambiente (en particular, las vivencias de catástrofes naturales de orden
telúrico relacionadas con la cercanía al Volcán de Colima, y el hecho de estar
en una zona sísmica), diversos elementos han hecho históricamente difícil
consolidar una identidad regional.
Mapa i
Regiones en el
sur de Jalisco
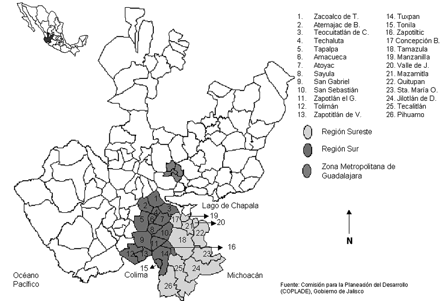
Fuente: Comisión para la Planeación del Desarrollo (Coplade), Gobierno de Jalisco.
En el presente
trabajo intento mostrar cómo estos factores, que van desde las características
geofísicas hasta aspectos históricos, económicos, políticos y culturales, se
han conjugado para que entre los habitantes del sur de Jalisco, a pesar de
vivir en un territorio cuya historia es muy rica y de identificarse claramente
con sus respectivos pueblos, no exista un sentimiento de pertenencia a una
región común, como sucede en otras regiones incluso del propio estado de
Jalisco (como la de Los Altos).
Ese dominio de
las identidades locales sobre la identidad regional se ha manifestado en este
territorio históricamente, pero con mayor intensidad a partir de la
modernización económica, la irrupción del modelo de integración capitalista
nacional y la ampliación del poder político por parte del Estado Federal en la
primera mitad del siglo xx,
elementos que provocaron la disminución de la fuerza de los grupos de poder
locales y regionales, debilitando en consecuencia los factores que entonces
permitían poder hablar de ese territorio como una región, no obstante las
dificultades de comunicación existentes.[2]
En las
dificultades para consolidar una identidad regional en el sur de Jalisco, un
aspecto que, sin ser definitivo, ha tenido gran influencia, es la
diferenciación social, de manera que en la medida en que ésta se incrementa y
existe una mayor fragmentación entre los distintos grupos, los niveles de
extrañamiento cultural también son mayores (cada grupo tiene intereses y
cosmovisiones que, en la mayor parte de los casos, son altamente
contrastantes), disminuyendo con ello las posibilidades de consolidar patrones
culturales compartidos que puedan afianzar procesos identitarios
regionales.
Antes de iniciar
con el análisis, conviene primero definir qué es lo que se entiende por
identidad colectiva. Después examino los distintos elementos que hoy influyen
en la conformación de las identidades colectivas en el sur de Jalisco, cuyas
condiciones han ido cambiando conforme avanzó el siglo xx para llegar a un momento en el que la globalización y la
reconfiguración del Estado nacional, más que favorecer al regionalismo,
permitió el fortalecimiento de localismos, nunca desaparecidos pero sí opacados
por la fuerza del nacionalismo posrevolucionario.
1. Identidades
colectivas o culturales
Siguiendo a
Gilberto Giménez (2000a: 27), desde un punto de vista relacional y situacionista, la identidad colectiva es “el conjunto de
repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos,
etc.) a través de los cuales los actores sociales (individuos o colectivos)
demarcan simbólicamente sus fronteras y se distinguen de los demás actores en
una situación determinada, todo ello en contextos históricamente específicos y
socialmente estructurados”.
Desde el punto
de vista social, la identidad surge de una serie de actividades o acciones
sociales que se entrelazan bajo proyectos políticos comunes (Lameiras, 1991: 62). Implica, además, un proceso de autorreconocimiento y diferenciación del sujeto respecto de
los otros, de manera que mediante ella, éste se reconoce como parte de un grupo
social, pero también como diferente a otros grupos sociales.
De acuerdo con
Jorge Larrain (2004: 43-45), la identidad colectiva
se conforma a partir de tres elementos: i) las categorías sociales compartidas; ii) los elementos materiales por medio de
los cuales los seres humanos proyectan su ser y sus propias cualidades,
permitiéndoles pertenecer o tener el sentimiento de pertenencia a una
comunidad, y iii) la definición del sujeto desde el
punto de vista de cómo lo ven los otros, tanto porque tales opiniones son
internalizadas por el individuo, como porque por medio de los otros es como él
adquiere un carácter distintivo y específico.
La identidad de
un grupo social no sólo implica la manera como las comunidades se ven a sí
mismas, sino también cómo son vistas desde el exterior, de manera que una
identidad fuerte es aquélla cuyos elementos distintivos son señalados tanto en
la mirada interna de sus miembros como en la externa (Giménez, 1987: 465; Vaca,
2003: 54). Estas identidades (también llamadas identidades culturales) se
forjan con la participación de una serie de características culturales que
comparten muchos individuos con antecedentes históricos y/o experiencias
comunes.
Las identidades
colectivas no son algo dado ni estático, sino que se trata de un rasgo
dinámico, siempre construido y reconstruido de acuerdo con los retos que se le
presentan a las sociedades en un permanente esfuerzo de aprendizaje y
reaprendizaje de los individuos por medio de las acciones colectivas
(Monsiváis, 2002: 297; Zárate, 2003: 50; Vázquez, 1997: 31). Así, una identidad
puede crecer y desarrollarse, pero también declinar y morir, aunque siempre
debe tenerse en cuenta la tesis de Fredrik Barth (1976), en el sentido de que las identidades se
definen principalmente por sus diferencias, más que por el contenido cultural
que en un momento determinado marca tales diferencias. Es decir, con el tiempo
pueden transformarse las características culturales de un grupo sin que ello
implique que perdió su identidad; más bien, lo que ha sucedido es un proceso de
recomposición adaptativa (Giménez, 1994: 171-174).
El carácter
dinámico de las identidades resulta más evidente en la actualidad que en el
pasado. Larrain (2004: 60-63) señala tres razones por
las que la actual globalización ha afectado a las identidades culturales
formadas durante la modernidad:
a) Porque los medios masivos de
comunicación han hecho que los individuos se relacionen (aunque sea
virtualmente) con muchos otros sujetos y comunidades con los que no lo hacían
antes. Con ello, la conexión entre lugar compartido y autoformación, aspecto
característico en la conformación de las identidades anteriores a la
globalización, se ha vuelto mucho menos nítida, y ahora los actores se
apropian, a través de la televisión, la Internet u otros medios de
comunicación, de algunos elementos culturales provenientes de lugares muy
lejanos. No obstante, ello no deriva en una homogeneización de las culturas,
pues los individuos reinterpretan lo que reciben del exterior de acuerdo con
sus propias experiencias locales en gran parte definidas territorialmente.
b) Porque el ritmo de cambio en las
relaciones se ha intensificado, siendo más difícil para el sujeto internalizar
en su mente y comportamiento toda esa dinámica. Ello hace que surjan
conciencias menos comprometidas con las grandes identidades universalmente
reconocidas, como el Estado nacional, la clase, la etnicidad o la familia, y
más comprometidas con lo efímero, lo contingente y el compromiso con grupos
específicos. Como dice Ulrich Beck (2001: 234), “cualquier intento de crear un
nuevo sentido de cohesión social tiene que partir del reconocimiento de que el
individualismo, la diversidad y el escepticismo forman parte de la cultura
occidental”.
c) No obstante, las identidades
culturales, lejos de disolverse, se han reconstruido de acuerdo con las nuevas
condiciones sociales, donde el actor, ante el maremagno de información y
relaciones que tiene, se siente más en la necesidad de protegerse con su
pertenencia a determinados grupos que representan su propia identidad.
Esas identidades
se construyen local o regionalmente, pues es en el territorio, como espacio
apropiado y valorizado por los grupos humanos que en él viven para asegurar su
reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales –que pueden ser
materiales o simbólicas– (Giménez, 1996: 2-3; 2001: 5-6), donde los actores
sociales buscan la seguridad que la inestabilidad global no ofrece (Harvey,
1990: 306). De ahí que se observen cada vez más movimientos sociales que buscan
la autonomía local, la organización basada en el lugar o el respeto por las identidades
locales o regionales, todas ellas poniendo el énfasis en la potente conexión
entre lugar e identidad social, de acuerdo con el argumento de que hoy se debe
pensar globalmente, pero actuar localmente (Harvey, 1990: 302).
En resumen, si
bien la época llamada por algunos posmoderna o modernidad tardía se caracteriza
en gran medida por el rechazo a lo impuesto y la exaltación de lo efímero y de
la mayor libertad individual, todo ello está mediado por estructuras
socioculturales donde las identidades colectivas continúan manteniendo un papel
fundamental, y en algunos casos hasta más importante ante la necesidad de las
personas de buscar mecanismos de arraigo que les permitan sortear los
incesantes cambios. Esas identidades, que todavía son el cimiento para la
convivencia por su carácter histórico y cultural, no cambian tan rápido como
quizá lo hagan las redes sociales, de manera que se van configurando y
fortaleciendo por medio de dos fuentes distintas:
Primera. Con la
actuación diaria de los individuos; es decir, las conversaciones e intercambios
cotidianos desarrollados por la gente en las relaciones que sostienen dentro de
sus espacios locales. De acuerdo con Lourdes Celina Vázquez (1997: 43-44),
cuando los procesos sociales no logran modificar las formas de ver el mundo y
de expresarse en el trabajo diario y en la relación cotidiana, son procesos que
no están enraizando y que no prometen una verdadera transformación.
La identidad
construida por esta vía tiende, por lógica, a ser menos articulada y a tener un
carácter más concreto y contradictorio, al tratarse de una conciencia práctica
de lo que los actores saben sobre su propia realidad, pero que no expresan de
una manera discursiva (Larrain, 2004: 55). Es decir,
al ser formas de comportamiento natural y no racionalizadas por los sujetos, se
dificulta enormemente su articulación en un discurso.
Ahora bien,
aunque la identidad se desarrolla en la vida diaria, muchas de sus formas
requieren la presencia de un grupo fuerte capaz de respaldar los elementos que
la conforman. Sobre ello profundizaré más adelante.
Segunda. La
identidad que se construye mediante los medios discursivos perfectamente
articulados por un actor o grupo de actores que seleccionan, no siempre
racionalmente, los símbolos, conversaciones, historias y valores que desean
estén presentes en una identidad a imponer, aunque aparezcan como naturales o
espontáneos. Estos discursos hablan de una identidad aparentemente uniforme que
esconde detrás de sí la diversidad surgida en la vida diaria.
Sin embargo,
resulta difícil pensar que la identidad, siendo un producto histórico, pueda
simplemente modificarse con programas institucionales. Quizá a ello se deba el
fracaso del esfuerzo del Estado mexicano por generar una identidad nacional en
el periodo revolucionario y diluir en ella las identidades locales surgidas en
la interacción de muchas generaciones. De hecho, cualquier identidad, por más
planeada que esté desde los grupos de poder, es un espacio en constante lucha y
negociación donde entran en juego los intereses y visiones de mundo de los
distintos grupos dominantes de la comunidad, pero también las propias
experiencias locales y/o populares.
Aquí es donde
los intermediarios entre el aparato estatal y la comunidad, como pueden ser los
caciques, las élites empresariales, las organizaciones comunitarias y otros
muchos agentes que asumen este papel de puente, adquieren una gran importancia para
la adecuada instrumentación de cualquier política que pretenda forjar o
consolidar una identidad colectiva. Por eso es fundamental el papel que cumplen
los grupos de poder, ya que aunque la identidad se desarrolla en la
cotidianidad, ello no implica que sea simplemente un fenómeno espontáneo que
surja sin más de las relaciones sociales, sino que, por el contrario, al
regirse la sociedad mediante relaciones de poder, la identidad también es
resultado de la manera como éste se configura y ejerce.
Ahora bien, la
manera inmediata donde se pone en práctica la identidad en la organización
territorial es la local, que corresponde a aquellas microsociedades
municipales cuyos límites suelen no ser precisos ni coincidir necesariamente
con demarcaciones político-administrativas (Giménez, 1996: 3), siendo lo que
les da cohesión algún nicho ecológico del que se derivan actividades
económicas, sociales, políticas y/o culturales con las que se identifican la
mayor parte de sus habitantes. Cuando estos territorios locales, que son objeto
de afección y apego, crecen más allá de las demarcaciones municipales, entonces
puede conformarse una identidad regional.
1.1 Configuración de
las identidades regionales
Para muchos
investigadores como Bryan Roberts (1980: 10) o Guillermo de la Peña (1994:
216-217), la identidad de una región se forja mediante las imposiciones que
realiza una clase o grupo social hegemónico con la fuerza suficiente para
lograr integrar y articular los valores y estilos de vida de la comunidad y
expandir su base material. Por ello, cuando los grupos sociales hegemónicos en
una región son débiles en su intermediación ante fuerzas extraregionales,
la identidad de esa región, si bien no desaparece (porque no existen personas
ni pueblos sin identidad), sí suele fragmentarse y desarticularse cediendo el
paso a la incorporación de otros elementos culturales venidos del exterior y
que imponen sus propias pautas de desarrollo.
En este
argumento hay una aparente contradicción con lo dicho anteriormente: si la
identidad cultural se forja en la vida diaria, ¿por qué es necesario que haya
un grupo social dominante para sostenerla? Tal contradicción se soluciona si se
observa que lo que hace el grupo hegemónico es dar fortaleza y coherencia a una
identidad que de por sí existe en la interacción social. A continuación explico
este argumento.
En primer lugar,
habría que preguntarse si realmente desaparecen los grupos sociales hegemónicos
en una región cuando se dan cambios que cimbran su armonía interna, de manera
que éstos vengan a ser sustituidos por fuerzas externas que a partir de ese
momento marquen el devenir histórico regional. Una posición de tal naturaleza
nos llevaría a ver al actor social como un ser indefenso ante la avalancha de
fenómenos que le vienen del exterior (Long, 2001: 43), los cuales lo marginan
del proceso de decisión y lo obligan simplemente a adaptarse de manera pasiva a
los dictados de las grandes fuerzas nacionales o internacionales.
Pero esto no
sucede así. Por el contrario, los actores sociales con mayor capacidad
económica, política y cultural, no sólo para adaptarse sino también para
fortalecerse en la nueva coyuntura, se convierten en parte de los grupos
hegemónicos locales que funcionan como intermediarios en el proceso de
interacción entre los agentes externos y la realidad interna.
Sin embargo, si
las hegemonías locales no tienen la suficiente fuerza como grupo para servir
como interlocutores frente a las fuerzas externas que incorporan nuevos
elementos culturales en la localidad, la identidad sufrirá transformaciones de
tal envergadura que puede perder la mayor parte de su cohesión, con consecuencias
tales como provocar que muchos de sus habitantes se identifiquen cada vez menos
como miembros de la comunidad al compartir menores cosas con los vecinos, y que
la identidad híbrida resultante sea menos benéfica para un potencial desarrollo
local endógeno.
Ante ello, la
presencia de una fuerza dominante es básica para lograr que por lo menos los
elementos que le dan mayor unidad al grupo, puedan conservar cierto nivel de
coherencia y homogeneidad en la concepción de cada miembro, de manera que se
mantenga una identidad. Claro que la presencia de un grupo dominante no
garantiza por sí sola la viabilidad de determinados patrones identitarios, pues, como ya se dijo, la construcción de la
identidad es un proceso dinámico. Pero lo que sí permiten esas hegemonías es su
funcionalidad al servir como puente en la integración de los factores
socioculturales externos con los elementos locales, sin que ello se dé con
mayores sobresaltos.[3] Lo
anterior debe considerarse sin dejar de reconocer que tanto las fuerzas internas
como las externas se componen de individuos con diferentes intereses personales
y de grupo, de manera que la mediación no es un proceso monolítico sino un
mosaico multivariado, compuesto por un gran tejido de interlocuciones.
Ahora bien,
entre más pequeño sea el grupo, los factores culturales que comparten sus
miembros serán mucho más nítidos e incorporados en sus respectivos
comportamientos, pues los actores sociales estarán constantemente
intercambiando experiencias respecto a la traducción y reconfiguración de los
fenómenos. Sin embargo, en la medida en que el grupo crece, las características
culturales (además de las físicas) que le dan unidad disminuyen y se vuelven
más difusas, pues los actores sociales que forman comunidades imaginadas,[4]
tienen menor oportunidad de reforzar el intercambio de experiencias sobre la resignificación de los elementos compartidos y, con ello,
tales elementos serán traducidos de manera distinta al interior de los
diferentes subgrupos que se constituyen.
Por eso, si es muy
difícil que la identidad local se pierda con la irrupción de fuerzas externas,
sí es factible que la identidad regional se diluya debido a la propia
separación geográfica y de intereses entre las distintas localidades. Y si esto
sucede en el ámbito regional, obviamente es mayor el riesgo en el plano
nacional, al ser sus fronteras físicas y socioculturales mucho más amplias que
las de una región, y evidentemente más diversas las experiencias históricas de
sus miembros.
Sin embargo, un
elemento fundamental con que cuenta la nación y no la región para evitar esa
pérdida de identidad, es la presencia de una fuerza hegemónica importante como
es el Estado nacional y todas sus instituciones, e incluso las élites
económicas empresariales, las cuales permiten que la identidad nacional se
reconstruya pero no se pierda.
Pero en el caso
de las regiones mexicanas, no existen gobiernos regionales que cumplan esa
función, por lo que los únicos que pueden salvaguardar la identidad regional
son los grupos hegemónicos con la fuerza suficiente para que la misma, aunque
se transforme en el intercambio con el exterior, no se vea resquebrajada.
Ahora bien, uno
de los problemas importantes que se vivieron en México durante el siglo xix fue la desarticulación con la que
los poderes locales y regionales superaban la capacidad del Estado nacional
para lograr la prevalecencia de su poder en todo el
país. La nación como tal prácticamente era nula; los grupos se identificaban
mucho más con su localidad que con la nación, e incluso para algunos, tal
palabra era totalmente ajena. Sólo las élites políticas ilustradas tenían una
conciencia nacional (Zárate, 1997: 260). Éste es precisamente el origen de los
caudillismos regionales, así como de los muchos problemas separatistas que el
país vivió en esos años.
Sin embargo,
después de la Revolución Mexicana el esfuerzo del Estado federal se orientó a
consolidar la identidad nacional mediante la creación de una conciencia que
fortaleciera la homogeneidad étnica y cultural. Para ello ejerció una serie de
estrategias que le permitieran fortalecer su poder, centralizándolo de una
manera más eficaz y comprehensiva (De la Peña, 1977: 1). Dentro de esas
estrategias socioeconómicas, políticas y culturales estuvo la de desarticular
las regiones, sobre todo donde las mismas eran un obstáculo para los planes
nacionales, para lo cual se privilegiaron a aquellos grupos económicos que
tuvieran mayores nexos en los ámbitos nacional e internacional por encima de
las élites regionales: “No podían permitirse más las estrategias localistas que
organizaban los recursos regionales de acuerdo a los intereses internos de la
región. Los beneficiarios debían ser ahora los representantes de la
articulación de la economía nacional con el mercado mundial” (De la Peña, 1977:
22).
Esas decisiones
ocasionaron una importante desarticulación de los sistemas productivos
regionales, sobre todo en aquellos lugares cuyas élites no habían sido capaces
de integrarse eficientemente a las redes económicas nacionales, como fue el
caso de muchas de las regiones rurales. Ello es precisamente lo que sucedió en
el sur de Jalisco (como en la mayor parte de ese estado), pues durante la
primera mitad del siglo xx, la
mayor parte de los grupos hegemónicos fueron profundamente debilitados, y
aunque no se puede decir que hayan desaparecido las élites económicas y
políticas locales, éstas sí fueron cambiadas en su mayoría, y las que surgieron
lo hicieron no sobre la base del sostenimiento de una fuerza regional capaz de
mantener su identidad, sino al amparo de las oportunidades que generó el modelo
de inserción mexicana al capitalismo, el cual fue dominado por fuerzas externas
a la región.
2. Las identidades en
el sur de Jalisco
En el caso del
sur de Jalisco, para entender cómo funciona una potencial identidad regional es
bueno partir de las principales manifestaciones identitarias
en la región de Los Altos (en el mismo estado), con objeto de poder
contrastarlas con la región de estudio.
A pesar de que
los habitantes de distintos pueblos de Los Altos suelen tener conflictos,
cuando se trata de defender la región ante cualquier agente externo, todos se
identifican con una causa común. Por eso el habitante de Los Altos no duda en
reconocerse como alteño antes que como jalisciense o mexicano (Vaca, 2003: 55).
Incluso, se identifica primero como alteño y después como habitante del pueblo
en el que vive.
A grandes
rasgos, la fuerte identidad colectiva que existe en Los Altos tiene las
siguientes causas:
a) Son
pueblos donde no había una gran cultura indígena, de manera que la colonización
propició que la cultura hispánica pudiera imponerse como hegemónica sin haber
un gran mestizaje cultural (Zárate, 1997: 41).
b) Como
resultado de lo anterior, y por sus características agroecológicas,[5]
esa región fue formada principalmente por rancheros, entendidos éstos como lo
hace Luis González (mencionado por Shadow, 1994: 167); es decir, como “aquellos
pobladores libres de las tierras flacas del Occidente de México, cómodos al
residir junto a sus propiedades, portadores de una cultura e identidad más
española y criolla que indígena y que viven en una economía agroganadera
basada en la explotación privada de la tierra”.
c) Al
constituirse la región como una sociedad mayoritariamente criolla y ranchera y
con patrones étnicos y culturales poco diferenciados, existió una escasa
división del trabajo y diferenciación social que los ha hecho construir una
identidad muy bien perfilada (Vázquez, 1997: 32).
d) Pero,
además, tal identidad se ve fortalecida por tratarse de una región geográficamente poco accidentada,
donde los habitantes de los distintos pueblos mantienen constante comunicación
entre sí.
e) Lo
anterior hace que en Los Altos “exista una identidad que unifica a todos sus
habitantes y los hace portadores orgullosos de su origen regional, a pesar de
la intromisión de patrones culturales ajenos” (Vázquez, 1997: 18).
¿Qué sucede en
el sur de Jalisco?, ¿cuáles son las diferencias que permiten argumentar que
mientras en Los Altos se puede hablar de una fuerte identidad regional, en el
sur del estado no sucede tal cosa? Para responder a estas preguntas,
confrontemos cada uno de los aspectos anteriores. Para ello acudiré a
información empírica reportada por otros autores en distintos documentos, así
como a información del trabajo de campo que realicé entre junio de 2003 y julio
de 2004 en el municipio de Sayula, dentro del proyecto de investigación
denominado “Empresas hortícolas y desarrollo socioeconómico regional (el caso
de Sayula, Jalisco)”. En ese trabajo apliqué diversas entrevistas
semiestructuradas a distintos actores de la sociedad sayulense,
en particular a personas relacionadas directa o indirectamente con la
producción de hortalizas, algunos de cuyos comentarios son pertinentes para el
tema que trato en este documento.
2.1 Mestizaje
cultural
A diferencia de
Los Altos, la colonización en el sur se dio ante importantes grupos indígenas
allí asentados.[6] Aunque la conquista en
general fue pacífica –como lo señalan Federico Munguía ([1976], 1998: 31), Juan
José González (2001: 180) y Juan Vizcaíno (1991: 5), para el caso de los
pueblos del valle de Sayula y Zapotlán, o Jesús Torres y Salvador Yánez (2003:
55) para la Sierra del Tigre–, el proceso de colonización en ocasiones trajo
enfrentamientos entre los descendientes de los españoles y los indígenas. Esos
enfrentamientos eran principalmente por la propiedad de las tierras, pero
también por choques culturales, mismos que no se resolvieron hasta muy entrado
el siglo xx, y en algunos casos
todavía perduran.
Algunos pasajes
del libro La feria,
escrito en 1963 por Juan José Arreola, originario de Zapotlán El Grande y uno
de los más ilustres literatos de la región, dejan ver esa relación conflictiva:
A mí que no me
vengan con cosas, los indios han sido siempre enemigos del progreso en este
pueblo. ¿Sabe usted lo que escribieron al rey de España en 1633, cuando se
dispuso aquí la construcción de un ingenio azucarero? ‘Somos pobres indios
menores. Por amor de Dios hacemos suplicación del decreto; no queremos que haya
cañaverales en nuestra tierra...’ Y nos quedamos reducidos al puro cultivo del
maíz por culpa de estos llorones” (Arreola, 1992: 142).
En el fondo de
estas expresiones subsiste una elevada discriminación étnica, donde los
españoles y sus descendientes criollos y mestizos se autodefinían como gente de
razón en contraposición a los naturales; es decir, los indios originarios de
esas tierras.
En cuanto a los
problemas de tierras, Guillermo de la Peña (1979: 57; 1991: 17) señala cómo
desde finales del siglo xviii y durante
el xix, los indígenas de Zapotlán
el Grande (como los de muchas partes del sur de Jalisco y del país) fueron
prácticamente despojados de sus tierras por parte de los grupos de la burguesía
local, que al mismo tiempo ocupaban los principales cargos en el gobierno
municipal. Así, al amparo de las leyes de desamortización liberal que
disolvieron las corporaciones y convirtieron a los indígenas en propietarios,
en combinación con una ley estatal de 1894 que facultaba a las autoridades
municipales a realizar el reparto de los antiguos ejidos, y la práctica de los
comerciantes adinerados de la época de prestar dinero a los indígenas,
reteniéndoles en prenda los títulos de tierra, los que se adjudicaban si la
deuda no era saldada a tiempo, prácticamente se arrebató a los indígenas su
tierra, a tal grado que ni siquiera pudieron conservar la integridad de sus
barrios y fueron empujados hacia la periferia del pueblo (De la Peña, 1991:
17). De esta forma, si en 1809 la tierra de Zapotlán en poder de los indígenas
ascendía a 21 mil hectáreas, para 1857 sólo era de 3,600, y para 1900 apenas si
llegaba a 50 o 60 hectáreas (Safa, 1988: 2).
A pesar de lo
anterior, la lucha por recuperar la tierra no se perdió entre los descendientes
de los indígenas durante el siglo xx.
Así, una vez más en el libro La feria, los terratenientes reconocen tal
situación:
Que no le quepa
a usted la menor duda, todo lo suyo y lo mío, lo que todos los agricultores de
Zapotlán hemos comprado con tantos sacrificios, hasta el último terrón, les
pertenece a esta bola de cabrones... Todo el valle de Zapotlán es de ellos,
según les están metiendo en la cabeza los historiadores y tinterillos que
azuzan contra nosotros. Cincuenta y cuatro mil hectáreas de sembradura, sin
contar las tierras de la Comunidad Agraria porque eso sí, ellos no van a
meterse con el Gobierno (Arreola, 1992: 134-135).
Incluso, todavía
en 1978 hubo una invasión de tierras en el lugar conocido como Piedra Ancha,
donde los invasores apelaban a los derechos de la comunidad indígena (De la
Peña, 1991: 13).
Otro caso del
choque étnico en esa región, que después se recrudeció por cuestiones de
diferenciación socioeconómica, sucedió en el municipio de Sayula, población que
en la época prehispánica fue cabecera de un importante pueblo, Tlatoanzago Zaulteco (Munguía,
1987). Sin embargo, después de la conquista, y debido a sus excelentes
condiciones ecológicas, esa localidad se convirtió en el principal asentamiento
de los españoles en todo el sur de Jalisco, conformándose la provincia de
Ávalos.
Resultado de
ambos fenómenos, Sayula presenta un mosaico de culturas hispánicas e indígenas
que no terminan por asimilarse. Mientras que la cabecera municipal se
identifica con su pasado colonial,[7]
subsisten también, sobre todo en la zona de Usmajac
(pueblo semirural ubicado al este de la cabecera
municipal), importantes manifestaciones culturales indígenas, pues las tierras
al norte de ese pueblo –donde después se construyó la hacienda de Amatitlán–
eran propiedad de nativos.[8]
Este contraste
entre culturas se manifiesta en las diferencias entre la cabecera municipal de
Sayula y Usmajac: mientras la primera tiene un mayor
ingreso económico, es una localidad más diversificada –sobre todo por la
presencia del comercio–, y vive allí la gente con mayores recursos económicos, Usmajac es una población semirural
que continúa viviendo casi exclusivamente de la agricultura. Tal situación
heterogénea entre ambas poblaciones –que tiene su origen no sólo en su pasado
étnico, sino también en la dinámica económica de ello derivada– provocó que
paulatinamente fueran creciendo los enfrentamientos entre sayulenses
y usmajaquenses, donde los segundos se sienten
tradicionalmente relegados de las mejores oportunidades económicas, pues,
dicen, la cabecera municipal acapara la mayor parte de los recursos que el
municipio genera por estar allí la sede del poder municipal.
Lo anterior se
agrava por el hecho de que una de las principales actividades económicas del
municipio todavía es la agricultura, siendo que las tierras más aptas para los
cultivos comerciales hoy más importantes –como el brócoli o las semillas
mejoradas– se concentran al sureste, en el lado de Usmajac.
Ante ello, los habitantes de esa población dicen que el corazón del valle se localiza en torno a Usmajac (Gómez, 2004), pero que todo lo que se resuelve en
materia de agricultura es en beneficio de los productores hortícolas que viven
en Sayula. Existe por tanto, un sentimiento de trato injusto entre los
habitantes de Usmajac, lo cual hace que no se sientan
parte del municipio de Sayula. Esa falta de identificación se comprueba en el
siguiente comentario hecho por un usmajaquense: “Las
empresas vienen de Sayula…, pero aquí en la región…”, como si la región se
constriñera exclusivamente a Usmajac.
En cuanto al ámbito
de las representaciones culturales, si bien en algunos casos los choques
étnicos se fueron transformando en la interrelación y complementariedad de
ambas culturas, en otros no han terminado de consolidarse en una cultura más o
menos homogénea. Por eso, todavía hoy se mantienen importantes manifestaciones
culturales de origen indígena, gran parte de las cuales se concentran en el
valle de Sayula-Zapotlán: Zacoalco, Cuyuacapán, San Andrés Ixtlán y Tuxpan, así como en la
parte posterior de la Sierra de Tapalpa: Atacco, Jiquilpan, Alista y los pueblos colindantes con el
Cerro de El Petacal (Vázquez, 1997: 76). Por ejemplo,
en el caso de Sayula, su diversidad étnica, cuyos resquicios todavía siguen
presentes, se manifiesta en las celebraciones: mientras el carnaval (de
renombre en Jalisco) es de origen criollo, la Fiesta de los Naturales sigue
siendo una celebración cuasi indígena que se mantiene principalmente en los
barrios pobres de Sayula, al identificarse estos como los herederos de las
tribus otomíes, en contraste con las clases medias y altas (denominados
“curros”), que destacan por su pasado español (Vázquez, 1997: 150).
Incluso en
aquellas manifestaciones que ya se encuentran más mestizadas, existen
resquicios étnicos que hoy se reivindican en términos de clase. Tomemos por
ejemplo el caso de la fiesta de San José en Zapotlán El Grande, misma que
refiere al mito sobre la fundación de la sociedad zapotlense
(De la Peña, 1991: 14) y, por lo tanto, es un rito fundamental en la identidad
de sus habitantes.
El origen de esa
fiesta es un juramento que en 1749 hicieran los habitantes a una imagen de San
José –imagen que, según la leyenda, dejó un viajero desconocido en una caja
junto con otra de la Virgen del Rosario en la pequeña población indígena La
Cofradía del Rosario, hecho que el párroco de Zapotlán interpretó como una
señal divina– para que los librara de las catástrofes de los temblores, luego
de que hubo uno muy fuerte el 22 de octubre de ese año. Por ello, los
pobladores se comprometieron a celebrar cada 22 y 23 de octubre una misa,
seguida de una gran procesión.
En las fiestas
josefinas se refleja la formación colonial de Zapotlán como una comunidad
jerárquica, desigual y participativa (De la Peña, 1991: 16), pues hasta el
siglo xix, y en algunas cosas ya
entrado el siglo xx, mientras los
indígenas hacían sus danzas como sonajeros[9] y
se encargaban de actividades como la preparación de los fuegos artificiales[10] o
la elaboración de los endosos,[11]
su participación en los actos ceremoniales era de subordinación e incluso como
comparsas, ya que los criollos se apropiaron de la conducción de las fiestas
por medio del mayordomo, que era elegido por rifa cada año, y con diversas
estrategias se impedía la participación de los indígenas. Una de ellas era contravenir
lo estipulado en los juramentos, en donde se destacaba que las fiestas debían
realizarse con la cooperación de todos los vecinos bajo la conducción del
mayordomo, ya que en la práctica éste asumía la totalidad de los gastos. De
esta forma se lograban dos metas: una, aprovechar la organización para que el
mayordomo hiciera un gran derroche de dinero y con ello demostrara su
superioridad económica, y otra, hacer prácticamente imposible para las clases
populares y comunidades indígenas, adquirir alguno de los números de la rifa
(que, por cierto, también eran muy caros).[12]
Por otro lado,
una pregunta que se desprende de la devoción zapotlense
a San José, y que otra vez remite a ese proceso étnico discriminatorio, es la
siguiente: si ese pueblo fue llamado originalmente por los españoles como Santa
María de la Asunción de Zapotlán, y si se encontraron las imágenes de San José
y de la Virgen del Rosario, ¿por qué se decidió elegir como patrono a San José
y no a la Virgen? Según Juan Vizcaíno (1991: 8), la razón fue que a finales de
1747 se jugaron unas elecciones en las que San José resultó electo para ser
venerado públicamente. Sin embargo, otra explicación puede ser que San José
había sido elegido por los españoles como patrono de las nuevas tierras conquistadas,
de manera que se asociaba con el sector español en el México colonial.[13]
Ahora bien, en
rituales que como el de San José fue necesaria la participación conjunta de la
“gente de razón” y de “los naturales”; estos últimos aparecen en estado de
subordinación, incluso hoy cuando la lucha étnica ha sido transformada en una
lucha de clases por los descendientes mestizos. Así, por ejemplo, mientras las
clases altas participan en la procesión religiosa como charros montados a
caballo y en carros alegóricos, y que por lo regular son gente de piel blanca,
los danzantes de origen indígena participan a pie. Esto permite una
representación que simboliza las diferencias étnicas y de clase, pues los
descendientes de los criollos adinerados toman parte en la procesión viendo
desde lo alto a los descendientes indígenas pertenecientes a las clases
populares.
Ahora bien, a
pesar de lo anterior, los grupos subordinados también se rebelan a las normas,
de manera que en el propio festejo ritual reivindican un papel protagónico.
Así, en la fiesta a San José, los indios y sus descendientes se han convertido
en los únicos facultados para custodiar y cargar la imagen de San José, tanto
en la fiesta como fuera de ella (lo cual hacen en andas; es decir, grupos de
personas que cargan a cuestas el trono con San José y la Virgen del Rosario).
Ello pudo lograrse como resultado de los hechos ocurridos en las fiestas de
1890, cuando llovía tanto que parecía imposible realizar la tradicional
procesión y los actos al aire libre. En esa ocasión, fueron los indígenas
quienes la mañana del 21 de octubre pidieron permiso a las autoridades civiles
y eclesiásticas para sacar a San José en procesión a fin de calmar la lluvia.
Así lo hicieron, y como la lluvia cesó, se interpretó como signo de benevolencia
divina (Vizcaíno, 1990: 16), lo que les dio el poder de tener una relación
directa con el santo.
Igualmente, las
fiestas de origen indígena se han convertido en prácticas culturales
diferenciadas que se utilizan para reivindicar ciertas clases y grupos sociales
que mantienen una postura diferente a la de la explotación económica
capitalista de las tradiciones culturales. Es el caso de la fiesta de San
Francisco, llevada a cabo por la Cofradía de los Moros en colonias periféricas
de Zacoalco de Torres (Zanotelli,
2005), la cual a pesar de ser realizada por mestizos, éstos tienen antecedentes
indígenas que los identifica con una celebración hasta ahora no entendida e
incluso despreciada por el resto de la población asentada en el centro del
pueblo.
En resumen, la
interrelación y asimilación incompleta entre la cultura española y la indígena,
generó en el sur de Jalisco pueblos con una gran división del trabajo y
jerarquización social, así como regiones muy diferenciadas y con objetivos
heterogéneos, lo que poco abonó para la consolidación de una identidad
regional, no obstante que determinadas fiestas se han convertido en parte
fundamental de las identidades de pueblos específicos.
2.2 Características geográficas
Las condiciones
geográficas evidentemente influyen en la conformación de una identidad
regional, sobre todo en las épocas pasadas, cuando los medios de comunicación
no estaban tan avanzados. Si una región tiene una geografía poco accidentada,
la comunicación entre los pueblos será más intensa y fluida y se generarán
mayores elementos de identificación entre sus habitantes. Pero cuando sucede lo
contrario y esto dificulta el tránsito entre los pueblos, evidentemente habrá
menos intercambio de información y experiencias entre ellos y se tendrán pocos
elementos que los identifiquen como parte de un mismo proceso histórico.
Lo primero ayudó
a Los Altos a afianzar su identidad, en tanto que lo segundo ha influido
bastante para que la identidad regional en el sur no esté tan consolidada,
puesto que ese territorio presenta una geografía sumamente accidentada puesto
que la atraviesa la Sierra del Tigre, la Sierra de Tapalpa
y la Sierra del Volcán de Colima. Producto de ello, la región presenta una gran
variedad geográfica, con fértiles valles –como el de Sayula y Zacoalco–, otros con menor fertilidad y condiciones
naturales muy particulares –como el de Zapotlán–, zonas montañosas en donde se
ubican poblados –como Atemajac de Brizuela, Tapalpa y
Mazamitla–, áreas poco productivas para la
explotación agrícola intensiva –como las que se localizan en el municipio de
Valle de Guadalupe y los pueblos de la Sierra del Tigre–, tierras secas y de
clima caliente –como el Llano Grande, ubicado al occidente de la región–, así
como otras zonas con dificultades para establecer líneas de comunicación –como
la que Esteban Barragán (1991: 57) llama “los declives de las sierras jalmichanas”; es decir, la zona de los municipios de Jilotlán de los Dolores y Santa María del Oro, que se
extiende al extremo sureste de Jalisco y que colinda con el sur de Michoacán,
misma que se caracteriza por su dispersión poblacional y aislamiento del medio
urbano, así como por el difícil acceso.
Tal
heterogeneidad del territorio, derivada de su accidentada geografía, desde un
principio dificultó las comunicaciones entre los pueblos, lo que disminuyó los
elementos de identificación e incluso aumentó los de confrontación, como se
observa en el siguiente párrafo de La feria, de Arreola (1992: 20):
La cuesta de
Sayula es un lugar muy funesto. Zapotlán y Sayula no se llevan bien, desde que
tuvieron un pleito de aguas en 1542. Entre un pueblo y otro está la cuesta, un
enredijo de curvas, paredones y desfiladeros que son la suma de nuestras
dificultades [...] Y por el otro lado Tamazula, con el mal paso del Río de Cobianes que cada año nos separa con las crecidas, como un
largo pleito. Así son las cosas, todo lo malo nos llega de fuera, por un lado
Tamazula y por el otro Sayula.[14]
La situación
señalada en el comentario anterior ya no es tan problemática como lo describe
Arreola, pues las vías de comunicación que se han ido creando con el paso de
los años, y que culminaron con la autopista Guadalajara-Manzanillo, abatieron
de manera muy importante los tiempos de recorrido. Pero a fines del siglo xix, poco antes de la llegada del
ferrocarril, la situación era muy diferente, ya que, por ejemplo, el viaje en
diligencia de Sayula a Guadalajara (cuya distancia es de sólo 100 kilómetros),
se hacía en día y medio (Munguía, 1998: 199), en tanto que en la década de 1930,
la distancia en ferrocarril entre ambas poblaciones se recorría en cinco horas,
y con la carretera libre, se disminuyó a tres o cuatro horas el tiempo de
trayecto (Murguía, 1998: 310).
La ampliación en
las vías de comunicación durante el pasado siglo puede considerarse como un
avance para la integración regional y acrecentar la identidad. Sin embargo, más
que favorecer dicha integración, lo que provocó fue una mayor desarticulación
regional, debido a que si bien es cierto que las vías de comunicación conectaron
a las más importantes localidades con otras ciudades de Jalisco y el resto del
país, facilitando los intercambios, al mismo tiempo promovieron una mayor
injerencia del proyecto nacional y de los intereses extraregionales
que debilitaron a la élite que respaldaba la identidad regional existente.
Además, la forma
en que fueron tendidas las líneas de ferrocarril y después las carreteras,
originó el aislamiento de muchos pueblos serranos, lo cual duró hasta
prácticamente el tercer cuarto del siglo xx,
como puede verse en el siguiente comentario de
una habitante de la Sierra del Tigre: “En el 69 me trasladé a la sierra,
a Unión de Guadalupe, al rancho [...] Yo me casé en el 69 y me embaracé hasta
tres años después, en el 72. Entonces todos mis embarazos los pasé en el rancho
y en tiempos de aguas, el que iba a Guadalajara a ver al ginecólogo era mi
esposo porque no había manera de transitar en vehículo, solamente a lomo de
bestia”.[15]
En la actualidad
todavía existen poblaciones relativamente aisladas del resto de la región, como
Chiquilistán, Ferrería de Tula, Juanacatlán
y Atemajac de Brizuela, en la sierra de Tapalpa;
Zapotitlán de Vadillo, La Barranca Honda, Alista y los pueblos circundantes al
Cerro del Petacal, en el suroccidente, y Santa María
del Oro, Jilotlán y Quitupan,
en el sureste.[16] La mayoría de esos
pueblos son los que mantienen los más bajos niveles de desarrollo económico en
Jalisco (Macías, 2001).
En resumen: a
diferencia de Los Altos, la accidentada geografía del sur de Jalisco dificultó
enormemente las posibilidades de comunicación y configuración de una identidad
regional. Por ello, hasta hace muy poco las personas de distintos pueblos veían
como “fuereños”, a aquéllos distintos a su cultura y costumbres, a quienes
provenían de otros municipios de la región. Nuevamente, esa situación se
observa en el siguiente fragmento de La feria:
Y nosotros
salimos ganando porque la feria de Zapotlán se hizo tan famosa por todo este
rumbo. Como que no hay otra igual. Nadie se arrepiente cuando viene a pasar
esos días con nosotros. De todas partes, de cerquitas y de lejos, de San
Sebastián, de Zapotiltic, de Pihuamo
y desde Jilotlán de los Dolores. Da gusto ver al
pueblo lleno de fuereños, que traen sombreros y cobijas de otro modo, guaraches
que no se ven por aquí. Nomás al verles la traza se saben si vienen de la
sierra o de la costa (Arreola [1963], 1992: 19).
Pero si las
condiciones físicas e históricas dificultaron la consolidación de una identidad
regional en el sur de Jalisco, la historia reciente ha influido bastante para
que se acreciente tal problemática.
2.3 La
desarticulación del sur de Jalisco
A pesar de las
dificultades para conformar una identidad regional, señaladas en los dos puntos
anteriores, hasta mediados del siglo xix
existían elementos que permitían hablar del sur de Jalisco como una región
propiamente dicha, pues se contaba con un sistema económico y político autoorganizado, con estructura industrial propia, división
de trabajo peculiar y relativa estabilidad entre las bases de poder (Escobar y
González de la Rocha, 1988: 34).[17]
Esa configuración regional se forjó entre los siglos xvi y xix, pues
si se acepta el argumento de Roberts (1980: 10), en el sentido de que muchos
elementos de identidad se consolidan mediante las imposiciones que realiza un
grupo social hegemónico, entonces en el sur de Jalisco hubo, hasta el siglo xix, elementos para por lo menos poder
hablar de una región que mantenía su organización socioeconómica bien definida,
al haber una élite regional que a la vez que preservaba la unidad interna,
servía como intermediario de los intereses de la región en las relaciones con
las fuerzas externas y con el Estado nacional (De la Peña, 1980: 38).
Paradójicamente,
la fortaleza de las unidades económicas regionales en esa época se basaba en
las condiciones geográficas irregulares que dificultaban el acceso desde otras
regiones y que permitieron a las empresas locales mantener un mercado
protegido, donde se desarrollaba una dinámica actividad comercial gracias al
oficio de la arriería (Vallejo, 1991: 32).[18]
Incluso, estas circunstancias permitían que determinados productos de la región
pudieran ser exportados a ciudades como Guadalajara, o a otros estados,
principalmente del centro del país.
Sin embargo, a
partir de la segunda mitad del siglo xix,
una serie de fenómenos obstaculizaron la articulación regional.
El primero fue
la construcción del ferrocarril Manzanillo-Guadalajara, inaugurado en 1901,
obra que influyó en la desarticulación de la región en varios sentidos:
a)
En primer lugar porque se construyó en la zona del valle de Sayula y de
Zapotlán, lo que ocasionó que muchos pueblos –como los ubicados en las sierras
de Tapalpa y El Tigre– quedaran aislados. Ello
propició, por un lado, que las industrias regionales allí instaladas (que, por
cierto, eran las más florecientes en esa época, como la Ferrería de Tula o la
fábrica de papel La Constancia, ubicadas en la sierra de Tapalpa)
quedaran en desventaja competitiva frente a las importaciones que
necesariamente llegarían de otras partes del país, orillándolas a su posterior
quiebra.
Por otro lado,
muchos de los pueblos aislados poco a poco fueron perdiendo contacto con los
mejor comunicados, diferenciándose más tanto en su desarrollo económico como en
los rasgos culturales. Si uno de los aspectos que permiten la conformación de
una identidad regional, es que los pueblos sean más o menos homogéneos en sus
niveles de desarrollo económico, social y político, en el sur de Jalisco esto
no sucedió durante el siglo xx.
Así, mientras los niveles de bienestar en Los Altos (lo cual es un indicador de
desarrollo) son actualmente similares en todos los municipios, en el sur existe
una gran heterogeneidad (inegi,
2001). Así, el atraso que en este sentido tienen municipios como Atemajac de
Brizuela, Jilotlán, Quitupan,
Santa María del Oro, Tolimán y Zapotitlán de Vadillo,
contrasta de manera notable con los niveles de bienestar medios y altos que
alcanzan municipios como Zapotlán El Grande, Tamazula, Sayula, Tuxpan, Zacoalco o Zapotiltic (Macías,
2005).
b)
El ferrocarril también afectó la capacidad competitiva de otras industrias
pequeñas de la región que hasta el siglo xix
habían permitido el fortalecimiento de la oligarquía económica regional, pues
facilitó la importación de muchas mercancías gracias a la disminución
considerable de los costos de transporte (De la Peña, 1977: 20). Los productos
importados –provenientes principalmente de Guadalajara–, se fabricaban con una
tecnología más avanzada que la usada localmente, lo que ocasionó la quiebra de
muchas haciendas que tuvieron que ser vendidas a capitales foráneos
(precisamente de Guadalajara), iniciándose con ello el desplazamiento de la
oligarquía regional. Igualmente, las empresas transportistas locales que habían
sido un importante factor de capitalización, fueron desplazadas por el
ferrocarril.
En realidad, el
ferrocarril fue sólo el factor detonante de un hecho estructural que tarde o
temprano ocasionaría problemas a la economía regional. Las empresas locales
pudieron sobrevivir mientras mantuvieron el mercado semicerrado,
pero en cuanto se vieron obligadas a competir, sucumbieron irremediablemente,
ya que la misma protección que les había ayudado durante todo el siglo xix, también les dificultó la
importación de tecnología avanzada.
c)
Finalmente, el ferrocarril vino a afectar el dinamismo comercial de algunas
poblaciones que en esas fechas tenían una posición estratégica en la economía
regional, como fue el caso de Sayula, donde hasta el siglo xix abundaban las bodegas que recibían y
reexpedían por medio de la arriería las mercancías de la región a Guadalajara,
San Gabriel, Tapalpa, Autlán, etc. (Munguía, 1987:
5). Todavía a finales de ese siglo, Sayula era un verdadero almacén donde se
guardaban todos los productos que provenían de las serranías cercanas para ser
conducidos a Guadalajara y otros lugares, y existían casas de comercio cuya
influencia se extendía hasta la costa del estado, lo que permitió que la
población de Sayula prácticamente se duplicara, al pasar de 6,561 habitantes en
1867 a 13,662 en 1885 (Munguía, 1998: 191).
Pero con la
construcción del ferrocarril, el comercio de Sayula perdió mucha de su
importancia ante las facilidades que éste generó para el transporte de
mercancías entre Guadalajara y Manzanillo, obviando a la estación de Sayula.
Además, la disminución de los costos de transporte hacia poblaciones externas a
la región para conseguir diversas mercancías, minó el peso que como centros
comerciales regionales tenían determinados pueblos como el propio Sayula.
Pero si el
ferrocarril y las posteriores vías de comunicación hirieron de muerte a la
oligarquía local, el tiro de gracia lo dio la inserción de México y la región
en un nuevo modelo económico internacional de monopolios que era totalmente
contrario al proyecto de desarrollo de las industrias locales. A partir de esas
fechas, las estrategias económicas regionales debían organizarse en función de
su articulación a los mercados nacional e internacional.
Además, como los
empresarios locales no pudieron por sí mismos impulsar ese cambio, ni tuvieron
las redes sociales necesarias con los intereses extralocales
para hacerlo, se vieron obligados a aceptar, a mediados del siglo xx, la paulatina conformación de nuevas
grandes empresas surgidas del proyecto de desarrollo nacional, que aprovecharon
la riqueza de recursos naturales de la región pero con intereses en muchas
ocasiones ajenos a la misma. Los principales casos fueron el ingenio de
Amatitlán (que se formó con capitales locales en conjunto con empresarios de Guadalajara
y que fracasó en 1950), el Ingenio Tamazula (inicialmente formado por los
empresarios locales Salvador y Alvino Mendoza, pero que terminó necesitando
capital de la Ciudad de México para sobrevivir y después pasó a ser propiedad
del grupo de Aarón Sáenz Garza), la fábrica de papel de Atenquique
(formada por empresarios de Guadalajara, pero que después formó parte del
gobierno federal y luego fue vendida en los años noventa al principal grupo
industrial maderero nacional), la fábrica de cementos Tolteca (perteneciente al
grupo trasnacional Portland), así como la fábrica de cementos Guadalajara.
A partir de
ello, el sur de Jalisco pasó a depender de Guadalajara y de los capitales extralocales, con empresas que frecuentemente funcionaron
como enclaves.[19] A la vez, muchas
localidades se fueron sumiendo en el atraso económico, con poblaciones que
presentaron un panorama de pauperización, pobreza rural, así como tierras
abandonadas, deterioradas o apropiadas por agentes externos (De la Peña, 1999:
42). Incluso Ciudad Guzmán, centro de la vida económica regional, en los
últimos años del siglo xx perdió
competitividad en relación con otras ciudades medias de Jalisco, como Puerto
Vallarta, Lagos de Moreno, Tepatitlán u Ocotlán (Macías, 2004).
Pero la
inserción de la región al modelo nacional e internacional que obstaculizaba las
iniciativas locales, no sólo tiene connotaciones económicas, sino que también
respondió a un interés político del Estado revolucionario de crear un proyecto
nacional que se antepusiera a los regionalismos. La base para tal postura era
que, al persistir las fuerzas regionales que se anteponían al ideario nacional,
los derechos de los ciudadanos se subordinaban a los intereses de grupos
particulares aglutinados alrededor del caudillo o cacique.
Como ya
mencioné, hasta el siglo xix el
Estado nacional manifestaba una gran debilidad frente a las élites regionales
que actuaban siempre en defensa de sus intereses (De la Peña, 1988: 36). En el
fondo, esa debilidad recaía en una ausencia de conciencia nacional que a su vez
se derivaba, a decir de Xavier Guerra y Fernando Escalante (mencionados por
Zárate, 1997: 260), de que el mexicano en general mantiene mucho más apego a
los grupos que se encuentran estrechamente vinculados a él, que a los grupos
institucionales como el Estado.
Por eso, el
Estado surgido de la Revolución, forjado por élites políticas e intelectuales
urbanas, lo primero que se propuso fue crear una conciencia nacional que lo
fortaleciera, con la premisa de que su discurso sería modernizante y racional,
en tanto que el discurso local, fundado en la apariencia comunitaria, era
arcaizante y frenaba al desarrollo del país (Zárate, 1997: 45).
Pero tal
sustitución de las grupalidades por el individualismo
necesario en una economía capitalista, no podía lograrse sólo por decreto, ya
que aquéllas se encontraban profundamente arraigadas en la cultura de los
pueblos, además de que las enormes diferencias socioculturales, educativas y
económicas existentes en la primera mitad del siglo xx, hacían prácticamente inalcanzable el desarrollo del
Estado capitalista moderno sobre las bases de la democracia política.
Ante tal
situación de fuertes contrastes, el Estado nacional revolucionario tuvo que
imponerse mediante decisiones centralistas, autoritarias y antidemocráticas,
así como por medio del control de los recursos estratégicos. Además, la
búsqueda de la cohesión social se dio sobre la base de exaltar el nacionalismo
imaginario y discursivo, conseguido no por la práctica diaria, sino mediante la
constante imposición disfrazada, que utilizó todos los mecanismos a su alcance
(desde la escuela, los medios masivos de comunicación, hasta las diversas
formas artísticas de interacción social). Era pues un artilugio que pretendía
uniformizar la tremenda heterogeneidad existente, una serie de conceptuaciones
simplistas que dejaban de lado la complejidad histórica de pueblos y grupos
sociales.
Por otro lado,
si la Revolución reclamaba la reivindicación de las masas, pero el futuro del
Estado se forjaba en su compromiso con el proyecto nacional capitalista,
entonces tal contradicción sólo pudo ser solucionada mediante un complejo
mecanismo de mediación política estable, que no era democrático, pero
aseguraba, con formas no capitalistas de organización populista, que el proceso
económico siguiera su curso (Bartra, 2002: 13).[20]
Ello no quiere decir que tales políticas siempre fueran en beneficio de las
élites económicas involucradas en el modelo capitalista.
Por principio de
cuentas, las políticas públicas son sumamente diversas y en algunos momentos
hasta contradictorias, puesto que el Estado es un campo de poder donde
concurren muchos agentes heterogéneos que en el ejercicio de su función,
persiguen sus propios intereses o visiones de las cosas. De esta manera, mientras
en algunos periodos la mayoría de las políticas impuestas se enfocaron a
consolidar la estructura capitalista con base en los grupos con mayor presencia
nacional e internacional, en otras ocasiones, e incluso al mismo tiempo, se
ejercieron otras que fueron opuestas a los intereses de los grupos de poder (Grindle, 1985, mencionado por Long, 2001: 46).
Además, aunque
la planeación y construcción de las políticas corresponden a las más altas
jerarquías en la escala de gobierno –donde hay todo un capital cultural y
simbólico (conocimiento técnico administrativo de la situación) producto del
propio ejercicio del poder–, son los mandos medios y la burocracia quienes las
aplican, y ellos no actúan de manera mecánica, sino que hacen uso de su
libertad para aplicar la política conforme a sus intereses personales y de
grupo. Por eso, la instrumentación de una política es el resultante de la
negociación permanente que se lleva en cada localidad y momento, entre los
actores del Estado en sus distintos niveles, y entre éstos y los grupos
sociales receptores.
Aun así, en
términos generales sí podemos hablar de que la política del Estado en la
primera mitad del siglo xx, se
enfocó a fortalecer el proyecto nacional capitalista, lo que para el sur de
Jalisco implicó el apoyo desde el gobierno federal a las empresas monopólicas
que se establecieron allí, en detrimento de las iniciativas locales.
En resumen, la
apertura de vías de comunicación, el ingreso de empresas comprometidas más con
el modelo internacional capitalista que con los intereses regionales, y la
implantación del proyecto de identidad nacional, acabaron por desplazar a las
élites locales y desarticular la economía del sur de Jalisco. Esa
desarticulación fue, a decir de Guillermo de la Peña (1977: 38), una de las
razones por las que ese territorio perdió buena parte de las características
que lo hacían ser una región:
En el siglo xx surge una nueva combinación
territorial que relaciona directamente las áreas agrícolas del sur de Jalisco
con sistemas urbanos, comerciales, industriales y políticos más amplios sin la
necesidad de una élite regional mediadora. Más aún, en la nueva pauta
organizativa las relaciones de las áreas territoriales del sur de Jalisco con
los espacios de la sociedad nacional e internacional son más importantes
incluso que las relaciones de aquellas áreas entre sí. No puede, por tanto,
hablarse propiamente de una región en el sur Jalisco en el presente siglo.
Además, la
reconfiguración del espacio regional de acuerdo con las pautas organizativas
del mercado nacional e internacional, profundizó un proceso que históricamente
ya venía dándose en el sentido de que ese territorio no es un mosaico cultural
compacto perfectamente identificable y diferenciable de las demás regiones,
sino una variedad de manifestaciones culturales de diversa índole, construidas
sobre fuertes y atomizadas identidades locales (Vaca, 2003: 56).
Ahora bien, a
pesar de lo anterior, la imposición del modelo de desarrollo centralizado no
implicó que los actores locales se mantuvieran como sujetos pasivos y
receptivos a las fuerzas externas. Por el contrario, la población buscó
aprovechar en su beneficio los cambios que se dieron, adaptándolos y
reconstruyéndolos de acuerdo con su propia realidad. Así, la identidad nacional
reconstruyó las identidades locales, pero también se vio reconstruida por
éstas, en un proceso dinámico no exento de conflictos y enfrentamientos
(Zárate, 1997: 291).
En el sur de
Jalisco, ese proceso de asimilación provocó que ambas identidades compartieran
la mayoría de sus elementos, de manera que la integración de la región al
proyecto nacional pudo darse casi sin conflictos. Sin embargo, en otros casos
no sucedió así, y hubo un constante roce entre lo local y regional con lo
nacional, lo cual se manifestó –y aún continúa haciéndolo– en el rechazo
permanente que muchos habitantes de ese territorio han expresado a diversas
decisiones centralizadas, y en el constante esfuerzo de diferentes grupos
sociales para mantener ciertas autonomías. Así, la identidad nacional fue bien
recibida y aceptada en tanto sirvió a los intereses de los actores locales para
obtener recursos por ellos necesitados. Sin embargo, una vez que ésta dejó de
ser funcional –cuando el Estado neoliberal se alejó del modelo nacionalista–,
entonces aparecieron de nuevo los localismos y regionalismos siempre presentes,
aunque no abiertamente manifiestos en una sociedad donde el apego a las grupalidades nunca ha desaparecido.
2.4 El resurgimiento
de las identidades locales
Los cambios recientes
en la vida política y económica nacional –caracterizados por el cuestionamiento
tanto a los proyectos de desarrollo centralizados que fueron gérmenes de
clientelismo y corrupción, como a la legitimidad de las instituciones políticas
formales surgidas del Estado desarrollista revolucionario–, así como la
necesaria incorporación mexicana al mundo globalizado, la aparición de un
Estado de corte neoliberal y la incipiente estructura democrática que por lo
menos en algunos casos debilitó el poder autoritario de ciertos actores
sociales, han favorecido el resurgimiento de las identidades locales,[21]
las cuales se presentan con un fundamento histórico pero redefinidas de acuerdo
con las nuevas relaciones mantenidas en el ámbito local, regional, con el
Estado nacional y con el contexto internacional. Es decir, muchos grupos
sociales que nunca dejaron de considerarse distintos, hoy vuelven a hacer
abiertamente manifiesta su diferencia y su derecho a ello.
Pero si el
panorama nacional permite que aparezcan nuevamente en la palestra las
identidades locales, el contexto internacional también fortalece este fenómeno,
pues, paradójicamente, la globalización, lejos de alcanzar la homogeneidad
cultural con la preponderancia de Occidente, lo que ha permitido es una dinámica
en la que se traslapan procesos que hacen a los individuos y a los grupos
sociales cada vez más multiculturales, pero que también recurren cada vez más
al rescate de aquellos elementos que los distingan de los demás. Como señala
Anthony Giddens (1991):
En la medida en
que la tradición pierde su valor, y en que la vida diaria es reconstruida en
términos de contrapunto dialéctico entre lo local y lo global, los individuos
se ven obligados a negociar sus estilos de vida considerando múltiples
opciones. Por supuesto, hay también influencias estandarizadoras,
principalmente con la forma de la “mercaderización”
de la vida, puesto que la producción y distribución capitalistas forman el
componente central de las instituciones modernas. Sin embargo, a causa de la
apertura de la actual vida social, de la pluralización de los contextos del
comportamiento y de la diversidad de las autoridades, la elección de los
estilos de vida resulta cada vez más importante en la constitución de una
identidad y en el desarrollo de nuestras actividades diarias.
De esta forma,
los valores que se identifican con los nuevos tiempos globalizados tienen que
ver con la preferencia por la capacidad de optar, por la iniciativa personal,
la creatividad y la diferencia, así como por lo transitorio, particular y
contingente, donde las raíces culturales, más que buscarse en la legitimidad de
un proyecto social, ahora deben identificarse en la pluralidad de nichos, en lo
particular y local, así como en lo electivo (Tomassini,
2000: 81).
Pero la construcción
de los estilos de vida no se da en un ambiente de libertad absoluta como el que
pregona el individualismo metodológico, ni en un marco de equidad en el que
cada individuo o grupo pueda legitimar su propio proyecto de desarrollo social.
Por el contrario, en un mundo donde subsisten e incluso se fortalecen las
injusticias, desigualdades y dominaciones que privilegian a determinados grupos
y naciones, muchos de los perjudicados nuevamente recurren a sus propios grupos
e identidades culturales locales, las cuales se fortalecen aun cuando puedan
ser contrarias y hasta agresivas al proceso global.
El resurgimiento
de las identidades locales es una consecuencia del momento histórico que se
vive mundialmente. Para las localidades
semiurbanas o rurales como las que existen en el sur de Jalisco, el recurrir de
nuevo a sus propias categorías identitarias, más que
significar un rechazo a la necesidad de integrarse en esta nueva circunstancia
mundial o no reconocer el dinámico proceso de hibridación entre las culturas
actuales, conlleva hacerlo con base en los propios fundamentos culturales que
permitan asumir los retos de la modernización, pero con un sentido propio
(Zárate, 2003: 45).
Ese proceso se
refleja en el avance de ciertas reivindicaciones locales, como la restauración
de los nombres originales de los pueblos en vez de aquellos impuestos por el
Estado nacional: San Gabriel se reivindica luego de muchos años de ser llamado
Venustiano Carranza; Zapotlán El Grande logra recobrar su nombre, quedando sólo
la cabecera municipal como Ciudad Guzmán; los habitantes del otrora Gómez
Farías consiguen que nuevamente éste se llame San Sebastián del Sur, cosa que
también logran los habitantes de Santa María del Oro, anteriormente llamada
Manuel M. Diéguez.
Igualmente, las
reivindicaciones locales se manifiestan en la reaparición de ciertas fiestas
autóctonas que habían sido opacadas, como la de los Naturales en Sayula, los
danzantes de San Cristóbal del Barrio Alto de Mazamitla
o la Cofradía de los Moros en Zacoalco, que no sólo
rescatan la cultura local forjada desde tiempos prehispánicos, sino que también
ponen de manifiesto la exigencia de determinados grupos sociales para ser
reconocidos como parte de la diversidad comunitaria.
2.5 Reconfiguración
de las identidades locales
Si bien es cierto
que en los últimos años hay un resurgimiento de algunas manifestaciones identitarias locales, éste también ha ido acompañado por
procesos de hibridación cultural, lo que en un principio pareciera ser una
contradicción, pero que más bien se trata de dos caras opuestas de un mismo
fenómeno que hoy se está viviendo más que en otros tiempos. Ello es así porque
las identidades, al no ser estáticas, no sólo se alimentan de las costumbres,
sino que también se van reconstruyendo en la experiencia diaria, siendo que tal
experiencia hoy es mucho más compartida con lo que pasa en otros lugares del
mundo.
En el sur de
Jalisco, además de la implantación del proyecto nacional, varios fenómenos
recientes derivados del cambio económico han transformado más aún a las
identidades. El de mayor importancia es la emigración de muchos de sus
habitantes hacia otras zonas del país y del extranjero, fenómeno que se
intensificó durante el último cuarto del siglo xx,
como resultado de la pérdida de oportunidades económicas en los municipios de
origen. Familias completas han dejado de vivir en el sur de Jalisco, llevándose
con ellas una identidad que poco a poco se va perdiendo con el paso de las
generaciones, aun cuando los hijos de los emigrados en muchas ocasiones suelen
regresar al lugar de origen de sus padres incluso dos o tres generaciones
después, para identificarse con las tradiciones de sus ancestros.
Igualmente, los
que se quedan reciben el impacto cultural de quienes emigran temporalmente, pues
el continuo ir y venir de personas que se van a trabajar principalmente a
Estados Unidos, ha derivado en la modificación drástica de algunas de las
pautas culturales locales, ya que los migrantes (llamados hijos ausentes),
suelen regresar a sus poblaciones por lo menos en ciertas temporadas, trayendo
nuevas prácticas que asimilan sobre todo los jóvenes. Es común encontrar
música, ropa, vehículos y formas de diversión ‘americanizadas’, sobre todo a
medida que el pueblo es más representativo como expulsor de mano de obra.
Por otro lado,
la mayor presencia de los medios masivos de comunicación y la llegada de nuevas
actividades económicas y empresas provenientes de otras partes de México y el
extranjero, también ha generado la proliferación de prácticas importadas que se identifican más con una
modernidad derivada de la globalización que con las tradiciones locales.
Ponemos como ejemplo el caso de Sayula y las empresas hortícolas originarias
principalmente de Sinaloa, que empezaron a producir en ese municipio a partir
de los años ochenta. Con la llegada de esta actividad productiva, se dieron
algunos cambios importantes en las prácticas laborales locales.
Uno de esos
cambios fue la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. En
Sayula, como en muchas de las poblaciones semiurbanas mexicanas,
tradicionalmente la mujer se había dedicado a las tareas del hogar, y en muy
pocas ocasiones ingresaba al mercado laboral. Sin embargo, en los empaques de
las empresas hortícolas, el trabajo femenino era mayoritario, de manera que si
bien al principio éste era ocupado casi exclusivamente por trabajadoras que las
propias empresas traían de sus lugares de origen, pronto empezó a haber demanda
de mano de obra local para las tareas menos especializadas, siendo ése el momento
en el que se contrató a las primeras mujeres sayulenses,
quienes después invitaron a sus familiares y amigas para que también fueran
contratadas. No obstante, en un principio ese proceso no se dio de manera
fluida, pues hubo rechazos, principalmente por parte de los padres de familia,
para enviar a sus hijas jóvenes, de entre 15 y 20 años a trabajar, tanto por
esa falta de costumbre de que la mujer trabajara, como por seguridad, pues,
según ellos, los empaques tenían mala fama, pues se decía que en ellos se
generaba mucho desorden sexual y promiscuidad entre los empleados.
Sin embargo, la
difícil situación económica por la que atravesaban muchas familias y el
conocimiento de que varias muchachas, hijas de vecinos, ya estaban trabajando
en los empaques, hizo que los padres paulatinamente accedieran a que sus hijas
laboraran, como una forma de complementar el ingreso de la familia o, por lo
menos, para que ellas tuvieran dinero para costearse sus propios gastos.
Incluso, más adelante accedieron a que también las esposas fueran a los
empaques, sobre todo al de la empresa Santa Anita, que se encontraba dentro de
la ciudad, cambiando definitivamente una práctica que hoy es casi una
reminiscencia en la medida en que más mano de obra femenina se incorpora al trabajo
asalariado.
Otro cambio en
las tradiciones culturales locales se dio por las jornadas de trabajo. El
horario de 8:00 a 16:00 o 17:00 horas
propuesto por las empresas hortícolas, era muy distinto al de la rutina
de trabajo al que la gente del campo estaba acostumbrada en Sayula, donde se
laboraba generalmente de 7:00 a 12:00 horas, para en la tarde tener tiempo de
trabajar en la propia parcela o realizar otras actividades. De hecho, este
cambio de horario fue una de las razones por las que al principio hubo más
resistencia de la población local para emplearse en el trabajo de campo de ese
tipo de empresas, por lo que éstas tuvieron que
contratar a jornaleros indígenas provenientes principalmente del sur del
país.
La modificación
del horario laboral impactó en una de las prácticas culturales más arraigadas
en las familias mexicanas: la convivencia a la hora de la comida, siendo ése
uno de los momentos más importantes donde las familias se encuentran y
comparten las experiencias del día. Sin embargo, ahora tanto los trabajadores
del campo como los del empaque, generalmente cuentan sólo con una hora para
comer, por lo que les resulta prácticamente imposible trasladarse a su casa si
viven lejos del área de trabajo. Por ello, esa costumbre mexicana ahora está
siendo ahora sustituida por la llamada hora de “lonchear”,
al estilo de los trabajadores norteamericanos o europeos (Brandt,
2002: 191), con repercusiones como la pérdida de relación social que se da al
interior de las familias. Igualmente, en el empaque la jornada de trabajo suele
ampliarse hasta las 2:00 horas en épocas de cosecha, lo que modifica otra
tradición cultural de los pueblos de México, como es el que las mujeres
estuvieran en sus casas en las primeras horas de la noche, pues lo contrario se
consideraba un indicador de libertinaje.
En resumen, los
fenómenos migratorios en diferentes vías, así como la influencia ejercida por
los medios masivos de comunicación, originaron la reconfiguración de varios
elementos que forman las identidades locales, en un proceso que es consecuencia
lógica de la dinámica provocada por la globalización. Independientemente de si
algunos de esos cambios son positivos o negativos para la vida local, la
realidad es que ponen de manifiesto, en el sur de Jalisco, como en prácticamente
todo el mundo, que en la conformación de las identidades culturales, como dice
Néstor García Canclini (2004: vi), hoy más que antes parece muy iluso intentar “delimitar
identidades locales autocontenidas o que intenten
afirmarse como radicalmente opuestas a la sociedad nacional o la
globalización”.
Ahora bien, esa
dinámica de intercambios culturales, a la vez que reconfigura las identidades
locales, dificulta más el potencial resurgimiento de una identidad regional en
el sur de Jalisco, sobre todo por las barreras que existen y que se reseñaron
en este trabajo.
Conclusiones
Las identidades
colectivas se constituyen de elementos culturales que han sido internalizados
en la subjetividad de los individuos permitiéndoles identificarse con un grupo
social, así como distinguirse de otros. Sin embargo, las identidades no son
estáticas, constantemente se construyen y reconstruyen de acuerdo con los retos
que se le presentan a las sociedades en un permanente esfuerzo de aprendizaje y
reaprendizaje de los individuos por medio de las acciones colectivas.
Ahora bien, si
las identidades culturales no existen en forma pura, sino que se reconstruyen
con constantes intercambios, en el contexto actual de los procesos de
globalización, las migraciones masivas y el desarrollo de los medios de
comunicación, lo que hoy se observa son complejos modelos híbridos en los que
pareciera ya no ser muy relevante hablar de identidades territorialmente
definidas. Incluso, hoy más que antes debemos hablar de identidades que más que
corresponder con un espacio geográfico en que se comparte un universo simbólico
unitario, tienen que ver con la pluralización de los mundos de vida; es decir,
con grupos específicos de personas que comparten algún patrón común, sea éste
de tipo étnico, de género, de clase, político, económico, etc., y ello hace
mucho más complejo el tema de las identidades y las repercusiones que tienen en
la solución de los problemas que día a día tienen los actores sociales, pues
“la dinámica de la identidad moderna es cada vez más abierta, proclive a la
conversión, exasperadamente reflexiva, múltiple y diferenciada” (Sciolla, 1983, en Giménez, 2000b: 18).
Con todo, y a
pesar de la aparente globalización multicultural a la que hoy estamos
expuestos, las identidades referidas a un territorio siguen funcionando desde
el momento en que los actores sociales interpretan de distintas formas (de
acuerdo, precisamente, con sus marcos culturales) un mismo mensaje. Además, las
identidades culturales continúan siendo de vital importancia en la vida de las
personas y las colectividades, pues, como dice Edmond
Lipiansky (1992: 41), “aún inconscientemente, la
identidad es el valor central en torno al cual cada individuo organiza su
relación con el mundo y con los demás sujetos”, de manera que “únicamente
mediante el acceso a una cultura compartida, las personas pueden tener acceso a
una serie de opciones significativas” (Kymlicka,
1996: 121).
Incluso desde un
punto de vista económico, donde la globalización es más evidente, el conocimiento
local se convierte en una de las principales herramientas para las ventajas
económicas, al constituir una fuente importantísima de información y
aprendizaje que no puede ser difundida a través de los medios formales de
comunicación, sino que por su complejidad requiere de mecanismos de confianza y
entendimiento que sólo se logran con las experiencias generadas por los
intercambios informales cara a cara (Amin, 1998: 75; Leamer y Storper, 2001: 1).
El conocimiento
local que es dinámico, disperso y discontinuo al generarse en la experiencia
diaria de la gente y sus necesidades, hace inviable su fijación y codificación
en libros o manuales para que cualquiera que se interese en él, pueda acceder
al igual que lo hace con el conocimiento científico (Ellen y Harris, 2000: 16).
En este contexto, la identidad cultural resulta básica para que puedan
transmitirse los códigos sobre los que se establece ese conocimiento local.
Ahora bien, si
las identidades territoriales siguen siendo de gran importancia para el desarrollo
de las personas, dos preguntas saltan a la vista. Primero, ¿qué importancia
pueden tener las identidades locales respecto a una identidad nacional? Para
responder a ello, habrá que considerar lo dicho por Tzevetan
Todorov (1993, en Kymlicka,
1996: 116), en el sentido de que “la cultura no es necesariamente nacional (e
incluso sólo excepcionalmente lo es). Es antes que nada, la propiedad de una
región, o de una entidad geográfica incluso menor”. Es decir, la identidad de
una persona se forma principalmente de la cultura que recibe del entorno
inmediato donde convive y cumple determinados roles, aun cuando el desarrollo
de los medios de comunicación hagan más posible la conformación de patrones identitarios en las llamadas comunidades imaginadas, sean
éstos un Estado-nación o, también, grupos trasnacionales que defienden
determinados derechos (como los movimientos ambientalistas o feministas).
Lo anterior no
quiere decir que las identidades nacionales no sean muy importantes, sobre todo
en el actual mundo globalizado, donde los países requieren mantener ciertos
patrones culturales diferenciadores que les permitan aprovechar las ventajas
que ofrece la globalización, así como protegerse de los riesgos que la misma
conlleva. Pero, al mismo tiempo, la propia dinámica actual que perfora las
fronteras nacionales, es lo que ha hecho que las identidades locales y de
grupos pequeños y específicos adquieran un significado mucho más trascendente
para las personas.
En segundo
lugar, ¿qué importancia tiene hablar de identidades regionales respecto de las
locales? Aquí habría que considerar que mientras un espacio local es por lo
general pequeño y limitado, una región ofrece evidentemente muchas más
posibilidades de intercambios socioculturales. Sin embargo, si existe una
identidad regional débil, ello tendrá repercusiones en aspectos como, por
ejemplo, los intercambios económicos, de manera que si una persona vive en un
espacio geográfico en donde los habitantes de los pueblos circunvecinos son
vistos como extraños y, no sólo eso, sino también como pueblos que
históricamente han estado en constante lucha y se han visto envueltos en
diferentes enfrentamientos, es lógico que lo que predomine en las relaciones
entre ellos sea la desconfianza, el aumento en los costos de transacción en
cualquier intercambio que se realice (y que, obviamente, son muchos por la
propia cercanía geográfica), la necesaria formalización legal de las relaciones
económicas, así como el desinterés por ejecutar obras de mutua cooperación o
por formar alianzas que incrementen el poder en las negociaciones que se
sostengan con actores externos a la región.
Como
consecuencia de todo ello, disminuye la velocidad con la que se realizan los
intercambios. A menor velocidad, menos intercambios y de más baja calidad y,
por lo tanto, menos posibilidades de crecimiento y desarrollo económico
regional. Esto no quiere decir que no existan y se acrecienten relaciones de
confianza entre personas o grupos de personas de distintas poblaciones, pero
éstas estarán concentradas en determinadas redes o nichos sociales específicos,
y al no salir al resto de la región, disminuye su poder para impactar a toda
una comunidad.
Ahora bien, en
este trabajo mencioné que en el caso del sur de Jalisco un elemento importante
que dificulta la consolidación de una identidad regional, es la diferenciación
social intra e inter pueblos, proveniente de aspectos
étnicos, de clase, etc. Cuando ésta se incrementa, hay un mayor extrañamiento
cultural entre los actores individuales y colectivos de la misma región, donde
cada grupo defiende intereses particulares, de manera que son menos los
elementos compartidos. Si bien en algunos casos logran conciliarse las
diferencias en determinados actos simbólicos (como la fiesta de San José, en
Zapotlán), en otros no llegan a superarse, e incluso se agravan.
Esta situación
se complica si en la región no existen grupos hegemónicos que, mediante su
ascendencia en la región, logren cohesionar las diversas vivencias en un
proyecto compartido.
En ese contexto,
aquí he intentado demostrar mi hipótesis de que en el sur de Jalisco, si bien
las identidades locales son fuertes (hay un gran orgullo de las personas por
pertenecer a su pueblo) a pesar de las adaptaciones que evidentemente han
tenido que sufrir, como consecuencia, primero de la irrupción del proyecto de
desarrollo nacional que pretendió de alguna forma hacer más homogénea la
cultura de los distintos pueblos de México, y después, de la globalización y
los procesos migratorios, tal fortaleza no se manifiesta en una identidad
regional debido, primeramente, a la alta diferenciación social existente en la
región, tanto entre los municipios y pueblos como al interior de éstos, y, en
segundo lugar, al debilitamiento de los grupos hegemónicos regionales y su alta
dependencia de fuerzas extralocales. De esta forma,
el “sureño” se convierte casi exclusivamente en una ilusión y no en un término
de identificación, como sucede con el “alteño” en la región noreste de Jalisco.
Bibliografía
Amin, Ash
(1998), “Una perspectiva institucionalista sobre el desarrollo económico
regional”, Revista Economiaz, 41: 68-89.
Anderson, Benedict (1993) [1991], Comunidades
imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, fce, México.
Arreola, Juan
José (1992) [1963], La feria, Joaquín Mortiz,
México.
Barragán,
Esteban (1991), “El rostro insólito del Sur de Jalisco”, Revista
Estudios Jaliscienses,
agosto, 5: 55-60.
Barth, Fredrik
(1976), Los grupos étnicos y sus fronteras, fce, México.
Bartra, Roger
(2002), “Prólogo”, en Roger Bartra, Anatomía del mexicano, Plaza & Janés,
México, pp. 11-21.
Beck, Ulrich
(2001), “Vivir nuestra propia vida en un mundo desbocado: individualización,
globalización y política”, en Will Hutton y Antony Giddens, En
el límite. La vida en el capitalismo global, Tusquets, Barcelona, pp.
233-245.
Brandt, Deborah (2002), Tangled Routes. Women, Work, and Globalization on the Tomato Trail,
Garamond Press, Ontario.
Castolo, Fernando (2004), Historia
hecha tradición. Zapotlán El Grande,
ichthys,
Zapotlán El Grande.
De la Peña,
Guillermo (1977), “Industrias y empresarios en el sur de Jalisco: notas para un
estudio diacrónico”, en Guillermo de La Peña et al., Ensayos
sobre el sur de Jalisco,
Centro de Investigaciones Superiores inah-cuadernos de la Casa Chata, México, pp. 1-24.
De la Peña,
Guillermo (1979), “Empresarios en el sur de Jalisco: un estudio de caso en
Zapotlán El Grande”, en Guillermo Beato et al., Simposio
sobre empresarios en México. ii:
Intermediación. Fracciones étnicas de clase. Contextualización regional, Centro de Investigaciones Superiores
del inah-cuadernos
de la Casa Chata, México, núm. 22,
México, pp. 47-84.
De la Peña,
Guillermo (1980), “Evolución agrícola y poder regional en el sur de Jalisco”, Revista
Jalisco, núm. 1: 38-55.
De la Peña,
Guillermo (1988), “Poder local, poder regional: perspectivas socioantropológicas”, en Jorge Padua y Alain Vanneph (coords.), Poder
local, poder regional, El
Colegio de México, México, pp. 27-56.
De la Peña,
Guillermo (1991), “Rituales étnicos y metáforas de clase: la fiesta de San José
en Zapotlán el Grande”, Revista Estudios Jaliscienses, agosto, 5: 11-27.
De la Peña,
Guillermo(1992), “Populism, Regional Power, and Political Mediation: Southern Jalisco,
1900-1980”, en Eric Van Young (ed.), México´s
Regions. Comparative History and Development, Center
for u.s.-Mexican
Studies, University of California, San Diego, pp. 191-223.
De la Peña,
Guillermo (1994), “El Occidente y su cultura política contemporánea”, en
Ricardo Ávila, El Occidente de México en el
tiempo, Universidad
de Guadalajara, Guadalajara, pp.
215-223.
De la Peña,
Guillermo (1999), “Las regiones y la globalización: reflexiones desde la
antropología mexicana”, Estudios del Hombre, 10: 37-57.
Ellen, Roy y Holy Harris (2000), “Introduction”, en
Ellen Roy et al., Indigenous Environmental Knowledge and its
Transformations. Critical
Anthropological Perspectivas, Harwood Academic Publishers, Australia.
Escobar, Agustín
y Mercedes González-de la Rocha, (1988), Cañaverales
y bosques. De hacienda a agroindustria en el sur de Jalisco, Gobierno del Estado de Jalisco,
Guadalajara.
García Canclini, Néstor (2004), Culturas
híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Grijalbo, México.
Giddens, Antony (1991), Modernity and Self-Identity: Self and Society in the
Late Modern Age, Stanford University Press, Stanford.
Giménez,
Gilberto (1987), La teoría y el análisis de la
cultura, sep-Universidad
de Guadalajara-Comecso.
Giménez,
Gilberto (1994), “Comunidades primordiales y modernización en México”, en
Gilberto Giménez y Ricardo Pozas (eds.), Modernización
e identidades sociales,
Instituto de Investigaciones Sociales unam-Instituto Francés de América
Latina (ifal),
pp. 151-183.
Giménez,
Gilberto (1996), “Territorio y cultura”, Conferencia magistral en la ceremonia
de entrega de reconocimiento como Maestro Universitario Distinguido,
Universidad de Colima, 8 de junio.
Giménez,
Gilberto (2000a), “Identidades en globalización”, Espiral, vii
(19): 27-48,
Universidad de Guadalajara.
Giménez,
Gilberto (2000b), “Materiales para una teoría de las identidades sociales”, en
José Manuel Valenzuela (coord.), Decadencia y auge de las
identidades, El
Colegio de la Frontera Norte-Plaza y Valdés, México, pp. 45-78.
Gómez, Hidelgardo (2004), El sistema de cultivo de las
hortalizas en el valle agrícola de Sayula, 1992-2004, documento mimeografiado.
González, Juan
José (2001), Y mi pueblo Zapotlán se hizo
Ciudad Guzmán, Amat,
Zapopan.
Harvey, David (1990), The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the
Origins of Cultural Change, Blackwell, Cambridge.
inegi
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (2001), Indicadores
de bienestar, texto
en <http://www. inegi.gob.mx/>.
Jiménez,
Guillermo (1988) [1940], Zapotlán, Hexágono, Guadalajara.
Kymlicka, Will
(1996) [1995], Ciudadanía multicultural, Paidós Ibérica, Barcelona.
Lameiras, José (1991), “El sur de Jalisco:
asomos a una identidad”, Revista Estudios Jaliscienses, agosto, 5: 61-71.
Larrain, Jorge (2004) [2000], Identidad
y modernidad en América Latina,
Océano, México.
Leamer, Edward y Michael Storper (2001), The Economic Geography of the Internet Age,
Working Paper 8450, National Bureau of Economic Research, Cambridge, agosto.
Lipiansky, Edmond
(1992), Identité et communication, Presses Universitaires de France, París.
Long, Norman (2001), Development Sociology. Actor Perspectives, Routledge, Londres
y Nueva York.
Macías-Macías,
Alejandro (2001), “Atraso socioeconómico del sureste de Jalisco”, Carta
Económica Regional,
enero-marzo, 75: 24-33.
Macías-Macías,
Alejandro (2004), “Crecimiento económico y competitividad de las regiones. Las
ciudades medias de Jalisco: el caso de Zapotlán El Grande”, Región
y Sociedad,
septiembre-diciembre, 31: 39-82.
Macías-Macías,
Alejandro (2005), “Brillante pasado, difícil presente e incierto futuro en la
economía del sur de Jalisco”, Carta Económica Regional,
julio-septiembre, 93: 15-24.
Monsiváis,
Carlos (2002) [1992], “La identidad nacional ante el espejo”, en Roger Bartra, Anatomía
del mexicano, Plaza
& Janés, México, pp. 295-301.
Munguía,
Federico (1998) [1976], La provincia de Ávalos, Secretaría de Cultura del Gobierno
de Jalisco, Guadalajara.
Munguía,
Federico (1987), Esplendor, decadencia y
actualidad de Sayula, Jal., Impresora Mural, Guadalajara.
Muriá, José María (1976), “La jurisdicción
de Zapotlán el Grande del siglo xvi
al xix”, Anales
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 7a época, vi (54).
Muriá, José María (1977), “Un cacique y su
tradición: el sur de Jalisco”, Papers, 7: 169-180, Barcelona.
Olveda, Jaime (1994), “El Occidente de
México en el siglo xix:
¿Integración o desintegración?”, en R. Ávila (coord.), El
Occidente de México en el tiempo,
Universidad de Guadalajara, Guadalajara, pp. 215-223.
Roberts, Bryan
(1980), “Estado y región en América Latina”, Relaciones, 4: 9-40.
Safa, Patricia (1988) [1979], Empresarios
agrícola-ganaderos de Zapotlán,
Universidad Autónoma Metropolitana, México.
Shadow, Robert
(1994), “Los rancheros de occidente: Hacia un modelo de su organización
comunitaria”, en Ricardo Ávila (coord.), El Occidente
de México en el tiempo,
Universidad de Guadalajara, Guadalajara, pp. 159-188.
Tomassini, Luciano (2000), “El giro cultural de
nuestros tiempos”, en Bernardo Kliksberg y Luciano Tomassini, Capital social y cultura: claves
estratégicas para el desarrollo,
Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires,
pp. 59-100.
Torres, Gabriel
(2005), “Repensar el sur/sureste en Jalisco: comprender la pluralidad de
proyectos de desarrollo y la heterogeneidad de actores e instituciones”,
conferencia presentada en el i Foro
académico interinstitucional: Diálogos sobre el Sur de Jalisco: Actualidad y
futuro del desarrollo, Universidad de Guadalajara-Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Occidente.
Torres
Contreras, José de Jesús y Salvador Yánez Chávez (2003), Los
tiempos olvidados. Historia, costumbres y tradiciones de Concepción de Buenos
Aires, Jalisco 1500-2002,
Gobierno del Estado de Jalisco-Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires,
Guadalajara.
Vaca, Agustín
(2003), “El sur de Jalisco: identidad e historia”, Estudios
Jaliscienses, 53:
51-59, agosto.
Vaca, Agustín,
Mario Aldana, Jaime Olvida, Alma Dorantes, Frida Gorbach,
Pablo Yankelevich, Cándido Galván, Angélica Peregrina
y José María Muriá (1982), Historia
de Jalisco. iv: Desde la
consolidación del porfiriato hasta mediados del siglo
xx, Gobierno del Estado de Jalisco,
Guadalajara.
Vallejo, Leticia
(1991), “Los arrieros y las relaciones comerciales entre Colima y el Sur de
Jalisco, 1810-1814”, Revista Estudios Jaliscienses, 5: 28-34, agosto.
Vázquez, Lourdes
Celina (1997) [1993], Identidad, cultura y religión en
el sur de Jalisco, El
Colegio de Jalisco, Guadalajara.
Vizcaíno, Juan
(1990), “Aspectos históricos de la feria”, Boletín de
la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco. Capítulo Sur,
ii (v): 8-14.
Vizcaíno, Juan
(1991), “La fundación de Zapotlán el Grande”, Revista
Estudios Jaliscienses,
5: 5-10, agosto.
Zanotelli, Francesco (2005), “La identidad del
dinero. Rituales económicos en un pueblo mestizo de Jalisco”, Relaciones, xxvi,
(103): 53-91.
Zárate, José
Eduardo (1997), Procesos de identidad y
globalización económica. El Llano Grande en el sur de Jalisco, El Colegio de Michoacán, Zamora.
Zárate, José
Eduardo (2003), “Recursos culturales e identidades locales en el sur de
Jalisco”, Estudios Jaliscienses, 53: 36-50, agosto.
Recibido: 7 de abril de 2006.
Reenviado: 4 de octubre de 2006.
Aprobado: 10 de noviembre de 2006.
Alejandro
Macías Macías es doctor en ciencias sociales
(especialidad en antropología social) por el Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas–occidente); es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores y de la Benemérita Sociedad de Geografía y
Estadística del Estado de Jalisco. Actualmente es profesor-investigador en el Centro Universitario del Sur de la
Universidad de Guadalajara. Su línea de
investigación
se centra en los procesos de cambio socioeconómico regional. Entre sus más
recientes publicaciones están: “Estrategias laborales de los empresarios
hortícolas en México. El caso de Sayula, Jalisco”, Cuadernos
de Desarrollo Rural,
56, 24 páginas (2006); “Brillante pasado, difícil presente e incierto futuro en
la economía del sur de Jalisco”, Carta
Económica Regional,
93, 22 páginas (2005); “Globalización, competitividad y cultura local”, Revista
Digital Científica y Tecnológica e-Gnosis, 3, 24 páginas (disponible en
<http://www.e-gnosis.udg.mx/vol3/art6>) (2005); “Crecimiento económico y
competitividad de las regiones. Las ciudades medias de Jalisco: el caso de
Zapotlán El Grande”, Región y Sociedad, XVI (31):
39-82 (2004).