La construcción de realidades abstractas: un ensayo sobre
la investigación territorial
Fábio Duarte-de
Araújo-Silva*
Resumen
En este
artículo se analiza cómo los datos secundarios básicos para la investigación
urbana y regional se utilizan para construir representaciones sociales de la
realidad. Se explora lo que dichos datos muestran de la realidad y,
principalmente, lo que revelan sobre su proceso de construcción. En dicho
proceso se identifican dos desafíos para la formación del investigador: a) reconocer que gran parte del trabajo
analítico tendrá como base datos secundarios, que no son un espejo de la
realidad sino una representación construida con presuposiciones tanto
ideológicas como metodológicas y b) estimular al investigador para que
identifique la construcción ideológica y metodológica de los datos como un
elemento de reflexión con diversos desafíos científicos. Como ejemplo, se
consideran los estudios territoriales en Brasil.
Palabras clave:
investigación urbana y regional, representación de la realidad, análisis de
datos, ensayo epistemológico.
Abstract
In this
paper we analyse how the secondary basic data for urban and regional research
is used to build up social representations of reality. We explore what this
data shows about reality, and more importantly, what it unravels about its
construction process. In this process we identify two challenges for the
training of researchers: a) the
recognition that a big part of the analytical work is based on secondary data
which is not a mirror of reality but a representation built from ideological
and methodological assumptions; and b) the stimulation of researchers to identify the
ideological and methodological construction of data as an element of reflection
on different scientific challenges. We consider the case of territorial studies
in Brazil as an example.
Keywords: regional and urban research, reality representation,
data analysis, epistemological essay.
*
Pontificia Universidad Católica de Paraná, Brasil. Correo-e:
duarte.fabio@pucpr.br.
Introducción: la
abstracción de la realidad
Uno de los
primeros desafíos para formar investigadores en cuestiones urbanas y
regionales, principalmente cuando hay implicación personal con los asuntos
trabajados, es demostrar que, en la investigación, el territorio es una
realidad abstracta. Epistemológicamente, sólo conocemos la realidad por medio
de sus representaciones. Como escribió Charles Peirce (1997), “el grado más
elevado de la realidad sólo es alcanzado por los signos”. O Lucrécia Ferrara (2003:
37), quien dice que: “el pensamiento se construye en la construcción del
lenguaje. Nuestro ejercicio de conocimiento está conectado a los lenguajes que
disponemos para el ejercicio del juego reflexivo de la razón, o sea, el
lenguaje es otro nombre para la mediación indispensable del conocimiento del
mundo”.
Ineludiblemente,
la aproximación a la realidad pasa por un proceso de abstracción y de
reducción. La reducción puede ser entendida como una premisa temática de la
investigación. Si, por ejemplo, se estudia el problema de la ociosidad
inmobiliaria en las zonas centrales de la ciudad, no se podrán detallar todos
los aspectos de cada familia o las características de cada inmueble.
Necesariamente habrá generalizaciones, reducciones hechas para que sea posible
manejar la información. Y toda la carga emotiva que puede existir en el
investigador en relación con su objeto será destituida de valor analítico
explícito. Inmuebles ociosos en las zonas centrales urbanas cuyas calles son
refugio para una población sin vivienda se reduce, en principio, a la relación
del número de inmuebles ociosos frente al número de personas sin vivienda. El
aislamiento de casos puede traer luces a las cuestiones que escapan de las
abstracciones, pero sin generalizaciones (abstracciones y reducciones) no se
hace investigación.
Es así como
intervienen dos problemas comunes para el investigador en cuestiones urbanas y
regionales.
El primer
problema (llamémoslo de ahogamiento en números) se refiere a la conciencia de
que la representación de la realidad revela menos la realidad y más la
capacidad (o limitación) intelectual del investigador de construir
representaciones. Al mismo tiempo, y justamente porque la investigación urbana
y regional trata de representaciones (abstracciones y reducciones) de la
realidad, se debe tener más cuidado para que los datos (representaciones) sean
lentes que analicen una realidad, no espejos de las creencias ideológicas del
investigador. Por ejemplo, el producto
interno bruto (pib) per cápita en
Brasil es de us$ 2,8 mil –lo que
coloca a ese país en una relativa buena posición en el escenario mundial: en el
lugar 63 entre 177 naciones– (undp,
2005). Esa información, por lo tanto, puede ser usada para resaltar la calidad
de vida del brasileño, que no se refleja si se compara con la distribución
territorial de la media salarial por municipios, o hasta del pib per cápita por estado –donde se ven
diferencias del pib anual per
cápita por encima de R$11 mil (us$5
mil) en los estados de Río de Janeiro, São Paulo y en el Distrito Federal,
hasta valores anuales próximos a R$2 mil en Maranhão o Piauí (ibge, 2002).
El segundo
problema (llamémoslo de búsqueda de una realidad perdida) normalmente ocurre en
dos vertientes. Una es donde el investigador intenta hacer una aproximación
total entre la representación y la realidad. Un pasaje de Jorge Luis Borges
(1960: 103) sirve como ilustración:
En aquel
Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola
provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio, toda una provincia.
Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisficieron y los Colegios de
Cartógrafos levantaron un mapa del imperio, que tenía el tamaño del imperio y
coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las
generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin
Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del sol y de los inviernos. En los
desiertos del Oeste perduran las despedazadas ruinas del mapa, habitadas por
animales y por mendigos; en todo el país no hay otra reliquia de las
disciplinas geográficas.
Lo que se
aprecia aquí, y que a veces le ocurre a los investigadores, es que las
tentativas de hacer una representación minuciosa que abarque la mayor parte de
los aspectos posibles con todas sus variaciones probables, será un esfuerzo
perdido. Antes de que la representación quede lista, el objeto ya se alteró y
la representación –y, en consecuencia, la investigación– caducó.
Otro aspecto de
la búsqueda de una realidad ideal es cuando el investigador se encanta con la
representación e intenta sustituir la realidad con esa representación. Otra
vez, la literatura ilustra esta situación:
Kublai era un
atento jugador de ajedrez [...] Pensó: Si cada ciudad es como una partida de
ajedrez, el día en que yo conozca sus reglas finalmente poseeré mi imperio, a
pesar de que jamás conseguiré conocer todas las ciudades que éste contiene.
[Pero] Con el propósito de desmembrar sus conquistas las redujo a la esencia,
Kublai hubo alcanzado el extremo de la operación: la conquista definitiva,
delante de la cual los multiformes tesoros del imperio no pasaban de involucres
ilusorios, se reducía a una tesuela de madera pulida: la nada... (Calvino,
1972: 119-120).
Aquí Calvino
muestra cómo Kublai construyó un modelo de representación sofisticado que le
satisfacía de tal modo que se sintió capaz de construir la realidad sin tener
contacto con ella –o sin que, de hecho, ella existiera necesariamente–.
1. El territorio y el
denominador común
El proceso de
representación de la realidad territorial (urbana o regional), para que se
tengan datos e información manejables para el análisis, pasa por la adopción o
construcción de máximos denominadores comunes –etapa muchas veces frustrante
porque envuelve la abstracción y reduce la realidad, sin embargo, ineludible–.
Así, representar
la realidad en datos tiene como principal objetivo transformarla en partes
manipulables, mensurables y comparables. Algunos de esos datos, de esos máximos
denominadores comunes, son neutros, no sujetos a interpretaciones dudosas. Son,
básicamente, el número de personas, el sexo, la edad y la muerte. No hay cómo
cuestionar la cantidad en un grupo de personas (se puede cuestionar el método,
pero no el hecho), el sexo y la edad de ellas, o si están vivas. A partir de
allí, todos los otros datos son sujetos
a discusiones conceptuales (Santos y Silveira, 2003).
Tomemos algunos
datos a su vez derivados del cruce de otros datos o que incluyen conceptos,
pero que tienden a usarse como básicos: escolaridad, población urbana,
población rural, color de la piel, raza, religión, número de empleos e
inversiones. Existe, primero, la cuestión de quién respondió. En cuanto al
color de la piel, por ejemplo, la población brasileña tuvo un aumento de declarantes
negros entre 1995 y 2003. En investigaciones realizadas por el Instituto
Datafolha y el Núcleo de Opinión Pública (nop),
de la Fundación Perseu Abramo, en centros urbanos, el porcentaje de
entrevistados que se clasifican espontáneamente de color
negro o de raza
negra subió de 7 a
12% (y en la categoría pardo, aumentó de 6% a 11%) (nop, 2003). ¿Qué sucedió? ¿Un aumento en
la tasa de natalidad de negros y una disminución de blancos? ¿O una disminución
de prejuicios raciales que hizo que los negros se sintieran cómodos al
declararse así? ¿O se debe a programas puntuales (como las cotas
universitarias) que estimulan el cambio en las declaraciones anteriores? Como
indica el coordinador de la investigación, Gustavo Venturi (nop, 2003), ese aumento en la autodeclaración
como negros “apunta para una mayor definición de la identidad racial en
detrimento de la categoría ‘morena’, ella sí muy difusa y escamoteadora de la
cuestión racial”, además de favorecer la toma de conciencia acerca de los
conflictos, primer paso hacia la posibilidad de superarlos.
En cuanto al
número de empleos: si sólo se consideran los formales, en Brasil tenemos un
número de 88.5% de la población económicamente activa empleada en el 2004 (ibge, 2005). Pero si se considera la
tasa de informalidad, sabemos que de 1997 al 2003, casi la totalidad de las
empresas no agrícolas con hasta cinco empleados formaba parte del sector
informal –de 99 a 98%, respectivamente–, además de un aumento de 8% en los
puestos de trabajo informales en el periodo (ibge,
2003).
Otro factor que
complica la construcción de los máximos denominadores comunes es su
espacialización. En la figura i se
muestra la distribución por estados de la población trabajadora de entre 10 y
14 años.
Figura i
Población
trabajadora de entre 10 y 14 años
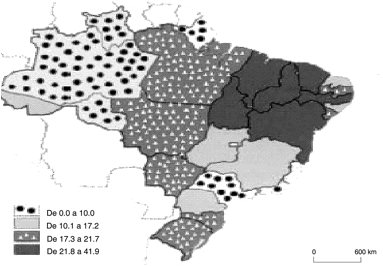
Fuente: ibge,
2000.
Tan interesante
como los análisis que se pueden realizar con apoyo del mapa (como la
concentración de trabajadores infantiles en el nordeste brasileño) es la
discusión de las concepciones de esos datos: ¿por qué esta división en edades?
No es coincidencia que éstas sean de una etapa de escolaridad –y esta misma de
una de las agrupaciones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, ibge–. Y ¿qué significa trabajar? ¿El
trabajo doméstico también se considera? Los límites administrativos de los
estados también son un factor; probablemente las características de las
ciudades del norte del estado de Paraná son más semejantes a las del suroeste
de São Paulo que a las del resto del estado, o el comportamiento en las
regiones metropolitanas es diferente al del interior. Lo que queremos destacar
es que la propia elección de los datos y su caracterización influirán en la
marcha de la investigación y en eventuales tomas de posición.
En diversos
momentos, se usan datos compuestos e indirectos; es decir, mientras los datos
neutros (número de personas) y los derivados (número de personas empleadas)
señalan sólo lo que se proponen –la cantidad de personas empleadas en
determinada región–, los datos compuestos e indirectos tienen menos relevancia
como un indicativo
directo y más como un indicio. Éstos son útiles para enriquecer la
lectura de la realidad, pero permiten menos comparaciones entre unidades
diferentes. Un ejemplo es la utilización de indicadores de posesión de equipamientos
electro-electrónicos, usados menos para señalar de hecho quiénes poseen tal o
cual equipamiento, y más como dato indirecto para conocer la concentración de
riqueza.
El Criterio
Brasil, elaborado por la Asociación Brasileña de Empresas de Investigación (abep), fue realizado inicialmente sobre
el banco de datos del Levantamiento Socioeconómico (lse) del Instituto Brasileño de Investigaciones (ibope), que estudió 20 mil domicilios en
1993, con números actualizados en el 2000. Usado en investigaciones de campo
cuando involucran entrevistas para hacer la segmentación socioeconómica de la
población, el Criterio Brasil está basado en el grado de instrucción del jefe
de la familia y en la posesión de ítems de consumo, principalmente
electrodomésticos (abep, 2003).
Este método
parte de algunas dificultades que las empresas encuentran en las
investigaciones oficiales: el intervalo de 10 años entre éstas a todos los
domicilios realizadas por el ibge,
el encuadramiento de los datos en delimitaciones geoadministrativas y el dato
económico basado en la renta del jefe de familia levantada por respuesta
espontánea. La búsqueda de otras formas de segmentación socioeconómica apoyadas
en indicadores indirectos es el gran valor del Criterio Brasil.
Sin embargo, una
relativa estabilidad económica en la última década, las facilidades de
financiación en la adquisición de bienes (mucho en función de esta misma
estabilidad) y la caída constante de los precios de esos bienes tecnológicos
hacen que el Criterio Brasil pierda su fuerza y validez, como señala Paulo de
Martino Jannuzzi (2003).
Pero el propio ibge, a partir del censo de 2000,
produjo mapas con la posesión de bienes tecnológicos. Existen mapas temáticos
con posesión de horno de microondas, computadoras o televisores por domicilio.
Esta información, principalmente cuando se cruza con la red de energía
eléctrica en el país, índices de alfabetización y renta media familiar,
propician inferencias estimulantes al investigador.
El gran problema
de esos datos –además de la división geográfica, que puede ser detallada–, es
que se mantienen estáticos en el tiempo, cosa que no sucede con la dinámica del
mercado de electrodomésticos, como muestra la gráfica i.
Gráfica I
Ventas y precio
de televisores de cristal líquido
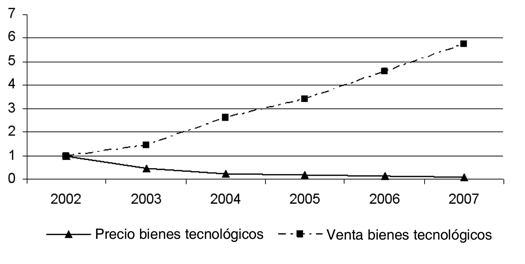
Fuente: Suppli, Revista Exame, 31 de marzo de 2004.
Tomamos un ítem
tecnológico aún no diseminado por todas las clases sociales (diferente de la
televisión, presente en más de 90% de los domicilios brasileños). En sólo
cuatro años la proyección de ventas de los televisores de cristal líquido
muestra un incremento en dólares de casi 600% –esto con un precio reducido en
90%, lo que señala que el crecimiento en el número de aparatos vendidos es aún
mayor.
Los problemas
intrínsecos a los factores considerados en la composición de esta segmentación
socioeconómica estimularán la búsqueda por alternativas conceptuales y
metodológicas, como las de Jannuzzi (2003), que considera una cierta clasificación
socioocupacional,
tomando en cuenta, además del ingreso y de la escolaridad, el estatus
socioeconómico de las ocupaciones (donde médicos, ingenieros y profesores
universitarios tienen un estatus máximo próximo a 100; y empleados domésticos o
autónomos en la agropecuaria tienen estatus mínimo próximo a 1). También
considera, en la depuración de la segmentación, el porcentaje entre las
agrupaciones profesionales de estatus socioeconómico de contribuyentes en
sanidad, riesgo de desempleo, etc. En Brasil, esa segmentación socioocupacional
es poco utilizada, según Jannuzzi (2003), por el desconocimiento de las escalas
socioocupacionales existentes y por la facilidad operacional y el relativo
poder discriminatorio de las escalas basadas en la posesión de bienes de
consumo durable. A pesar de la superioridad teórica aclamada por el autor (Jannuzzi,
2003: 254), la construcción de esa escala, con factores como riesgo
de desempleo, también
necesitan de generalizaciones conceptuales (¿se considerarán sólo empleos
formales?).
Un ejemplo
específico sobre el empleo es una investigación hecha en la ciudad de Santo
André, en la región metropolitana de São Paulo, que apuntó como la principal
demanda de la población un buen empleo. Un presupuesto de
aproximadamente R$400 millones e inversiones municipales en sectores
estratégicos, como educación y salud, elevaron la clasificación del municipio,
junto al Índice Paulista de Responsabilidad Social (Seade, 2004) de Municipio
“Económicamente Dinámico y de Bajo Desarrollo Social” a “Municipio Polo”.
Entonces, ¿qué sería un buen empleo para una ciudad que ya tiene las
mejores tasas de empleo y renta del país?
La segmentación
socioocupacional y el Criterio Brasil muestran que la propia división
socioeconómica en un determinado territorio no debe ser tomada como un dato
neutro y sí como una construcción conceptual y metodológica –como objeto de
investigación.
2. La ilusión de la
realidad extrema
Con las
tecnologías avanzadas de observación y representación espacial y con
actualizaciones de datos en tiempo real, existe la ilusión de que la precisión
absoluta está próxima, que ya no existirán impedimentos de generalizaciones
espaciales (como divisiones geoadministrativas) y temporales (con proyecciones
estadísticas en los intervalos de las investigaciones de campo). Una ilusión
peligrosa.
La figura ii, de la nasa, que muestra el mundo iluminado en agosto del 2002, es
ampliamente conocida. Esta imagen es de un realismo impresionante: se observan
todos los contornos de los continentes sin divisiones político-administrativas,
y se concentra sólo en la iluminación nocturna del mundo. Ese realismo extremo
es en verdad una pura representación, manipulada en todos los detalles. Ese
mundo no existe.
Figura ii
La tierra vista
de noche
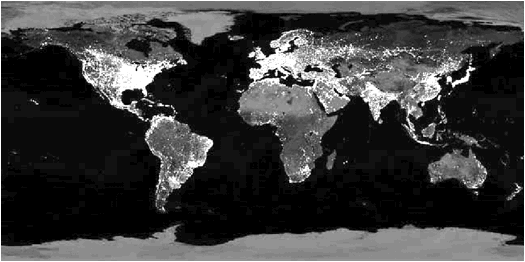
Fuente: nasa,
2002.
Primero porque
contiene todos los puntos de un geoide en un único plano. Para que vayamos al
fondo de la cuestión, esa planificación de la Tierra tiene como base la
Proyección de Mercator, uno de los posibles modelos de representación
planimétrica del planeta, donde están incluidas las decisiones metodológicas e
ideológicas (Duarte, 2002; Randles, 1994).
Además, el hecho
de que sea de noche en todos los puntos del planeta al mismo tiempo –lo que,
además de las implicaciones termodinámicas inherentes– hiere el principio de la
rotación de la Tierra. Finalmente, también con implicaciones atmosféricas
serias, la ausencia completa de nebulosidad. Esa imagen es ficción, –como otras
imágenes que usamos como instrumento de investigación.
Como en otros
casos de construcción de representaciones de una realidad, ella permite importantes
inferencias: relacionar la densidad poblacional, la tasa de urbanización y la
riqueza de regiones con mayor concentración de iluminación nocturna. Pero es
simplemente una representación. Así como en la figura iii, donde vemos la relación directa entre el consumo de
Coca-Cola por habitante como un indicador de riqueza de las naciones.
Figura iii
Consumo per
cápita de Coca-Cola
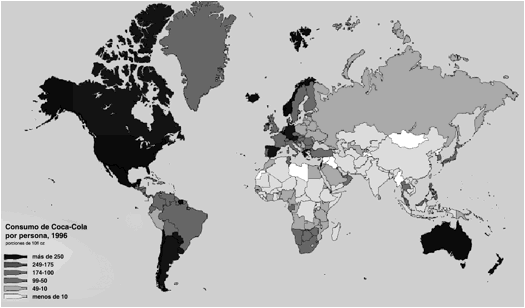
Fuente: Economist, 1997.
Complementan el
mapa las gráficas con la cantidad de gaseosa consumida por persona (véase figura
iv) y la relación entre el consumo
de Coca-Cola por habitante con el pib
per cápita de los países (véase figura v),
también tomado como indicador de riqueza.
Figura iv
Consumo de
Coca-Cola por habitante
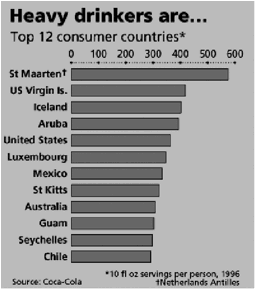
Fuente: Economist, (1997).
Figura v
Relación entre
consumo de Coca-Cola por habitante y pib
per cápita
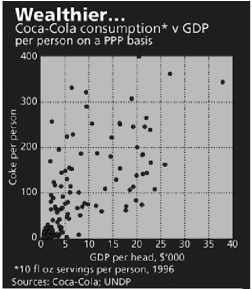
Fuente: Economist, (1997).
Ese cruce de
datos, principalmente con la intención expresa en los gráficos y en el mapa (de
que hay una relación directa entre la riqueza de las naciones y el consumo de
Coca-Cola), genera inferencias asombrosas. Por ejemplo, cuando vemos que las
islas de Saint Maarteen, Islas Vírgenes y Aruba tienen un altísimo consumo de
gaseosa. Si la relación fuese de hecho de riqueza per cápita con el consumo per
cápita de Coca-Cola, la conclusión es que las poblaciones ricas y saciadas de
gaseosa, viven en paraísos tropicales. Éste no es el caso. Las tres islas
tienen un flujo considerable de turistas, mucho más grande que la población
residente –en Saint Maarteen, por ejemplo, hay 475 mil turistas por año para
una población de 32 mil personas (unwto,
2005)–, y el turismo es responsable de gran parte del pib; y en Aruba, en 78% (wttc,
2006). Cuando la cantidad de gaseosa consumida por esos turistas se divide
entre la población residente, llegamos a esos altos valores de consumo per
cápita, lo que colocaría la isla Saint Maarteen entre los países con la
población más rica del mundo.
Claro que esas
inferencias son engañosas, pues provienen de una construcción de la
representación de la realidad. Coca-Cola sabe eso. Lo que nos interesa como
investigadores es justamente tener conciencia de que la foto de la nasa también es una construcción, una
abstracción de la realidad.
3. Tasa geométrica de
crecimiento... de municipios
Para la
investigación regional, siempre existe una adopción o construcción de unidades
geográficas para recopilar, agregar y analizar datos. Debe haber un equilibrio
entre la precisión y los detalles necesarios de los datos, conservando la
posibilidad de comparaciones entre otras unidades o la misma, a lo largo del
tiempo.
En Brasil, las
unidades geoadministrativas menores son los municipios. La variación en sus
dimensiones (Altamira, con 159,696 km2 y 77 mil habitantes, y São
Pedro, en el estado de São Paulo, con 618 km2 y 32 mil habitantes)
causa algunas dificultades para las comparaciones intermunicipales; pero son
variaciones de dimensiones que ocurren en otros países y que con ciertas
reservas, ya no causan problemas.
De hecho, las
dificultades comienzan cuando en tres bases del propio ibge (www.ibge.org.br) la información sobre el número de
municipios brasileños varía entre 5,508 y 5,560: en el Sistema ibge de Recuperación Automática (sidra) dependiendo del área de análisis,
a 5,507 en el portal Ciudades@ (www.ibge.gov.br/cidadesat).
Pero esta
variación tiene una explicación que, lejos de resolver el problema, lo
intensifica. En el cuadro 1 se presenta el número de municipios por región de
Brasil entre 1970 y 2000.
Cuadro 1
Número de
municipios por región entre 1970 y 2000
|
Regiones |
1970 |
1980 |
1991 |
1996 |
2000 |
|
Brasil |
3 952 |
3 954 |
4 491 |
5 507 |
5 561 |
|
Norte |
143 |
153 |
298 |
449 |
449 |
|
Nordeste |
1 376 |
1 375 |
1.509 |
1.787 |
1.792 |
|
Sudeste |
1 410 |
1 410 |
1.432 |
1.666 |
1.668 |
|
Sur |
717 |
719 |
873 |
1.159 |
1.189 |
|
Centro-Oeste |
306 |
317 |
379 |
446 |
463 |
Fuente: ibge
(1970-2000).
El crecimiento
es tanto que podemos calcular, por decenio, el porcentaje de nuevos municipios
creados por región, como se muestra en el cuadro 2.
Cuadro 2
Porcentaje de
crecimiento en el número de municipios por región
|
Regiones |
1980 a 1990 |
1991 a 2000 |
|
Brasil |
13% |
24% |
|
Norte |
95% |
51% |
|
Nordeste |
10% |
19% |
|
Sudeste |
2% |
16% |
|
Sur |
21% |
36% |
|
Centro-Oeste |
20% |
22% |
Fuente: ibge
(1980, 1991 y 2000).
O aún más, el
número de municipios creados en Brasil por año, haciendo de este país
probablemente el único donde se puede calcular una tasa anual de crecimiento de
unidades municipales.
Sabemos que la
creación de tantos municipios tiene explicaciones de orden político. Sin
embargo, la cuestión en este artículo es resaltar la dificultad de realizar investigaciones
histórico-regionales con comparaciones de datos, debido a la gran diversidad de
unidades existentes entre uno y otro periodos de la investigación. También
corremos peligro si, incautos, realizamos comparaciones, por ejemplo, sobre un
simple dato (neutro, como fue expuesto arriba) como el número de habitantes de
un municipio de un año a otro sin considerar que un municipio analizado en el
primer periodo ya no es el mismo en sus dimensiones y límites en el periodo
posterior. Sin esa consideración, el análisis puede ser, al menos, incorrecto,
pero, más grave aún, tendencioso. Si fueran casos aislados, los arreglos se
podrían hacer en el momento de la investigación; pero cuando una región tiene
un aumento de 95% en el número de municipios en un decenio, seguido por un
aumento de 51%, esas correcciones son prácticamente imposibles.
5. Consideraciones
finales
En este ensayo
buscamos analizar una importante suposición sobre las investigaciones urbanas y
regionales que trabajan con datos secundarios, involucrando aspectos
geográficos, sociales, económicos, etcétera: la suposición de que la
investigación urbana se realiza fundamentalmente sobre una realidad abstracta.
Esto es un facto conocido por los investigadores. Nuestra intención ha sido
demostrar que una investigación empieza con procesos de abstracciones y
reducciones que el estudioso debe hacer para transformar el contacto con la
realidad en material manipulable. Ese proceso de abstracción y reducción forma
las representaciones de la realidad, materia prima de importantes fases de la
investigación científica.
Hemos expuesto
que aunque en apariencia los datos son muy próximos a la realidad, son
construcciones de representación bastante elaboradas pero, finalmente,
representaciones.
Por último, la
atención se podría dirigir a la importancia de que los propios procesos de
construcción de esas realidades abstractas sean explorados por los
investigadores, ya que tales procesos revelan presuposiciones epistemológicas,
ideológicas y de lenguaje que alteran definitivamente el análisis de la
situación investigada. El profundo conocimiento de la realidad pasa,
necesariamente, por el conocimiento de la construcción de sus representaciones.
Bibliografía
abep
(Asociación Brasileña de Empresas de Investigación) (2003), Critério
de classificação econômica Brasil,
abep, São Paulo, disponible en
<http://www.abep.org.br>.
Borges, Jorge
Luis (1960), “Del rigor de la ciencia”, en El Hacedor, Emecé, Buenos Aires.
Calvino, Italo
(1972), Las ciudades invisibles, Minotauro, Buenos Aires.
Duarte-de
Araújo-Silva, Fabio (2002), Crise das matrizes espaciais, Perspectiva-Fapesp, São Paulo.
Ferrara
d´Alessio, Lucrécia (2003), Design em espaços, Rosari, São Paulo.
ibge (Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística) (1970),
Censo Demográfico, ibge,
Brasilia.
ibge (Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística) (1980), Censo Demográfico, ibge, Brasilia.
ibge (Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística) (1991), Censo Demográfico, ibge, Brasilia.
ibge (Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística) (2000), Censo Demográfico, ibge, Brasilia.
ibge (Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística) (2002),
Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, ibge,
Brasilia.
ibge (Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística) (2003), Economia Informal Urbana,
ibge, Brasilia, documento
html en:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/ecinf/2003/default.shtm>.
ibge (Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística) (2005), Pesquisa Mensal de Emprego - nova
metodología, ibge, documento html en:
<http://www.ibge.gov.br/brasil_em_sintese/default.htm>.
Jannuzzi, Paulo
de Martino (2003), “Estratificação socioocupacional para estudos de mercado e
pesquisa social no Brasil”, São Paulo em Perspectiva, 17 (3-4): 247-254 (julio-diciembre).
nop (Nucleo
de Opinião Pública) (2003), Discriminação racial e
preconceito de cor no Brasil,
Fundação Perseu Abramo e Rosa Luxemburg-Stufting, documento html en:
<http://www.fpabramo.org.br/nop/racismo/index.htm>.
Peirce, Charles
Sanders (1977), Semiótica, Perspectiva, São Paulo.
Randles, W. G.
L. (1994), Da terra plana ao globo terrestre, Papirus, Campinas.
Santos, M., y M.
L. Silveira (2003), O Brasil: território e sociedade
no início do século xxi, Record, Río de Janeiro.
seade (Sistema
Estatal de Análisis de Datos) (2004), Índice Paulista de
Responsabilidade Social,
seade, São Paulo, documento en:
<http://www.al.sp.gov.br/web/forum/iprs03/index_iprs.htm>.
undp (2005), Human Development Reports 14 – Economic Performance, undp, United Nations Development
Programme.
unwto (United
Nations World Tourism Organization) (2005), Tourism Market Trends, unwto.
wttc (World Travel
and Tourism Council) (2006), Tourism Satellite Accounting Highlights, wttc. (www.wttc.org/framesetsitemap.htm).
Recibido: 23 de junio de 2006.
Reenviado: 2 de octubre de 2006.
Aprobado: 16 de noviembre de 2006.
Fábio Duarte-de Araújo-Silva, es urbanista y doctor en
comunicaciones por la Universidad de São Paulo. Actualmente es profesor investigador en la maestría en gestión urbana
en la Pontificia Universidad Católica de Paraná, en Curitiba (pucpr). Ha sido investigador en el
Centre de Recherches en Aménagement et Développement de la Université Laval,
Canadá, 1998-1999, y en el Departamento de Geografía de la Universidad París I
– Sorbonne, Francia, 1999-2000. Su línea de investigación se centra en Redes
sociotécnicas urbanas y socioeconomía urbana en la pucpr. Entre sus publicaciones destacan: “Crise
das matrizes espaciais. São Paulo,
Perspectiva, 2002; “Pensar la ciudad en red”, Urbano, 9, Chile (2006); “Démocratie
participative et gouvernance interactive au Brésil: Santos, Porto Alegre et
Curitiba” (en coautoría con K. Frey), Espaces & Sociétés, 123 (4): 99-112 (2005).