Algunos rasgos y particularidades de la polarización
territorial de la producción de contenidos Web en México
Djamel Toudert*
Abstract
A
territorial polarisation of the World Wide Web
production has emerged from the contexts that transform the Internet in a
leitmotif of the socioterritorial appropriation of
different information and communication technologies. The territorial asymmetry
between production and consumption of Web contents is transformed into a
theoretical challenge that cannot take into account the conceptual development
of Geography and their territorial disciplines. In this paper, the empiric
exploration of the Web production in Mexico leads us to unravel a Web that is
enrolled in the traditional polarisation of
territorial development. The findings of this paper puts
forward some ideas that clarify the connection between the territorial
agglomeration of the Web players and the decentralisation
of its contents.
Keywords:
World
Wide Web, contents, internet, ict, Mexico, federal entities, socio-teritorial development
Resumen
La polarización
territorial de la producción de contenidos World
Wide Web
surge en un contexto en el que Internet se advierte como leit motiv
de la apropiación socioterritorial de las tecnologías
de la información y comunicación. Esta polarización se convierte en un reto
teórico que no logra ser advertido por el desarrollo conceptual de la Geografía
y las disciplinas territoriales. En este artículo, a partir de una exploración
empírica de la producción de contenidos Web en México, se advierte un posible
posicionamiento conceptual de una Web enlistada en la tradicional polarización
del desarrollo territorial. Los resultados de esta investigación aclaran la
conexión entre aglomeración territorial de los actores de la Web y la
centralización de sus contenidos.
Palabras Claves:
World
Wide Web,
contenidos, internet, tic, México,
Entidades federativas, Desarrollo socioterritorial.
*Instituto
de Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de Baja California. Correo-e:
toudert@uabc.mx y ceagi2004@yahoo.com
Introducción
Desde su puesta
en marcha por Tim Berners-Lee en 1991, la World Wide Web
(www)
tuvo un crecimiento espectacular, volviéndose rápidamente, después del correo
electrónico, en la red de acceso público con más usuarios en el conjunto de las
redes de la Internet.[1] En
una escala global, la www
siempre fue caracterizada por una creciente difusión con el incremento del
volumen de la información ofertada y el número de usuarios que interactúan de
una forma u otra con sus contenidos. Sin embargo, desde sus orígenes, la Web
estuvo marcada por flagrantes asimetrías entre países desarrollados y
emergentes en la creación de contenidos y en el nivel de accesibilidad de las
poblaciones. En este sentido, la polarización de la Web a escala de países es
un hecho bien difundido –entre otros– con la publicación de estadísticas de
dominios Web y usuarios por parte de los órganos de gobierno de la Internet y
algunas consultorías dedicadas a labores de inteligencia en el mercado de la
“nueva economía”.[2]
Pasando del
nivel de países al de entornos territoriales intranacionales,
nos encontramos con pocos trabajos enfocados a los mismos acontecimientos; en
lo general, la literatura en cuestión se centra en la exploración del caso
estadounidense. O sea, con relación el tema de la polarización socioterritorial de la producción Web, es indispensable
expandir el campo de la investigación a otros países con la finalidad de
sustentar un marco conceptual en la diversidad de los contextos.
La presente
contribución se inscribe en una dinámica de exploración y de análisis en el
nivel de las entidades federativas con el interés fundamental de buscar, desde
la perspectiva de la geografía, una posible inserción conceptual de los
fenómenos de aglomeración que prevalecen en la producción de la Web en México.
Lo anterior toma posición en un supuesto de incompatibilidad del discurso de la
sociedad de la información con la lógica del desarrollo sustentada en la
polarización territorial de la producción de contenidos Web.
El trabajo
consta de cuatro secciones: en la primera tratamos de encontrar un
posicionamiento para la polarización de la Web mexicana en el marco de los
grandes ejes del discurso disciplinario; en la segunda se presentan los métodos
e instrumentos que brindaron un sustento empírico para las afirmaciones y
supuestos desarrollados; en la tercera se lleva a cabo una caracterización de
la polarización por sus rasgos socioterritoriales más
importantes, y finalmente, en la última sección se presenta la discusión de los
hallazgos en un marco comparativo, destacando: la singularidad de la
polarización mexicana, la necesidad conceptual de ampliar la exploración a
otros países emergentes con énfasis en la posible implicación de las
externalidades de tipo informativo, y las estrategias de manejo organizacional
en la centralización de contenidos.
1. La búsqueda de un
posicionamiento conceptual para la polarización de la www mexicana
La polarización
de la producción de la www
constituye un interés interdisciplinario que destaca una creciente convergencia
temática entre las ciencias computacionales y las ciencias humanas y sociales.
A pesar de la
posición estratégica que toma el componente territorial en la construcción de
los discursos de la apropiación de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (tic), la
contribución de la geografía y sus disciplinas sigue siendo marginal y de poco
impacto en el campo de las ciencias sociales en los países emergentes como el
nuestro (Toudert y Buzai,
2004). De manera general, se registra una cierta coincidencia entre la
polarización de la Web y la centralización de su investigación académica
principalmente en Estados Unidos.
1.1. Los ejes
centrales de construcción del discurso disciplinario
Dentro del debate
académico en el seno de la geografía y sus disciplinas territoriales, son las
contribuciones de los empiristas críticos las que más enfocaron a la Web como
una plataforma de observación y de análisis para el desarrollo de un
posicionamiento con relación a la apropiación socioterritorial
de las tic (Moss
y Townsend, 1997; Kolko, 2000; Zook,
2005). Los estudios realizados por los empiristas de primera generación,
especialmente en las divisiones territoriales internas de Estados Unidos,
lograron resaltar un abordaje respaldado en la metropolización
de la infraestructura, usos y habilidades en la adopción y difusión de las tic en general y la Internet en
particular (Moss y Townsend, 2000; Dodge y Kitchin, 2001; Forman et al., 2003; Greenstein,
2006).
Conforme a la
creciente legitimación de la investigación de la Web, empieza apenas a
perfilarse en la actualidad una segunda generación de empiristas no menos
crítica, pero con una aparente disponibilidad para examinar los acontecimientos
desde un enfoque multidimensional (Forman et al., 2005; Greenstein,
2006; Blum y Goldfarb,
2005).
Globalmente,
asistimos a la consolidación de un doble abordaje teórico que parece
estructurar la parte más sustantiva del discurso disciplinario de la
apropiación de las tic. En el primero
prevalece un posicionamiento desarrollado, generalmente, fuera de las esferas
académicas, derivado de la visión de una geografía sin fricción sustentada en
el determinismo tecnológico, la trascendencia de las tic y la sustitución del espacio real por el espacio virtual
(Gaspar y Glaeser, 1998; Cairncross,
1997 y 2001). En una posición diametralmente opuesta se encuentren las tesis
del desarrollo de las tic que se
respaldan, generalmente, en la teoría de la sociedad de redes inspirada –entre
otros– por los trabajos de Castells. Los promotores
de esas tesis coinciden en que el proceso de apropiación de las tic obedece a una distribución
jerárquica de la infraestructura, usos y habilidades encaminada a consolidar la
dominación metropolitana y urbana (Moss y Townsend,
1997; Kolko, 2000; Graham y Marvin,
2001; Zook, 2005). En este último entorno conceptual,
marcado –entre otros– por la aportación de empiristas críticos de primera
generación y particularmente los que tuvieron un acercamiento con la perspectiva
de la “brecha digital”, se sostiene que la evolución a la baja de los costos de
adopción en cuencas de consumo pone en aparente ventaja a las localidades
caracterizadas por fuertes densidades demográficas y amplias dinámicas
económicas (Forman et al., 2005; Greenstein,
2006). Sin embargo, en el caso de que el posicionamiento anterior logre
caracterizar los rasgos generales de la apropiación socioterritorial
de las tic, no deja de presentar
una aparente debilidad para fundamentar las lógicas de aglomeración de los
actores del desarrollo.
Para dar al
posicionamiento anterior un alcance explicativo en el marco de las dinámicas de
aglomeración, recientemente los empiristas críticos de segunda generación
plantearon la necesidad de un enfoque epistemológico centrado en la interacción
entre la dominación metropolitana y las coincidencias encontradas en la
diversificación y especialización de la actividad económica (Forman et
al., 2005). El modelo
explicativo propuesto encuentra sentido en el marco de la segmentación de las tic en herramientas con propósitos
generales de una integración participativa (o pasiva) de cara a una adopción
más especializada para el manejo estructural y organizacional (Bresnahan y Trajtenberg, 1995).
Desde otra
perspectiva puede decirse que estas lógicas de aglomeración son fundamentadas
también en los tipos de externalidades de red que pueden resultar igual de
importantes para el entendimiento de las lógicas de atracción local y regional
(Saxenian, 2000). En este sentido, además de los enfoques
de la competitividad imperfecta y la interacción estratégica explorados por la
geografía económica, Cahuc, Kempf
y Verdier (2001) introducen el papel de las
interacciones sociales, expresadas en términos de externalidades de tipo
informativo que caracterizan el comportamiento de adopción y difusión de las tic. Según esta perspectiva, tendremos
dos lógicas de aglomeración: en la primera, las externalidades son producto de
la retroalimentación positiva y el aplazamiento de las preferencias individuales
que concurren para mejorar progresivamente la atracción local y regional (Capello y Nijkamp, 1995; Zimmermann, 2001); mientras que la segunda se sustenta en
un mimetismo originado en la incertidumbre con relación a los posibles
resultados de localización, o sea, ubicaciones en cascada respaldadas en la
toma de decisión de los demás (Suire y Vicente,
2002).[3]
De frente a las
tesis disciplinarias y sus respectivos enfoques complementarios desarrollados
anteriormente, surge la inquietud de encontrar una perspectiva más cercana para
posicionar el caso mexicano de la producción Web.
1.2. Una posible
inserción teórico-conceptual del caso de la polarización mexicana
Adelantando
algunos resultados del presente trabajo, destacamos que en el caso mexicano
existe una fuerte centralización territorial de la producción Web, en conjunto
con una tendencia a la ampliación de las asimetrías entre las entidades
federativas. Estos hechos observados, además de no encajar perfectamente en los
marcos conceptuales dominantes,[4]
generan varias inquietudes (que se desarrollan más adelante) con relación a sus
inserciones en la estructuración del discurso de la apropiación socioterritorial de las tic.
En lo que toca a
la www,
la proliferación de un discurso alentador y generoso de la trascendencia de las
tic en los procesos de integración
socioterritorial deja apenas entrever la bifurcación
entre la lógica de producción de contenidos y las estrategias puestas en marcha
para incrementar los niveles de su consumo (Zook,
2005). La diferencia entre las dos lógicas se encuentra plasmada,
independientemente de la escala de análisis, en la polarización territorial de
los actores, medios y habilidades que dan sustento a la producción de contenido
en un entorno encaminado a expandir la cuenca de usuarios –al menos– en el
segmento de la población económicamente solvente (Toudert,
2005). Así la Web es vista desde el enfoque del desarrollo de un mercado con
características comparables a las demás actividades económicas y, por lo tanto,
con un modesto potencial para despertar grandes inquietudes conceptuales. Sin embargo, nos encontramos lejos de
tanta sencillez: el universo de temas e intereses de la www son moldeados en una
reflexión plural, con mecanismos de apropiación de tecnologías y la estructuración
de estilos de vida que, en conjunto, parecen dibujar un entorno
multidimensional en la agitación del discurso de la sociedad de la información
(Toudert y Buzai, 2004).
El discurso de
la sociedad de la información[5]
toma posición en medio de un espectro complejo de significados y alcances
otorgados a los contenidos de las redes públicas, y éstos no necesariamente son
identificados como bienes y servicios mercantiles (Cornu
et al.,
2005). Como bien lo expresa Castells (2001), vivimos
con agrado o por fuerza dentro de la galaxia Internet en medio de una sociedad
de red cuyos flujos son vistos, por otros autores, como sinónimos de
“información” y “comunicación”, una nueva forma de “aprendizaje colectivo” y
producción de un “conocimiento accesible”, la emergencia de una “inteligencia
colectiva” como alternativa a las “jerarquías del conocimiento”.[6] En
esos contextos, además de las características y finalidades del suministro de
un servicio común, se consideran las interacciones y externalidades de la misma
red (y a veces fuera de ella) como componentes fundamentales de la relación socioterritorial de los contenidos. De hecho, la relación
entre contenidos y usuarios es una cuestión de escala que va incrementando los
desacuerdos y contradicciones conforme se acerca a los órdenes territoriales
básicos, los espacios naturales de dos dimensiones de alto significado social,
económico y cultural como son: la información y la comunicación. Estas últimas
son temáticas abordadas por el discurso dominante de la sociedad de la
información desde un perspectiva general y un enfoque territorial global,
desvinculándolas, en gran medida, de sus contextos inmediatos de generación (Toudert, 2005).
En el marco del
discurso dominante, la colisión técnico-conceptual entre el incremento del
número de usuarios, la participación en la producción de la www, la apropiación de las tic y el nivel de integración a la
sociedad de la información al posicionarse en un estrato global, conlleva a un
“rompecabezas” teórico sin solución. De hecho, como lo advierte Wolton (2000), la tentativa de ubicar la información y la
comunicación fuera de los alcances de la teoría social es poco convincente; en
efecto, se estaría buscando insinuar un posicionamiento casual al despojarlas
de relaciones sociales con los individuos, la democracia, la economía y la
tecnología. Lo anterior nos lleva a considerar la inserción local y regional no
como espacios neutrales de tránsito y/o de caída de los flujos de contenido,
sino más bien como territorios potenciales estructurados por las redes y sus
lógicas de construcción (Dupuy, 1991 y 1993). Sin
embargo, aunque este tipo de inserción territorial aparezca como un supuesto
viable y de interés epistemológico razonable, se toma en cuenta que lejos de
ser consensual, su uso es aun menos frecuente.
A pasar que las
redes, como lo mencionan Bakis (1993b) y Brunet (2001), traducen las jerarquías territoriales
existentes y a veces amplían sus márgenes, la rehabilitación del segundo
término de la expresión global-local adquiere un significado estratégico para
la reflexión y la acción; lo contrario sería quizá aceptar de antemano el
veredicto implacable de la disolución de la iniciativa local y regional.
En lo que toca
al desarrollo de las tic, ante el
desvanecimiento del recurrente mito de su distribución territorial equitativa,
en proporción con la aparente incapacidad de los territorios “atrasados” para
alcanzar a los más “adelantados”, se impone encontrar una alternativa al
llamado de “solidaridad digital” de algunos países en proceso de desarrollo
durante el Encuentro Mundial para la Sociedad de la Información (wsis)
realizado en Génova, en el año 2003. De hecho, como comentan Eveno (1999) y Bertrand (2001), ni las decepciones ni los
fracasos lograron matizar el atractivo poder de seducción de las tic en los espacios locales y sus
actores políticos. La creencia en la necesidad de la interconexión local a las
redes como una condición sine qua non de la integración a la economía
global (Graham y Marvin, 2001), nos manda de regreso
a una de las profecías fallidas de McLuhan: “The meduim
is the message”. En este sentido, las tic,
antídoto a la desmovilización territorial de los actores de una geografía sin
fricción y el voluntarismo que impregna algunos segmentos del discurso de la
“brecha digital”, son las caras de una misma moneda vista desde el ángulo de la
obsesión de traducir los medios por sus finalidades.
La finalidad del
desarrollo puede verse según lo que comenta Veltz
(2002), como un producto de una coevolución compleja,
un ecosistema relacional entre las estrategias corporativas y los actores
territoriales, que pueden respaldar una cooperación menos sujetada a la
distancia. Sin embargo, la autonomía en la construcción de una atracción local
y regional depende de la capacidad de tomar decisiones en materia de políticas
públicas encaminadas hacia la creación y consolidación del capital social, y
estas prerrogativas son generalmente concentradas en los poderes de las
jerarquías territoriales superiores (Puel y Vidal,
2003).
Por lo anterior,
la interpenetración de las esferas de decisión en la ecuación global-local deja
apenas entrever otra ambigüedad que toma posición en la pertinencia de las
escalas de análisis de la producción Web. Además de la confusión sobre lo que
cada quien entiende por local y global, carecemos de un conocimiento
satisfactorio sobre el impacto de la segmentación territorial de la producción
de contenidos y el interés que éstos generan en los usuarios locales y
regionales. O sea, qué tanto la oferta de contenidos puede ser independiente de
las especificidades y antagonismos de la demanda local, y qué tanto se puede
lograr lo anterior ubicando la oferta fuera del contexto territorial del
usuario. La articulación local en este sentido lejos de asemejarse a una acción
automática y neutral, toma posición en la disponibilidad de medios y
habilidades adquiridas, en cierta medida, en los procesos de aprendizaje y la
práctica de la generación de contenidos similares (Toudert
y Buzai, 2004). Todo lo dicho, en el marco del
discurso de la sociedad de la información, nos lleva a replantear la posición
de las lógicas de aglomeración local de cara a la polarización que prevalece en
los procesos de producción de contenidos Web.
El hecho mismo
de la polarización pone sobre la mesa de discusión un argumento suficiente para
descartar la perspectiva de la aglomeración sustentada en la disolución de la
fricción espacial y, por lo tanto, es más viable un acercamiento desde la
dependencia territorial de los procesos de localización. Del mismo modo, es
necesario subrayar, una vez más, que la tesis de aglomeración basada
estrictamente en la trascendencia de las interacciones económicas presenta una
explicación incompleta de los acontecimientos observados. En este caso de
estudio, la polarización de los indicadores de la actividad económica no se
asemeja ni se compara de manera lineal con la fuerte centralización de la
producción Web en México. Como posible línea de investigación a futuro, se
plantea tomar en cuenta las externalidades de tipo informativo y las
estrategias organizacionales que parecen estructurar un marco explicativo
complementario a lo vinculado con las interacciones económicas.
En materia de
desarrollo de la www,
a pesar de que la polarización a escala de los diferentes países fue puesta en
evidencia a partir de la década de los noventa el análisis de los entornos intranacionales se enfocó, en gran medida, a un grupo
selecto de países desarrollados, con una sobreexposición en el caso
estadounidense (véanse los trabajos de Moss y
Townsend, 1997 y 2000; Kolko, 2000, y Zook, 2000 y 2001). Lo anterior, además de conllevar a una
marginalización analítica de los contextos inherentes a los países emergentes,
deja entrever una posible interacción sesgada entre el arbitraje empírico y la
búsqueda de una teoría unificada para el desarrollo territorial de la Web (Toudert, 2003). Los resultados expuestos en este trabajo
nos llevan a sospechar de la existencia de diferencias pertinentes entre los
dos grupos de países y, por lo tanto, nos preguntamos si la evidencia es
suficiente para abrir una exploración en los países emergentes.
La prevalencia
de un entusiasmo impregnado de una cierta ingenuidad en un entorno de relativa
debilidad de la geografía y sus disciplinas para lograr una construcción
epistemológica de las tic, conduce
a una carencia de la información local y regional (Bakis,
1993a; Hillis, 1999; Toudert,
2000). La concentración del análisis en una escala de países se traduce, en
gran medida, en la centralización del sistema de gobierno de la Internet y en
su incapacidad para encajar en un marco operativo local y regional eficiente[7] (Toudert y Buzai, 2004; Damilaville, 2005). En medio de tantas deficiencias
conceptuales y operativas en la generación de datos e información, el
desarrollo instrumental para apoyar el presente trabajo constituye un logro
inicial y, sin lugar a dudas, perfectible.
2. Procedimientos y
mecánica de generación de datos
En el presente
trabajo se hizo un manejo de datos generados según fuentes y procedimientos
diferentes. En lo que toca a la información de dominios Web, hasta donde
tenemos conocimiento, es la primera vez que se generan estos datos en el
contexto territorial interno de un país emergente y, por lo tanto, esperamos
contar con la indulgencia de nuestros lectores con relación a nociones que se
encuentran todavía en las miras de la investigación.
2.1. La información
generada en el marco de las encuestas de dominios
La información de
dominios se generó en el marco de dos encuestas nacionales “Cibermex”
levantadas bajo nuestra responsabilidad durante el 2000 y 2004.[8] La
encuesta del 2000 se llevó a cabo con la finalidad de evaluar la validez y la
eficiencia del procedimiento metodológico; su campo de exploración fue
restringido al conteo y ubicación territorial de dominios. La encuesta del 2004
es una réplica de la iniciativa del 2000, pero en ella se extendió el campo de
búsqueda a un conjunto más amplio de variables.
Ambas encuestas
se llevaron a cabo en estricta conformidad con los marcos metodológicos e
instrumentales divulgados detalladamente en Toudert y
Buzai (2004). De manera general, el proceso muestral se desarrolló en un padrón de dominios actualizado
automáticamente con el apoyo de un algoritmo apuntando hacia los buscadores con
mayor propensión a alojar sitios bajo la bandera .mx.
Con la restricción anterior se asumió que sólo los dominios .mx constituyen
el universo producido en México, cuando en la realidad se dan los casos de
sitios mexicanos registrados con dominios de otros países y viceversa.[9] Sin embargo, a la luz de la poca
evidencia existente, se estima que los sitios registrados fuera de sus dominios
“nacionales” no alteran las tendencias observadas (Toudert
y Buzai, 2004).[10]
El proceso muestral propiamente dicho, se realizó con apoyo en el
padrón de sitios, tomándose como universo los dominios registrados por el nic-México.[11] Para conformar un marco muestral caracterizado por un error proporcional absoluto
permitido de 2% y un nivel de confiabilidad de 95% en los resultados inferidos,
se seleccionó aleatoriamente una muestra estratificada proporcional aplicando
una frecuencia de sondeo de 1/15 en el 2000 y de 1/50 en 2004. Una vez definida
la muestra, se dio paso a la ubicación territorial de dominios en las bases de
datos Whois
disponibles por medio de organizaciones como la InterNic.[12]
Lo anterior dio como resultado una relación de dominios por ubicación
geográfica que permitió el cálculo de la densidad de dominios por cada mil
habitantes con base en el dato poblacional del Censo General de Población y
Vivienda 2000 y su proyección para el 2004.
2.2. Generación y
homogeneización del número de usuarios de Internet por estado
La Asociación
Mexicana de Internet (amipci)
realiza anualmente, desde el año 2000, por medio de la consultora Selet, la encuesta de “Hábitos del mercado en línea en
México”. A partir de ese año se incluyó una pregunta para ubicar a los usuarios
de Internet en los estados de la República, publicándose los resultados sólo
para las entidades con una participación pertinente en el número total de
usuarios.[13] Los datos generados,
además de presentar falta de información para varios estados de la República,
se caracterizaron también por cortes anuales (publicados de acuerdo con la
lógica del ranking),
conformando listas de estados parcialmente diferentes de un año a otro. Para
hacer uso de estos datos de generación única en el país, tuvimos que realizar
dos procesos de extrapolación de la información a las demás entidades
federativas ausentes de las publicaciones de la amipci.
En primer lugar
se realizó para los estados presentes en la lista publicada anualmente por amipci una
proyección de la participación de usuarios por entidad que permitió lograr la
homogenización de la información de usuarios para el 2000 y 2004. En un segundo
paso se aplicó a las encuestas del 2000 y del 2004 un modelo de predicción
lineal regresivo para la generación de la información faltante para algunas
entidades federativas. El modelo logrado fue optimizado con un estudio
exploratorio discriminante que arrojó como variables independientes: a) porcentaje de dominios por estado de
cara al total nacional; b) participación estatal en el producto
interno bruto (pib) nacional, y c) captación bancaria por habitante en
el nivel estatal con relación al mismo concepto en el nivel nacional.[14]
Una vez
determinada la participación de los usuarios de Internet en cada estado de la
Republica para el 2000 y el 2004, se calculó el número absoluto de usuarios con
base en el total nacional de usuarios estimado por las encuestas de la amipci. Los
demás cálculos e indicadores que implican densidades por número de habitantes
se basaron en el dato poblacional del Censo General de Población y Vivienda
2000 y su proyección para el 2004.
3. Resultados y
caracterización de la producción Web en México
Para lograr una
caracterización coherente de la producción de la www en el nivel de las entidades
federativas, los resultados de este trabajo se presentan desde tres
perspectivas encaminadas a facilitar, en la última sección, la discusión
comparativa con otros contextos territoriales. De acuerdo con esta lógica, en
el inicio se enfoca la contribución de los estados a la producción nacional de
la Web, seguida por la exploración estructural de la dispersión territorial en el
entorno de las contribuciones estatales, y, para finalizar, se pone de relieve
lo que consideramos, desde nuestra perspectiva, como rasgos característicos de
la especialización estatal.
3.1. Una aplastante
polarización territorial de la estructura productiva de la Web
En su conjunto,
la contribución de las 15 primeras (top-15) entidades federativas productoras
de la Web se mantuvo durante el periodo 2000-2004 casi constante en una cifra
aproximada de 94% del total de los dominios producidos en México. Durante el
mismo tiempo, la producción Web fue muy marginal en los 17 estados restantes,
que registraron individualmente una contribución promedio del orden de 0.35% a
la www
nacional.
La producción
nacional de la Web fue encabezada por el Distrito Federal (df), Nuevo León y Jalisco con una
participación que presentó un incremento entre 2000 y 2004 de 73 a 75% del
total de los dominios, destacando en el mismo periodo una franca dominación del
df, con una contribución que pasó de 53 a
55% del total nacional (véase gráfica i).
La dinámica
2000-2004 de los estados productores de la Web fue marcada en el 2004 por la
salida del top-15
de los estados de Sonora, Sinaloa y Coahuila y la entrada de Quintana Roo,
Yucatán y Guerrero. Sin embargo, hay que aclarar que las tres entidades que
ingresaron al top-15 durante el 2004 lo lograron con
una participación de sólo 4%, que puede tradurcirse
en una dinámica marginal que se presenta en el nivel bajo del top-15.
Desde una
perspectiva estandarizada con la población, la contribución en el 2004 de las
entidades federativas medida con indicadores de penetración social de Internet
y de especialización en la producción de la Web destaca un alto distanciamiento
entre el df
y el promedio nacional. En este sentido, el df presentó una participación 18
veces más alta en la producción de dominios Web, 11 veces más usuarios de la
Internet, 2.5 veces más dominios Web por cada cien usuarios de Internet y,
finalmente, 10 veces más dominios por cada mil habitantes. A pesar del matiz
que introduce la estandarización con la población en los dos últimos
indicadores, salvo el estado de Nuevo León, que presentó dos veces más dominios
Web por cada cien usuarios de Internet que el df, el dominio del df en los demás casos es aplastante.
Gráfica i
Dinámica de los 15 primeros estados productores de
dominios Web entre 2000-2004
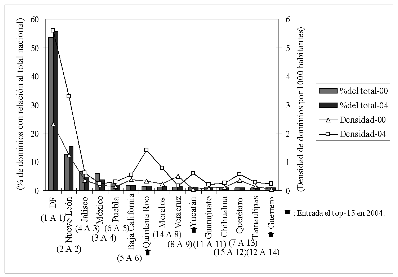
Fuente: Véase la sección “Procedimientos y mecánica de
generación de datos”.
3.2. Estancamiento
de las asimetrías entre entidades federativas
De frente a la
fuerte polarización que pareció caracterizar a la producción Web en México
entre el 2000 y el 2004, el análisis de la dispersión de las contribuciones
estatales nos permite apreciar la tendencia evolutiva de la iniquidad en las
contribuciones que consolida a final de cuentas la centralización.
La dinámica de
la dispersión en la contribución de los estados a la producción de la Web
nacional medida por la evolución del coeficiente de variación (cv)[15]
interestatal entre 2000 y 2004 registró un ligero incremento, pasando de 3 a
3.13, lo que deja entrever una relativo estancamiento de las diferencias
observadas (véase gráfica ii).
Gráfica ii
Evolución
interestatal de algunas variables de penetración
de la Internet y la Web entre 2000 y 2004
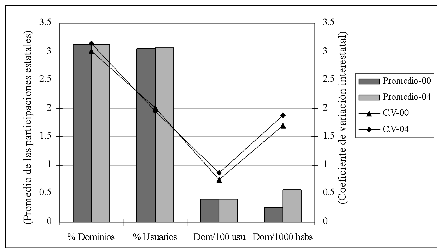
Fuente: Véase la sección “Procedimientos y mecánica de
generación de datos”.
De manera
general, se puede observar que la concentración en la contribución de las
entidades federativas es más baja en el caso de los indicadores estandarizados
con la población respecto a los demás indicadores absolutos. En el mismo orden
de ideas, durante el 2004 la concentración de la contribución interestatal en
el número de dominios por cada mil habitantes fue dos veces más elevada que en
el número de dominios por cada cien usuarios de Internet. Esta situación parece
indicar que a pesar de haberse duplicado el promedio interestatal de dominios
por cada mil habitantes entre el 2000 y el 2004, hay más equidad en la
contribución de los estados a la producción de la Web entre los usuarios de la
Internet que entre la población en general (véase gráfica ii). El estancamiento temporal de
la dispersión interestatal entre usuarios y población en general, se traduce en
las diferencias, a veces muy altas, entre los dos universos y, en cierta
medida, en un fuerte desfase en las dinámicas del crecimiento de los usuarios
de Internet respecto al crecimiento poblacional.[16]
3.3. Fortalecimiento
de un eje productivo bicéfalo entre el df y Nuevo León
Enfocando el
análisis a los usuarios de la Internet, que son finalmente los beneficiarios
directos de la producción de la Web, el cociente de consumo de la Web (ccw),[17]
introducido por primera vez por Zook (2001),
constituye un indicador de interés para apreciar la evolución de los
comportamientos estatales respecto el promedio del desempeño nacional.
Las entidades
federativas que mostraron un ccw
más alto que el promedio nacional durante el 2000 sumaron un total de siete; en
orden decreciente: Morelos, df,
Querétaro, Puebla, Nuevo León, Tlaxcala y Jalisco. Durante el 2004 se registro
un cambio significativo; las entidades con mayor desempeño que el promedio
nacional fueron seis, conformadas en orden decreciente por: Nuevo León, df, Quintana
Roo, Sinaloa, Baja California Sur y Yucatán (véase lámina i).
La dinámica
entre el 2000 y el 2004 del ccw
más alto que el promedio nacional destaca la pérdida de la continuidad
territorial en la región central del país como producto de un bajo desempeño de
las entidades que conforman la cuenca de usuarios potenciales: Jalisco y los
estados periféricos del df.
A pesar de una distribución territorial que parece indicar signos de un
relajamiento de la polarización en el 2004, la misma dinámica deja entrever una
franca consolidación del liderazgo territorial de Nuevo León y el df acompañada
de un desplome del ccw
en la entidad de Jalisco. Lo anterior nos lleva a reconsiderar la pertinencia
de seguir exhibiendo el “Triángulo de Oro”[18]
como el defecto estructural del desarrollo de las tic en México, cuando todo parece indicar un fortalecimiento
de la polarización en un eje de desarrollo bicéfalo conformado por Nuevo León y
el df.
La emergencia de
nuevas entidades en el 2004, como Quintana Roo, Sinaloa, Baja California Sur y
Yucatán, es más bien el resultado de un crecimiento de la participación de esos
estados en la producción de la Web en un entorno caracterizado por un número de
usuarios relativamente bajo. Sin embargo, hay que aclarar que la participación
en la producción nacional de la Web de esas mismas entidades es drásticamente
reducida y, por lo tanto, una producción marginal tendrá un impacto pertinente
en el ccw.
Dicho de otro modo, bajo una cierta masa crítica de dominios Web y usuarios de
Internet, el distanciamiento de los componentes del ccw entre entidades es tal que el
indicador pierde coherencia y significado.
4. Discusión y
contextualización comparativa de los rasgos observados
La Web en México
se inició formalmente en 1994 con 45 dominios, llegando a alcanzar durante el
mes de marzo del 2005 la cifra de 116,616. En su gran dimensión, la Web
mexicana se encuentra capitalizada internamente y estructurada alrededor de
pequeños jugadores (Toudert, 2005). Entre el 2000 y
el 2004, los dominios en México tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual
de 16.58%, y la densidad de dominios por cada mil habitantes pasó de 0.54 en el
2000 a 0.90 en el 2004, marcando un crecimiento promedio anual de 15.04%.[19]
Lámina i
Evolución del cociente de consumo de la Web (ccw)
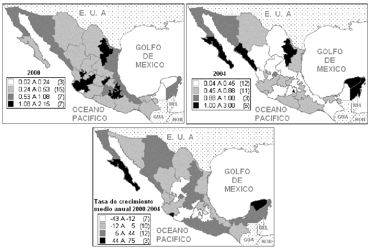
Fuente: Véase la sección “Procedimientos y mecánica de
generación de datos”.
En una
comparación de la densidad en México de dominios por cada mil habitantes con la
de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(ocde),
en el 2002, la cifra nacional se ubica en alrededor de 31 puntos porcentuales por
debajo del promedio de la ocde, y en 37 puntos por debajo del de la
Unión Europea.[20] Con el crecimiento
registrado entre el 2000 y el 2004 de la densidad de dominios en México, le
tomaría a nuestro país 15 años alcanzar la densidad promedio de la ocde en el
2002 (ocde,
2003).
Entre otros
comentarios que se pueden verter respecto al alto desnivel observado entre
México y los países desarrollados, rescatamos el hecho de un evidente potencial
de crecimiento que se desprende del mismo diferencial, que tendrá que reducirse
en cualquier escenario optimista. Sin embargo, nos sumamos a Castells (2001) preguntándonos por qué los sitios del mundo
virtual son puestos en marcha desde pocas ubicaciones y a partir de un enfoque
local; podemos seguir preguntándonos también si la polarización territorial de
la Web en México es compatible con el propósito de aminorar la brecha con los
países desarrollados. En un contexto de falta de datos para contestar de manera
satisfactoria a todas las dimensiones de las preguntas anteriores, un
acercamiento inicial comparativo entre México y los países desarrollados puede
sustentar un interés para profundizar en un futuro la investigación en este
sentido.
La
caracterización en la sección anterior de la producción Web en el nivel de las
entidades federativas deja entrever particularismos y divergencias del
conocimiento publicado con relación a la misma producción en algunos países
desarrollados. Sin embargo, como se ha venido afirmando desde el inicio, es
poca la literatura con objetivos coincidentes, por ello, tanto nuestra fuente
comparativa en lo que toca a los datos globales y estadounidenses fue la
generada por Zook (2000 y 2001), así como la
información del contexto alemán generada por la cooperativa denic-eg.[21]
4.1. La polarización
como denominador común, pero exageradamente alta en México
La producción de
la Web en México no escapa a las grandes lógicas de polarización existentes en
varios países desarrollados; sin embargo, los niveles de centralización en
nuestro país son exageradamente elevados. En efecto, cuando en el 2000 la más
alta participación de la producción de la Web estadounidense fue alcanzada por
el estado de California con 21% (Zook, 2000 y 2001),
y en Alemania por la Renania del Norte con 24.18%,[22]
en México, el df
encabezó las entidades federativas con una contribución de 53%. Durante el
mismo año, el top-15 de los estados productores de la
Web estadounidense registro una participación de 67%, frente a una contribución
de 94% alcanzada por el top-15 en México. En el mismo orden
comparativo, el Reino Unido presentó en 1999 la producción nacional más
polarizada de los países europeos con una participación de 29% en Londres (Zook, 2000 y 2001). mientras que en Alemania se registró la
participación menos centralizada del continente: en conjunto, Berlín, Munich y Hamburgo contribuyeron con sólo 13.2% a la
producción nacional de la Web.[23]
Enfocando la
disimetría de las contribuciones estatales, la situación nacional es también
particular: cuando en México el coeficiente de variación (cv) de las producciones estatales
de la Web alcanzó una cifra de 3 en el año 2000, el cv estatal estadounidense fue de
1.7, y el de los 16 länder alemanes apenas alcanzó 1.08, es
decir, la concentración de las participaciones estatales en México es casi dos
veces mas alta que en Estados Unidos y tres veces más
que en Alemania.[24]
En el marco de
la información comparativa disponible, la centralización territorial de la
producción de la Web en México deja entrever un rostro distinto al de los
países desarrollados. El análisis comparativo parece arrojar esquemas de
localización que no reflejan linealmente y en la misma medida la tradicional atractividad de los centros de gravedad de la actividad
económica; en los países desarrollados parece predominar una polarización
relativamente extensiva, y en México sobresale una lógica de centralización
francamente intensiva. Lo anterior, con el paso del tiempo, nos lleva a
preguntar si hay indicios de una mayor difusión e integración socioterritorial en el marco de la lógica actual del
desarrollo nacional de la Web.
4.2. Una evolución
divergente de la polarización mexicana respecto a los países desarrollados
En lo relativo a
la información internacional disponible, el dato comparativo más pertinente en
la dinámica evolutiva de México, Estados Unidos y Alemania es la variación
temporal de las participaciones territoriales en las respectivas producciones
nacionales de la Web. Así mientras la participación del top-15 de las entidades estadounidense
pasó de 74% en 1998 a 58% en el 2001,[25] y
entre el 2000 y el 2004 el top-15 de ciudades y regiones alemanas
bajó su participación en una proporción modesta de 26.5 a 25.7%, en México,
durante el mismo tiempo, la contribución del top-15 a la producción de la Web nacional
se mantuvo casi constante, en alrededor de 94%. En lo que toca a las entidades
con mayor contribución, la participación del estado de California en la
producción estadounidense disminuyó de 21.5% en 1998 a 17% en el 2001, y la
participación entre 2000 y 2004 de Berlín, Hamburgo y Munich
en la producción alemana bajó de 13.24% a 12.47%,[26]
por su parte, durante ese mismo período la participación del df siguió
subiendo de 53 a 55%. Lo anterior parece indicar que con el paso del tiempo,
mientras en Estados Unidos y Alemania ha habido una difusión de la
participación territorial a la producción nacional, en México nos encontramos
de cara a una creciente concentración de la Web. Sin embargo, aunque el
comparativo entre Estados Unidos y Alemania parece insinuar que a mayor
polarización corresponde una mayor difusión en el tiempo, en el caso mexicano
no se ve del todo esta tendencia. De hecho, entre 2000 y 2004 en México se
registró un aumento en el cv
de la participación de los estados, que pasó de 3 a 3.13, traduciéndose en un
crecimiento de la iniquidad en la contribución de las entidades federativas,
cuando en Alemania la tendencia fue lograr una mayor equidad en la
participación territorial de sus 16 länder (el cv pasó de 1.08 a 1.06) y hasta
de sus 440 ciudades y regiones más importantes (el cv bajó de 1.98 a 1.83).[27]
Además de las
particularidades de la concentración que caracteriza al df, se registró en la misma
entidad un indicador de especialización en la producción de la Web
relativamente bajo respecto a varias capitales y ciudades de los países
desarrollados. En efecto, cuando en el 2000 hubo en el df 2.33 dominios por cada mil
habitantes, en 1999 Los Ángeles alcanzó 21.7 Nueva York, 16.8; Vancouver, 10.9;
Londres, 8.6; París, 2.5; Berlín, 20.2; Hamburgo, 20.2; Munich,
50.9, y Tokio, 1.3 (Zook, 2000 y 2001 y Krymalowski, 2000). Siendo la densidad de dominios por cada
mil habitantes muy baja en el df, lo anterior evidencia una gran capacidad de
desarrollo que se puede apreciar en el crecimiento medio anual del 24.4 % entre
2000-2004, de frente a 20.12% registrado en el land de Berlín durante el mismo periodo.[28]
En el mismo orden de ideas, el crecimiento alcanzado en la densidad por el df es nueve
puntos porcentuales más alto que el incremento nacional y 11 puntos porcentuales
por debajo del incremento promedio registrado entre 2000 y 2002 por los países
de la ocde.
De todo lo
anterior sobresale en México una polarización territorial con un perfil que
destaca a futuro un gran potencial de crecimiento de la producción Web,
alimentando a su vez un padrón de concentración acaparado en su más alta
proporción por el df.
Desde esta perspectiva, el desarrollo de la Web adquiere un significado y una
apreciación de escala en donde los indicadores nacionales son sustentados en un
desempeño territorial altamente diferenciado. La oportunidad del desarrollo
nacional de la Web se vuelve casi sinónimo de la capacidad de su crecimiento en
el df, dejando entrever, por lo tanto, serios
riesgos de fortalecimiento de la polarización existente.
Más allá de lo
observado en México, la búsqueda de una hipotética unidad en el discurso de la
sociedad de la información nos lleva a preguntar si nuestro contexto nacional
es aislado u obedece a una lógica compartida con los demás países emergentes. Dar
respuesta a esta pregunta en un entorno informativo más propicio de lo
disponible en la actualidad, permitirá quizá reposicionar la apropiación socioterritorial de las tic
en el marco de la divergencia de lógicas de aglomeración entre países
desarrollados y emergentes.
En este sentido,
la naturaleza del desnivel con los países desarrollados nos invita a considerar
la intervención de diferencias pertinentes en la apropiación socioterritorial de las tic
y su posible traducción en padrones distintos de aglomeración productiva. Lo
anterior abre la posibilidad de plantear alternativas y conducir políticas
encaminadas a suavizar los excesos que pueden caracterizar a la producción Web
en países como el nuestro.
4.3. La conexión
entre polarización organizacional y centralización de contenidos
La polarización
de la producción Web en México no parece estar sujeta totalmente a una lógica
de estructuración territorial del desarrollo económico; al ser así,
observaremos una relación clara entre el ranking de la contribución estatal a la
producción Web y los indicadores de la actividad económica, y quizá también los
demás indicadores del desarrollo social.[29]
Por un lado, la actividad económica no parece explicar por sí misma la fuerte
centralización de la producción Web en el df,
y, por el otro, salvo el caso de Nuevo León, la contribución de las
demás entidades federativas no manifiesta sus pesos respectivos en la economía
nacional.
Los empiristas
de primera generación coincidieron en explicar la centralización de la
producción Web estadounidense por medio del nivel de conexión metropolitana a
lógicas y jerarquías de acceso a la información económica (Moss
y Townsend, 1997 y 2000; Dodge y Shiode, 2000). A la
dimensión anterior, Zook (2001) añade la
disponibilidad en algunas metrópolis (y no en otras) de condiciones
organizacionales y estructurales encaminadas a centralizar la innovación
tecnológica y la inversión del capital-riesgo, que en conjunto concurren al
fortalecimiento de la polarización de contenidos.
Estos entornos
parecen caracterizar a una Web compuesta de jugadores con un cierto nivel de
sofisticación en materia de innovación y una pertinente estructuración de sus
planes de negocio en la modalidad virtual (o en línea). Sin embargo, resulta
quizá necesario reconocer que pocos actores de la Web están involucrados en
acciones de liderazgo en la innovación tecnológica y no todos son financiados
por medio del capital-riesgo. En el caso de México, durante el 2004 sólo 12% de
los dominios registrados fueron originados por organizaciones con planes de
negocio posicionados exclusivamente en línea, y la mitad de ellos se ubicaron
en el df.[30]
En el mismo orden de ideas, los dominios nacionales provenientes de
organizaciones claramente posicionadas en informática, Internet y
telecomunicaciones, apenas alcanzan 13.54% (con un poco más de la mitad
localizados en el df);
los demás son principalmente el producto de un entorno comercial, de prestación
de servicios y de gobierno (Encuesta Nacional Cibermex,
2004). La Web mexicana aparece, entonces, sustentada en su más extensa
dimensión por actividades tradicionales y presenciales complementadas en la
modalidad virtual con diversas lógicas de optimización, promoción y
diversificación. En este sentido, la producción de contenidos Web en México
presenta entornos estructurales conectados a contextos socioterritoriales
favorables, unos más que otros, a la apropiación de las tic.
La reciente
incursión del empirismo de segunda generación en el estudio del caso
estadounidense arroja evidencias de contextos de apropiación de las tic segmentados por diferentes lógicas
organizacionales en el nivel de los sectores, ramas y clusters, a veces de manera independiente de la ubicación en
territorios dominantes (Forman et al., 2005; Greenstein,
2006). Otras evidencias ponen de relieve el papel de las externalidades de tipo
informativo en los procesos de ubicación en contextos de menor jerarquía
territorial y/o de baja articulación entre actores (Capello
y Nijkamp, 1995; Zimmermann,
2001; Suire y Vicente, 2002).
Más allá de los
logros analíticos y explicativos del empirismo de primera y segunda
generaciones, persiste en ambos una cierta debilidad conceptual para aclarar el
origen de la conexión entre la polarización territorial de los actores y la centralización
de los contenidos Web. Dicho de otro modo, el contexto de polarización de los
actores no tiene por qué aludir de antemano a un cuadro explicativo de la
centralización de contenidos. Lo anterior nos lleva quizá, una vez más, de
regreso a la exploración de las estrategias de manejo de la información
organizacional, la localización de las tecnoestructuras
y el tipo de articulación territorial de sus poderes de decisión y acción
informativa (Toudert y Buzai,
2004). Desde luego, habrá que comprobar esos supuestos, y mientras eso ocurre,
el planteamiento parece reflejar un potencial explicativo para estructurar una
hipótesis de trabajo a futuro.
Aclarar los
motivos de la ubicación y las grandes lógicas de aglomeración de la producción
Web adquiere, según nuestro punto de vista, una posición central en la
discusión de la apropiación socioterritorial de las tic en el marco de la conceptuación de
la sociedad de la información. Desde esta perspectiva, resultaría quizá válido
examinar la naturaleza y el significado del balance socioterritorial
entre la producción y el consumo en el contexto de la articulación
global-local. Dicho de otro modo, ¿tendrá sentido la sociedad de la información
en un contexto dicotómico de regiones productoras y otras consumidoras de
contenido?
4.4 Dilución y
pérdida del significado de los indicadores de producción de la Web
Los indicadores
de países utilizados a menudo –entre otros– por los organismos internacionales
(uit, ocde) para
analizar y explicar la apropiación de las tic
por medio de la producción Web pierden, en gran medida, sus significados una
vez aplicados en el contexto de polarización que caracteriza a nuestras
entidades federativas. Independientemente del tecnicismo que implica la
búsqueda de una coherencia de escala en los indicadores de producción Web, no
perdimos de vista que estos instrumentos de medición, lejos de reflejar números
casuales y neutrales, de hecho son un sustento para la reflexión, elaboración y
evaluación de políticas de desarrollo de las tic.
A pesar de que
dos indicadores de especialización en una entidad de cien mil y otra de 10
millones de habitantes pueden arrojar un mismo valor numérico de cuatro
dominios por cada mil habitantes, el poder de movilización y el impacto de 400
dominios frente 40,000 merecen considerarse como diferentes en una hipótesis de
trabajo. Del mismo modo, resulta quizá necesario definir, antes que todo, con
mayor objetividad el significado y el alcance de los indicadores enfocados a la
elaboración del discurso de la apropiación socioterritorial
de las tic.
Como acabamos de
verlo en el caso mexicano, los significados del cociente de consumo y el de
especialización territorial, respectivamente, con relación a la población y a
los usuarios efectivos de Internet, no son idénticos y, por lo tanto, no pueden
aludir strictosensu a un mismo contenido semántico en el
marco de una hipotética teoría de la apropiación socioterritorial
de las tic. Por un lado, nos
enfrentamos a los antagonismos de la perspectiva socioterritorial,
que reclama una integración coherente en los dispositivos analíticos y no nada
más como una dimensión estigmatizante del otro;
sobresale la necesidad de una adecuada transferencia semántica desde los
indicadores hacia los grandes conceptos teóricos y operacionales.
Los niveles de
pertinencia de los indicadores que fueron ideados en países caracterizados por
una polarización extensiva son de hecho estructurados en un entorno de relativa
homogeneidad de las unidades analizadas. En el caso mexicano, la polarización
es intensiva y la contribución de las entidades a la producción nacional
presenta fuertes desfases desde el origen mismo de los componentes intrínsecos
de estos indicadores. La
coherencia de los indicadores de la producción Web delimita entonces el alcance
del análisis en un enfoque de escala, dejando entrever la necesidad de ajustar
los instrumentos de observación a los diferentes contextos de polarización.
Conclusión
De frente al
discurso emblemático de una Web que rompe con las fricciones del espacio y el
tiempo camino a la consolidación de la sociedad de la información, en los
hechos el desarrollo de la Web exhibe una exagerada polarización territorial.
Las grandes disimetrías existentes entre los países desarrollados y los
emergentes dejan apenas entrever otros padrones de polarización intranacionales que reflejan, en cierta medida, el peso de
las jerarquías territoriales que dan sustento a las lógicas de integración
(global-local).
Por su
singularidad estructural y su tendencia de evolución, la polarización de la Web
mexicana presenta algunas particularidades que dificultan su posicionamiento en
los modelos explicativos ideados en el contexto de los países desarrollados. De
antemano se presenta la necesidad de llevar a cabo estudios comparativos con el
interés de sustentar o no la pertinencia de una tesis alternativa para mejorar
nuestro entendimiento y acciones en el entorno de los países emergentes.
Frente a la
relativa debilidad de los modelos basados en la estricta interacción de las
actividades económicas para explicar la aglomeración de los actores
involucrados en la producción Web, consideramos que la exploración desde el
enfoque de las externalidades de tipo informativo puede ayudar a destrabar
algunas incógnitas del rompecabezas locacional. Del
mismo modo, tomar en cuenta los esquemas y estrategias de manejo de la
información organizacional puede mejorar el acercamiento a una posible conexión
entre la polarización de los actores de la Web y la centralización de los
contenidos de ésta.
Todo lo anterior
parece abrir un campo de acción optimista para la instrumentación de políticas
de reorientación y corrección de un desarrollo que parece a todas las luces
encaminarse en el sentido de agudizar la polarización existente en la “economía
tradicional”.
Bibliografía
Asociación
Mexicana de Internet (amipci), (2000 y 2004), Hábitos
del mercado en línea en México,
Asociación Mexicana de Internet, www.amipci.org.mx/contenidos/estudios.html.
Bakis, Henry (1993a), “Economic and
Social Geography Toward the Integration of Communications Network Studies”, en
Henry; Bakis, Rondal Abler
y Edward Roche, (cords.), Corporate
Networks, International Telecommunications and Interdependance,
Belhaven Press, Londres, pp. 1-15.
Bakis, Henry (1993b), Les réseaux et leurs enjeux sociaux,
col. PUF, Col. Que sais-je?, París.
Banamex-Citigroup
(2001 y 2004), México. Indicadores regionales y
actividad económica,
División de Estudios Económicos y Sociales, 2004, División de Estudios
Económicos y Sociopolíticos, agosto 2001 y 2004, México.
Bertrand, Nathalie (2001), “Technologies d’information
et de communication: quel rôle dans les dynamiques
territoriales et les processus de développement,
Revue
d’Économie Régionale et Urbaine,
1, 135-152.
Blum, Bernardo y Avi Goldfarb
(2005), Does the
Internet Defy the Law of Gravity?, Working paper, www.rotman.
utoronto.ca/~agoldfarb/gravity.pdf. En curso de publicación en Journal of International Economics.
Bresnahan, Timothy y
Manuel Trajtenberg (1995), “General Purpose Technologies:
Engines of Growth?,” Journal
of Econometrics, 65: 83-108.
Brunet, Roger (2001), Le déchiffrement du monde, Mappemonde, Belin, París.
Cahuc, Pierre; Hubert Kempf, y Thierry Verdier (2001),
Interactions sociales et comportements
économiques, Annales d’Économie et Statistiques, 63-64:1-11.
Cairncross, Frances
(1997), The Death
of Distance, Harvard University Press, Cambridge.
Cairncross, Frances
(2001), The Death
of Distance, 2.0, How the Communications Revolution will Change our Lives, Texere, Londres.
Capello, Roberta y Peter Nijkamp
(1995), Le rôle des externalités
de réseaux dans les
performances des firmes et des régions: l’exemple des ntic,” en Alain Rallet, André
y Torre,. (coords.), Economie industrielle et économie spatiale, Economica, París, pp. 272-293.
Castells, Manuel
(2001), The
Internet Galaxy. Reflexion on the Internet, Business,
and Society, Oxford University Press, Nueva York.
Cornu, Bernard Jean; Louis Fullsack; Yves Jeanneret; Alain Kiyindou; Sarah Labelle; Christian Le Moenne;
Françoise Massit-Folléa, y M. Mathien
(2005), “Vous avez dit société de l’information?”, en Catherine Souyri,
(coord.), La “société de l’information”: glossaire
critique?”,
La Documentation Française, París,
pp. 9-35.
Damilaville, Loïc
(2005), “Gouvernance de l’Internet”, en Catherine Souyri
(coord.), La ‘société de l’information’: glossaire
critique, La Documentation Française, París,
pp. 80-82.
Dupuy, Gabriel (1991), “Nouvelles
technologies, nouveaux territoires? pour conclure”, en F. Rowe
y P. Veltz, (coords.), Entreprises
et territoire en réseaux, Presse de l’École National des Ponts et Chaussées, París, pp.
291-300.
Dupuy, Gabriel
(1993), “Géographie et économie
des réseaux”, L’espace
géographique,
xxii,
(3):193-209.
Dodge, Martin y Narushige
Shiode (2000), “Where on the Earth is the Internet?
An Empirical Investigation of the Geography of the Internet”, en James Wheeler, Yuko Aoyama y Warf Barney (coords.), Cities in the Telecommunications Age: The Fracturing of Geographies, Routledge, Londres pp. 42-53.
Dodge, Martin y Rob Kitchin
(2001), Mapping CyberSpace, Routledge, Londres.
Encuesta
Nacional Cibermex (2000), Ciberespacio,
territorio y territorialidad en México,
Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali.
Encuesta
Nacional Cibermex (2004), Ciberespacio,
territorio y territorialidad en México,
Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali.
Eveno, Emmanuel (1999), “Le développement local sur les tic
n’existe pas, nous l’avons rencontré”, Pouvoirs
Locaux,
II, (41): 58-66.
Expansión
(2005), Las 500 empresas más importantes de México, Grupo Editorial Expansión, Versión
digital 2005, México.
Forman, Chris; Avi Goldfarb
y Shane Greenstein (2003), “The Geographic Dispersion of Commercial Internet
Use,” en Steven Wildman y Lorrie Faith Cranor, Rethinking Rights and Regulations: Institutional Responses to New Communication Technologies, mit Press,
Cambridge, pp. 113-146.
Forman, Chris; Avi Goldfarb
y Shane Greenstein (2005), “How did Location affect Adoption of the Commercial
Internet? Global Village vs.
Urban Leadership,” Journal
of Urban Economics, 58 (3): 389-420.
Gaspar, Jess y Edward Glaeser
(1998), “Information Technology and the Future of Cities”, Journal of Urban Economics, 43 (1):
136-156.
Graham, Stephen y Simon Marvin (2001), Splintering Urbanism: Networked Infraestructures
Tecnological Mobilities and
theUrban Conditions, Routledge, Londres.
Greenstein, Shane (2006), “The Economic Geography of
Internet Infrastructure in the United States,” en Martin Caves, Sumit Majumdar y Ingo Vogelsang, (coords.), The Handbook of Telecommunications Economics,
vol. II, sec. II, cap. 8, Elsevier, Amsterdam.
Hillis, Ken (1999), “On the Margins:
The Invisibility of Communications in Geography”, Progress in Human Geography,
22 (4): 543-566.
Kolko, Jed (2000), “The Death of
Cities? The Death of Distance? Evidence from the Geography of Commercial
Internet Usage,” en Ingo Vogelsang y Benjamin Compaine, (coords.), The Internet Upheaval, mit Press,
Cambridge, pp. 73-98.
Krymalowski, Mark David (2000), Die
regionale verteilung von domainnamen in Deutschland, Tesis en Geografía Socioeconómica,
Diplomado (diplomprüfung) en administración de
empresas, Facultad de Estudios Socioeconómicos, Universidad de Colonia,
Colonia.
Lévy, Pierre (1997), Collective Intelligence. Mankind’s Emerging World in Cyberespace, Plenum Publishing Corporation, Londres.
Lévy, Pierre (1998), Becoming Virtual. Reality in the Digital Age,
Plenum Publishing Corporation, Londres.
Moss, Mitchell y Anthony Townsend (1997), “Tracking the
Net: Using Domain Names to measure the Growth of the Internet in U.S. Cities”, Journal of Urban Technology, 4
(3): 47-60.
Moss, Mitchell y Anthony Townsend (2000), “The
Internet Backbone and the American Metropolis”, Information Society, 16 (1):
35-47.
nic-México
(2002), Recopilación de estadísticas y conteos sobre nombres
de dominio, hosts y servidores de Web en México y el mundo, Network Information
Center México, Monterrey.
nic-México
(2005), Datos de conteo de dominios, Network Information
Center México, Monterrey.
Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) (2003), Science,
technologie et industrie: Tableau de bord de l’ocde. Versión electrónica, www.oecd.org.
Puel, Gilles y Matthieu Vidal (2003), “Le bassin
de Castre-Mazamet: d’un bassin traditionnel au développement par les tic” Revue
d’Économie Régionale et Urbaine,
3: 477-498.
Saxenian, AnnaLee (1994), Regional Advantages: Cultural and Competition in
Silicon Valley and Route 128, Harvard University Press,
Cambridge.
Saxenian, AnnaLee
(2000), “Les limites de l’autarcie: Silicon Valley et Route 128” en
G. Benko y A. Lipietz, (coords.), La richesse
des régions: la nouvelle géographie socio-économique, puf,
París, pp. 121-147.
Souyri, Catherine (2005), La
“société de l’information”:
glossaire critique, La Documentation Française, París.
Suire, Rafael y Jérôme
Vicente (2002), “Géographie de la Net-économie: qu’y a-t-il de nouveau?”, en Maurice Baslé, y Thiery Penard (coords.), Europe: la société européenne de l’information,
Economica, París 87-117.
Toudert, Djamel
(2000), “La www
en la frontera mexicana. Hacia el descubrimiento de una dimension
desconocida”, Frontera Norte, 13 (24): 7-33.
Toudert, Djamel
(2003), “La integración telemática en México: algunos límites y contradicciones
de la planeación centralizada”, Región y Sociedad, xv
(28): 193-223.
Toudert, Djamel
(2005), El ciberespacio, territorios y territorialidad en
México, ponencia
presentada en el coloquio Fronteras y Poderes en América Latina, Centro de
Investigación y Documentación sobre América Latina-credal-cnrs, 20-21 de junio del 2005,
París.
Toudert, Djamel y
Gustavo Buzai (2004), Cibergeografía.
Tecnologías de la información y las comunicaciones (tic) en las nuevas visiones espaciales, Universidad Autónoma de Baja
California, Baja California.
Veltz, Pierre (2002), Des
lieux et des liens, politique du territoire à l’heure de la mondialisation, Édition de
l’Aube, París.
Vicente, Jérôme (2002), “Externalités de réseaux vs. externalités informationnelles dans les dynamiques de localisation”, Revue d’Economie Regionale et Urbaine,
4, 535-552.
Wolton, Dominique (2000), Internet
et aprés? Une théorie
critique des nouveaux médias, Flamarion,
París.
Zimmermann, Jean-Benoit (2001), “The Firm-Territory
Relationships in the Globalization: Towards a New Rational”, European Journal of Economic and Social Systems,
15: 57-75.
Zook, Matthew (2000), “Internet
Metrics: Using Hosts and Domain Counts to Map the Internet Globally”, Telecommunications Policy, 24 (6-7):
613-620.
Zook, Matthew (2001), “Old
Hierarchies or New Networks of Centrality? The Global Geography of the Internet
Content Market”, American
Behavioral Scientist, 44 (10): 1679-1696.
Zook, Matthew (2005), The Geography of the Internet Industry: Venture Capital,
Dot-coms, and Local Knowledge,
Blackwell Publishers, Massachusetts.
Recibido: 9 de enero de 2006.
Aceptado: 29 de mayo de 2006.
Djamel
Toudert es doctor en Geografía,
Urbanismo y Ordenamiento Territorial por el Instituto de Altos Estudios de
América Latina, Universidad de París III. Actualmente es investigador del
Instituto de Investigaciones Sociales de la uabc; coordinador general de la
Cooperativa de Enseñanza y Aprendizaje Geográfico Integral
(http://www.ceagi.org) y consultor en tecnologías de la información geográfica.
Su línea de investigación actual es la apropiación socioterritorial
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (tic). Sus publicaciones más recientes
son Cibergeografía.
Tecnologías de la información y las comunicaciones (tic) en las nuevas visiones espaciales, Edición de la Universidad
Autónoma de Baja California, Baja California; “Contribución al estudio de la
articulación entre telefonía fija doméstica y marginación socioterritorial
en las localidades de los estados de la Frontera Norte Mexicana”, Frontera
Norte,
Revista del Colegio de la Frontera Norte, vol. 15, núm. 30, pp. 7-32; “La
integración telemática en México: algunos límites y contradicciones de la
planeación centralizada, Región y Sociedad”, Revista
del Colegio de Sonora,
vol. xv,
núm. 28, pp. 193-223; “La www
en la frontera mexicana. Hacia el descubrimiento de una dimension
desconocida”, Frontera
Norte,
Revista del Colegio de la Frontera Norte, vol. 13, núm. 24, pp. 7-33.