Estructura y eficiencia urbanas.
Accesibilidad a empleos, localización residencial e
ingreso en la zmcm 1990-2000
Manuel
Suárez-Lastra*
Javier
Delgado-Campos**
Abstract
The
sub-urbanisation of employment has lead to the thought that the urban structure
in the city is changing from being mono-centred to becoming poly-centred and
thus will tend to be more efficient. On the contrary, through gravitational
analysis of accessibility, in this study we propose that this supposition is
false and that in the last decade the zones with greater population growth have
lost accessibility to employment. In the same manner, the preliminary results
of measuring the employment accessibility indicate that the population
with lower income are the least favoured. Finally, we present some
evidence that suggests the need of urban planning based on employment
accessibility as well as some recommendations for urban public policy.
Keywords:
accessibility,
transport, urban planning, spatial segregation, sub-urbanisation
Resumen
La
suburbanización del empleo ha llevado a pensar que la estructura urbana de la
ciudad está cambiando de monocéntrica hacia una policéntrica y, por lo tanto,
tenderá a ser más eficiente. Por el contrario, en este estudio proponemos,
mediante análisis gravitacionales de accesibilidad a empleos, que este supuesto
es falso y, más aun, que las zonas de mayor crecimiento poblacional han perdido
accesibilidad a empleos en la última década. Asimismo, los primeros resultados
de medir la accesibilidad a empleos indican que la población en los estratos de
ingreso más bajos son los más desfavorecidos. Finalmente, presentamos la
evidencia que sugiere la necesidad de planeación urbana con base en
accesibilidad a empleos, así como una serie de recomendaciones de política
pública urbana.
Palabras clave:
accesibilidad, transporte, estructura urbana, segregación espacial,
suburbanización.
*Instituto
de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Correo-e:
elmanix@gmail.com, msuarezl@prodigy.net.mx
**Instituto de Geografía de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Correo-e: jdelgado@igiris.igeograf.unam.mx
Presentación
Tiene lugar un
debate acerca de si la Ciudad de México es o no una metrópoli policéntrica. Es
un hecho que la proporción de empleos que las cuatro delegaciones centrales
aportan a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (zmcm) ha disminuido considerablemente en las últimas
décadas. Pero aun teniendo en cuenta esta disminución proporcional, tres de
ellas se colocaron entre las cuatro delegaciones con el mayor crecimiento
absoluto de empleos en la zmcm
entre 1990 y 2000.
La disyuntiva
entre considerar la proporción de crecimiento o bien el crecimiento absoluto de
empleos con relación a su localización y tipo, genera controversias sobre la
primacía de la ciudad interior y da pie a tres hipótesis distintas acerca de la
transformación de la estructura del empleo urbano en la ciudad: monocentrismo
con dispersión, policentrismo y desarrollo en corredores (strip
development).
Los tres casos
suponen la pérdida de primacía del centro original. En el primer caso, el
centro tradicional se extiende sobre una superficie cada vez mayor pero a menor
densidad conforme aumenta la distancia al mismo, dejando de ser un centro
compacto. En el segundo, se crean nuevos subcentros separados físicamente del
centro original, y en el tercer caso, la estructura central se mantiene, pero
se desarrollan zonas de empleo a lo largo de vías de transporte que emanan del
centro original.
El hecho es que
hoy en día los especialistas sobre el tema aseguran que la teoría urbana
clásica basada en el modelo monocéntrico ya no explica la estructura de las
grandes ciudades. Y es que con el crecimiento, esta estructura monocéntrica
deja de ser funcional. La consecuencia es una fase de transición hacia una
estructura urbana alternativa más eficiente (Aguilar y Alvarado, 2005).[1]
En el presente
trabajo se mide la eficiencia del incremento y localización de los mercados de
empleo en la zmcm en relación con
la localización de las zonas residenciales por medio de índices de
accesibilidad a empleos entre 1990 y 2000. La discusión se centra en determinar
el tipo de transformación que la ciudad ha tenido y la calidad de la misma.
La conclusión es
que, cualquiera que sea la forma urbana hacia la que transita la zmcm, la accesibilidad a empleos ha
disminuido en la periferia de la ciudad interior y en las zonas de mayor
crecimiento demográfico, a pesar de su incremento proporcional de empleos. Por
el contrario, quienes viven cerca de la ciudad interior tienen mayores
oportunidades de empleo apropiados a los sectores de ocupación y categorías de
ingreso de la población de estas áreas y, por lo tanto, existe un
“desequilibrio espacial” (spatial mismatch) generalizado que se acentúa en el
tiempo, con relación a la distancia al centro y, por ende, con relación al
crecimiento de la ciudad.
El artículo está
dividido en tres secciones. En la primera se hace un recuento de la teoría y
las discusiones más trascendentes respecto de la accesibilidad, el desequilibrio
espacial y el equilibrio entre empleo y vivienda (jobs-housing
balance). En la
segunda parte se presentarán la metodología empleada en el estudio y los
resultados del análisis. Posteriormente, en la tercera sección se presentan una
serie de conclusiones y recomendaciones de política pública.
1. Teoría e
investigaciones previas
El término
accesibilidad, con frecuencia, es confundido con el de movilidad, aunque, sin
duda, está relacionado con él. En su significado más simple, la accesibilidad es
la oportunidad de llegar a un lugar útil desde otro. Una carretera de seis
carriles en medio de un desierto tendría un alto índice de movilidad por la
velocidad que un automóvil podría alcanzar en ella; sin embargo, si en los
extremos de la carretera no existiera nada, la accesibilidad que ésta
produciría sería nula.
La accesibilidad
tiene, por lo tanto, dos componentes: un componente de transporte (o factor de
resistencia) y un componente de actividad (o factor de motivación) (Handy,
1993). Estos componentes obligan al estudio de los usos del suelo y de la
concentración de actividades económicas y residenciales con relación a los
medios de transporte que las conectan tomando en consideración la distancia
entre ellas. Visto así, estudiar la accesibilidad significa evaluar la
eficiencia de la estructura urbana con relación a su organización
socioeconómica-espacial interna.
Las medidas de
accesibilidad a empleos tienen origen en los estudios sobre la segregación
racial y de ingreso en Estados Unidos de América. En 1964, John Kain propuso la
hipótesis del desequilibrio espacial. En 1968, en “Housing Segregation, Negro
Employment, and Metropolitan Decentralization”, aportó la evidencia empírica
que probaba que las limitaciones en la elección del lugar de residencia de los
afro-americanos en Estados Unidos, junto con la dispersión de empleos de las
ciudades centrales, eran los factores causales de las bajas tasas de empleo y
bajo ingreso (Kain, 1994). El estudio se basaba en la evidente transformación
hacia estructuras policéntricas de las ciudades norteamericanas como resultado
de la suburbanización del empleo. Por su parte, Mills (1972) demostró que la
baja accesibilidad a empleos que caracterizaba a la población negra no se debía
a una cuestión de raza sino a una de educación e ingreso. Dado que la curva de
oferta de renta (bid-rent curve) de los pobres tiene una pendiente
mayor, éstos tienden a vivir en el centro. Con la suburbanización del empleo,
se crea un patrón de desequilibrio espacial entre los ocupantes de las
viviendas de bajos ingresos y los empleos que pueden obtener. De acuerdo con la
lógica de la teoría urbana clásica de localización económica (Alon-so, 1964),
esto se debe a que los primeros empleos en suburbanizarse son aquellos que
tienen el menor valor agregado de producción y los que requieren una menor
calificación. De esta forma, el desequilibrio espacial afectaría a hogares
tanto blancos como negros en condiciones de pobreza. Este punto es fundamental
pues, en el caso de la Ciudad de México, la raza no es un factor pertinente,
pero sí lo es la categoría de ingreso.
Arnott (1997)
clasifica los enfoques sobre el desempate espacial en dos tipos. Un primer
enfoque subraya la oportunidad de obtener un empleo mediante el conocimiento de
la oferta en redes de información (Holzer et al., 1994; O’Regan y Quigley, 1993). Este
enfoque subraya que la información sobre empleos suburbanos es difícil de
obtener en el centro de la ciudad, más aún si ésta fluye mediante un sistema de
persona a persona (mouth-to-mouth) y depende de que el interesado tenga
conocidos y conexiones para obtener un empleo (Chapple, 2001).
Un segundo
enfoque centra la discusión de la baja oportunidad de empleos para los
habitantes de la ciudad central en los costos del traslado (commuting
costs) (Cervero et
al., 1997, Ihlanfeldt
y Sjoquist, 1989). Si debido a la suburbanización de los empleos, la
posibilidad de obtener uno disminuye para quienes viven en la ciudad interior,
estos residentes tendrán que realizar viajes más largos al trabajo o bien
quedar desempleados. Los costos del traslado se incrementan, pues el transporte
público hacia los suburbios suele ser de baja calidad, la densidad de servicio
es poca y el servicio no es frecuente. En el presente análisis se adopta esta
segunda perspectiva, pero aplicada a la zmcm.
Cervero es uno
de los precursores en la medición del desequilibrio espacial con base en
índices gravitacionales de accesibilidad, entendida ésta como el número de
oportunidades reales de trabajo que tienen los pobladores de una zona
determinada, tomando en cuenta la distancia entre las zonas residenciales y los
centros de empleos y emparejando empleos y trabajadores de acuerdo con sectores
económicos (Cervero, 1997; Cervero et al., 1997). En diversos análisis sobre el
Área de la Bahía de San Francisco, Cervero ha insistido en que la principal
causa del desequilibrio espacial es la falta de un balance entre empleos y
vivienda (jobs-housing balance) (Cervero, 1989, Cervero, 1995, Cervero, 1996). Esta
propuesta ha generado una gran discusión entre académicos, en favor y en
contra.
Y es que la idea
de accesibilidad entre empleos y residencia supone que la ciudad está
estructurada alrededor de los mercados de trabajo y que, por lo tanto, la
localización residencial debe estar ligada a la ocupación de quienes trabajan.
Esta idea es, hasta cierto punto, la continuación de una larga tradición entre
economistas, aunque, frecuentemente, de diferentes corrientes, que reflejan la
importancia de las estructuras laborales y económicas en la organización social
y datan desde Smith, pasando por Marx, Marshall, Polanyi y Alonso.
A Guliano y
Small (1993) se debe la principal crítica a la propuesta del equilibrio entre
vivienda y empleo. Argumentan que dicho desequilibrio no afecta sustancialmente
los tiempos de recorrido al trabajo (aunque es estadísticamente significativo)
y que, por lo tanto, las políticas metropolitanas que busquen alterar la
estructura del suelo urbano están destinadas al fracaso. En su opinión, el
tiempo de recorrido al trabajo pudiera servir como amortiguador (buffer) psicológico entre el hogar y el
empleo. Asimismo, la existencia cada vez mayor de hogares con más de un
trabajador hace imposible que una residencia se localice cerca de los empleos
de todos sus miembros trabajadores. Sin embargo, en su propio modelo han
logrado explicar cerca de cincuenta por ciento del tiempo promedio de traslado
mediante un modelo de programación lineal de “traslado en exceso” (excess
commute) tomando en
cuenta sectores económicos de ocupación pero sin contar categorías de ingreso
entre residentes y empleos.[2]
Finalmente,
Giuliano y Small (1993) niegan que exista tal desequilibrio espacial, e instan
a que se deje actuar al mercado y a que, por medio de él se alcance la
eficiencia de usos de suelo. Sin duda, ésta es una visión que le concede
demasiados méritos al mercado, al grado de extenderle el nivel de equilibrador
de la segregación social.
1.1. Aplicabilidad
de la perspectiva analítica norteamericana a la realidad de la zmcm, 1990-2000
No existe, hasta
el día de hoy, un estudio sistemático sobre la accesibilidad a empleos en la zmcm. Hasta hace poco tiempo, las
investigaciones que aludían a la idea de accesibilidad se habían limitado a
hablar sobre la relación centro-periferia entre empleo y vivienda, y sobre la
desdensificación y terciarización del centro, o bien habían descrito los flujos
de transporte en la zona metropolitana (Cruz Rodríguez, 2001; Delgado et
al., 1999;
Villavicencio; 1999). Asimismo, se han realizado diversos estudios descriptivos
sobre las formas y flujos de transporte basados en encuestas de origen-destino
de la Ciudad de México y limitados, en su mayoría, a la descripción de la
deficiencia de la estructura de trasporte dadas las distancias y tiempos de
recorrido, y de la movilidad de la fuerza laboral de la ciudad (Lizt, 1988;
Muñoz, 1995; Navarro, 1988, Quintanilla; 1995). Aunque existe una relación
necesaria entre uso del suelo y transporte, pocos investigadores dedicados al
transporte ponen atención al uso del suelo. Por su parte, quienes investigan
sobre el uso del suelo y la actividad económica, en particular quienes estudian
la vivienda, se basan en generalizaciones sobre el transporte o bien no hacen
ninguna mención. Si bien estos estudios han sido importantes para la
comprensión de los fenómenos metropolitanos, son insuficientes.
Estudios más
recientes, como los de Grazibord y Acuña (2005) y Aguilar y Alvarado (2005),
partiendo de distintos enfoques metodológicos han sugerido que la estructura
monocéntrica de la zmcm está
cambiando a una estructura policéntrica (multinodal o polinuclear, en sus
propios términos). Otros autores han definido a la ciudad con una estructura de
“policentrismo [y] centralidades que carecen de autosuficiencia socioeconómica
[que] mantienen una relación de dependencia con el núcleo central de la ciudad,
que conserva así su capacidad altamente centralizadora y concentradora de
actividades, funciones y recursos” (Delgado et al., 1999).
La base común
tácita de los estudios citados, aunque sigan perspectivas distintas (flujos de
transporte, forma urbana y crecimiento socioeconómico), es la relación entre el
uso del suelo y el transporte. El uso de suelo se refiere a las actividades que
se realizan en un determinado espacio, mientras que por el transporte se
entiende la relación socioeconómica y espacial entre los distintos espacios.
Por su parte, el crecimiento socioeconómico se refiere a cómo se transforman
los espacios existentes y cómo se estructuran los nuevos espacios urbanos.
Las conclusiones
que se desprenden de estos estudios son en momentos coincidentes y en momentos
opuestas. Aunque en ninguno se niega que exista una suburbanización del empleo
(esto lo indican las estadísticas), unos suponen un centro cada vez más fuerte
con una periferia desarticulada y con empleos dispersos que genera una
acentuada segregación social, y, otros, una estructura que tiende a formar
subcentros (sin aceptar o rechazar que sea más eficiente).
En la
perspectiva aquí propuesta, es decir, en términos de accesibilidad a empleos,
el supuesto inicial es que la suburbanización económica genera mayores
oportunidades de empleo en la periferia y, por lo tanto, mayor accesibilidad.
Pero ¿acaso esto es cierto? Dependiendo de las estadísticas que se analicen, esto
podría o no ser así.
En las figuras i y ii
se muestran dos perspectivas. En la primera se muestra el crecimiento de
empleos y Población Económicamente Activa (pea)
por contorno urbano, y en la segunda, la proporción crecimiento metropolitano
de cada contorno entre 1990 y 2000. El primer resultado interesante es que a
pesar del mencionado despoblamiento de la ciudad interior (-12.3% entre 1990 y
2000) la pea y la pea ocupada tuvieron un ligero
incremento en la ciudad interior (0.8 y 1.5%, respectivamente). Ello habla,
hasta cierto punto, de la movilidad residencial dentro de la zmcm y, mejor aún, de las
características de quienes llegan y de quienes se van. El segundo resultado
pertinente es que la diferencia entre las proporciones de crecimiento entre pea es mayor en la ciudad interior y en
el cuarto contorno que en los contornos intermedios (véase figura i).
Sin embargo, si
se compara lo anterior con los datos de la figura ii, el resultado se vuelve alarmante. Excepto en el primer y
cuarto contornos, donde la aportación del crecimiento a la zmcm es más o menos equilibrado, el
mayor aumento de empleos sucede en el centro y decrece con la distancia,
mientras que el mayor crecimiento de la pea
se registra en el segundo y tercer contornos. ¿Significa esto que la
accesibilidad a empleos ha sido mayor en el centro y en la periferia de la
ciudad? ¿Ha sido eficiente la generación de empleos en la zmcm en términos espaciales? ¿Puede
suponerse que se están formando subcentros? ¿O es que la suburbanización de
empleos ha tomado, por el momento, la forma de dispersión (sprawl) económica? A continuación se muestra
un análisis detallado de accesibilidad para la zmcm
que ayudará a resolver estos cuestionamientos.
Figura i
Proporción
de crecimiento de pea y empleos
por
contorno metropolitano 1990-2000
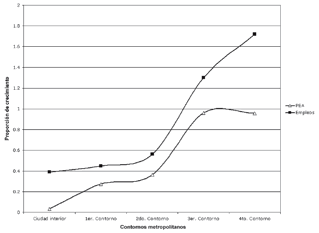
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos
Económicos 1989 y 1999 y de los Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y
2000.
Figura ii
Proporción del crecimiento total de empleos y pea por contorno metropolitano
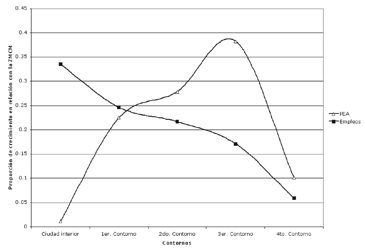
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos
Económicos 1989 y 1999 y de los Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y
2000.
2. Evaluación de la
accesibilidad a empleos
Para medir los
cambios en la accesibilidad a empleos en la zmcm
se utilizaron varios índices que miden la oportunidad de empleo que tienen los
trabajadores de los distintos municipios de la ciudad, tomando en cuenta la
distancia como elemento de fricción. Dada la creciente actividad económica
periférica, se consideraron todos los empleos por municipio de la zona
metropolitana y no sólo los empleos de la ciudad interior. La distancia entre
municipios se calculó con base en la red de transporte en vías primarias entre
los centroides de las áreas urbanas de los municipios. Las fuentes de
información para 1990 y 2000 fueron los respectivos Censos Generales de
Población y Vivienda y los Censos Económicos 1989 y 1999. En los ejercicios
siguientes, se replican algunos de los análisis hechos por Cervero, pero en la
aplicación a la zmcm se añaden
nuevas formas de análisis de accesibilidad derivadas de mediadas utilizadas
previamente.
El primer índice
calculado es un índice gravitacional básico que simplemente cuenta el número de
empleos por municipio y los pondera por la distancia entre municipios elevada a
un coeficiente de fricción de acuerdo con el municipio de referencia (ecuación
1). Este índice se calculó para 1990 y 2000. Por ser un índice relativo, al
igual que el resto de los índices que presentaremos, los resultados se muestran
estandarizados (véase figura iii).
Ecuación 1. Índice
de accesibilidad básico[3]
![]()
donde:
= Número de empleos en el centro de empleo j.
Dij
= Distancia mediante la red de transporte entre las zonas i y j.
![]() = Coeficiente de impedancia[4]
calculado empíricamente como -0.82.
= Coeficiente de impedancia[4]
calculado empíricamente como -0.82.
Los resultados de
este primer análisis muestran que, en términos generales y para el periodo en
estudio, la ciudad interior tuvo la mayor accesibilidad a empleos. Asimismo, a
medida que la distancia al centro aumenta, la accesibilidad decrece. Esto no
debería sorprender a nadie. De acuerdo con esta perspectiva, las delegaciones
centrales han perdido accesibilidad al igual que los municipios de los
contornos tres y cuatro. Por el contrario, las delegaciones y municipios del
primer y segundo contornos, han ganado accesibilidad. Esto significa que entre
1990 y 2000, los empleos generados están más cerca de los contornos intermedios
y que, por lo tanto, su población ha sido la más beneficiada en cuanto a
accesibilidad.
He aquí un
problema: ¿qué tan útiles son estos empleos a la población residente? Es decir,
¿corresponden a los tipos de empleos que la población de estos municipios y
delegaciones requieren?
Para resolver
este cuestionamiento se calculó un índice de accesibilidad gravitacional-isocrónico,
que es una medida más robusta de accesibilidad. Este índice ajusta las
oportunidades de empleos ponderados por el coeficiente de fricción de la
distancia, pero en función de distintos sectores económicos, y los pondera por
el porcentaje de la pea municipal
que se dedica a cada sector económico. De esta manera, no se sobreestiman las
oportunidades de empleo cuando aumentan los empleos de un sector determinado en
áreas donde la pea se dedica a un
sector distinto, como sucede con el índice de accesibilidad básico. Los
resultados se muestran en las Figuras iv
y vii.
Figura iii
zmcm: índices de accesibilidad simple
a empleos, 1990-2000
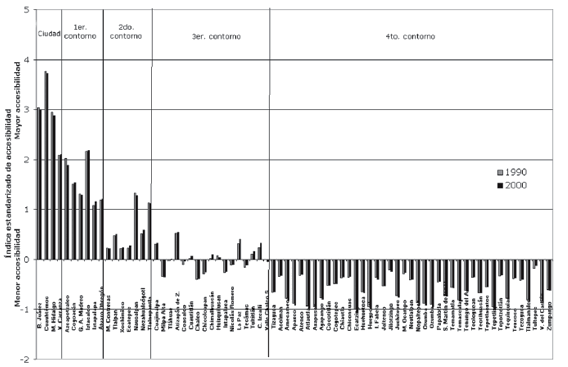
Fuente: Elaboración propia con base en la ecuación 1.
Ecuación 2. Índice
de accesibilidad emparejado por sector de empleo[5]
![]()
donde:
= Número de empleos en el sector de ocupación k en el centro de empleo j.
Pik=
Número de residentes empleados en la zona i en el sector de ocupación k.
Dij=
Distancia mediante la red de transporte entre las zonas i y j.
![]() = Coeficiente de impedancia calculado
empíricamente a -0.82.
= Coeficiente de impedancia calculado
empíricamente a -0.82.
k = Sectores
de ocupación[6] donde k = 1…11. (1)
Minería, (2) Manufacturas, (3) Electricidad y agua, (4) Construcción, (5)
Comercio, (6) Transporte, (7) Sector financiero y bienes inmuebles, (8)
Servicios profesionales y técnicos (9) Servicios sociales y de salud (10)
Servicios personales y, (11) Servicios de restaurantes y hoteles.
Los datos de este
segundo análisis muestran resultados casi opuestos a los del modelo simple.
Aunque se mantiene el patrón de accesibilidad decreciente centro-periferia, lo
relevante en este caso es el cambio de accesibilidad por municipio entre los
dos años del periodo (véase figura v).
Esta comparación revela que el aumento de empleos en la zona metropolitana, en
realidad, generó una mayor accesibilidad en las delegaciones de la ciudad
interior, y no que éstas hayan perdido accesibilidad, como se supondría según
el índice simple. Por el contrario, las delegaciones centrales ganaron la mayor
accesibilidad de toda la zmcm. En
esto radica la importancia de saber no sólo cuántos empleos se crean, sino
también de qué tipo son, y sobre todo si corresponden a las necesidades y
características de la población local.
En los casos del
primer y segundo contornos, con la aplicación del índice simple se subestima la
accesibilidad, pues no sólo ganaron accesibilidad sino que incluso lo hicieron
en mayor cuantía. De la misma forma, los que perdieron accesibilidad en
realidad pierden más cuando se considera el ajuste por sector de ocupación. En
particular son notables los casos de Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec,
comúnmente considerados como centros metropolitanos, ya que, a pesar de estar
por encima de la media, han visto disminuir sus índices de accesibilidad.
Figura iv
zmcm: índices de accesibilidad
ajustada por sector de empleos, 1990-2000
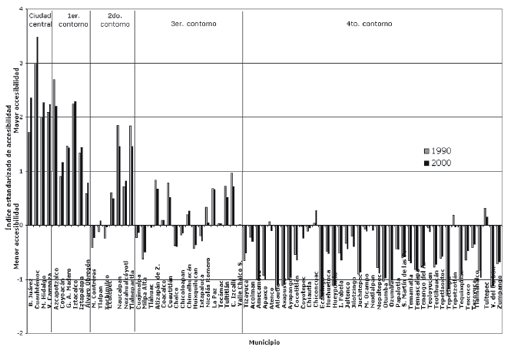
Fuente: Elaboración propia con base en la ecuación 2.
Figura v
zmcm: relación del cambio en
accesibilidad a empleos por tipo de índice, 1990-2000
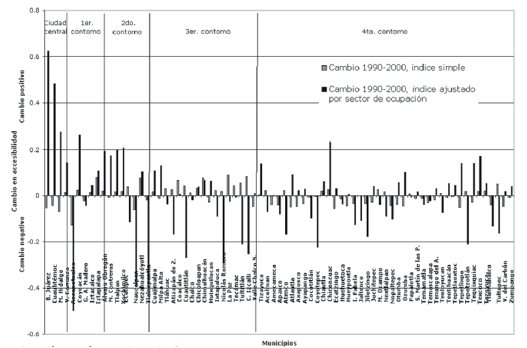
Fuente: Elaboración propia con base en las ecuaciones 1 y
2.
Para el tercer
contorno, con excepción de Cuajimalpa, Milpa Alta y Huixquilucan, el índice
simple también sobreestima los cambios de accesibilidad. Al ajustar el índice
por sectores de ocupación, en 10 de los 17 municipios de ese contorno disminuye
la accesibilidad, y no aumenta, como lo mostraba el primer índice. Finalmente,
en el cuarto contorno la variación entre índices es similar a la del primer y
segundo contornos. La mitad de los municipios perdieron accesibilidad, mientras
que la otra mitad, ganó. Sin embargo, los municipios que perdieron
accesibilidad, perdieron en promedio más que la que ganaron el resto de los
municipios.
Figura vi
zmcm: índices de accesibilidad
ajustados por sector de empleo y por sector de empleo y categoría de ingreso
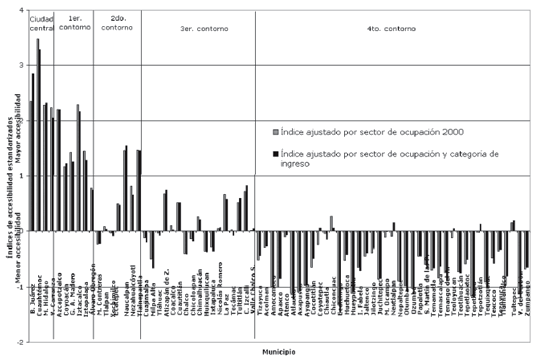
Fuente: Elaboración propia con base en las ecuaciones 2 y
3.
Pero he aquí
otro problema. Si bien el índice anterior ajusta los empleos con la pea por sector de ocupación, aún queda
por resolver el efecto que las distintas categorías de ingreso dentro de los
distintos sectores económicos pueden tener sobre la accesibilidad. Por ejemplo,
en el caso de dos personas que se dedican al sector financiero, ¿acaso puede
considerarse equivalente el empleo que tiene un cajero con el de un
vicepresidente corporativo? Es claro que la importancia del ingreso es
definitiva. Para captar los diferentes estratos dentro de cada sector se debe
modificar la ecuación 2 de la siguiente forma:
Ecuación 3. Índice
de accesibilidad ajustado por sector de ocupación y categoría de ingreso[7]
![]()
Las variables
son las mismas que en que en la ecuación 2, con las siguientes diferencias:
Ejkq= Número de empleos en el centro de empleo j, en el sector de ocupación k y en la categoría de ingreso q.
Pikq= Proporción de residentes empleados en la zona i en el sector de ocupación k y en la categoría de ingreso q.
q =
Categorías de ingreso (cuartiles), donde n = 1 (Ingreso bajo), 2 (Ingreso medio
bajo), 3 (Ingreso medio alto), y 4 (Ingreso alto).
En el cálculo de
este tercer índice existe un problema metodológico, pues el Censo Económico
sólo muestra las remuneraciones medias por subsector y no el número de
empleados por categoría de ingreso. Aunque para 1999 es posible estimar las
proporciones de empleos por sector y categoría de ingreso utilizando las
variables de ingreso, municipio de trabajo y sector de trabajo del Censo
General de Población y Vivienda de 2000, hacer lo mismo para 1989 resulta
imposible. Por ello, no es factible hacer ahora una comparación del tercer
índice 1990-2000 y habrá que esperar al 2010 para realizar de manera completa
este análisis. Sin embargo, si se calcula este último índice para 2000 (véase
figura vi), se nota una
deficiencia con el índice ajustado solamente por sectores, aunque no tan grande
como la diferencia entre este último y el índice simple. Lo más notorio de la
comparación entre estos índices es que, en promedio, el índice ajustado
solamente por empleos, subestima ligeramente la accesibilidad de los municipios
del cuarto contorno y sobreestima, en promedio, la accesibilidad del resto de
los contornos, con la notoria excepción de Benito Juárez. Aun así, el patrón de
accesibilidad decreciente centro-periferia permanece (véase figura viii).
Figura vii
zmcm:
cambio en acccesibilidad a empleos ajustada por sector de ocupación, 1990-2000
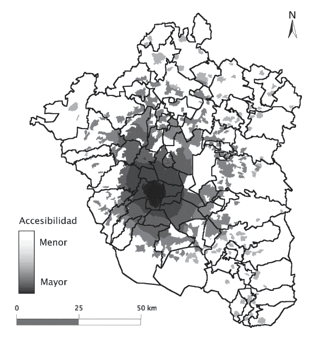
Fuente: Elaboración propia con información del gráfico IV
Figura viii
zmcm:
Accesibilidad a empleos ajustada por sector de ocupación y categoría de
ingreso, 2000
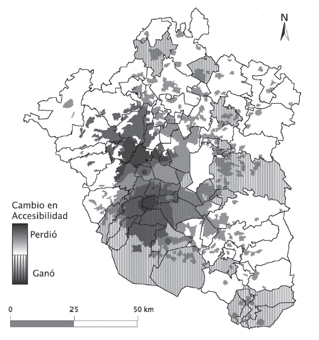
Fuente: Elaboración propia con información del gráfico VI
2.1. Accesibilidad
entre sectores de ocupación y categorías de ingreso
Se consideró
medir la accesibilidad generalizada para la zmcm
y dividirla por sectores de ocupación y categorías de ingreso. Ambos
índices reflejan qué estratos de la pea
de acuerdo con su sector de ocupación e ingreso, gozan de mayor accesibilidad.
En este caso,
las fórmulas suman la accesibilidad por municipio por medio de los sectores
ponderándola por la proporción de la pea
total que reside en cada municipio y que se encuentra dentro del sector, así
como por el número de trabajadores en el mismo estrato en cuestión (de otra
forma, la accesibilidad sería mayor dependiendo del tamaño del estrato). Los resultados
se muestran en las figuras vii y viii.
Ecuación 4.
Accesibilidad entre sectores de ocupación[8]
![]()
donde:
Ejk
= Número de empleos en el sector de
ocupación k
en el centro de empleo j.
Pki
= Proporción de la pea ocupada en el sector de ocupación k que reside en la zona i.
Pik
= Número de residentes empleados en la
zona i
en el sector de ocupación k.
Ecuación 5.
Accesibilidad entre categorías de ingreso[9]
![]()
donde:
Pqki
= Proporción de la pea ocupada en el sector de ocupación k y en la categoría de ingreso q que reside en la zona
i.
Ejkq= Número de empleos en el sector de ocupación k y en la categoría de ingreso q en el centro de empleo j.
Pikq
= Número de residentes empleados en la
zona i
en el sector de ocupación k y en la categoría de ingreso q.
Los resultados
del análisis por sector económico (figura ix)
muestran una disminución en la accesibilidad de la pea dedicada a los sectores manufacturas y construcción (los
más grandes del sector secundario), una disminución de accesibilidad en el
sector comercio, y variaciones en la accesibilidad de los subsectores de
servicios entre 1990 y 2000. En promedio, existe un aumento en la accesibilidad
en los servicios, aunque sólo el sector financiero y los servicios
profesionales y técnicos (que disminuyeron en accesibilidad) están por encima
de la media en el 2000, junto con el pequeño sector electricidad y agua.
Figura ix
zmcm: accesibilidad entre sectores de
empleo, 2000
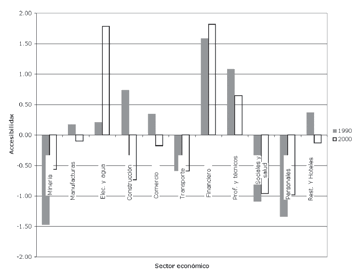
Fuente: Elaboración propia con base en la ecuación 4.
Figura x
zmcm: accesibilidad entre categorías
de ingreso, 2000
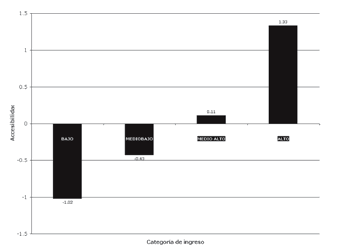
Fuente: Elaboración propia con base en la ecuación 5.
Para el caso de
la accesibilidad por categoría de ingreso (véase figura x), se encuentra un patrón que, si bien resulta lógico, es
alarmante. Dentro de los respectivos sectores de ocupación (dada la ecuación 5)
la mitad de la pea con ingresos
medios bajos y bajos se encuentra por debajo de la media de accesibilidad
metropolitana, mientras que la pea
de las categorías de ingreso medio alto y alto se encuentran por encima de la
media de accesibilidad. Esto significa que la pea
de ingresos altos goza de una accesibilidad 160% mayor a la de ingresos bajos,
lo que, sin duda, refleja una profunda segregación social derivada del ingreso
de las familias. Más aún si se considera que las familias de altos ingresos
pueden elegir un lugar de alta o baja accesibilidad para su residencia,
mientras que los de escasos ingresos no pueden hacerlo.
2.2. ¿Planeación con
base en accesibilidad?
La planeación del
transporte urbano con base en la movilidad ha sido la forma predominante del
desarrollo de la infraestructura de transporte. Los ejes viales, los grandes
pasos a desnivel, segundos pisos y avenidas de seis o más carriles son claros
ejemplos de ello. En cambio, la planeación basada en la accesibilidad toma en
cuenta no sólo la velocidad y capacidad de desplazamiento: combina la
planeación de la infraestructura con la de los usos del suelo y acerca las
actividades, reduciendo la fricción de la distancia.
En esta sección
se muestran una serie de análisis de regresión que muestran cómo los municipios
que cuentan con una mayor proporción de trabajadores provenientes de zonas de
mayor accesibilidad, tienen una mayor producción per cápita que aquellos en
áreas de menor accesibilidad, lo que permite concluir que la accesibilidad no
es simplemente un indicador de calidad de vida sino también un insumo para la
productividad de la ciudad. Posteriormente se presentan otros dos modelos que
permiten identificar los factores que contribuyen a generar zonas de alta
accesibilidad, con la intención de mostrar que se pueden elaborar políticas
públicas con estos factores en mente.
Para determinar
si la accesibilidad es simplemente un índice de medición de oportunidades de
empleo o si, en efecto, puede utilizarse como un criterio de formulación de
política pública, se calculó la accesibilidad de los municipios y delegaciones
metropolitanas, pero no de la que gozan los residentes sino la de quienes
trabajan en cada municipio. Para ello se utilizó la base de datos del censo del
2000 y se extrajo la proporción de trabajadores por municipio de acuerdo con su
municipio de residencia. Utilizando la ecuación 6, se calculó el índice de
accesibilidad para zonas de empleo.
Ecuación 6.
Accesibilidad entre centros de empleo
![]()
donde:
Ai= Accesibilidad empatada por sector de
ocupación e ingreso en la zona residencial i.
Pij= Proporción de empleados del centro de
empleo j
que residen en la zona residencial i.
Posteriormente,
este índice se utilizó como variable en un modelo de regresión lineal cuya
variable dependiente es el valor de producción bruta per cápita. El modelo se
corrió innumerables veces con distintos grupos de variables predictivas de
carácter urbano. En el cuadro 1 se muestra el modelo más robusto que se generó.
El primer
resultado relevante de este análisis de regresión es que los dos factores que
más aportan a la productividad per cápita son: la educación, y el hecho de que
los trabajadores de los centros de empleo provengan de zonas de alta
accesibilidad. Ambas variables afectan positivamente a la producción. Es
interesante que la educación, a juzgar por los coeficientes estandarizados
(Beta), explica sólo 7% más de la variación en la producción que la
accesibilidad. El modelo muestra que, en municipios especializados en comercio
y donde la pea rebasa al número de
empleos, la productividad per cápita disminuye. Por otro lado, la densidad de
empleos y la densidad de la pea muestran
coeficientes negativos, lo que es, sin duda, contraintuitivo. Este extraño comportamiento
de las variables se explicará más adelante, en el tercer análisis.
Cuadro 1
Regresión
lineal: producción per cápita, zmcm
2000
|
|
Coeficientes |
Error |
Beta |
|
|
|
estándar |
|
|
(Constante) |
-93.4 |
155.8 |
|
|
Accesibilidad
en centro de empleo |
54.9 |
18.4 |
0.4 |
|
Escolaridad media de los
trabajadores del municipio |
54.6 |
16.7 |
0.43 |
|
Densidad
de empleo |
-0.4 |
0.5 |
-0.09 |
|
Densidad
de pea |
-2.2 |
0.7 |
-0.34 |
|
cl
comercio |
-93.6 |
21.1 |
-0.35 |
|
Proporción pea/empleos |
-2.3 |
2.2 |
-0.08 |
|
R2 ajustada = 0.681 |
F =
25.8 |
Sig.
000 |
|
Fuente: Elaboración propia con base en cálculos
anteriores y en INEGI (1999 y 2000).
Cuadro 2
Regresión
lineal: Accesibilidad en zonas de empleo
zmcm,
2000
|
|
Coeficientes |
Error |
Beta |
|
|
|
estándar |
|
|
(Constante) |
184.2 |
3095.3 |
|
|
Accesibilidad
municipal |
4049.5 |
193.1 |
1.122 |
|
Densidad
de empleos |
-46.5 |
6.1 |
-0.343 |
|
Densidad
de pea |
15.6 |
7.2 |
0.088 |
|
ivc
Ingreso |
11027.8 |
3504.8 |
0.093 |
|
R2 ajustada = 0.978 |
F = 353 |
Sig.
000 |
|
Fuente: Elaboración propia con base en cálculos propios y
en inegi (1999 y 2000).
El segundo
análisis consistió en observar qué variables tenían el mayor efecto explicativo
en la accesibilidad a centros de empleo. Las variables utilizadas en el modelo
fueron el índice de accesibilidad municipal, la densidad de empleos y de pea, y un índice de variación cualitativa
de ingreso. Este índice muestra qué tan homogéneo o heterogéneo es un municipio
en cuanto a la composición de estratos económicos de la pea. A medida que aumenta el índice, el municipio es más
heterogéneo; es decir, las categorías de ingreso están más equitativamente
representadas.
La variable que
más contribuye a la accesibilidad de la zona de empleo es, precisamente, el
hecho de que el municipio sea accesible en términos de sus residentes. Esto, si
bien lógico, es importante. Si la pea
y sus categorías están ajustadas con los tipos de empleo cercanos, los
residentes tenderán a trabajar cerca de sus hogares ya sea en el municipio de
residencia o en municipios cercanos, lo que se traduce en mayor productividad
per cápita. En este caso, la densidad de pea
muestra un coeficiente positivo, aunque la densidad de empleos aún es negativa.
Finalmente, el modelo muestra que las zonas con mayor heterogeneidad de
ingreso; es decir, de ingresos mixtos, tienden a ser zonas de empleo de mayor
accesibilidad. Aun con una R2 tan elevada, no se encontraron, en
este análisis, problemas de heteroscedasticidad ni de covariación a juzgar por
el análisis de residuos y los índices de tolerancia.
Cuadro 3
Regresion
lineal: accesibilidad por municipio
(empatada por sector de ocupación y categoría de ingreso), zmcm
2000
|
|
Coeficientes |
Error |
Beta |
|
|
|
estándar |
|
|
(Constante) |
-3.889 |
1.8 |
|
|
iqvinc00 |
3.516 |
2.1 |
0.108 |
|
jobden00 |
1.92E-02 |
0 |
0.497 |
|
peaden00 |
2.02E-02 |
0 |
0.401 |
|
R2 ajustada = 0.751 |
F = 74 |
Sig.
000 |
|
Fuente: Elaboración propia con base en cálculos propios y
en inegi (1999 y 2000).
Hasta aquí se ha
dicho que la accesibilidad de los centros de empleo explica gran parte del
aumento en la producción per cápita de los trabajadores y que la accesibilidad
municipal (residentes) explica la mayor parte de la accesibilidad en los
centros de empleo, pero ¿qué explica la accesibilidad municipal? En el cuadro 3
se muestra que tres variables explican 75% de la variación en la accesibilidad
municipal: la densidad de empleos, la densidad de la pea, y la mezcla de ingresos.
Las tres
variables utilizadas afectan de manera positiva la accesibilidad, que, a su
vez, afecta de manera positiva la accesibilidad en centros de empleo y que, a
su vez, tiene un efecto positivo en la productividad. Esto explica por qué la
densidad de empleos y pea
mostraban coeficientes negativos en los análisis anteriores. Es decir, las
densidades actúan de manera positiva sobre la producción, pero por medio de la
accesibilidad. La forma simplificada del modelo causal se muestra en la figura xi.
Figura xi
Modelo causal de densidad de empleo, pea, accesibilidad y producción per
cápita
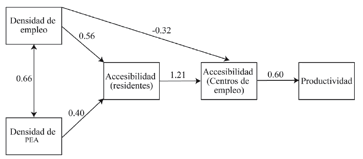
Fuente: Elaboración propia.
Conclusiones
En resumen, de
acuerdo con el índice de accesibilidad ajustado por sectores de ocupación, la
suburbanización de empleo y los cambios en la estructura
socioeconómica-espacial en la zmcm
entre 1990 y 2000 no fueron eficientes. Los niveles de accesibilidad se han
incrementado más en el centro y, en general, disminuyen a medida que aumenta la
distancia al mismo. Esto significa que las zonas de mayor crecimiento
poblacional entre 1990 y 2000 son las que más carecen de empleos adecuados a
las necesidades de sus residentes. Desde esta perspectiva, se fortalece la idea
de que la ciudad de México está inmersa en un proceso de monocentrismo disperso
y no en uno de policentrismo.
Del cálculo de
la accesibilidad por sector económico y categorías de ingreso se deriva que
existe una alta segregación socioeconómica-espacial, y que, en las categorías
más bajas de ingreso se tienen menores oportunidades de empleo en cercanía al
lugar de residencia. De esto se puede deducir que quienes son pobres se ven
obligados a pagar una alta proporción de sus ingresos, tal vez no en vivienda
económica construida en la periferia, pero sí en transporte para encontrar
empleo formal. Adicionalmente, se demostró que las zonas con mayor
accesibilidad tienden a tener una producción más alta por trabajador, aun si
los niveles de educación de los trabajadores, la proporción de pea residente y empleos, densidades y
especialización económica, son los mismos.
¿Cuáles son
entonces las políticas públicas idóneas para impulsar la formación de zonas con
mayor accesibilidad a empleos? Existen cuatro alternativas:
El sentido común
aconsejaría la descentralización de empleos dentro de la metrópoli. Aunque esta
opción es políticamente correcta, no deja de ser romántica y de pocos efectos
útiles. Si 40% de los empleos se concentran en la ciudad interior, que
representa menos de 7% del área urbana, esto debe ser por algo. Las teorías
generales de localización, de aglomeración, de causación acumulativa (cumulative
causation) o
retroalimentación positiva (positive feedbacks), incluso las ideas de capital social
e interacción cara a cara (face to face interaction), lo explican. Dado esto, ¿qué tipo
de ventajas de localización podría ofrecer un municipio del cuarto contorno
metropolitano a una empresa, que no sea el bajo precio del suelo, más aún en
una ciudad que tiende a la terciarización? Efectivamente, los precios altos del
suelo en la zona central se justifican por el aumento de productividad que esta
zona tiene, junto con el ahorro en transporte. Entonces, ¿qué tipos de empleo
podrían atraer los municipios periféricos? Si, además, los 75 municipios y
delegaciones de la zona metropolitana están en competencia por atraer empleos,
¿qué tipos de densidades se podrían generar?, ¿qué asegura que los empleos
serían apropiados para los residentes de un municipio si las empresas se
dispersan por todo el territorio metropolitano?, ¿no generaría esto mayor
expansión y desbordamiento, además de requerir una mayor infraestructura de
transporte para satisfacer la demanda por nuevos flujos de transporte
metropolitanos? La evidencia presentada en este ensayo muestra que se requiere
de la concentración de empleos y población, no la dispersión de éstos.
La segunda
alternativa se basa en la justificación teórica del monocentrismo, esto es, que
el centro de una ciudad es, en promedio, el punto más cercano a cualquier otro.
Esta opción es contraria a la primera y consiste en elevar la oferta de
vivienda en cercanía a las áreas de empleo existentes. Para lograrlo se
requiere de políticas de densificación residencial de acuerdo con el supuesto
económico de que, a mayor oferta, los precios de la vivienda tienden a
reducirse.[10] Esta política tendría que
ir acompañada de una zonificación de usos mixtos e implica intensificar aún más
la actividad económica y residencial del centro. Una política de este tipo
requiere de una infraestructura de transporte masivo eficiente (Metro y
Metrobús) que pueda absorber el congestionamiento que produciría una elevación
de densidades. La gran desventaja de esta alternativa es el alto costo social
que implica, por la probable resistencia de los residentes locales, como sucede
actualmente.
La tercera
alternativa es una combinación de las dos anteriores. Implica encaminar la
creación de empleos y vivienda en densidades eficientes en lugares
seleccionados del área metropolitana y que cuenten con conexiones con el centro
por medio de transporte eficiente. Es decir, una política de subcentros
alrededor de nodos de transporte. Ésa debiera ser la alternativa más eficiente
de acuerdo con la teoría existente. Sin embargo, la experiencia que hasta el
momento ha brindado para la ciudad, Santa Fe, ha sido menos que recompensante.
De acuerdo con los Censos Económicos de 1999, el número de empleos en la zona
planeada de Santa Fe aún no ascendía a 10,000 empleos (de unos cuatro millones
en el área metropolitana). Por supuesto, ésta es un área de poco acceso al
transporte público, y de débil interconexión entre usos residenciales, comercio
y oficinas. Es un área de usos no mixtos sino adyacentes-segregados y que no ha
logrado ser un subcentro contenido, quizá, por deficiencias en su planeación.
Finalmente, como alguna vez sugirió Richardson con ironía, la cuarta
alternativa es no hacer nada. Dejar al mercado actuar por sí mismo y permitir
que la ciudad siga el rumbo que ha tomado.
La aportación
más importante del presente análisis ha sido comprobar cuantitativamente que sí
existe un desequilibrio espacial que se acentuó entre 1990 y 2000 y que en
efecto se trata, para el caso de Ciudad de México, de una falta de equilibrio
entre empleo y vivienda y de áreas compactas y conectadas entre sí. Los
análisis de regresión y el modelo causal aquí presentados, muestran que una
mayor accesibilidad se puede obtener al elevar las densidades de empleo y
residenciales locales combinando categorías de ingreso entre los residentes. De
ello se deriva que las políticas de transporte basadas en la movilidad tendrán
poco efecto en la accesibilidad si no se prevén de manera conjunta el
transporte y el uso del suelo urbano. Dejar al mercado actuar, más allá de su
justa medida, representa el mejor de los mundos posibles para el capital, pero
difícilmente se puede hacer pasar como ejemplo de una política metropolitana
encomiable para el conjunto social, sobre todo de los sectores de la población
más desafortunados.
Bibliografía
Aguilar, Adrián
Guillermo y Concepción Alvarado (2005), “La reestructuración del espacio urbano
de la Ciudad de México. ¿Hacia la metrópoli multinodal?”, en Adrián Guillermo
Aguilar (coord.), Procesos metropolitanos y grandes
ciudades. Dinámicas recientes en México y otros países, Porrúa, México, pp.
265-308.
Alonso, William (1964), Location and Land Use, mit Press, Boston.
Arnott, Richard (1997), Economic Theory and the Spatial Mismatch Hypothesis,
Boston College, Working Papers in Economics 390.
Cervero, Robert (1989), “Jobs-Housing Balance and
Regional Mobility”, Journal
of the American Planning Association, 55: 136-150.
Cervero, Robert (1995), Polycentrism, Commuting, and Residential Llocation in
the San Francisco Bay Area, University of California at Berkeley, Institute of Urban
and Regional Development, Working Paper 640.
Cervero, Robert (1996), “Jobs-Housing Balance
Revisited. Trends and Impacts from the San Francisco Bay Area”, Journal of the American Planning Association, 62
(4): 492-511.
Cervero, Robert (1997), “Tracking Accessibility”, Access, (11): 27-31.
Cervero, Robert, Timothy Rood y Bruce Appleyard
(1997), Job
Accessibility as a Performance Indicador: An Análisis of Trends and their
Social Policy Implications in the San Francisco Bay Area, iurd, Working Paper 692.
Cruz-Rodríguez,
María Soledad (2001), Propiedad, poblamiento y
periferia rural en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Programa Editorial de la Red de
Investigación Urbana-Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco,
Puebla y México, Distrito Federal.
Chapple, Karen (2001), “Time to work: Job search
strategies and commute time for women on welfare in San Francisco”, Journal of Urban Affairs 23 (2): 155-173.
Delgado, Javier;
Patricia Ramírez; Mario Salgado y Margarita Camarena (1999), “Estructura
metropolitana y transporte”, en Roberto Eibenschutz (coord.), Bases
para la planeación del desarrollo urbano en la Ciudad de México, Porrúa, México, pp.
7-67.
Giuliano, Genevieve y Kenneth A. Small (1993), “Is The
journey to Work Explained by Urban Structure?” Urban
Studies 30 (9):
1485-1500.
Graizbord-Ed,
Boris y Beatriz Acuña (2005), “La estructura polinuclear del Área
Metropolitana”, en Adrián Guillermo Aguilar (coord.), Procesos
metropolitanos y grandes ciudades. Dinámicas recientes en México y otros países, Porrúa, México, pp.
309-328.
Handy, Susan (1993), “Regional Versus Local
Accessibility: Implications for Nonwork Travel”, Transportation Research Record, (1400):
58-66.
Holzer, Harry J.; Keith Ihlanfeldt R. y David Sjoquist
L. (1994), “Work, Search and Travel among White and Black youth”, Journal of Urban Economics,
35: 320-345.
Ihlanfeldt, Keith y David Sjoquist (1989), “The impact
of decentralization on the economic welfare of central city blacks”, Journal of Urban Economics 26:
110-130.
inegi (1989),
Censos económicos 1988, Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática, Aguascalientes.
inegi (1990), xi Censo de población y vivienda
1990, Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Informática, Aguascalientes.
inegi (1999),
Censos económicos 1998, Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática, Aguascalientes.
inegi (2000),
xii
Censo de población y vivienda 2000,
Base de datos de la muestra, Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática, México.
Kain, John (1994), “The Spatial Mismatch Hypothesis:
Three Decades Later”, Housing
Policy Debate, 3: 371-462.
Lizt, Sonia
(1988), “Respuestas del transporte urbano en las zonas marginadas”, en Raúl
Benítez y José B. Morelos (coords.), Grandes problemas de la Ciudad de
México, Plaza y
Valdés, México, pp. 215-242.
Mills, Edwin S. (1972), Studies in the Structure of the Urban Economy,
The Johns Hopkins Press, Baltimore.
Muñoz, Gerardo
(1995), “Expectativas del transporte en la megalópolis de la ciudad de México”,
en Luis Chías (coord.), El transporte metropolitano hoy, unam,
Mexico, pp. 97-108.
Murata,
Masanori; Manuel Suárez; y Javier Delgado (2005), “Why do the Poor Travel Less?
Urban Structure, Commuting and Economic Informality in Mexico City”, trabajo
presentado en el Congreso de la Comisión Urbana de
la Unión Geográfica Internacional,
Tokio.
Navarro,
Bernardo (1988), “El transporte de la fuerza laboral”, en Raúl Benítez y José
B. Morelos, (coords.), Grandes problemas de la Ciudad de
México, Plaza y
Valdés, México, pp. 243-264.
O’Regan, Katherine M. y John M Quigley (1993), “Family
Networks and Youth Access to Jobs”, Journal of Urban Economics,
34: 230-248.
Quintanilla,
Juan (1995), “Reordenación de la jornada laboral urbana como una medida de
manejo de la demanda en el transporte, uso racional de la energía y reducción
de emisiones en la zmcm”, en Luis
Chías, (coord.), El transporte metropolitano hoy, unam,
México, pp. 85
-96.
Suárez, Manuel y
Javier Delgado (en prensa), “La expansión urbana probable de la Ciudad de
México. Un escenario pesimista y dos alternativos para el año 2020”, Estudios
Demográficos y Urbanos,
El Colegio de México.
Villavicencio,
Judith (1999), “La vivienda en el Distrito Federal: necesidad de cambios en la
política habitacional actual”, en Roberto Eibenschutz, (coord.), Bases
para la planeación del desarrollo urbano en la Ciudad de México, Porrúa, México, pp.
259-313.
Recibido:
11 de octubre de 2005.
Aceptado:
12 de agosto de 2006.
Manuel Suárez-Lastra es maestro en Planeación Urbana y Regional por la
Universidad de California, Berkeley y es candidato a doctor en Geografía por la
Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación se centra en
la estructura urbana y movilidad residencial. Entres sus publicaciones
destacan: “La expansión probable de la zmcm
a 2020”, Estudios Demográficos y Urbanos, El Colegio de México, México (en
Prensa); “La estructura urbana de la zmcm:
Dinámicas de empleo, vivienda y crecimiento metropolitanos”, en Los
retos del desarrollo metropolitano,
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, México; Mexico
City @ 2020: Urban expansion probabilities en Murayama, Y. y G. Du (eds.), Cities
in Global Perspective: Diversity and Transition, College of Tourism, Rikkyo
University, igu Urban Comisión,
Tokio.
Javier
Delgado-Campos
es doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es
investigador titular A en el Instituto de Geografía de la UNAM. Su línea de
investigación es la estructura urbana y desarrollo metropolitano e interfase
urbano-regional. Ha participado como dictaminador en diversas publicaciones
académicas, tales como Revista Investigaciones
Geográficas,
Boletín del Instituto de Geografía, Revista
Sociedad y Territorio,
Revista Sociológica, Revista
Anuario de Estudios Urbanos,
Revista Mexicana de Sociología, Revista
Estudios Urbanos y Demográficos y Revista Espacio,
Sociedad y Territorio.
Entre sus publicaciones destacan: “La urbanización difusa, arquetipo
territorial de la ciudad region”, en Revista
Sociológica,
enero-abril, año 18, núm. 51, ISSN 0187-0173, pp. 13-48; “¿Territorios de la
globalización o territorios de la crisis? La desruralización en México y la
Región Centro”, en coautoría con J. Arellanes, en Collado. C. (coord.), La
Ciudad de México, Historia y perspectiva, tomo II, pp. 378-401, Instituto
Mora, México.