Tensiones entre una ruralidad productiva y otra
residencial: El caso del partido de Exaltación de la Cruz, Buenos Aires,
Argentina
Clara Craviotti*
Abstract
This
paper analyses the tensions generated from the expansion of residential
undertakings in rural areas as well as the way in which such tensions are
expressed at a spatial level. The study takes as an empirical reference an area
relatively close to the city of Buenos Aires, the province of Exaltación de la Cruz. The methodology used combines the analysis of secondary data with
information obtained from surveys. In the particular case chosen, the
heterogeneity of the rural space is kept and is actually increased. The revitalisation of aviculture within the context of the
change of macroeconomic conditions defies the expansion of residential usage of
the land. The conclusion is there is a need for new forms of regulation in
terms of instruments and agreement instances where the different players could
participate in order to find a less problematic way to link the “new” and the
“old” rurality of the province.
Keywords:
Socio-territorial
changes, new rurality, peri-urban
areas
Resumen
El artículo se
centra en el análisis de las tensiones que genera la expansión de
emprendimientos residenciales en el medio rural, así como en la expresión que
dichas tensiones adquieren a nivel espacial. Toma como referencia empírica un
área relativamente cercana a la ciudad de Buenos Aires, el partido de
Exaltación de la Cruz. El enfoque metodológico combina el análisis de datos
secundarios con información proveniente de entrevistas; en el caso analizado,
la heterogeneidad del espacio rural persiste, y además se incrementa. La
revitalización de la avicultura en el contexto del cambio de las condiciones
macro-económicas desafía la expansión de los usos residenciales del suelo. En
conclusión existe la necesidad de nuevas formas de regulación, en términos de
instrumentos y de instancias de concertación donde participen diferentes
actores, con el fin de encontrar formas menos problemáticas de vinculación
entre la “nueva” y la “vieja” ruralidad del partido.
Palabras clave: Cambios socioterritoriales,
nueva ruralidad, áreas periurbanas
*
Universidad de Buenos Aires. Correo-e: ccraviotti@yahoo.com
Introducción
Ya desde inicios
de los setenta, pero más definidamente en los noventa, comenzaron a expandirse
en la provincia de Buenos Aires nuevas formas de uso del espacio rural basadas
en aspectos no ya productivos sino residenciales: las urbanizaciones cerradas. Countries o clubes de campo primero, barrios privados y chacras
después, van dando cuenta de nuevas formas de apropiación del espacio pero
también de “mercantilización” de lo rural (Marsden,
1998), ligadas a nuevas necesidades de los habitantes urbanos.
Este fenómeno, a
veces definido como la “suburbanización de las
elites” (Torres, 2001), es tardío en la Argentina si se lo compara con otros
países latinoamericanos. En realidad preexistió a ese proceso de suburbanización uno de asentamiento de las clases
populares, ligado al modelo de desarrollo entonces imperante. En efecto, en el
contexto de la industrialización sustitutiva de importaciones se favoreció la
radicación de esos sectores en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, a
partir de una política de loteos accesibles y el subsidio al transporte
ferroviario. Esos asentamientos condicionarían aquellos posteriormente
protagonizados por fracciones de las clases medias y altas, dramatizando los
contrastes socioespaciales.
Es así como la
expansión de los countries en los noventa no puede ser entendida
sin la consideración de los cambios producidos en el modelo de desarrollo de la
Argentina, donde pierden protagonismo las actividades industriales en desmedro
de aquellas vinculadas con los servicios, siendo precisamente algunos sectores
sociales ligados a esos servicios los que encarnan estas nuevas formas de
hábitat.
Es un lugar
común la idea de que este tipo de asentamientos generan profundos impactos en
el entorno circundante, en especial en lo que atañe al empleo, por tratarse de
sectores de cierto poder adquisitivo que demandan un conjunto de bienes y
servicios personales. Sin entrar a cuestionar esa visión –que con ser
verosímil, no parece haber sido cabalmente medida–, en este trabajo me
introduciré en una temática escasamente analizada desde las ciencias sociales:
la de las tensiones que esa expansión genera desde el punto de vista de la
estructura agraria preexistente en las áreas objeto de la expansión. Para ello
tomaré como referencia empírica, un área relativamente cercana a la ciudad de
Buenos Aires en donde los usos residenciales del suelo han crecido en los
últimos años.[1]
Como analizaré
posteriormente, las tensiones entre una dinámica productiva y residencial no
tienen un correlato necesario en la oposición entre actores locales y extralocales. Tienen sí un polo claramente definido, el de
los sectores sociales vinculados con determinadas actividades agrarias por un
lado, y por el otro, un difuso conglomerado de actores vinculados
con o beneficiados
por la expansión
inmobiliaria. Dichas tensiones revelan que el ámbito local se convierte en el
escenario privilegiado donde se conjugan las diferentes fuerzas de cambio de lo
rural, de acuerdo con las cambiantes y heterogéneas necesidades propias de
sociedades con cierta diversificación de su base social y ocupacional.
1. Antecedentes
En Argentina, la
problemática de la expansión de usos residenciales en el medio rural en los
noventa fue en gran medida analizada desde la óptica urbana. Se la consideró
como una forma de segregación espacial que fomentaba la fragmentación social
(Torres, 2001; Svampa y González-Bombal,
2001). En esa literatura, las formas de asentamiento constituyen una clara
expresión de las transformaciones experimentadas por la estructura social argentina;
inciden en las modalidades de vinculación social, y éstas, a su vez, en el
grado de integración de la sociedad:
[…] la
proliferación de esta nueva forma de habitar muestra el pasaje a una matriz societal más rígida y jerárquica que la que caracterizara a
la Argentina durante gran parte del siglo xx;
una inflexión que certifica la entrada a una nueva época, en la cual las
desigualdades se multiplican en todos los registros y la privatización general
de la sociedad genera nuevas realidades […] Así, si las lecturas acerca de la
nueva pobreza, en un primer movimiento, pusieron el énfasis en la brecha que en
términos de consumo se abría entre los diferentes sectores de la clase media,
ahora en un segundo movimiento, es necesario dar cuenta de una brecha mayor que
se abre en términos de estilos de vida y modelos de socialización (Svampa, 2001: 45-46).
El proceso ha
sido descrito como el desplazamiento de un modelo de “ciudad abierta”,
básicamente europeo, centrado en la noción de espacio público y en valores como
la ciudadanía política y la integración, a un régimen de “ciudad cerrada”,
según el modelo norteamericano, marcado por la afirmación de una ciudadanía
“privada”, que refuerza la fragmentación social (Svampa
y González-Bombal, 2001). En términos espaciales, el
proceso adquiere particular relevancia en la periferia externa de la
aglomeración Gran Buenos Aires –lo que se ha dado en llamar el tercer “cordón”
del conurbano– (Torres, 2001).
En esos estudios
se hace alusión a las tensiones entre nuevos y antiguos residentes vinculadas
con las dificultades de circulación o de traslado que generan estas nuevas
fronteras o “interrupciones” de la trama urbana, así como a la marcada
diferenciación entre las franjas “ganadoras” de las clases de los servicios, protagonistas
de estos emprendimientos y los que constituyen sus servidores, un amplio proletariado
de servicios (Svampa, 2001). No se analizan las implicaciones de la
expansión residencial sobre las actividades productivas desarrolladas en el
medio rural.
¿Cuál es la
visión desde los estudios rurales? Existe una importante literatura preocupada
por la evolución de las modalidades productivas en las áreas periurbanas, que
luego incorpora más definidamente la temática de la irrupción de las
urbanizaciones cerradas en dichos espacios.[2]
En relación con
la actividad agraria, se señala que la elevación del valor de la tierra
provocada por el desarrollo de emprendimientos residenciales disloca los usos
agrícolas tradicionales de los espacios rurales. El valor de la tierra se eleva
de tal manera que el costo de oportunidad de una ocupación agrícola tradicional
se inviabiliza en favor de otros usos más rentables o del propio no uso más
inmediato. Chiozza, Carballo y Torcchia
(2001) precisan que los métodos de producción tradicional se vuelven
insostenibles en ese contexto, por lo que se produce una intensificación
productiva y un cambio en la estructura social agraria, incrementándose el peso
de los empresarios.
Desde el punto
de vista del empleo en áreas rurales, los efectos de la expansión residencial
serían similares a los asociados con la expansión del turismo, conllevando
posibilidades laborales para sujetos que presentan una ‘empleabilidad’ menor en
un mercado laboral agropecuario (Barros et al., 2005).[3]
Adoptando una
mirada que trasciende el caso argentino, encontramos que en términos generales
los trabajos que aluden a la expansión de los usos residenciales del espacio
rural se inscriben en dos enfoques teóricos: el de la nueva
ruralidad y el del posproductivismo.
El primero de
ellos surgió en América Latina a principios de los noventa, si bien es probable
que haya sido influido por los desarrollos teóricos originados en las
sociedades capitalistas avanzadas centrados en la “agricultura a tiempo
parcial”, la “pluriactividad” y la
“multifuncionalidad” de la empresa agropecuaria familiar (Kay,
2005). La perspectiva de la nueva ruralidad pone énfasis en la revalorización
de los espacios rurales, que pasan a ser “consumidos” por los habitantes
urbanos, a partir de ciertas características diferenciales que les son
atribuidas –la tranquilidad, un ambiente menos contaminado. También pone el
acento en la diversificación del empleo en las áreas rurales y en la creciente
interrelación rural-urbana, puesta de manifiesto en la pluriactividad
de los productores agropecuarios y sus familias, que desarrollan otras
actividades además de la producción agropecuaria, y en la presencia de nuevos
residentes y/o agentes productivos de orígenes urbanos.
Siguiendo a Riella y Romero (2003), para hablar de la emergencia o no
de una “nueva ruralidad” se requiere constatar empíricamente en las áreas bajo
análisis la existencia de un grado importante de diversificación del empleo y
de redes de relaciones sociales no basadas fundamentalmente en el eje de las
relaciones agrarias. Frente a estos fenómenos habrá que preguntarse en qué
medida éstos son producto de cambios recientes u obedecen a viejas dinámicas
dejadas de lado en los análisis previos.
El enfoque sobre
la nueva ruralidad constituye, sin embargo, un cuerpo analítico sumamente
heterogéneo. Mientras algunos autores optan por una definición amplia,
considerando como manifestaciones de la nueva ruralidad tanto las actividades
agrarias tradicionales de producción de commodities como la producción de alimentos
destinados a nichos de mercado y las actividades no agrícolas desarrolladas en
el espacio rural, otros optan por una definición más restringida, considerando
como tales las actividades compensadoras –por contraposición a las
productivas– generadas a partir de las necesidades que los habitantes urbanos
buscan satisfacer en el ámbito rural.[4]
“Como el enfoque
de la nueva ruralidad, el posproductivismo habla del
consumo de los espacios rurales en función de las características diferenciales
de éstos, a lo que agrega la consideración de otras tendencias actualmente
identificables [...]”. En la actividad agraria y en las políticas hacia el
sector, que comenzaron a tomar cuerpo desde mediados de los ochenta en los
países europeos. Tanto la preocupación por la calidad de los alimentos como la
que apunta a una regulación de la actividad agraria teniendo en cuenta
criterios ambientales, suponen una puesta en cuestión del ethos
productivista hasta
entonces predominante. Un elemento distintivo es que mientras el enfoque de la
nueva ruralidad presta un interés particular a los vínculos entre lo rural y lo
urbano, el del posproductivismo hace referencia a la
posible existencia de tensiones entre ambas realidades.
Esta perspectiva
considera que la producción agrícola como eje constitutivo de lo rural y las
formas de regulación asociadas han entrado en crisis en los países avanzados.
Los ámbitos rurales actuales son mucho más “polivalentes” en términos de
actores y usos del espacio (Marsden, 1998). Cuatro
esferas influyen actualmente en el desarrollo de los espacios rurales: la de
los mercados alimentarios masivos, la de los centrados en la calidad, los
desarrollos relacionados con la agricultura (e.g.: el turismo rural), y los desarrollos no agrícolas
(explotaciones mineras, basurales, establecimientos militares, parques
industriales). No sólo es necesario identificar estas esferas y sus posiciones
relativas en los diferentes espacios rurales –aspecto también indicado por el
enfoque de la nueva ruralidad–, sino que también hay que evaluar el grado de
complementariedad y conflicto que existe entre las diferentes esferas. No se
trata de fuerzas simplemente económicas; poseen instrumentos regulatorios
asociados.[5]
En trabajos más
recientes se alude a las diferentes representaciones de lo rural que poseen actores sociales de
diferentes orígenes e intereses y a las tensiones que ello origina. Es el caso
de Bryden (2000 y 2001), quien señala que las
personas que se trasladan al medio rural con objetivos exclusivamente residenciales,
pueden cuestionar algunos aspectos de la actividad agropecuaria, como ruidos y
olores desagradables.
Holmes (2006)
considera que la tensión entre diferentes alternativas de uso del espacio rural
adquiere preeminencia en países como el Reino Unido, caracterizados por una
baja disponibilidad de tierras. Asimismo, niveles de ingreso per cápita
elevados aumentan las posibilidades de formas “posfordistas”
de consumo de lo rural. En cambio, donde la oferta de tierras es mayor los
conflictos adquieren un carácter más localizado o presentan menor envergadura.
En el caso argentino, la importancia que reviste la actividad agraria en la
producción de alimentos básicos y en la generación de divisas explicaría que
los conflictos asociados con diferentes modalidades productivas y con los
agentes que las encarnan presenten mayor magnitud que las tensiones entre el
uso productivo y el residencial. Sin embargo, es pertinente recuperar la
diferenciación espacial en el análisis: en determinadas áreas, esta última tensión
puede adquirir una expresión particular.
Adoptemos una u
otra visión, queda claro que las diferentes y más complejas demandas sociales
están generando profundas transformaciones en los espacios rurales. La
ponderación de los efectos que generan estos nuevos desarrollos y actividades
dependerá de si se consideran aspectos exclusivamente sectoriales o si la
mirada se amplía hacia lo territorial.
Es en los
ámbitos locales, que poseen formas de inserción específicas en el espacio
regional históricamente determinadas, donde estos procesos y dinámicas pueden
visualizarse con mayor nitidez, como se verá en el siguiente apartado.
2. El caso del
partido de Exaltación de la Cruz en la Provincia de Buenos Aires
Las zonas perimetropolitanas son particularmente interesantes para el
análisis de las tensiones entre diferentes modalidades de uso del suelo. Estas
zonas se caracterizan por su accesibilidad, el precio elevado de la tierra, la
intensa competencia entre los valores de producción, consumo y preservación, y
la necesidad de establecer formas de regulación del espacio (véase cuadro 1).
Cuadro 1
Rasgos básicos de la zona perimetropolitana
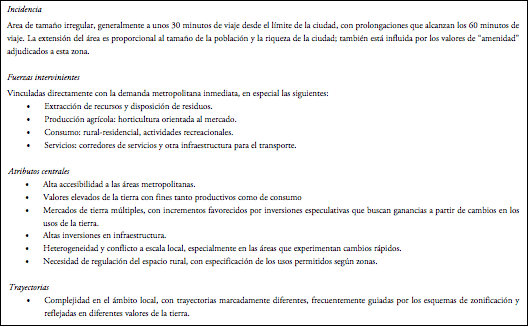
Fuente:
Elaboración propia con base en Holmes, 2005.
Mapa 1
Ubicación del partido
de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires
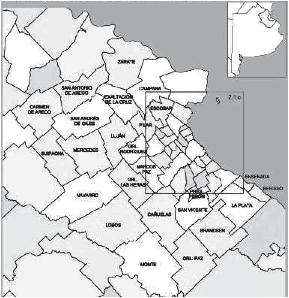
Fuente. indec, 2001.
Estas zonas se
distinguen asimismo por la diversidad de actores sociales intervinientes. En
una primera aproximación podemos categorizarlos como locales, “neolocales” (es decir, de instalación reciente) o bien extralocales –aunque con capacidad de influir en los
ámbitos rurales en cuestión. Una caracterización más precisa de los actores
debiera poder diferenciarlos en virtud de su acceso a diferentes capitales,
incluyendo la amplitud y densidad de las redes sociales en las que participan,
ya que si bien algunos pueden ser caracterizados como locales en función de su
lugar de residencia y ejercicio de sus ocupaciones, poseen conexiones o fuentes
de información que pueden exceder con creces el ámbito local.
El partido de
Exaltación de la Cruz, en la Provincia de Buenos Aires, se inscribe
particularmente en las dinámicas “neorrurales”
mencionadas. Ubicado a 80 km de la ciudad de Buenos Aires, presenta una buena
conectividad con ella a través de las vías “rápidas” 8 y 9. Desde comienzos de
la década del noventa, el patrimonio histórico-cultural de su localidad
cabecera, Capilla del Señor, ha sido objeto de una revalorización,
materializándose en 1994 la declaración del mismo como “Bien Histórico
Nacional”, lo que se tradujo en acciones locales de preservación.[6] La
localidad cuenta con afluencia de visitantes durante los fines de semana, y
algunos de ellos concurren a los establecimientos de turismo rural ubicados en
el partido.
Asimismo, a lo
largo de la década, y como parte de los procesos que aquí se describen, han ido
cobrando fuerte impulso en el área las urbanizaciones destinadas a sectores de
origen extralocal y con ingresos relativamente
elevados. La expectativa inmobiliaria llevó al incremento del valor de la
tierra, particularmente en las parcelas cuya extensión es de mediana a chica,
que presentan buenos accesos y cercanía con la ciudad de Buenos Aires. Esas
urbanizaciones cerradas se desarrollaron casi en paralelo a emprendimientos de
vivienda social destinados a sectores de bajos ingresos y encarados por el
municipio, lo que agrega mayor complejidad a la dinámica de “nuevos usos” de lo
rural que estamos analizando.
Tomando el
conjunto de partidos del Gran Buenos Aires, y considerando la superficie
ocupada a fines de la década por las urbanizaciones cerradas (Chiozza et al., 1999; Torres, 2001), se observa que
la zona norte lidera el crecimiento, con el partido de Pilar a la cabeza –para
esa fecha contaba con 104 emprendimientos. Exaltación de la Cruz, próximo a
este partido, se encuentra en tercer lugar en cuanto a superficie ocupada.[7]
Las nuevas formas de asentamiento dejan de estar ligadas a las vías
ferroviarias, y ahora es la cercanía a las autopistas la que se vuelve
determinante en la localización.
Sin embargo, más
allá de la relativa novedad del fenómeno, cabe consignar que los vínculos entre
lo rural y lo urbano son de larga data en el partido de Exaltación de la Cruz .
En las entrevistas a informantes clave se hace referencia a cómo la
disponibilidad del ferrocarril facilitaba la residencia en el partido de
personas que concurrían diariamente a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, lo
que mermó luego con la menor disponibilidad de servicios ferroviarios. También
se pone de manifiesto la importancia del segmento de propietarios de parcelas
de campo que no residían en el partido y concurrían los fines de semana a sus
explotaciones. Pero en esa etapa previa, no existía la correlación de fuerzas
ligada a lo inmobiliario-residencial que cobraría magnitud luego.
En la década de
los noventa se verificaron importantes cambios demográficos en el partido. Por
una parte, se incrementó la población total en 40% a partir de dos fenómenos
concurrentes: por un lado, la llegada de pobladores del conurbano bonaerense a
los nuevos emprendimientos residenciales, y, por otro, la instalación de
trabajadores de las provincias vecinas del litoral, algunos de los cuales
llegaron para ocuparse en tareas demandadas por esos emprendimientos y, en
otros casos, en actividades agropecuarias. (Craviotti
et al.,
2005) El segundo de los fenómenos sería el más relevante desde el punto de
vista del impacto poblacional.
Se observa
asimismo un fuerte corte espacial en la expansión residencial. Los cuarteles iii y iv del
partido, al sur del Arroyo de la Cruz, son los que experimentaron mayores
cambios. La población se incrementa en mayor medida en las localidades que
presentan mejor conectividad y mayor cercanía respecto a la ciudad de Buenos
Aires. La ciudad cabecera, Capilla del Señor, crece proporcionalmente menos por
encontrarse relativamente alejada de las vías rápidas (véase cuadro 2),
registrando asimismo menor concentración de la población de lo que suele ser
frecuente en otros partidos de la región pampeana argentina.
Asimismo, si
bien la población rural decreció en valores relativos respecto de la urbana,
aumentó en números absolutos durante el periodo analizado. Es interesante
mencionar que, según los datos censales, el partido muestra una pirámide
demográfica parecida a la de los partidos del conurbano, donde es importante la
población joven.
Cuadro 2
Evolución
de la población del partido de Exaltación de la Cruz por localidades
|
Localidad |
1991 |
2001 |
% de variación |
|
|
|
|
intercensal |
|
Capilla del Señor |
6,173 |
8,044 |
30.3 |
|
Los Cardales |
3,528 |
5,342 |
51.4 |
|
Robles-Pavón |
2,332 |
4,761 |
104 |
|
Parada Orlando |
698 |
527 |
-24.4 |
|
Diego Gaynor |
241 |
198 |
-17.8 |
|
Arroyo de la Cruz |
103 |
185 |
80 |
|
Total de población del partido |
17,072 |
24,167 |
41.6 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (1991 y 2001).
En ello puede
tener que ver la afluencia de migrantes provenientes de las provincias del
Noreste argentino, con familias numerosas, así como la composición demográfica
que caracteriza a las urbanizaciones cerradas. En efecto, en este tipo de
emprendimientos predominan los matrimonios con hijos pequeños (Svampa y González-Bombal, 2001).
Si se comparan las localidades del partido que son eje de la expansión
inmobiliaria –Parada Robles y Los Cardales– con Capilla del Señor, se aprecian
las diferencias existentes en cuanto a la composición etaria de la población
(véase cuadro 3).
Cuadro 3
Composición
etaria de la población en las principales localidades del partido de Exaltación
de la Cruz, (porcentajes)
|
Localidad |
Menores |
De 15 a |
65 y |
|
|
de 15 años |
64 años |
más años |
|
Capilla del Señor |
27.9 |
60.5 |
11.5 |
|
Los Cardales |
29.5 |
62.8 |
7.6 |
|
Robles-Pavón |
27.8 |
64.1 |
8.0 |
|
Total de población del partido |
29.7 |
61.6 |
8.7 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2001).
Un aspecto que
también refleja las diferencias entre localidades es la estructura ocupacional
de la población. La expansión de los usos residenciales del suelo y la
consiguiente demanda de servicios personales se expresan en una mayor
proporción de ocupados y, dentro de ellos, de trabajadores por cuenta propia,
en Los Cardales y Parada Robles respecto a Capilla del Señor (véase cuadro 4).
Cuadro 4
Estructura
ocupacional de la población de 14 años y más en las principales localidades del
partido de Exaltación de la Cruz (porcentajes)
|
Localidad |
Ocupados |
Desocupados |
Inactivos |
|
Capilla del Señor |
45.4 |
15.7 |
38.8 |
|
Los Cardales |
53.3 |
11.7 |
34.9 |
|
Robles-Pavón |
53.5 |
11.1 |
35.4 |
|
|
Obreros o |
Patrones |
Trab.
por |
Trab.
|
|
|
empleados |
|
cta.
propia |
familiares |
|
Capilla
del Señor |
71.3 |
7.4 |
18.4 |
2.8 |
|
Los
Cardales |
63.6 |
10.5 |
24.1 |
1.7 |
|
Robles-Pavón |
62.1 |
8.8 |
26.2 |
2.8 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2001).
2.1 Lo residencial y
lo productivo. Las tensiones emergentes
A pesar de la
importancia que cobran las actividades de servicios en el partido, desde el
punto de vista tanto económico como del empleo, existen algunas pocas
industrias de cierta relevancia y una actividad agraria donde coexisten las
actividades extensivas propias de la región pampeana –soja, maíz y trigo,
ganadería– con actividades intensivas –avicultura y horticultura– y ciertas
actividades innovadoras.[8]
Desde el punto
de vista agroproductivo ha habido un proceso
importante de cambio en los últimos 60 o 70 años. Históricamente, la zona tuvo
importancia como productora de lanares, con ganadería de cría en algunas áreas
específicas del partido, para pasar luego a ser un área tambera. A partir de la
década de los setenta se produjo una crisis de esa industria debido a la
competencia de las grandes empresas y el desplazamiento de la producción hacia
zonas de la provincia de Buenos Aires más aptas para el desarrollo de esa
actividad. Así, los tambos fueron substituidos por ganadería vacuna,
agricultura y avicultura. “Esta última actividad cobró mucha importancia y gran
parte de los productores tamberos se volcó a ella, tanto a la producción de
huevos como, fundamentalmente, al engorde de pollos” (Craviotti,
et al.,
2005).
En el partido o
en su cercanía se establecieron medianas y grandes empresas que fueron
“integrando” a los pequeños avicultores en las cadenas de producción típicas de
este rubro. La producción de cereales en el área, con la cual se elaboraba el
alimento balanceado, estimulaba dicha localización. En la década de los
ochenta, y más fuertemente durante los años noventa, la actividad decayó y
desapareció una importante proporción de productores avícolas. Se retiraron las
empresas internacionales y quedaron las nacionales.
La recesión que
experimentó la Argentina a partir de 1998 afectó profundamente el conjunto de
las actividades del partido. Este proceso desembocó en una crisis
político-institucional a fines del 2001 a partir de la cual se modificaron las
reglas de juego en el campo económico. De la mano de la marcada devaluación de
la moneda a principios del 2002, y acompañando la tendencia general del país,
se reposicionaron las actividades agrarias orientadas a la exportación
desarrolladas en el partido.
La avicultura
también experimentó un importante repunte. La industria había aprovechado la
paridad cambiaria un peso- un dólar vigente en los noventa para modernizar sus
bienes de capital, pero el ingreso de pollos desde Brasil, uno de los principales
exportadores, y la recesión luego pusieron en jaque a la avicultura local. Dos
importantes empresas integradoras, que compraban 50% de los pollos del partido,
quebraron a fines de los noventa, y dejaron de pagar a los productores. Durante
varios años, las granjas menos equipadas dejaron de producir o lo hicieron por
su cuenta, recurriendo a modalidades precarias de comercialización para poder
subsistir.[9]
La devaluación,
y un poco más tarde la aparición de la influenza aviar en Asia, posibilitaron
un fuerte incremento de las exportaciones argentinas de productos avícolas,
mismas que en el 2005 registraron ventas 123 millones de dólares en 78
mercados. Una cierta recuperación del consumo interno con posterioridad al 2002
hizo el resto. Frente a este panorama se ampliaron las instalaciones en las
plantas de faena y de los criaderos de pollos. Un representante de la industria
indicaba recientemente que “el principal obstáculo hoy es la construcción de
galpones de cría en las granjas” (La Nación, 1/10/05). Existe una fuerte demanda
de galpones, pero no hay oferta.
Al tiempo que se
modificaron fuertemente las condiciones de rentabilidad de las actividades
agrarias, los emprendimientos residenciales volvieron a tomar cierto impulso,
pero redefinido, y adquirieron características más selectivas. Si la recesión previa no había
afectado en forma decisiva a ciertos “megaemprendimientos”
puestos en marcha en la zona norte del Gran Buenos Aires, la reactivación
posterior mostró la preferencia de la demanda por emprendimientos con buena
accesibilidad y disponibilidad de servicios, destacándose el caso de Nordelta –que cuenta con 1,600 hectáreas y alberga en su interior
20 barrios privados. Esto explica por qué en Exaltación de la Cruz no existen
proyectos de barrios nuevos. En Capilla del Señor en particular, la venta de
lotes y la construcción de casas fueron menores a las previsiones iniciales.
Esta situación
de dinamismo selectivo de lo residencial y reactivación de
las actividades agrarias orientadas a la exportación derivó en una paradoja en
el partido de Exaltación de la Cruz, que había establecido un andamiaje legal
para acompañar y favorecer la expansión de los emprendimientos residenciales a
partir de la competencia que le confieren las leyes provinciales.[10]
En efecto, en el
contexto de alza de los desarrollos inmobiliarios, y de estancamiento o aun
involución de las actividades agrarias del partido, el municipio sancionó en
1997 una ordenanza de uso del suelo (o código de planeamiento territorial) que
desde sus propios fundamentos favorecía ese tipo de asentamientos y colocaba en
un segundo plano otras actividades características del medio rural –las
actividades agrarias–, a las que consideraba como negativas desde el punto de
vista del empleo.
El partido de
Exaltación cuenta con dos localidades principales, Capilla del Señor y Los
Cardales; tres pequeños poblados de baja ocupación, Diego Gaynor,
Pavón y Robles, y un relativamente importante número, en extensión y cantidad,
de parcelamientos de tipo urbano dispersos y no
siempre materializados o con escasísima ocupación, además de una extensa área
residencial extraurbana con diverso grado de consolidación, insertos en un área
rural destinada a la producción agrícola ganadera próxima al Área Metropolitana
Buenos Aires (amba).
Esta actividad, que genera pocos empleos rurales y es de bajo efecto
multiplicador en industria y comercio, y la ubicación del partido entre
sistemas urbanos de jerarquía nacional y regional con los que por su escasa
accesibilidad establece pocas relaciones funcionales, ha restringido su
desarrollo.
[…] el
mejoramiento de las vinculaciones regionales, nacionales y con el Mercosur de
Exaltación de la Cruz en general y de Capilla del Señor en particular, debido a
las obras de pavimentación vial y reactivación ferroviaria encaradas en los
últimos años, favorecerán su inserción en sistemas urbanos más dinámicos y con
ello la generación de funciones alternativas que aprovechen esta accesibilidad.
(prólogo de la Ordenanza 60 del 8/12/97).
Esta nueva ordenanza,
además de clasificar vastas áreas del partido como residenciales exclusivas,
especifica claramente los usos del suelo permitidos en las diferentes áreas, a
tono con los ordenamientos más actuales en la materia. Respecto a las
actividades productivas, preserva los intereses de las principales industrias
ya instaladas –cuyas áreas de emplazamiento son calificadas como “precintos
industriales”, acotadas a su actual extensión–, pero no ocurre lo propio con
algunas actividades agropecuarias intensivas: actividades como floricultura,
horticultura, silvicultura, vivero, apicultura y criaderos de conejos, cerdos y
aves, sólo pueden instalarse en la zona agropecuaria
siempre que estén a más de mil metros de sectores ocupados o destinados a vivienda. Esta distinción es
importante, porque el hecho de que un proyecto habitacional cuente con la
aprobación del municipio supone una restricción para el ejercicio de estas
actividades aunque transcurra el tiempo y no se hayan iniciado las obras.
El carácter
restrictivo del código territorial también afectó a las actividades comerciales
del partido. Sin embargo, como señalan informantes clave vinculados al
municipio, “al
quedar planchada la actividad inmobiliaria, la zonificación es un tope para que
sigan creciendo las otras”. “La situación en el 97 era una y otra en el 2000.
La gente necesitaba subsistir, tener comercios diarios en los barrios o hacer
explotaciones intensivas en parcelas dedicadas a la residencia” (Entrevistas a
informantes clave, 2005).
Las quejas propiciaron
algunos ajustes en la normativa. Los cambios introducidos permitieron que en la
zona residencial exclusiva se instalaran los comercios minoristas; asimismo,
las parcelas que fueron zonificadas como residenciales extraurbanas o “de
reserva para ampliación urbana”, podían ser destinadas a algunos usos
agropecuarios intensivos (como horticultura y viveros) si no formaban parte de
barrios ya constituidos. Sin embargo, se mantuvo vigente la prohibición de
instalar apiarios y criaderos de aves, cerdos y
conejos, a menos de mil metros de sectores ocupados o destinados a vivienda
(Ordenanza sancionada por el Consejo Deliberante el
10/12/04).
Según indican
varios estudios (Chiozza et
al., 1999; Carballo,
2005), la expansión de los usos residenciales viene impulsada por la iniciativa
privada, fundamentalmente por los desarrolladores inmobiliarios. Las normativas
llegan en muchos casos después de consumada la expansión de las urbanizaciones.
Los municipios enfrentan límites para regular ese proceso y, salvo excepciones,
lo favorecen, debido a sus impactos sobre el empleo y sobre las exiguas arcas
municipales (Svampa, 2001). Desde esta perspectiva,
resultaría manifiesta la debilidad de los actores sociales locales frente a los
recursos –no sólo económicos, sino también en términos de vinculaciones
sociales– que poseen los agentes externos, básicamente los inversores
inmobiliarios.
En el caso del
partido de Exaltación de la Cruz, la visión que estaba detrás del nuevo
ordenamiento territorial era que los countries y barrios privados constituían industrias
sin chimenea, por lo
que había que fomentar su localización en el partido. Se pensaba en aprovechar
la presunta “saturación” del cercano partido de Pilar, evitando cometer los
“errores” en que éste había incurrido por falta de planificación.[11]
Sin embargo, son
los procesos macroeconómicos más que las regulaciones, los que terminan
configurando los usos del suelo, aunque estas últimas influyen en la intensidad
y ritmo del proceso. No necesariamente los promotores del uso residencial del
suelo rural son exclusivamente de origen extralocal:
muchas veces se produce la convergencia de los actores externos con actores
locales que poseen intereses directos en los nuevos emprendimientos
residenciales.
2.2 La avicultura
como expresión de las tensiones entre la “nueva” y la “vieja” ruralidad
Como indicáramos
anteriormente, en el contexto del fuerte crecimiento de las urbanizaciones
cerradas que caracterizó a la primera mitad de los años noventa, el partido
optó por un perfil residencial. Ciertas actividades agropecuarias intensivas
como la avicultura y la cunicultura fueron catalogadas localmente como
incompatibles con esos desarrollos, y fue prohibido su emplazamiento en
cercanía de urbanizaciones actuales o proyectadas.
Siguiendo los
postulados del código territorial, el municipio sancionó normas específicas
tendentes a la relocalización de los establecimientos avícolas que existían en
el partido. Inicialmente previó plazos prolongados y flexibilizó la distancia
considerada perjudicial para los vecinos.[12]
El resurgimiento de la avicultura con posterioridad al 2002 y el hecho de que
no se verificaran traslados de granjas, indujeron al endurecimiento de los
plazos para la relocalización y de acciones concretas por parte del municipio.[13]
Se enviaron notificaciones a los infractores y en ciertos casos se aplicaron
multas; sin embargo, las alternativas para los afectados son escasas. Los
galpones avícolas tienen un costo elevado (unos 30,000 dólares), y no se pueden
desarmar y armar en otro lugar. Además, “tampoco se sabe adónde ir. Los lugares
con extensiones chicas están zonificados como residenciales”. Los propietarios
de campos prefieren no vender parte de los mismos a un granjero, porque después
tienen dificultades para vender los otros lotes
(Entrevistas a
informantes clave, 2005).
Según una
estadística municipal del año 2005, existen en el partido 72 establecimientos
avícolas (que reúnen unos 307 galpones), de los cuales solamente 31% se
encuentra en zonas donde este tipo de actividad es permitida. Más de la mitad
estaría funcionando con habilitaciones provisorias o directamente sin
habilitación. Existen variantes según el área considerada, pero todos los
cuarteles del partido, excepto uno, presentan situaciones problemáticas dada la
zonificación de vastas áreas como residenciales exclusivas.
A diferencia de
otras actividades agrarias, la avicultura posee una fuerte tradición local y es
desarrollada fundamentalmente por residentes del partido, tal como se deduce de
las entrevistas realizadas.[14]
Las sucesivas crisis redujeron el número de granjeros, y los sobrevivientes
compensaron los magros ingresos provenientes de la avicultura con otras
actividades productivas o extraprediales, o bien
intentaron aumentar la escala de producción con el objetivo de licuar costos
fijos. Aunque a distinto ritmo, todos han ido incorporando mejoras tecnológicas
(en el caso de la producción de parrilleros, bebederos automáticos y
ventilación en los galpones). Se tiende a la automatización del conjunto de las
actividades con la incorporación de comederos automáticos, aunque son pocos los
productores que lo han hecho en forma total. Se trata de una mejora tecnológica
demandada por las empresas que tiene un impacto significativo sobre la mano de
obra empleada en forma permanente en los establecimientos (Gavidia
et al.,
2001).
La mayoría de
los avicultores entrevistados se dedica exclusivamente a la producción avícola.
La realización de otras actividades en el predio se encuentra condicionada por
la baja superficie que controla, que sólo en un caso supera las diez hectáreas.
La forma de producción es empresarial pura, y en el caso de los productores más
chicos, combina el trabajo familiar con la contratación de un trabajador
permanente o eventuales. En todos los casos es importante el rol del productor
en la supervisión de las actividades, si bien los productores integrados han renunciado a la autonomía del
productor clásico en pos del seguimiento de las pautas establecidas por las
empresas. Su vínculo con alguna de las empresas que operan en el partido –dos
de las cuales presentan relevancia nacional– carece de contrato formal y de
certeza respecto de la cantidad de crianzas al año. Esta última cuestión, junto
con la eficiencia productiva, se transforma en el principal regulador del
ingreso a obtener de la actividad.[15]
La iniciativa
municipal de la relocalización de la granjas ha propiciado conflictos
manifiestos, donde en uno de los polos se encuentran los avicultores, algunos
de los cuales han presentado notas al intendente o efectuado presentaciones
judiciales, y en otro, la municipalidad. No existe un encuadre institucional de
los actores –en el caso de los avicultores, no pertenecen a ninguna
organización específica– ni tampoco está claro quiénes y cuántos respaldan las
diferentes posiciones, si bien unos y otros se escudan en el apoyo de los
vecinos.
La orientación
productiva del establecimiento (cría de pollos o producción de huevos) y,
fundamentalmente, el origen y la ocupación de los vecinos, influirían en la
percepción de las “molestias” adjudicadas a la actividad avícola, dando cuenta
de las diferentes representaciones de la ruralidad a las que hacíamos referencia en el
apartado teórico. Como señala un funcionario local, la localidad de Diego Gaynor también está zonificada como residencial; se trata
de un pequeño poblado de alrededor de 200 habitantes, pero en este caso “hay
menos problemas porque la gente ha nacido ahí y los galpones forman parte de su
paisaje.” Asimismo, algunos de los residentes en los barrios construidos por el
municipio también trabajan en las granjas, y es frecuente que tengan producción
de autoconsumo. “Entramos en un sector de sombras. ¿Hasta dónde el municipio
llevaría un control tan exhaustivo? No lo hemos hecho, en general no hay quejas
pero nunca falta una persona de otro lado que compre un lote, una propiedad y
le moleste. En cambio uno, como es nacido y criado acá está más acostumbrado a
convivir con este tipo de naturaleza” (Entrevista, 2005).
Esta expresión,
“nacido y criado”, aparece en varias de las entrevistas realizadas; sin
embargo, el “clivaje” local-extralocal en el
conflicto no es tan claro, como se deduce del testimonio anterior. Ciertas
granjas se encuentran “alambre de por medio” con barrios municipales, y algunos
vecinos habrían manifestado su inquietud, aunque no necesariamente reclamando
trasladarlas. La coexistencia de la avicultura y los barrios municipales data
de varios años en el partido, pero la repentina preocupación por la cuestión
genera suspicacias sobre los verdaderos intereses que subyacen trás la tentativa de relocalización. “A mí me notificaron
que no estoy a más de mil metros de un barrio, yo estoy en zona rural y al
barrio lo construyeron políticamente hace años y estará a unos 700 metros, pero
los olores que emana no perjudican en 30 años que estoy con la avicultura”
(Entrevista a productor, Caso núm. 6).
Frente a las
tensiones descritas, los avicultores no se plantean abandonar la actividad
productiva y vender sus parcelas para destinarlas a emprendimientos
inmobiliarios, dadas las inversiones efectuadas y por el hecho de que la
avicultura constituye, en la mayor parte de los casos, su única actividad.[16]
La mayoría coincide en que en ciertos casos es necesaria la relocalización de
las granjas, pero también en que el municipio debe colaborar en la búsqueda y
la instrumentación de una alternativa. Asimismo, consideran que debe apoyarse
al conjunto de las actividades del partido, ya que los efectos benéficos de los
emprendimientos residenciales destinados a sectores de altos ingresos son
limitados, al menos para la localidad de Capilla del Señor:
Acá se quiso
fomentar emprendimientos de la industria sin chimenea, eso fue lo que
manifestaron las autoridades, los loteos para que la
gente venga a construir y residir acá, después del freno que hubo en todo lo
que es construcción eso quedó bastante marginado. Hay muchos emprendimientos de
loteos pero no se nota en el pueblo que se hayan
vendido una cantidad muy importante de lotes. No se nota el movimiento comercial
tampoco (Entrevista a productor, Caso núm. 6).
No sé si los countries son un buen adelanto para Capilla, es un pueblo tan
chico. No creo que generen mucho empleo porque las casas se utilizan el fin de
semana. (Entrevista a productor, Caso núm.1).
[…] la idea
política es que fábricas no, sí countries y barrios cerrados que también van a
fomentar mano de obra, pero la mayoría de la gente que viene a estos barrios
cerrados es de afuera, no son del pueblo y por lo general ellos traen su
personal. (Entrevista a productor, Caso núm. 3).
Acá han loteado
lotes de 200 hectáreas y hay 10 casas, ¿qué puede dar de productivo al pueblo?
Nada. […] Es impacto a largo plazo. (Entrevista a productor, Caso Núm. 7).
La coexistencia
de actividades productivas y residenciales se manifiesta de manera clara en el
partido analizado, que se encuentra lo suficientemente cercano a la ciudad de
Buenos Aires como para pensar en el crecimiento de las urbanizaciones cerradas
y otras formas de hábitat, pero carece de los atributos que facilitarían el
predominio de lo inmobiliario por sobre otros usos alternativos del suelo, en
un contexto en el que la demanda se ha vuelto más selectiva.
Lo particular
acá es que estamos en una etapa de transición. Lo decíamos el otro día con un amigo
veterinario, no estamos para ocuparnos del campo ni de animales pequeños. […]
No todos [los municipios] tienen un código de planeamiento. San Antonio de Areco y San Andrés de Giles son más libres. Tampoco esto es
Pilar que tomó un perfil. Ahí vas a poner una explotación de conejos y te piden
de todo. (Entrevista a funcionario municipal, 2005).
Para ser un
partido residencial creo que le falta un poco. […] El partido está empezando a
darse vuelta en forma turística, pero va a tardar bastante, todavía en la parte
de campos hay de 700, mil hectáreas. Todavía es un partido productivo.
(Entrevista a productor, Caso núm. 8, 2005).
Es un partido
quedado a mitad de camino, no es ni una cosa ni la otra, no es urbano ni rural
(Entrevista a informante. clave, dueño de un establecimiento de turismo rural,
2005).
Entonces, si el
proceso de expansión de los emprendimientos en la zona norte del área perimetropolitana se tradujo en iniciativas de algunos
actores optando por un perfil de desarrollo local determinado y procurando
“acelerar los tiempos” de la transición, la evolución socioeconómica del país
puso en cuestión una opción tan definida. Se genera así la necesidad de nuevas
formas de regulación local que tengan en cuenta las necesidades del conjunto de
los actores.
Conclusiones
En el análisis
previo se procuró avanzar en lo relativo al impacto que genera la expansión de
emprendimientos residenciales en el medio rural desde el punto de vista de las
actividades y los actores preexistentes. Se profundizó en los vínculos entre lo
rural y lo urbano analizando las tensiones que se producen entre algunas
actividades productivas y las neorurales,
materializadas tanto en emprendimientos habitacionales destinados a sectores de
ingresos elevados, como en barrios municipales destinados a población de bajos
recursos.
La perspectiva
adoptada hizo foco en el nivel local, procurando visualizar el interjuego real entre fuerzas y actores sociales que se
produce en un área determinada, donde la tensión entre actividades y usos alternativos
del suelo adquiere particular expresión debido a su relativa cercanía a la
ciudad de Buenos Aires. En este ámbito, la importancia de las fuerzas ligadas a
lo residencial-inmobiliario se tradujo en instrumentos regulatorios
específicos, que afectan a actividades agrarias de fuerte arraigo en la zona.
Sin embargo, no
necesariamente el conflicto generado opone actores locales con extralocales; los actores son difusos y también sus
alianzas, quizá porque no existen efectos unívocamente positivos o negativos
ligados a las diferentes actividades. La temática del empleo es particularmente
ilustrativa: la demanda de servicios vinculados a los emprendimientos
residenciales se basa principalmente en personal eventual, que se caracteriza
por la precariedad laboral. Por su parte, las actividades agropecuarias han
experimentado en su mayoría una intensa tecnificación, que las ha convertido en
fuertes expulsoras de mano de obra en los últimos años.
Por otro lado,
no se observa que la intensificación productiva en el sector agrario obedezca
en este caso, a la elevación del precio de la tierra generada por los nuevos
usos residenciales, tal como indican algunos estudios previos. En el caso de la
avicultura, se trata de una actividad de por sí intensiva; además la gran
mayoría de los avicultores es propietario de su parcela y se estableció con
anterioridad al auge inmobiliario. Es más bien la peculiar relación con la
industria integradora y la posibilidad que ésta tiene de transmitir los efectos
de las sucesivas crisis al eslabón agrario, la determinante de una mayor
intensificación productiva. Distinta puede ser la situación de otras
actividades agrarias desarrolladas en pequeñas superficies y que carecen de
este vínculo particular, como es el caso de la horticultura.
Una lectura de
los procesos analizados desde el punto de vista teórico nos permite señalar que
los cambios agroproductivos y la expansión
residencial se conjugan para dar lugar a espacios rurales donde la
heterogeneidad no sólo persiste, sino que incluso se incrementa. Se generan
nuevas configuraciones de actores sociales, y la inserción de éstos se vuelve
más compleja. El acceso a recursos no garantiza una posición diferencial, en la
medida en que dentro de las franjas “perdedoras” de los procesos de transformación
también existen sectores productivos con cierta disponibilidad de capital y de
control sobre el trabajo ajeno (pequeños empresarios).
El tipo de
tensiones generadas pone de manifiesto la necesidad de nuevas formas de
regulación, no sólo en términos de instrumentos sino también de instancias
donde participen diferentes actores. Se trata de redefinir los vínculos a veces
problemáticos entre la “nueva” y la “vieja” ruralidad, con la búsqueda de
compromisos entre las diferentes actividades y actores hoy presentes en los
espacios rurales.
Bibliografía
Acuña, Marvin y Keynor Ruiz (1999),
“Contribución del desarrollo turístico sobre el empleo rural no agrícola en
Costa Rica”, Seminario Internacional sobre
desarrollo del empleo rural no agrícola, rimisp,
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago de Chile.
Barros, Claudia,
Fernanda González-Maraschio y Federico Villareal
(2005), “Actividades rurales y neorrurales en un área
de contacto rural-urbano”, iv Jornadas de Estudios Agrarios y
Agroindustriales,
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, noviembre.
Barsky, Andrés (2005) “El periurbano
productivo, un espacio en constante transformación. Introducción al estado del
debate, con referencias al caso de Buenos Aires”, Scripta
Nova. Revista
electrónica de geografía y ciencias sociales, Universidad de Barcelona, vol. ix, 194 (36), http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-194-36.htm.
Bryden, John (2000), “Decline? What
Decline? A Demographic Revival is being Observed in a Number of Rural Areas”, Leader
Magazine, 22, April, [documento HTML
en
<http://ec.europa.eu/comm/archives/leader2/rural-en/biblio/pop/contents.htm>].
Bryden, John (2001), Changing Worldviews of Agriculture in Europe, and
Implications for Farmers, Farm Families and Policy, The Arkleton Centre for Rural Development Research, University
of Aberdeen, Aberdeen.
Carballo,
Cristina (2005), “Transformaciones urbanas y segregación: Aportes para el
análisis ambiental de Campana, 1950-2000”, Revista Theomai,
número especial Actas Primeras Jornadas Theomai sobre
Sociedad y Desarrollo [documento HTML en <http://revista-theomai.unq.edu.ar
/numespecial2005/ar_carballo_numesp2005.htm>].
Craviotti, Clara (2002), “Cambios en las
modalidades de trabajo: de la producción agraria a la prestación de servicios
turísticos”, Revista Estudios del Trabajo, Asociación Argentina de Especialistas
en Estudios del Trabajo, Buenos Aires, segundo semestre, 24:117-136.
Craviotti, Clara; Silvia Bardomás;
Dora Jiménez y Guillermo Neiman (2005), “Cambios
ocupacionales y demográficos asociados a situaciones de nueva
ruralidad: El caso de
Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires”, iv Jornadas de Estudios Agrarios y
Agroindustriales,
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
Chiozza, Elena; Cristina Carballo y Natalia Torcchia (1999), “El retroceso de la frontera agraria
frente a la expansión de la frontera urbana”, ii
Jornadas de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
Chiozza, Elena, Cristina Carballo y Natalia Torcchia (2001), “Los paisajes de la agricultura
periurbana: desde las tierras de pan llevar a las urbanizaciones cerradas”, iii
Jornadas de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad de Buenos Aires, noviembre.
Del Grossi,
Mario y José Graziano da Silva (2002), Novo
rural Brasileiro: Un abordagem ilustrada, vol i., Paraná, Instituto Agronómico Paraná,
Paraná.
Gavidia, Roberto; Patricio Calonge y Marcelo Wittver (2001),
“Transformaciones en el mercado de trabajo en las granjas avícolas de pollos parrillleros”, en Susana Aparicio y Roberto Benencia (coords.), Antiguos
y nuevos asalariados en el agro argentino, Editorial La Colmena, Buenos Aires, pp. 73-90.
Holmes, John (2006), “Impulses towards a
multifunctional transition in rural Australia: gaps in the research agenda”, Journal of Rural Studies, 22 (2): 142-160.
indec (2001),
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del
año 2001, Instituto
Nacional de Estadística y Censos, Buenos Aires [disponible en HTML
<http://www.indec.mecon.gov.ar/censo2001s2_2/ampliada_index.asp?mode=04>].
Kay, Cristobal
(2005), “Enfoques sobre el desarrollo rural en América Latina y Europa desde
mediados del siglo veinte”, Seminario Internacional Enfoques
y Perspectivas de la Enseñanza del Desarrollo Rural, Bogotá, 31 de agosto y 1-2 de
septiembre.
Marsden, Terry (1998), “New Rural Territories:
Regulating the Differentiated Rural Spaces”, Journal of Rural Studies, 14 (1):
107-117.
Martínez, Mónica
y Marta Picardi-de Sastre (1999), “Agroturismo, un speciality del sector agropecuario argentino”, I
Jornadas de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
Riella, Alberto y Juan Romero (2003), “Nueva
ruralidad y empleo no agrícola en Uruguay”, en Mónica Bendini
y Norma Steimbreger (comps.),
Territorios y organización social de la agricultura, Cuaderno del Grupo de Estudios
Sociales Agrarios núm. 4, Editorial La Colmena, Buenos Aires, pp.,157-162.
Svampa, Maristella
(2001), Los que ganaron. La vida en los countries
y barrios privados, Editorial
Biblos, Buenos Aires.
Svampa, Maristella
e Inés González-Bombal (2001), Movilidad
social ascendente y descendente en las clases medias argentinas: un estudio
comparativo,
Documento de trabajo núm. 3, Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de
Programas Sociales, Buenos Aires.
Torres, Horacio
(2001), “Cambios socioterritoriales en Buenos Aires
durante la década de 1990”, eure,
Vol. 27, num. 80.
Recibido:
6 de marzo de 2006.
Aceptado:
29 de mayo de 2006.
Clara Craviotti es Master en
Ciencias Sociales con mención en Estudios Agrarios; (flacso-Argentina). Actualmente es
investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet) en el
Centro de Estudios de Sociología del Trabajo, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad de Buenos Aires, Argentina y Profesora de la Maestría en Estudios
Sociales Agrarios, flacso-
Argentina. Su línea de investigación se centra en los Cambios socioterritoriales
en áreas rurales argentinas: agentes sociales y nueva ruralidad. Entre sus
publicaciones recientes se destacan: “De desafiliaciones y desligamientos:
Trayectorias de productores familiares expulsados de la producción en la región
pampeana argentina”, en coautoría con Carla Gras, Desarrollo
Económico, vol. 46,
núm. 181. “Entre
el campo y la ciudad. Desafíos y estrategias de la pluriactividad
en el agro”, libro compilado con Guillermo Neiman,
Ediciones ciccus,
Buenos Aires, 2006; “Constructing new resources: Cooperative, networks and blueberry production in an Argentine local area”, Review of
International Cooperation, vol. 98, núm. 1.