Crecimiento económico, información asimétrica en mercados
financieros y microcréditos
Horacio
Esquivel-Martínez*
Ulises
Hernández-Ramos**
Abstract
This
paper presents a theoretical study about the relationship between the
development of financial institutions, the decrease of asymmetric information
and its impact on economic growth. Through the analysis of the Solow model of economic growth and the theory of asymmetric
information and its consequences, i.e. adverse selection, moral hazard and
credit rationing by Stiglitz
and Weiss, we
conclude that the development of a financial system has a high incidence on
economic growth as pointed out by other authors such Mackinnon and Levine.
Key
words:
microcredits, economic growth, asymmetric information, adverse selection, moral
hazard, credit rationing.
Resumen
Se presenta un
artículo teórico respecto a la relación existente entre desarrollo de
instituciones financieras, reducción de la información asimétrica y su impacto
en el crecimiento económico. Mediante el análisis del modelo de Solow
sobre la teoría del crecimiento económico y la teoría de la información
asimétrica y sus consecuencias: selección adversa, riesgo moral y racionamiento
de crédito de Stiglitz
y Weiss,
se concluye que el desarrollo del sistema financiero tiene una alta incidencia
en el crecimiento económico, como señalan autores como Mackinnon
y Levine.
Palabras clave:
microcrédito, crecimiento económico, información asimétrica, selección adversa,
riesgo moral, racionamiento de crédito.
*
Universidad Nacional Autónoma de México y Southern
New Hampshire University.
Correo-e:horaesquivel@gmail.com
** El Colegio de México.
Correo-e: uliseshr2000@yahoo.com.mx.
Prolegómeno[1]
En el contexto de
la teoría del crecimiento, el enfoque neoclásico, al igual que la teoría
evolucionista subraya el papel del progreso técnico en el crecimiento
económico. Esta última destaca el papel de la demanda en el crecimiento. Antes
de la crisis fiscal del Estado (Robinson, 2001), las políticas ponían especial
énfasis en el gasto de gobierno, comúnmente en forma de subsidio y
transferencia directa. Esta forma de utilizar el gasto se hacia mediante la
banca de desarrollo, cuyos recursos se destinaban a distintos proyectos sin que
existiera una genuina preocupación por recuperarlos (Hernández Trillo, 2003).
Actualmente, se
postula que una forma posible de ejercer el gasto, y en particular el gasto
social, es por medio de instituciones microfinancieras
de acuerdo con el esquema de microcrédito, para que mediante su uso se alivien
las caídas en los ciclos económicos (Mansell, 1995;
Esquivel, 2006b).
Esta afirmación
se sustenta en el hecho de que durante los últimos siete años, las
instituciones auxiliares de crédito, arrendadoras financieras, sociedades de
ahorro y préstamo, uniones de crédito y, principalmente, las cajas de ahorro y
crédito popular, así como las sociedades financieras de objeto limitado
(Sofoles), han experimentado en lo
general un crecimiento significativo, aun cuando la crisis de 1995 generó una
contracción de todo el sector financiero, especialmente en el ramo de las
uniones de crédito (Ruiz Durán, 2002).
El esquema de microfinanciamiento ha crecido, pero paradójicamente, hasta
el año 2000 lo hizo sin el apoyo gubernamental.[2] A
escala mundial, este sector se compone en su mayoría de organismos no
gubernamentales (ong), seguidos de
uniones de crédito y bancos comerciales. En México, predominan las uniones de
crédito, con un total de 169, seguidas de los Sofoles (34) y de las sociedades
de ahorro y préstamo 11 (Ruíz-Durán, 2002).
Sin embargo,
existe un número considerable de estas sociedades, mejor conocidas como cajas
de ahorro, no registradas, que movilizan la mayor cantidad de ahorro del país,
con 11,000 millones de pesos, contra 3,000 millones de las uniones de crédito,
1,500 millones de pesos del Patronato del Ahorro Nacional, y sólo 1,400
millones de pesos de la banca comercial (Ruiz Durán, 2002: 33).
Los datos
anteriores permiten afirmar dos cosas fundamentales: primero, que el ahorro no
ha estado ligado a una política macro de ahorro, sino a factores
socioculturales del ámbito local y comunitario. Segundo, que el nivel de ahorro
generado por las sociedades de ahorro ha propiciado un círculo virtuoso de
ahorro-crédito.
En efecto, al
2002 se tenían registrados en la cartera de crédito de estas sociedades, 8,000
millones de pesos, totalmente financiados por la propia operación
institucional; es decir, se desarrolla un proceso de intermediación completa,
lo que permite un crecimiento más sano de las instituciones, una política más
independiente sobre el tipo de proyectos a financiar, y una menor dependencia
de subsidios gubernamentales. Estos logros cobran mayor notoriedad si
consideramos que las cajas de ahorro se han desarrollado sin el apoyo del prestamista
de última instancia, Banco Central, cuyos esfuerzos se han canalizado a un
sector bancario ineficiente y costoso.
Es necesario
aclarar que en México existen pocas instituciones especializadas en
microcrédito. La vasta mayoría de las mencionadas se dedican a apoyar créditos
a la microempresa, con una metodología tradicional o estándar (Mansell, 1995), lo cual se distingue del microcrédito. Esto
nos lleva a establecer una primera diferencia importante: no es lo mismo hablar
de crédito a la microempresa que de microcrédito. El primero se enfoca al apoyo
de empresas micro, formalmente establecidas, mientras que el microcrédito se
enfoca a personas físicas que ejercen o inician alguna actividad productiva e
incluso informal. Una segunda diferencia entre un microcrédito y un crédito al
consumo consiste en el destino del crédito. Así, un crédito al consumo de una
tienda comercial no es considerado un microcrédito; sí lo es, en cambio, un
crédito (aun siendo del mismo monto) para emprender un pequeño negocio.
El postulado
central del esquema del microcrédito consiste en financiar con ahorro las
operaciones activas, lo que obliga a manejar dos elementos principales; a
saber: tasas de mercado que reflejen los costos reales de financiamiento, y la
recuperación de los créditos para cubrir el pasivo bancario que implica el
ahorro.
Lo anterior
(Esquivel, 2006a) nos lleva a dos cuestiones fundamentales. La de las tasas de
interés, que reflejan los costos de transacción de las Instituciones microfinancieras (imf).
Para reducirlas, las imf deben
esforzarse para bajar sus costos y ser más competitivas. Por su parte, las
autoridades regulatorias deben fomentar condiciones de mayor competencia. Por
otro lado, se pone especial énfasis no en el proyecto, sino en la recuperación
de recursos por parte de las imf,
esquema que permite utilizar esos recursos en forma revolvente,
con lo que se busca beneficiar a un mayor número de personas y construir
instituciones autosostenibles.
Cabe mencionar
que las instituciones que conforman la banca de desarrollo en México,
concretamente Nacional Financiera snc,
canalizaron durante el periodo de 1988 a 1994 recursos principalmente por medio
de uniones de crédito, lo que podría confundirse con el esquema aquí planteado.
Los recursos que canalizaba la banca de desarrollo a través de las
instituciones auxiliares y de la banca comercial, se destinaban a distintos
sectores y, a diferencia de lo que plantea el microcrédito, a personas físicas
y morales con reconocimiento oficial y de acuerdo con esquemas de crédito
tradicionales; es decir, con garantías reales, estados financieros, avales,
etcétera.
Como se ha
señalado, el esquema de microcrédito plantea algo muy distinto, pues sus
destinatarios son personas físicas, principalmente mujeres, que no cuentan con
garantías reales, mucho menos estados financieros, y que no son sujetos de
crédito para la banca comercial y los sectores tradicionales. El fundamento que
subyace a este enfoque es ayudar al pobre a ayudarse a sí mismo (Conde, 2000).
El impacto que
ha tenido el microcrédito ha despertado el interés del sector formal y del
sistema financiero, bancos, uniones de crédito y banca de desarrollo, por
atender a este segmento que se calcula mayor a los 360 millones de hogares y a
1,200 millones de personas en el mundo (Ruiz Durán, 2002). La meta pactada en
la Cumbre Mundial del Microcrédito, que se llevó a cabo en febrero de 1997 en
la ciudad de Washington, era alcanzar los 100 millones de familias pobres en el
2005. Sin embargo, el reto de abatir la pobreza permanece como un objetivo por
cumplir. De ello se habló en noviembre del 2006, en Halifax, Nueva Escocia, en
Canadá, donde se discutió el estado actual del movimiento mundial de microfinanzas en el marco de la Cumbre Mundial del
Microcrédito.
1. Microcréditos
La primer
pregunta que debemos hacer es para qué sirven los microcréditos y cuál es el
problema que atienden. Si su función es fomentar el crecimiento económico o
combatir la pobreza. Algunos autores (Lacalle, 2002) sugieren que medir el impacto
de los microcréditos en el crecimiento económico es difícil por dos razones:
Primero, el microcrédito es una corriente relativamente novedosa; formalmente
surgió en los años setenta, por lo que no se cuenta con información estadística
suficiente ni en calidad ni en cantidad para medir su impacto en la
macroeconomía. Segundo, los microcréditos son pequeños financiamientos que se destinan a atender a personas en grado
de pobreza y pobreza extrema mediante una serie de instituciones que en su
mayoría no son reguladas, lo que genera un problema de información asimétrica
tanto para quien da el crédito como para quien se encarga de regular la
actividad financiera en este segmento.
Así pues, al
estudiar el tema del microcrédito, instituciones y beneficiarios, el principal
problema con el que nos enfrentamos es el de la información. Por ello, creemos
que el problema se debe estudiar desde varias perspectivas, a fin de subsanar
la falta de información que se tiene por un lado, con información adicional que
se obtiene de otra fuente.
En este sentido,
una forma de medir el impacto de los microcréditos consiste en evaluar el
desempeño de las instituciones microfinancieras (imf). Medir el éxito de las
instituciones que otorgan este tipo de financiamientos y evaluar la tasa de
recuperación de los créditos. La revolvencia de los
empréstitos funge como un indicador del desempeño de acreditados e imf.
Por lo que se
refiere a las imf, existe
evidencia (Mansell, 1995; Yunus,
1998) de que las instituciones que emplean el ahorro como fuente principal de
recursos tienen un mejor desempeño que las que sólo otorgan crédito, pues en el
caso de estas últimas, sus fuentes son transferencias y donativos temporales
que en cuanto se agotan, inevitablemente ponen en riesgo su viabilidad como
instituciones.
En México se ha
reconocido la existencia de los microcréditos como una fuente de financiamiento
utilizada por distintos sectores. También se ha reconocido la falta de
información y la escasa regulación como rezagos importantes en esta materia. La
Ley de Ahorro y Crédito Popular y la creación del Banco Nacional de Servicios
Financieros (Bansefi), en sustitución del Patronato
del Ahorro Nacional, que datan del año 2001, son avances que apuntan hacia la
regulación de este sector, cuyo crecimiento ha sido explosivo en los últimos
diez años.
Las imf (Conde, 2000) se han dedicado más a
la práctica crediticia que a la documentación de experiencias, lo cual es
natural si se considera que su negocio consiste en prestar y en algunos casos
también captar los recursos de pequeños ahorradores. La labor de documentación
de experiencias y diseño de metodologías de evaluación de impacto recae más en
los analistas y donadores, que desean saber si las microfinanzas
fungen con su cometido de generar crecimiento y reducir la pobreza.
Aunado a lo
anterior, la inexistente regulación que había hasta junio de 2001, y que a la
fecha persiste, desemboca en el problema informativo del que se ha hablado. En
efecto, el problema de información se presenta en dos niveles: para las
autoridades, que no saben exactamente qué están haciendo muchas de las imf, especialmente las no reguladas, y
para las imf, que desconocen el
uso que los acreditados y beneficiarios de este tipo de programas hacen de los
recursos.
La importancia
de estudiar el microcrédito obedece pues a por lo menos dos razones: primero,
la necesidad existente de desarrollar una metodología que contribuya a evaluar
el impacto de los microcréditos y, segundo, continuar con los aún incipientes
avances documentales (destacan los trabajos de Mansell,
1995; Sckertchly, 2000 y Conde, 2000) que hay en la
materia, de manera particular en México, donde hemos experimentado el
escepticismo imperante entre profesionales de las ciencias sociales sobre este
tema.
2. Fundamentos
teóricos del microcrédito: el problema de la información asimétrica
La información
asimétrica es un factor clave en el proceso de intermediación financiera.
Existe información asimétrica cuando una de las partes no cuenta con
información relevante sobre las características del prestatario. El acreedor no
puede saber ‘a priori’ si el acreditado utilizará los
recursos en la forma acordada o bien, si los empleará para gasto de consumo (Bebczuk, 2000).
Este factor es
un incentivo para que el deudor oportunista disfrace la naturaleza de un
proyecto y aplique los recursos a un destino diferente al anunciado. Desde
luego, este problema no existiría si el acreedor contara con información
completa o con medios infalibles de detección y determinación de riegos.
Para combatir
este problema, el acreedor endurece sus políticas o bien, sube la tasa de
interés, con lo cual afecta a los deudores honestos. La dinámica del problema
de la información asimétrica es la siguiente: el prestatario busca extraer un
beneficio de la falta de información con que cuenta el acreedor; éste reacciona
imponiendo una mayor tasa de interés, por lo que, en el equilibrio final, los
deudores de buena calidad terminan subsidiando a los de baja calidad, con lo
que se tiene un equilibrio pooling (Armendáriz y Morduch,
2000).
Tal es el
planteamiento básico de la información asimétrica. No obstante, existen algunos
factores adicionales que es necesario ponderar. Un supuesto importante del cual
se parte, es que los individuos tienden a maximizar sus beneficios, dejando al
margen la dimensión ética.
Por tanto, la
información asimétrica altera el funcionamiento eficiente del mercado de
crédito provocando, en un caso extremo, que como medida de protección, los
acreedores interrumpan el crédito, dando lugar al racionamiento
de crédito. Sin
embargo, es más probable que el prestamista acuda al alza de tasas de interés
como primera medida de protección mediante el incremento de lo que se denomina spread o margen de intermediación.
No obstante lo
anterior, la elevada tasa de interés puede incidir negativamente en algunos
proyectos cuya rentabilidad o beneficio esperado no alcanza a cubrir la tasa
activa; es decir, la tasa que el intermediario financiero cobra por un crédito.
Esto puede llevar a algunos prestatarios de bajo riesgo a alejarse del mercado
de crédito, dando origen al mecanismo llamado selección
adversa, que no es
sino el efecto paradójico del incremento de tasas. ¿Quién está dispuesto a
pagar un precio más alto? De acuerdo con esta teoría, lo harán aquellos
acreditados que por su mala calidad sólo pueden acceder a empréstitos más
caros.
En términos
generales, la teoría establece tres perfiles de acreditados o inversionistas de
acuerdo con la recurrencia de sus compromisos de deuda: conservadores,
especulativos y arriesgados (Ponzi). Los acreditados
que se encuentran financieramente cubiertos –conservadores– se definen como
inversionistas que adquieren compromisos de pago menores a los ingresos
esperados.
Los segundos,
que se caracterizan por ser especulativos, adquieren compromisos de pago en un
esquema donde, en promedio, la deuda ocasiona compromisos sincronizados con los
ingresos esperados, con excepción del primer periodo, cuando requieren las
obligaciones exceden a los ingresos y, cuando requieren de financiamiento
adicional para cubrir las amortizaciones de la deuda. Sin embargo, pasada esta
fase generan ingresos suficientes para cubrir las obligaciones.
Finalmente, los
acreditados denominados arriesgados, o Ponzi, se definen como aquellos
inversionistas que necesitan de refinanciamiento no sólo para cubrir sus
amortizaciones en la fase inicial, sino incluso para pagar los intereses.
Un mecanismo
adicional con el que se cuenta para enviar señales de seguridad al acreedor es
la garantía. Ésta constituye una señal efectiva de la seguridad de un proyecto.
Más adelante veremos qué sucede cuando se carece de este factor de seguridad,
como sucede con los microcréditos.
Veamos cómo funciona el elemento de la
garantía en la determinación de la seguridad de un proyecto y su relación con
el mecanismo de selección adversa.
Normalmente, las
personas solicitan créditos con la expectativa de obtener un rendimiento o
ganancia mediante la compra o ampliación de sus instalaciones productivas; esta
ganancia debe ser superior a la tasa de interés vigente en el mercado y debe
incluir, además, una cierta prima de riesgo a partir de que las ganancias son
esperadas y anticipadas; es decir, no son valores ciertos sino esperados. En
términos formales, esta idea quedaría representada de la siguiente manera:
P
= g*K – Ψ*K – r*K > 0
Esta ecuación nos
indica que la ganancia total esperada neta de intereses, que hemos simbolizado
como P,
debe ser positiva. Dicho en otras palabras, la ganancia total esperada (g*K, donde g es la tasa de ganancia como
proporción del capital fijo), deducido el riesgo en que se incurre por realizar
la decisión de la compra de bienes de capital o de ampliación productiva
(riesgo que hemos simbolizado como Ψ
*K, donde Ψ es la tasa de riesgo como proporción
del capital), debe ser mayor que el monto de interés que podría obtenerse si
esos recursos se hubieran destinado a la compra de activos financieros seguros.
Este monto de interés está representado por r*K, donde r es la tasa de interés vigente.
A partir de esta
idea se puede precisar la determinación del monto de recursos que el acreditado está dispuesto a solicitar
para la compra de bienes de inversión. Éste puede establecerse a partir de la
condición de maximización matemática de la función de la ganancia; esto es:
![]()
Aplicándolo a
nuestra ecuación de ganancia total, obtenemos:
![]()
Lo
cual significa que: g - Ψ
= r; es decir, el
monto de recursos solicitados que se traducirá en inversión llegará al punto en
que la tasa de ganancia esperada, menos la prima de riesgo, sea equivalente a
la tasa de interés.
Podemos
representar esta idea mediante el siguiente gráfico, en el cual hemos colocado,
en el eje de las ordenadas, la tasa de ganancia g, la tasa de riesgo Ψ, y la tasa de interés r; mientras que en el eje de las
abscisas está representado el monto de inversión:
Gráfica i
Tasa de ganancia y tasa de riesgo en crédito
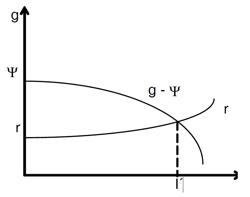
Fuente: Elaboración propia.
Una primera
conclusión a este respecto, es que ninguno de los mecanismos que se han citado
soluciona el problema de la información asimétrica, sólo consiguen aliviar
algunas de sus consecuencias. Un instrumento adicional es el de la reputación o
historial crediticio del prestatario; si mediante ese historial se demuestra
que el solicitante ha cumplido favorablemente con sus compromisos, es muy
probable que sea sujeto de crédito. Por el contrario, si el prestatario tiene
una historia crediticia cuestionable, es altamente factible que los probables
acreedores se muestren reacios a prestarle, o bien, que lo hagan a una tasa o
costo muy elevado para él.
El resultado de
la información asimétrica se traduce entonces en racionamiento de crédito,
selección adversa y altas tasas de interés, tanto para proyectos seguros o
prestatarios cumplidos como para los que no lo son. Sin embargo, existen
mecanismos que ayudan a mitigar las consecuencias de la información asimétrica.
Los bancos son instituciones especializadas que tienen elementos como el
historial crediticio para comprobar la calidad de un prestatario (véase Freixas y Rochet, 1997, cap. 5).
Es importante
señalar que los efectos de la información asimétrica también surgen respecto a
los ahorristas, quienes son los acreedores de la banca. En este caso, las
instituciones financieras, intermediarios, pasan de víctimas a victimarios,
pues cuentan con información de la que carecen los depositantes. De ahí, la
importancia de la supervisión prudencial que deben ejercer los gobiernos sobre
las instituciones de crédito, ya sea en la forma de auditorías, regulaciones o
reservas preventivas que deben generar los propios bancos para garantizar parte
de sus operaciones.
La asimetría
informativa adopta entonces cualquiera de las modalidades señaladas;
recapitulando, diremos que son: selección adversa, cuando el acreedor no es capaz de
distinguir entre proyectos con diferentes niveles de riesgo; riesgo
ético, que es la
habilidad del deudor para aplicar los fondos a un fin distinto al acordado con
el acreedor, amparado en la falta de información con que éste cuenta, y
finalmente, costos de monitoreo, que se vinculan con una acción oculta por parte del
deudor para declarar ganancias inferiores. Estos últimos y el riesgo ético
suceden una vez que se han entregado los recursos.
Cuando las
llamadas fricciones informativas (Bebczuk,
2000) llegan a un extremo, se corre el riesgo de caer un racionamiento
de crédito, donde el
acreedor se excluye unilateralmente hasta de los proyectos más seguros. Un paso
intermedio hacia esa medida es el incremento de la
tasa de interés activa,
con lo que el prestatario honesto termina subsidiando los proyectos más
riesgosos.
3. Crecimiento
económico, información asimétrica y sistema financiero
El sistema
financiero concentra los recursos de millones de ahorristas que tienen
excedentes de liquidez y canaliza esos recursos hacia prestatarios que desean
llevar a cabo proyectos para los que no cuentan con la totalidad o con una
parte de los recursos.
La cualidad de
un sistema financiero eficiente es que realiza las operaciones de
intermediación que a los ahorristas les sería imposible llevar a cabo. Al
hacerlo genera, mediante las economías de escala, un ahorro asociado a
disminuciones de los costos de transacción y de información.
Los costos de
transacción (Schettino, 2000) están ligados a la comunicación
entre las partes y a la transferencia del dinero. Tienen que ver con los costos
de analizar, administrar y evaluar un proyecto. Los costos de información
incluyen las averiguaciones sobre el proyecto y sobre quién lo lleva a cabo,
así como el monitoreo durante la vigencia del contrato.
Las economías de
escala surgen cuando el costo unitario cae con la escala o volumen producido,
en presencia de costos fijos, aquellos que no varían independientemente del
volumen de producción, v. gr., renta, luz.
Supongamos un
costo bancario fijo de $100.00 por concepto de gastos de personal
(administrativos), infraestructura edilicia y gastos de informática, y un costo
variable de evaluación y monitoreo por acreditado de $10.00. El costo unitario
depende del número de préstamos del banco. Si éste hiciera un préstamo tenemos:
Costo unitario =
(costo fijo + costo variable)/ número de préstamos
CU = (100
+ 10)
/ 1 = 110,
Si el banco
realizara dos préstamos tenemos:
CU = (100
+ 10)
/ 2 = 60
Lo mismo sucede
por el lado de las operaciones pasivas; es decir, de ahorro, donde el ahorrador
funge como acreedor del banco. En presencia del sistema financiero, la sociedad
ahorra por concepto de costos de transacción e información en los que tendría
que incurrir cada ahorrador si prestara directamente.
No obstante lo
anterior, las microempresas, entendidas como pequeñas entidades de uno a 10
empleados, con o sin registro fiscal, difícilmente tienen capacidad de generar
economías de escala. Peor aún, no generan economías de alcance, que consiste
en la capacidad de una empresa para
diversificar su producción.
La situación se
agrava cuando esas empresas deben enfrentar marcos jurídicos que no están
diseñados para propiciar la competencia económica sino que la dificultan y encarecen
las transacciones; este aspecto fue demostrado por Hernando de Soto (1987) en
su estudio empírico titulado El otro sendero. Si además deben afrontar altas tasas
de interés, que es el castigo que la banca comercial impone por pertenecer a un
sector poco competitivo y de alto riesgo, claramente se percibe la desventaja
en que se encuentra este sector.
De acuerdo con Bebczuk (2000), una forma de mitigar los efectos de la
información asimétrica es mediante la diversificación de la cartera de crédito.
Tenemos que el
sistema financiero, por una parte, permite a la sociedad ahorrar, y, por la
otra, disminuye el riesgo mediante la sofisticación de sus métodos de
evaluación y la diversificación de su cartera. Existe, sin embargo, un riesgo
adicional al propio de la operación de crédito: se trata del riesgo sistémico
que implican las catástrofes naturales.
En la teoría del
crecimiento económico, se trata de maximizar el bienestar de los habitantes con
el incremento de la producción. Son tres los factores del crecimiento: el
capital, la mano de obra y el progreso técnico.
La mano de obra
aumenta tanto la producción como el número de habitantes; el producto per
cápita se mueve en función del capital per cápita. El mismo volumen de capital
puede generar distintos niveles de producción dependiendo de su productividad.
El progreso técnico, a su vez, genera crecimiento con del uso de nuevos
procesos de producción.
La importancia
de estos factores en la teoría del crecimiento económico puede resumirse con el modelo de Solow (Romer, 2001). A grandes
rasgos, el modelo de crecimiento de Solow muestra
cómo el ahorro, el crecimiento de la población y el progreso tecnológico
afectan el nivel de producción de una economía y su crecimiento con el paso del
tiempo.
La oferta de
bienes y la función de producción viene dada por: Y
= F(K, L). Se supone que la función de producción
mantiene rendimientos constantes a escala, por lo que se cumple: zY = F(zK,
zL).
Al dividir esta
ecuación por la cantidad de trabajo L disponible, obtendremos las unidades
de producción por unidad de trabajo; nuestra nueva ecuación será: y
= f(k,
1). La pendiente de
esta función de producción indicará cuánta producción adicional genera un
trabajador con una unidad adicional de capital, o, en otras palabras,
representará el producto marginal del capital, PMgK:
PMgK
= f(k+1) – f(k)
A su vez, la
demanda de bienes procede del consumo y de la inversión; es decir, la
producción por trabajador (y) se divide entre el consumo por
trabajador (c)
y la inversión por trabajador (i): y = c + i.
El modelo supone
que todos los años la gente ahorra una proporción s de su renta y consume otra
proporción (1 – s);
esto es: c = (1
– s)
y
0 < s < 1
Sustituyendo nos
queda: y
= (1
– s)
y + i ®
i = sY, de lo cual se
deduce que la inversión será igual al ahorro.
Con estos
elementos, ahora podemos establecer que: i = sf(k). Esta ecuación relaciona el stock de capital existente, k, con la acumulación de nuevo capital,
i.
En términos gráficos nos quedaría:
Gráfica ii
Relación entre capital existente y acumulación
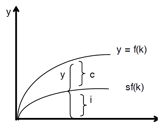
Fuente: Elaboración propia.
Para tomar en
cuenta la depreciación en el modelo, suponemos que todos los años se desgasta
una determinada proporción d, del stock de capital. Donde d representa la tasa de depreciación,
por lo que la cantidad de capital que se deprecia cada año será: d*K.
La influencia de
la inversión y de la depreciación en el stock de capital también puede ampliarse
con las influencias de la tasa de crecimiento poblacional (n); esta tasa altera la cantidad de
capital por trabajador, ya que el crecimiento poblacional hace que disminuya el
capital por trabajador. Finalmente se puede introducir un tercer elemento que
influye en la tasa de acumulación de capital, derivada de la utilización del capital;
es decir, la eficiencia del trabajo (g). Este factor refleja los
conocimientos de la sociedad sobre los métodos de producción: a medida que
mejora la tecnología existente, la eficiencia del trabajo aumenta.
Reunidos todos
estos elementos, podemos establecer que la ecuación que muestra la evolución de
k
con el paso del tiempo es:
![]()
Esta ecuación nos
dice que, para mantener constante k, es necesario d*k para reponer el capital depreciado,
es necesario δ*k para proporcionar capital a los
nuevos trabajadores, y es necesario g*k para proporcionar capital a los
nuevos trabajadores efectivos creados por el progreso tecnológico. Todos estos
elementos pueden resumirse en la gráfica iii:
Gráfica iii
Acumulación de capital en estado estacionario
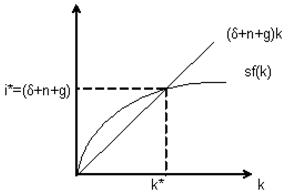
Fuente: Elaboración propia.
En la gráfica iii, k*
representa la acumulación de capital en el estado estacionario, y, de acuerdo
con el modelo de Solow, esa acumulación sólo puede
modificarse si existe un cambio tecnológico importante que obligue a un
incremento en el nivel de inversión, y, en consecuencia, una modificación en la
tasa de ahorro de la economía. De conformidad con lo anterior, la canalización
de los niveles de ahorro hacia el sistema financiero será crucial para el
crecimiento económico.
4. Sistema financiero
y crecimiento económico
La relación del
crecimiento económico con el sistema financiero se da de la siguiente forma:
para aumentar la cantidad de capital físico y humano es necesario ahorrar una
fracción del ingreso corriente y traducirlo en inversión (tal es el enfoque de
la teoría neoclásica y su planteamiento del ahorro previo).
El sistema
financiero permite establecer una conexión entre los individuos que gastan por
debajo de su ingreso y los que lo hacen por encima de sus posibilidades. La
responsabilidad del sistema financiero consiste en incrementar la cantidad y la
calidad de la inversión.
En principio, se
parte del hecho de que el ahorro es igual a la inversión. De este modo, tenemos
que ingreso (Y) = consumo (C) + inversión (I).
El ahorro es la
diferencia entre el ingreso y el consumo. Tenemos entonces que: ingreso –
consumo = ahorro = inversión. Y – C = S = I.
La
transformación del ahorro en inversión se logra mediante el sistema financiero
que para lograr esa transformación incurre en gastos y costos de transacción,
con lo que:
Inversión =
ahorro – costos de transacción e información.
Es debido a la
existencia de economías de escala que el sistema financiero logra reducir estos
costos, elevando la inversión y el crecimiento.
Existe evidencia
empírica (Levine, 1998) que proporciona validez al
planteamiento teórico que vincula el desarrollo financiero y el crecimiento
económico. El resultado de análisis estadísticos y econométricos demuestra que
el sistema financiero tiene influencia en el crecimiento de los países. Un
indicador que da cuenta de ello es el del volumen de crédito a empresas no
financieras como porcentaje del producto interno bruto (pib). Igualmente, un aumento de un punto porcentual en el
volumen del crédito a esas empresas (Bebczuk,
2000:122) eleva la tasa de crecimiento anual en alrededor de un punto
porcentual.
Si se compara el
caso de un país subdesarrollado cuya relación crédito-producto es de 16% con el
de los países desarrollados, que ronda 25%, y se hace una pequeña estimación,
tenemos que de contar con una relación similar a la de un país desarrollado, la
economía en desarrollo agregaría 1.1% a su tasa de crecimiento, la que, según
los datos (Bebczuk, 2000), fue de sólo 1.8% en el
periodo 1960-1995.
Para apreciar la
diferencia, veamos un ejemplo aritmético:
Supongamos que el pib per cápita del país
subdesarrollado es de $100.00, creciendo a 1.8% anual. Al cabo de un año
tenemos:
100 * 1.018 = 101.8. En el segundo
año:
101.8 * 1.011 = 102.9. y en 20 años,
el pib
per cápita habrá pasado a:
100 * 1.08 ^ 20 = 142.9.
Ahora bien, si
ese país gozara de un nivel de desarrollo financiero igual al del promedio de
los países desarrollados, su tasa sería 1.8 + 1.1= 2.9%, y al cabo de 20 años,
su pib
per cápita sería de $177.1.
Hasta hace
relativamente poco tiempo, muchos investigadores rechazaban la idea de que el
sistema financiero fuera un motor del crecimiento económico. Sostenían que el
crecimiento era función de las inversiones que se hicieran, no de cómo se las
financiara. No fue sino hasta 1969, con los trabajos de Goldsmith,
que se demostró la relación positiva entre el desarrollo financiero y el
crecimiento económico (Hermes y Lensink, 1996: 7).
Con los estudios
de Mckinnon (1973) se reconoció la relación entre el
desarrollo de los mercados financieros y el crecimiento económico y se
introdujo el análisis del tema en la agenda de los investigadores interesados
en los países en desarrollo. Actualmente existe una idea muy difundida acerca
de la participación del Sistema Financiero en el crecimiento económico. Las
técnicas econométricas llevadas a cabo en los últimos 12 años validan esta
interpretación.
Hemos visto cómo
los problemas de información asimétrica inciden negativamente en el desarrollo
del sistema financiero y en la configuración de una serie de costos asociados
al problema. Por ello, los mecanismos para reducir la información asimétrica en
las relaciones financieras constituyen el cimiento del sistema.
Cuanto más
profundos sean los problemas informativos, más frágil es el sistema financiero
y más proclive a una crisis. Las crisis financieras han afectado a diversos
países (México 1995, Corea del Sur 1997, Argentina 2000), siendo más comunes y
severas en los países en desarrollo. Una causa muy difundida, ha sido la falta
de un cimiento informativo fuerte y un sistema financiero consolidado.
5. Flujos
internacionales de capitales
El flujo externo
de capitales es otro tópico asociado a los mecanismos de información
asimétrica. La inversión nacional se financia originalmente con el ahorro
nacional a través de la intermediación financiera. En una economía abierta, el
ahorro extranjero puede complementar al ahorro interno. Los países en
desarrollo tienen en teoría mejores oportunidades de inversión que los países
desarrollados. Esto se debe a la productividad marginal decreciente y a que el
ahorro es mayor en estos países.
Al existir una
mayor abundancia de capital este se torna más barato dentro de estos países. A
cambio, reciben una mayor tasa de interés en los países en desarrollo donde el
capital es escaso. De esta manera, los países desarrollados obtienen un mayor
beneficio al lograr un rendimiento más elevado para su ahorro. Esta diferencia
entre ahorro e inversión se conoce en la contabilidad nacional como déficit o
superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (Herrera, 1987;
Hernández Trillo, 2003).
El déficit de la
cuenta corriente, tan común en países en vías de desarrollo se puede entender
como el exceso de inversión sobre ahorro.
Bien como exceso de gasto sobre producción nacional o como señala Schettino (2000) de demanda sobre oferta, lo que en
economía cerrada conduciría a inflación pero que al contar con fronteras
abiertas encontramos que ese diferencial se cubre con importaciones, que se
traducen a su vez en una mayor oferta de productos, precios bajos y déficit de
cuenta corriente.
La cuenta
corriente es igual a las exportaciones menos las importaciones, menos pagos
netos por servicios factoriales y no factoriales al exterior (intereses,
turismo, utilidades, seguros, dividendos).
CC = X – M – NS
Donde: CC =
cuenta corriente, X = exportaciones, M = importaciones, NS = pagos netos por
servicios al exterior.
Cuando M + NS es
mayor que X, tenemos un déficit de la CC, en cuyo caso debe equilibrarse con
mayor endeudamiento o atracción de inversión extranjera, sea por vía directa o
indirecta.
Este exceso de
gasto sobre ingreso es igual que el exceso de inversión sobre ahorro. Es
equivalente a pib
= C + I + CC, donde: C = consumo, I = inversión.
Rescribiendo
tenemos:
S – I = X – M - NS
S – I = CC
Donde S = ahorro,
I = inversión.
Cuando S es
mayor que I, tenemos un superávit de CC, indicando que el ingreso supera al
gasto. Esta diferencia se destina a otros países que financian el déficit en CC
con mayor inversión.
Cuatro factores
marcan la importancia de los mercados financieros internacionales en los
últimos años:
·
Mayor
integración financiera.
·
Escalada
de crisis cambiarias.
·
Volatilidad
financiera.
·
Incapacidad
de los argumentos económicos tradicionales para explicar los fenómenos
actuales.
Hemos visto que
el problema de la información asimétrica es fundamental. En el caso particular
que nos ocupa, el de financiamiento de microcréditos, no existe una forma
tradicional para que los deudores den señales de certeza sobre un proyecto,
toda vez que no se cuenta con garantías reales y muy comúnmente tampoco existen
antecedentes crediticios. Por ello, se hace necesario recurrir a otro tipo de explicaciones
y respuestas al problema.
6. Microcrédito
En el caso de los
microcréditos, es más difícil aún para el prestamista saber si el deudor
aplicará el crédito en aquel proyecto que ha señalado o si lo utilizará para un
fin distinto. Éste es un problema que la banca tradicional subsana elevando la
tasa de interés y realizando exhaustivas evaluaciones de crédito que pueden
pagar sus clientes en virtud del tamaño de las operaciones. Sin embargo, en el
caso de los microcréditos sería muy caro realizar evaluaciones individuales de
cada solicitud de crédito, pues el costo de la investigación crediticia
rebasaría incluso el tamaño del crédito (Esquivel, 2006a).
Además, la gran
mayoría de las personas que componen este mercado no cuentan con referencias bancarias,
antecedentes crediticios o referencias comerciales, por lo que además de
costoso resulta imposible verificar y evaluar con los criterios tradicionales.
El mercado de
los microcréditos resulta un caso muy claro en el que los acreedores trabajan
con información asimétrica. ¿Cómo, entonces, las instituciones microfinancieras más conocidas han podido trabajar con
índices de recuperación más altos que los de muchos bancos tradicionales? Para
dar respuesta a esta pregunta debemos realizar un análisis de esta metodología
de crédito.
7. Microcréditos y
pobreza
Durante los
últimos treinta años, ha surgido una metodología de crédito enfocada a la
atención de grupos marginados sin experiencia crediticia y sin garantías
reales. El microcrédito es un instrumento de financiación, o créditos en
pequeña escala cuyos montos van de 60 a 600 dólares, en su mayoría, y que se
destinan principalmente a mujeres en grado de pobreza y pobreza extrema.
Como se ha
explicado exhaustivamente (Mansell, 1995; Conde,
2000; Ruiz Durán, 2002; Esquivel, 2006a), la metodología de microcrédito surgió
formalmente en 1976, en Bangladesh, con el conocido Grameen
Bank o banco del pueblo. Su director general y diseñador, Muhamad
Yunus, un economista graduado en Estados Unidos y
laureado en octubre de 2006 con el premio Nobel de la Paz, detectó que los
pobres del medio rural y urbano son capaces de iniciar y mantener negocios
pequeños siempre y cuando cuenten con el financiamiento necesario.
Su estrategia se
convirtió en el mayor banco comercial dedicado a las microfinanzas.[3] De
haber iniciado otorgando crédito en forma directa, hoy el Grameen
Bank cuenta con más de mil sucursales y con
más de 4 millones de acreditados, 94% de los cuales, son mujeres,
registrando un índice de recuperación de 98%.[4]
8. Microcrédito
contra programas asistenciales
El microcrédito
es un enfoque heterodoxo, a diferencia de la visión tradicional, según la cual
los pobres siempre lo serán y por tanto es necesario otorgarles un subsidio
permanente, ya sea con un crédito barato o bien con transferencias directas.
El microcrédito
postula que el pobre requiere financiamiento rápido y en condiciones de
mercado. No porque así lo demande, sino porque la experiencia anterior demostró
que una vez agotados los recursos iniciales, se agotaba el programa, dado que
no había ninguna recuperación o ésta era insignificante comparada con los
gastos operativos y de administración.
Los programas
gubernamentales anteriores al enfoque de microcrédito basaban su estrategia en
la promoción y el fomento de grandes bancos de desarrollo que canalizaban
recursos en forma de subsidio (Robinson, 2001; Esquivel, 2006b). No tenían una
estrategia definida para recuperar los recursos, además de que la tasa de
interés que se cobraba, por debajo de la de mercado, introducía distorsiones en
el proceso crediticio. Con lo que se llegaba a un círculo de crédito, escasa
recuperación, y pérdida de patrimonio.
El enfoque de
microcrédito introdujo al menos dos diferencias sustanciales: cobro de tasas de
mercado e introducción de esquemas de ahorro; es decir, intermediación completa
para los pobres, con lo que se obtenía un alto grado de compromiso por parte de
los acreditados y, en segundo término, un elevado índice de recuperación.
9. Estrategias de
microcrédito
Una limitante muy
significativa para que la banca tradicional otorgue financiamiento a este
segmento, es que los pobres no cuentan con antecedentes crediticios ni con
garantías. Por ello, el Grameen Bank y otras
instituciones como Accion International y Fundación
Internacional para la Asistencia a las Comunidades, han diseñado metodologías
específicas para la atención a los más pobres.
Existen tres
enfoques principales utilizados por este tipo de instituciones: el grupo
solidario, el banco comunal y el enfoque tradicional de crédito individual.
9.1. Grupos
solidarios
El más conocido
es el de grupos solidarios, metodología que fue diseñada por el Grameen Bank (Yunus, 1998) y que
consiste en la formación de pequeños grupos de entre cinco y 10 personas que se
garantizan mutuamente la operación del crédito. Cada miembro responde por el
crédito de los otros integrantes; si uno de ellos incumple, los demás cubren su
adeudo.
Los créditos no
se otorgan en forma simultánea a todos los miembros del grupo; primero lo
reciben los dos miembros más necesitados, y si cumplen estrictamente con las
reglas del banco, entonces se le concede el crédito a otros dos, y así
sucesivamente hasta completar todo el grupo.
Los créditos son
montos pequeños, empleados principalmente para capital de trabajo, aunque en la
metodología no está establecido que se deba destinar el crédito a un solo fin;
es decir, cada miembro lo utiliza para desarrollar la actividad productiva que
desee.
Dentro de este
enfoque se considera como un componente muy importante el ahorro. En principio,
éste es obligatorio, quedando cada miembro en destinar a un fondo común, 5% del
monto recibido. Los plazos van hasta un año y las tasas de interés rondan 20%
anual.
No existe más
garantía que el aval social de todos los miembros del grupo, el cual no puede
estar integrado por personas de distinto sexo ni por familiares, además de
estar apegado a 16 reglas que el banco establece. Por ello, antes de recibir un
crédito, cada grupo es introducido a la metodología y forma de trabajar del
banco.
9.2 El esquema de
bancos comunales
Cada banco
comunal se compone de 30 a 50 miembros de una misma comunidad. Al igual que en
el caso del enfoque de grupos solidarios, se trabaja con grupos de personas de
un mismo sexo, preferentemente. Se nombra una junta de administración encargada
de administrar el banco.
Una vez que el
banco se ha constituido conforme a estatutos que los propios miembros
establecen, recibe un monto de alguna institución de apoyo como la Agencia de
los Estados Unidos para la Ayuda Internacional (usaid) o la Fundación
Internacional de Ayuda a las Comunidades (finca).
Se otorgan los recursos de acuerdo con los requerimientos individuales por un
plazo de hasta un año. Son en su mayoría créditos para apoyo a capital de
trabajo y la puesta en marcha de pequeños negocios.
Esta metodología
fue diseñada por John Hatch en 1986 (Mansell, 1995). Es utilizada por finca, una organización civil encargada de brindar apoyo a
comunidades, con sede en Virginia, Estados Unidos, y con una serie de oficinas
en países en desarrollo como México.
Existe otra
institución muy famosa en el mundo de los microcréditos: Acción Internacional,
Estados Unidos, que es una ong
con sede en Massachussets, está ligada a diversas
instituciones microfinancieras en el mundo, algunas
de ellas graduadas como bancos comerciales. Tal es el caso del BancoSol, de Bolivia, que es la principal institución microfinanciera en ese país y el banco especializado en
microcréditos más grande de América Latina.
En el mundo,
existen instituciones de este tipo con carácter de bancos de desarrollo, como
el Banco Rakyat de Indonesia (bri) y el Badan
Kredit Kamata (bkk). Este
banco es la mayor institución de microcrédito de ese país. Su metodología es la
de créditos individuales. Sin embargo, su característica más sobresaliente es
que ha logrado algo que para toda institución microfinanciera
es fundamental: la autonomía financiera y la sostenibilidad. Esto quiere decir
que sus recursos, como los de cualquier banco sano, provienen de fuentes
tradicionales: el ahorro y el reembolso de créditos con un interés competitivo.
Este interés
debe ser suficiente para cubrir los costos de operación de dichas
instituciones. Para lograrlo, además de cobrar tasas de mercado es indispensable
abatir los costos operativos. Un banco con grandes oficinas, extenso personal
administrativo y bajo grado de especialización, difícilmente podrá alcanzar la
sostenibilidad, lo que en el largo plazo implica su desaparición, una vez que
las fuentes gubernamentales o los subsidios internacionales se suspenden.
Precisamente, la
gran lección del enfoque del microcrédito es que efectivamente ayuda a combatir
la pobreza de los beneficiarios y se constituye en una opción financieramente
viable. De otro modo, la supuesta ayuda que proporciona a los que reciben un
crédito de este tipo se convierte en una simple transferencia de recursos que a
lo más alcanza a distorsionar el mercado, ofreciendo recursos a los que
corrompen de algún modo la estructura de crédito o tienen algún contacto al
interior de la organización que les permite recibir los recursos.
9.3 Otras
metodologías e instituciones de microcrédito
Además de estos
tres enfoques mencionados, existen otras muy extendidas que incluso trascienden
a las instituciones microfinancieras: los fondos
rotatorios, conocidos coloquialmente como tandas, fondos de garantía que son
una valiosa herramienta cuando un acreditado requiere de mayores recursos que
los que puede recibir de un programa de microcrédito.
Las uniones de
crédito cuentan con una metodología propia basada en el ahorro forzoso de sus
miembros. Estas instituciones atienden a sus socios, y generan con ello una
relación arraigada y de largo plazo con cada uno de ellos.
Si bien se
pueden encontrar más metodologías, las más características son las señaladas.
Por lo que toca a las instituciones de microfinanzas,
existen de todo tipo. Las más comunes son las ong, pero son también las más
limitadas, ya que al no estar reguladas por las instituciones de gobierno, no
pueden legalmente atraer ahorro y por tanto reducen su función a la de crédito.
También se encuentran en este espectro los bancos comerciales, como el propio Grameen Bank, el BancoSol o
Compartamos, en México, así como bancos de desarrollo como el bri y el bkk.
Encontramos también asociaciones civiles como Santa Fe de Guanajuato, en México
y Uniones de crédito y cooperativas. La característica común a todas ellas es
que con distinto grado de éxito y de desarrollo, buscan lograr la viabilidad
financiera para atender a un mayor número de pobres.
10. Estructura de un
banco especializado en microcrédito
Uno de los graves
problemas con el que se enfrentan muchas instituciones que esperan
especializarse en microfinanzas, es que no dejan
atrás viejas prácticas y terminan por combinar lo peor de dos mundos (Lacalle,
2002); a saber: una estructura burocratizada propia de los bancos de
desarrollo, y esquemas de crédito y financiamiento de la banca comercial
tradicional, que se enfocan a un mercado cualitativamente distinto al de los
pobres. De este modo, tienen estructuras muy grandes, pesadas y con procesos
lentos y métodos de evaluación de crédito que no responden a la dinámica de una
institución microfinanciera.
El Grameen Bank tiene más de 1,400 sucursales que cubren casi
todo el territorio de Bangladesh. Cada sucursal tiene autonomía de gestión y se
encuentra descentralizada. Determina los créditos que otorga y sólo reporta
periódicamente a una oficina de área que tiene a su cargo alrededor de quince
sucursales. Existe una oficina regional responsable de varias oficinas de área
arriba de la cual solo está la oficina central, que se encarga de la Dirección,
el control de presupuestos, asesoría, evaluación, investigación y desarrollo de
nuevas metodologías, formación de personal y relaciones públicas.
Se trata de
integrar estructuras que respondan a los requerimientos de la población
objetivo. Tal es el caso del modelo asa,
una organización famosa por su eficiencia en el control de costos y por su
método estandarizado de crédito, lo que le ha permitido ofrecer financiamiento
a tasas muy competitivas. Es común observar que las instituciones microfinancieras que no siguen un patrón de austeridad, y
sobre todo de estructuras que se adapten a las características del mercado,
fracasen sin remedio (Meehan, 2004).
Esto se debe a
que cuando los recursos que provienen de fuentes externas se agotan y las imf no han
bajado significativamente sus gastos de operación y elevado sustancialmente la
recuperación de créditos, la estructura se vuelve una carga que consume incluso
los recursos que originalmente se habían destinado al crédito. Ésta es una
situación que se vive en diversas instituciones en México, algunas de ellas
gubernamentales y otras privadas que no se autorregulan.
11. Panorama actual
de las instituciones microfinancieras
La mayoría de las
imf se
especializan en el crédito a la mujer, por diversas razones, algunas de
carácter ético, pero las más importantes son de carácter económico, toda vez
que el criterio que prevalece ante cualquier organismo es el de la eficiencia y
la maximización del beneficio.
Se ha comprobado
que las mujeres utilizan, en un mayor porcentaje, los recursos prestados en
actividades que repercuten en el mejoramiento del nivel de vida de los hogares.
Al mismo tiempo, la evidencia demuestra que la tasa de recuperación de los
créditos a mujeres es más elevada que la de los hombres (Yunus,
1998; Conde, 2000). Las razones de carácter humanitario destacan la desventaja
que tiene la mujer en el medio social frente al hombre, dando por resultado que
no tenga las mismas oportunidades de acceder a un trabajo remunerado.
12. Algunas críticas
al enfoque de microcréditos
Las principales
críticas que se han hecho al enfoque del microcrédito señalan que éste tiene
mucho de idílico. No existe aún evidencia empírica suficiente para determinar
si el microcrédito incide favorablemente y de forma determinante en el
mejoramiento del nivel y calidad de vida de las personas. No obstante, muchos
de los estudios hechos hasta ahora sugieren que es así.
La evidencia
muestra que en un nivel microeconómico, los microcréditos coadyuvan a mejorar
las condiciones de las personas y los pequeños negocios que se han beneficiado
de ellos. No obstante, en un nivel macro existe un escepticismo muy
generalizado aún sobre la incidencia del microcrédito en el desarrollo y el
crecimiento. Debemos insistir que mucho de ello se debe a que este instrumento
crediticio es aún muy reciente como para contar con datos suficientes que permitan
validar la información.
Lo que también
se ha demostrado en los estudios de impacto es que las familias que se han
beneficiado de microcréditos han mejorado su nivel de vida en comparación con
aquellas que no lo han hecho. No obstante, esta información se considera
sesgada, toda vez que no se basa en selecciones aleatorias de los grupos
analizados, llamados de control y de intervención.
Finalmente, para
acceder a evidencia empírica y estadística suficiente que permitiera evaluar el
impacto macroeconómico del microcrédito, se requeriría de series de tiempo muy
largas, de entre 30 y 50 años, de las que todavía no se dispone (Hulme y Mosley, 1996).
No obstante, los
logros de este enfoque comienzan a observarse, sobre todo con la viabilidad de
las instituciones que lo practican, con la inserción de nuevos actores en el
sistema financiero y con la mayor penetración que se tiene, fundamentalmente en
sectores sociales anteriormente soslayados por el sistema financiero
tradicional.
Conclusiones
Se ha destacado
la importancia del microcrédito como un instrumento que han empleado gobiernos,
instituciones privadas, bancos comerciales, ong, uniones de crédito, cajas de
ahorro y crédito popular, asociaciones civiles, etc., con el objetivo inicial
de combatir la pobreza de los grupos de apoyo.
Originalmente,
los microcréditos surgieron de manera práctica, durante los años setenta y ante
el fracaso evidente del modelo anterior, basado en el crédito subsidiado,
principalmente por medio de bancos de desarrollo. Esa metodología se
fundamentaba en la idea de que allegando recursos a mayor número de agentes, se
combatía la pobreza. Sin embargo, la introducción de esquemas subisidiados bajaba artificialmente las tasas de interés,
lo que por un lado fomentaba el acceso a estos esquemas crediticios a grupos
que no lo requerían pero que encontraban una oportunidad para allegarse
recursos baratos, y, por otro lado, otorgaba a las instituciones pocos
incentivos para alcanzar la eficiencia.
Fue en ese
contexto que surgió esta nueva metodología, considerando además como elemento
adicional a la eficiencia operativa, el combate a la pobreza. El microcrédito
surgió de la práctica académica del profesor Yunus,
“el pensamiento es acción”, parafraseando a Nietzsche. En principio, el microcrédito
fue una acción en respuesta a la labor que venían realizando los bancos de
desarrollo que dependen de los recursos fiscales que canalizan los gobiernos.
El microcrédito o, más ampliamente, las microfinanzas,
incorporan además el ahorro como fuente de recursos para financiar las
operaciones de las imf.
En México, la
práctica del esquema subsidiado ha tenido un sonado fracaso que se difundió en
1995 ante la crisis financiera. Si bien el microcrédito ya existía aún antes de
esa fecha, era poco conocido, de lo que da cuenta Mansell
en su texto Las finanzas populares en México (1995), donde realizó una
recopilación de las principales metodologías sobre microfinanzas
y puso a discusión un tema totalmente relegado hasta entonces. El libro en
cuestión es más famoso hoy que cuando se publicó, pues salvo un pequeño grupo
de interesados en la materia, pasó desapercibido.
Lo mismo sucede
con el Grameen Bank, que hace seis años era una
institución totalmente desconocida en México. Hoy es referente obligado para
cualquier institución financiera, fideicomiso o gobierno, en sus tres niveles,
que pretenda desarrollar un esquema similar. No obstante, el Grameen Bank nació en 1976 y Acción International existe
desde los años sesenta, aunque no como institución microfinanciera
sino filantrópica.
El resultado
hasta hoy es que la filantropía y la banca de desarrollo están cediendo más
terreno al microcrédito. Las razones son, primero, que el fundamento de estas
dos opciones consiste en el otorgamiento de recursos a fondo perdido, lo que en
palabras de Yunus se traduce del siguiente modo: “la caridad no resuelve el problema,
sostiene la pobreza”. En contradicción con esa postura, la metodología del
microcrédito se basa en el fondeo de las operaciones de crédito con ahorro principalmente,
con el fin de garantizar, en el largo plazo, viabilidad a las instituciones de
microcrédito.
En segundo
término, las imf
deben otorgar financiamiento con tasas de mercado que permitan cubrir el costo
financiero y los gastos de operación. Además de apegarse a otras normas
establecidas como: respetar el enfoque de género, es decir, grupos de hombres o
grupos de mujeres, pero no grupos mixtos. Los montos no deben exceder la
capacidad de pago de los acreditados, los plazos deben ser cortos y debe
respetarse la metodología, sea individual, de grupo solidario o de banco
comunal.
El éxito de las imf depende de
tres factores básicos:
·
El
índice de dependencia de los subsidios; éste toma valores entre cero y cien,
siendo cero total independencia y cien indicando que habría que subir las tasas
en 100% para no depender de fuentes exógenas (Yaron,
1994).
·
La
cobertura de un programa de microcréditos debe ser amplia (miles de créditos)
para abatir costos unitarios, suponiendo que tenemos costos fijos, para así
generar economías de escala.
·
El
impacto del programa es el tercer factor; indica qué tan benéfico resulta el
programa a los beneficiarios en términos de su calidad de vida; dicho de otra
forma, si un programa de microcréditos no redunda en un mejoramiento de las
condiciones de vida de la gente, aun cuando ésta siga por debajo de la línea de
pobreza, entonces el programa no está funcionando.
Brevemente
explicaremos esto último: de acuerdo con algunos teóricos de la pobreza (Boltvinik y Hernández Laos, 1999), existen tres elementos
que miden la pobreza; a saber: la incidencia, que mide la cantidad de pobres;
la intensidad, que mide qué tan pobres son los pobres, y finalmente, el tercer
elemento –que introdujo el premio Nobel de Economía 1998, Amartya
Sen, quien en 1976 publicó su famoso artículo “Poverty: An Ordinal
Approach to Measurement’’, en el que desarrolló un nuevo índice para
expresar la situación agregada de la pobreza en una sociedad–, conocido como el
Índice de Sen, que incorpora la distribución del
ingreso entre los pobres.
De este modo se
explica por qué es benéfico para los pobres recibir un microcrédito que les
permita mejorar su situación de vida aun cuando sigan estando por debajo de esa
línea de pobreza. Por otra parte, los esquemas tradicionales han sido incapaces
de abatir el rezago en esta materia.
En el estudio
del microcrédito se deben considerar algunas ventajas y desventajas. Sobre las
primeras, puede decirse que este enfoque es un campo aún novedoso, por lo que
casi cualquier veta que se toque presenta información fresca, desconocida
incluso para los versados en cuestiones financieras. Esto se debe en parte al
escepticismo con que se mira, pero también a una cuestión temporal.
A pesar de ello,
su estudio presenta serias desventajas: como dijimos, no existe información
oficial y pública que nos dé señales sobre el comportamiento de este esquema de
financiamiento. No tenemos información cuya consulta permita ver el impacto de
los microcréditos a lo largo de 30 o 40 años, pues ese esquema de crédito es
muy reciente. Tampoco contamos con análisis que determinen el comportamiento de
las instituciones microfinancieras en el largo plazo.
En este sentido, existe una gran dispersión del sector, tanto por el tipo de
figura legal que adoptan y la ley o regulación a la que se someten, como en
cuanto a su organización.
En México
contamos con un sector de banca social en donde participan imf en el sentido que hemos dado
a esa definición en este artículo, como uniones de crédito, bancos, ong o cajas de
ahorro y crédito popular, que no necesariamente hacen microfinanzas;
es decir, que no tienen entre sus objetivos combatir la pobreza o ‘bancarizar’ a los más pobres para que mejoren sus situación
financiera al acceder a fuentes de financiamiento para sus proyectos de
inversión. Se incluye en el sector a las organizaciones por los montos de sus
financiamientos, tanto a instituciones que otorgan crédito al consumo como a
aquellas que fomentan la superación de la pobreza.
A la fecha, sólo
contamos con datos y estudios aislados que nos indican en qué medida han
mejorado su situación las familias que han recibido microcréditos respecto a
las que no los han recibido. Sin embargo, son análisis sesgados, pues no se
consideran muestras aleatorias.
No obstante,
algunos estudios más serios (Khandker, 1998),
principalmente del Grupo Consultivo de Asistencia a los más Pobres (cgap), del
Banco Mundial o del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud),
concluyen que el microcrédito ha tenido excelentes resultados. Así lo confirman
también los datos que proporciona Acción International, o los de instituciones
como la Sociedad Financiera Popular, Fincomún, el
banco Compartamos, en México, los bancos comerciales como BancoSol
en Bolivia, o bancos de desarrollo como el Banco Rakyat
de Indonesia, que incluyen el ahorro como la parte complementaria del crédito,
o bien la Asociación Civil Santa Fe de Guanajuato (Skertchly,
2000).
También existen
casos en que la mala aplicación del enfoque del microcrédito hace fracasar al
programa, lo cual no se debe al enfoque sino a la ejecución. En estos casos
hablaríamos más de políticas públicas fallidas que de metodologías inviables.
Estas experiencias son hasta ahora bastante malas, pues generalmente las ansias
por obtener resultados rápidos, han dado paso a un espejismo y a programas de
corte asistencialista y clientelar.
Por último, no
podemos menos que reconocer lo que se señaló en otras secciones. Los programas
de microcrédito que han sido evaluados, demostraron efectos positivos a nivel
del ingreso y bienestar de las familias. Sin embargo, la evidencia para
determinar su impacto en el nivel macroeconómico es todavía insuficiente.
Bibliografía
Armendariz-de Aghion, Beatriz y Jonathan, Morduch
(2000), “Microfinance Beyond Group Lending”, Economic of Transition, vol. 8, núm. 2, pp. 401-420.
Bebczuk, Ricardo, N. (2000), Información
asimétrica en mercados financieros,
Cambridge University Press,
Reino Unido.
Boltvinik, Julio y Enrique Hernández-Laos
(1999), Pobreza y distribución del ingreso en México, Siglo xxi editores, México.
Conde-Bonfil, Carola (2000), ¿Pueden
ahorrar los pobres?,
El Colegio Mexiquense, México.
Consultative Group to Assist the Poorest (2006), Principios clave de las microfinanzas, www.cgap.org.
De Soto,
Hernando (1987), El otro sendero: la revolución
invisible en el tercer mundo,
Editorial Sudamericana, Buenos Aires.
Diario Oficial
de la Federación (2001), Ley de Ahorro y Crédito Popular, México, junio.
Esquivel-Martínez,
E. Horacio (2006a), “Microcrédito vs. pobreza”, Ejecutivos
de Finanzas, num. 3806, febrero.
Esquivel-Martínez,
E. Horacio (2006b), “Las microfinanzas como respuesta
para reducir la información asimétrica: el caso de la Ciudad de México”, Comercio
Exterior, (56) 8: pp.
658-672.
Freixas, Xavier y
Jean-Charles, Rochet (1997), Microeconomics of Banking, mit Press,
Cambridge, Mass.
Grameen Bank,
www.citechco.net/grameen/comunications/index.htm
Hermes, Niels y Robert Lensink (1996), Financial Develpment and
Economic Growth, Routledge Studies, Reino Unido.
Hernández-Trillo,
Fausto (2003), Economía de la deuda, fce, México.
Herrera-Nuñez, Manuel (1987), Metodología
de la balanza de pagos,
unam,
México.
Hulme, David y Mosley, Paul (1996), Finance Against Poverty, Routledge, Londres.
Khandker, Shahidur R. (1998), Fighting Poverty with Microcredit,
Oxford University Press, Reino Unido.
Lacalle-Calderón,
Maricruz (2002), Microcréditos, de pobres a
microempresarios,
Ariel, Barcelona.
Levine, Ross (1998), “The Legal Environment, Banks,
and Long-Run Economic Growth”, Journal of Money, Credit and Banking, Agosto, 30 (3): 596-613.
Mansell Carstens,
Catherine (1995), Las finanzas populares en México, cemla, México.
Mckinnon, Ronald
(1973), Money and Capital in Economic Development, The Brookings Institution,
Washington, D.C.
Meehan, Jennifer (2004), Tapping Financial Markets for Microfinance, Grameen Foundation usa, Publications Series.
Robinson, Marguerite (2001), The Microfinance Revolution, Sustainable Finance for
the Poor, The World Bank-Open Society Institute, Washington, dc y Nueva York.
Romer, David (2001), Advanced Macroeconomics, McGraw Hill,
Nueva York.
Ruiz-Durán,
Clemente (2002), Microfinanzas,
mejores prácticas a nivel nacional e internacional, unam, México.
Schettino, Macario (2000), “Economía informal”,
El Universal.
México, 1 de septiembre.
Selvavinayagam, K. (1995), Improving Rural Financial Markets for Developing
Microenterprises, fao
Investment Centre – Occasional Paper Series, núm. 2.
Sen, Amartya
(1976), “Poverty: An Ordinal Approach to Measurement”, en Econometrica,
vol. 44, núm. 2, marzo, pp.
219-231.
Skertchly, W. Ricardo (2000), Microempresa,
financiamiento y desarrollo: el caso de México, Miguel Ángel Porrúa, México.
Stiglitz, Joseph y
Andrew Weiss (1981), “Credit Rationing in Markets with Imperfect Information”, American Economic Review, 71 (3):
393-410.
Yaron, Jacob (1994), “Successful Rural
Finance Institutions”, Finance y
Development, marzo.
Yunus, Muhammad (1998), Hacia
un mundo sin pobreza,
Andrés Bello Editores, Madrid.
Recibido: 20 de septiembre de 2005
Aceptado: 13 de septiembre de 2006
Horacio Esquivel-Martínez es candidato a Doctor en Economía por
la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Administración Pública
por el Instituto Nacional de Administración Pública, graduado con Mención
Honorífica. Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana.
Cursó los diplomados en Estadística Aplicada en el Instituto Tecnológico
Autónomo de México y de Banca y Finanzas en el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey. Entre sus cursos sobre materias financieras y
de promoción de productos y servicios bancarios destaca: “Impact
assessment and client satisfaction” del Microenterprise
Development Institute de la
Southern New Hampshire University.
Participó dentro la Tesorería del Gobierno del df, como Asesor del C. Tesorero
del df y
del C. Secretario de Finanzas. Laboró en el Fideicomiso de Administración de
Cartera donde desarrolló diversas propuestas sobre Microfinanzas,
Microcrédito y Banca Social con base en tres enfoques: sustentabilidad
financiera, control interno y profesionalización de la planta laboral. Es
catedrático de la Southern New Hampshire University en Manchester nh, eu, donde ha impartido el curso “Trade and Globalization and its impact on
women and the poor” dentro del programa de maestría en Community Economic Development. También ha sido asistente del profesor Dr.
Carter Garber dentro del Microenterprise
Development Institute de la
misma universidad. En México ha impartido las materias de política económica,
comercio internacional, evaluación de proyectos y computación aplicada a la
economía. Habiendo sido profesor de la Universidad Tecnológica de México entre
otras.
Ulises
Hernández-Ramos
es estudiante del programa de Doctorado en Economía de El Colegio de México,
maestro en Economía por la unam
y licenciado en Economía por la misma universidad. Dentro de su experiencia
laboral, ha sido profesor asistente en la Universidad Nacional Autónoma de
México, profesor titular de Economía en la Universidad Tecnológica de México y
asistente de investigador con especialidad en Econometría.