Una evaluación geográfica de la política de educación
media Superior de la Ciudad de México
Laura
Cervantes-Salcido*
Carlos J. Vilalta-y Perdomo**
Resumen
En este trabajo
presentamos una evaluación geográfica de la política de las preparatorias creadas
y administradas por el gobierno de la ciudad de México. La revisión teórica y
evaluación estadística realizadas nos ha permitido construir relaciones
explicativas útiles entre varios conceptos de teorías urbanas provenientes de
escuelas divergentes, y de disciplinas diferentes, y a la vez hacer una
demostración empírica del incumplimiento de uno de los objetivos geográficos de
esta política de la ciudad de México.
Palabras clave:
política pública, educación pública, distrito federal, geografía humana,
análisis geográfico.
Abstract
In this
paper we present a geographical evaluation of the policies for preparatorias (high schools) created and administered by
the government of Mexico City. The theoretical revision and statistical
evaluation that were carried out have allowed us to construct useful
relationships that explain various concepts from urban theories arising from
diverging schools of thought and different disciplines. At the same time, it
has been possible to demonstrate empirically the nonfulfillment of one of the
geographical objectives of this policy in Mexico City.
Keywords: Public policy, public education, Distrito Federal,
human geography, geographic analysis
*
Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, Correo-e: lcervant@itesm.mx
** Tecnológico de Monterrey,
Campus Santa Fe, University of North Carolina, Chapel Hill. Correo-e: carlos.vilalta@itesm.mx,
carlos.vilalta@itesm.mx
Introducción
La educación
urbana es un tema de política pública sumamente significativo y polémico, pero
curiosamente pobremente documentado en México. Es inclusive uno de los temas
más recurrentes en discursos oficiales y campañas electorales locales y
federales. No obstante lo anterior, la educación pública no es un tema que haya
sido analizado de manera cuantitativa y geográfica por los urbanistas
mexicanos.
En la literatura
académica mexicana se pueden encontrar unos pocos estudios recientes –no
geográficos o urbanísticos– enfocados a estudiar las tendencias homogámicas en la educación de la sociedad mexicana (Esteve,
2005), la relación entre el gobierno local y las instituciones de educación
superior en un contexto de alternancia política (Acosta, 2004), el rendimiento
económico de la educación (Barceinas, 2003), y la
brecha de género educativa existente en México (Parker y Pederzini,
2000). Esas perspectivas son diversas, y los estudios, valiosos en sí mismos en
cuanto a los hallazgos y las evidencias presentados. Sin embargo, en relación
con nuestros intereses más particulares, en nuestra revisión de la literatura
académica en México no pudimos encontrar un estudio que analizara
científicamente la localización geográfica de las escuelas públicas, ni tampoco
una discusión sobre si ésta es socialmente justa y/o económicamente óptima. En
síntesis, no son visibles –si es que los hay– estudios teórico-empíricos que
analicen la geografía urbana o rural de las políticas públicas de educación.
Los únicos
estudios cuantitativos existentes sobre educación pública son realizados por el
gobierno federal y se concentran en el análisis y proyección de diversas
variables clásicas como son: la deserción escolar, la retención, la eficiencia
terminal y el alumnado total.[1]
Sin embargo, todos –sin excepción– carecen de una visión analítica-geográfica.
De manera concreta, cuantitativa y geográficamente hablando, lo que usualmente
se hace es contabilizar escuelas y realizar mediciones descriptivas
(indicadores) en los ámbitos, estatal y municipal.
Como
mencionábamos, el tema de las escuelas públicas es materia discursiva de la
política en México, pero la localización geográfica de éstas también es materia
central en las labores de planeación urbana. Una perspectiva geográfica en la
planeación de la educación pública es indispensable y decisiva, ya que de
manera similar a los demás servicios públicos urbanos, la educación obedece a
una lógica espacial conceptualmente simple: es preciso ofrecerla en el lugar
donde se requiere.
En este trabajo
realizamos, precisamente, una evaluación geográfica de la política de educación
media superior del Distrito Federal –o ciudad de México– con base en: a) la importancia social de la
educación pública, b) su propia lógica geográfica y,
relacionada con los dos puntos anteriores, c) la carencia de análisis
estadístico-geográficos sobre este tipo de políticas públicas. Nos concentramos
en estudiar la localización de las preparatorias administradas por el Sistema
de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal (sbgdf).
Cabe mencionar
que esta política de educación media superior local incluye en su discurso,
como elemento distintivo, el criterio geográfico para la localización de los
planteles (n = 16). En específico, en ella se establece que la ubicación de las
preparatorias del sbgdf estará
determinada por un criterio de alta marginación. Su objetivo social ha sido el
de atender la demanda de educación media superior en las zonas de mayor pobreza
del Distrito Federal. También cabe adelantar que el Gobierno del Distrito
Federal (gdf), de filiación
perredista, ha sido un gobierno urbano que se ha caracterizado consistentemente
–de manera discursiva y factual– por promover políticas de fuerte contenido
social; o sea, políticas redistributivas (Peterson, 1981). El gdf ha pretendido, con esta política de
educación media, identificar geográficamente la demanda de la población más
necesitada y satisfacerla.
Nuestra pregunta
de investigación sobre esta política redistributiva deriva precisamente del
criterio geográfico descrito, y es la siguiente: ¿están los planteles del sbgdf efectivamente localizados en las
zonas más marginadas de la ciudad?
Adelantamos que
los resultados de este estudio muestran que el objetivo geográfico del sbgdf no se cumple. La ubicación de los
planteles no corresponde con el objetivo político expreso de localización en
las zonas de mayor marginación social de la ciudad. Más bien, la evidencia y
las pruebas que realizamos y presentamos en este estudio muestran que los
planteles han sido ubicados en zonas de la ciudad que no son las que presentan
los mayores niveles de marginación social. En síntesis, esta política urbana no
posee la eficacia geográfica y redistributiva que pretende.
Para explicar
los resultados y discutir al respecto, este documento se divide en las
siguientes partes: teorías y conceptos, metodología y datos, resultados, y discusión
y conclusiones.
1. Teorías y
conceptos: política urbana, consumo colectivo, externalidades y localización
óptima
La temática
urbana es tan variada y parece estar tan fragmentada que para algunos autores
es debatible si la ciudad es una entidad coherente para la aplicación de las
ciencias sociales o si es más concretamente un “objeto social unitario” (Abrams, 1978: 15). Nosotros defendemos la posición de que
independientemente de esta complejidad temática y conceptual, no hay duda de
que la ciudad tiene un valor epistemológico propio (Handlin,
1967) y existen perspectivas teóricas sociales y formas científicas probadas
para definir, analizar e interpretar lo urbano. Pensamos, como lo hacen la
mayor parte de los sociólogos urbanos en México, que los fenómenos sociales
urbanos son clasificables y asociables a regularidades empíricas y que por lo
tanto son susceptibles de entenderse y teorizarse.
Además de lo
anterior, las diversas teorías sociales urbanas tienen una perspectiva
geográfica implícita en sus formulaciones (Vilalta,
2003). Es decir, en algún punto estas teorías entrecruzan la dimensión espacial
con las demás ciencias sociales para atribuirle un sentido a los fenómenos
urbanos. En consecuencia, estas teorías tratan temas y ofrecen clasificaciones
y explicaciones muy variadas, pero clara y necesariamente inter-relacionadas;
los fenómenos urbanos son por naturaleza transdisciplinarios.
Debido a la
cualidad de transdisciplinario de lo urbano, en este
estudio utilizamos dos perspectivas teóricas clásicas –marxismo y economía
clásica– que nos permiten precisamente realizar la conexión entre cuatro
diferentes temas sociales también clásicos en el análisis urbano. Esos cuatro
temas están directamente relacionados con el asunto principal de nuestro estudio:
la lógica geográfica de la educación pública. El beneficio evidente de utilizar
varias bases teóricas y con ellas procurar la conexión entre esos temas y
conceptos analíticos urbanos, es que nos ayuda a observar y entender mejor la
lógica geográfica que existe detrás de la provisión de los servicios públicos
en las áreas urbanas; nuevamente, la lógica geográfica de la educación pública.
Analítica y
detalladamente, los conceptos interrelacionados que revisamos a continuación
son: a)
la política urbana, b) el consumo colectivo de los
servicios públicos, c) las externalidades económicas, y d) la localización óptima. Al final de
la sección logramos mostrar dos cosas: que para efectos teóricos, la
combinación de estos conceptos resulta sumamente útil, rica y nítida, pero que
en ocasiones la relación entre ellos no es perfecta cuando llegamos a su
aplicación real en la planeación urbana. Al contrario, la correcta y simultánea
puesta en práctica de esos conceptos es muy difícil de realizar.
Entonces, en
detalle, utilizamos primeramente una perspectiva teórica clásica de fundamento
marxista para explicar la compleja pero consustancial relación entre política
urbana, consumo colectivo y externalidades económicas. Posteriormente,
utilizamos una perspectiva económica clásica aplicada a la geografía urbana
para explicar con más especificidad la relación entre consumo colectivo y
localización óptima. Finalmente, en esta sección, y a fin de contextualizar,
presentamos un breve resumen de las características y objetivos geográficos de
la política de las preparatorias planeadas y administradas por el sbgdf.
1.1. Política
urbana, consumo colectivo y externalidades económicas
Históricamente,
los gobiernos urbanos han sido los encargados de la provisión de los servicios
elementales para el sostenimiento social y económico de las ciudades; servicios
tales como el drenaje, la transportación, el agua, la electricidad, la
recreación, etcétera.[2]
Una de las
condiciones generales de la producción (Garza y Sobrino, 1989) es el servicio
público de la educación, la cual está naturalmente ligada al ciclo del capital
y de la reproducción de la fuerza de trabajo en la ciudad, y a un consumo
colectivo de la misma. Desde de la perspectiva teórica marxista, la educación
es un servicio de consumo colectivo desde el momento en que forma parte
elemental del proceso de reproducción del capital y del trabajo, y cuando el
Estado interviene en su organización para el consumo generalizado. Recordemos
que en esta visión marxista, el papel del Estado es asegurar la reproducción de
la estructura social y garantizar la supervivencia del capital (Castells, 1974).
Como las demás
áreas de intervención del Estado, la educación es un área de planeación
logística y políticamente compleja. La complejidad logística deriva de
carencias presupuestales y deficiencias administrativas, a veces aunadas a un
rápido cambio demográfico. La complejidad política deriva de la variedad en el
tipo y el número de agentes políticos que demandan este servicio y que
participan en el proceso político de su consumo. Los agentes involucrados se
pueden encontrar en todos los sectores de la sociedad: el sector privado, el
sector público autónomo, organizaciones comunitarias (movimientos urbanos
populares) y los mismos gobiernos federales y estatales.
En años
recientes, la respuesta gubernamental mexicana al auge democrático, por un
lado, y a las dificultades económicas, por el otro, ha sido de tipo neoliberal,
lo que ha implicado la retirada relativamente rápida del gobierno en el control
y regulación de algunos aspectos en el mercado de bienes y de servicios en
general. Sin embargo, la política en educación en México no ha sido mayormente
afectada o modificada por esta corriente de reformas neoliberales. El gobierno
mexicano, en los niveles federal y estatal, sigue involucrado en la planeación
y provisión de la educación, y retiene sus facultades legales en cuanto a la
definición de estándares y requisitos de calidad sobre el sector privado de la
educación. Lo que sí ha sucedido es un incremento muy importante en el número
de instituciones privadas, en todos los niveles, que han venido a cubrir la
demanda creciente de educación.
Desde el punto
de vista de teoría económica urbana, la intervención de un gobierno local en la
provisión de un servicio está plenamente justificada cuando ese servicio se
ofrece en condiciones que pueden derivar en un monopolio natural, o bien, y de
manera muy importante, cuando esa misma provisión del servicio puede generar externalidades
positivas (Sullivan, 1990); tal es precisamente el caso de la educación.
Los efectos
negativos de la provisión de servicios urbanos en condiciones monopólicas ya
han sido discutidos de manera extensiva y acertada en otros trabajos (Henderson
y Ledebur, 1972; Hirsch,
1973; Sullivan, 1990). En cambio, la relación entre el consumo colectivo de un
servicio y las externalidades económicas –positivas o negativas– no se ha
tratado con mucha frecuencia o detalle (Stahl y Varaiya,
1983; Sandler, 1992).
Una externalidad
económica ocurre cuando el consumo de un bien o servicio por una persona genera
beneficios o costos para otras personas. Estas externalidades tienen efectos
diferenciales en esos beneficios y costos, tienen efectos privados y sociales.
Un efecto clásico es que los consumidores del servicio, quienes basan su
decisión de consumo en su propio beneficio y costo, toman decisiones que pueden
ser ineficientes para el conjunto de las demás personas (Potters
y Van Winden, 1996). Es precisamente por estos
efectos diferenciales que se argumenta que la intervención del gobierno en la
producción de ciertos bienes o servicios puede traducirse, simultáneamente, en
un consumo colectivo más justo –una visión marxista– y en una promoción más
eficiente en el mercado –una visión de economía clásica.
Dentro de la
lógica de una economía urbana, Sullivan (1990) menciona que la educación
produce justamente un tipo de externalidad positiva recíproca al generar
beneficios privados tanto para el consumidor –el estudiante– como para la
sociedad. El beneficio social puede igualmente verse desde un matiz marxista (Castells, 1974) considerando al estudiante como un futuro
trabajador cualificado y rentable. En general, la lógica marxista de la
provisión pública de la educación es que el efecto final resultante será que
cuanto mejor preparados estén los trabajadores, mayores serán sus capacidades y
su rentabilidad; “adicionalmente, con ciudadanos más educados se toman mejores
decisiones, puesto que el beneficio social marginal de la educación excede el
beneficio privado marginal” (Sullivan, 1990: 421).
Finalmente, cabe
decir que los gobiernos urbanos tienen dos opciones para generar estas
externalidades positivas. Por un lado, pueden tomar la responsabilidad de
proveer directamente dicho servicio educativo con la creación y mantenimiento
de escuelas gratuitas. Por otro lado, pueden otorgar subsidios para que cada
estudiante elija dónde estudiar, como sucede en algunos estados de Estados
Unidos. En México, a la fecha se ha decidido seguir con la primera opción.
1.2. Consumo
colectivo y localización óptima
Todos los
servicios públicos poseen una zona específica de oferta dentro de la cual los
consumidores se trasladan de su lugar de residencia para el uso del servicio (Werna, 2001). Teóricamente, estas zonas de oferta tienen
dos límites geográficos: un límite mínimo, que se define por el área dentro de
la cual se asegura la viabilidad logística y económica del servicio, y un
límite máximo, que es precisamente el máximo alcance hasta el cual el
consumidor se desplazaría para adquirir el servicio (Werna,
2001).
Relacionado con
lo anterior, Bola (1979) supuso ya hace tiempo que el suministro de servicios
públicos en áreas urbanas requiere considerar el grado de accesibilidad y la
carga en tiempo y costos de traslado que los gobiernos urbanos imponen a los
usuarios de esos servicios. Recordemos que en economía urbana y regional, la
localización óptima es función del grado de accesibilidad.
La accesibilidad
determina que el servicio se considere óptimamente localizado cuando da –al
lugar donde se ofrece el servicio– una ventaja comparativa sobre otros lugares
en cuanto a la reducción de la fricción de la distancia (Bola, 1979). En otras
palabras, la accesibilidad y la localización se refieren a la utilidad y
conveniencia que la ubicación de un servicio puede representar para sus
consumidores objetivo. Sólo hay un consumo colectivo justo y eficaz cuando se
cuenta con una localización adecuada.
Naturalmente, el
consumo colectivo justo y eficaz de la educación pública es dependiente de un
equilibrio geográfico entre demanda y oferta. Por lo tanto, para efectos de
planeación urbana, la ubicación de un plantel en una parte de la ciudad implica
necesariamente la existencia de un número mínimo, suficiente, de usuarios; en
este caso, estudiantes dentro del rango de edades escolares a los que se
pretende atender. También para efectos de planeación, la medición de la
accesibilidad y localización puede ser realizada en términos de distancia, por
tiempo de traslado invertido, por costo monetario, o por una combinación de los
indicadores anteriores.
El asunto
crucial en la localización de un servicio de consumo colectivo es considerar su
centralidad para facilitar la provisión a la mayor cantidad de usuarios
objetivo de la política de ese servicio. Es decir, la educación publica debe ofrecerse lo más cerca posible a las áreas con
la mayor necesidad y maximizarse con ello sus externalidades positivas.
1.3. Las
preparatorias del Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal
Uno de los
factores principales que ha orientado el desarrollo del sbgdf es expresamente geográfico: poner en marcha
“planteles estratégicamente distribuidos en el territorio del Distrito Federal”
(sbgdf,
2002: 7). Por lo mismo, la política de localización de las preparatorias de la
ciudad de México tenía el propósito original de hacerlas geográficamente
accesibles para el consumo colectivo de los grupos más marginados de la ciudad.
Esto es, se decidió ubicarlas en las zonas más pobres de la ciudad, en cada delegación,
y para el uso de los estudiantes de esas mismas zonas urbanas marginadas.
La primera
preparatoria del sbgdf
fue inaugurada en 1998 en la delegación Iztapalapa.[3]
Esta preparatoria fue resultado de la articulación exitosa de dos agentes
políticos diferentes (el gdf
y distintas organizaciones sociales de Iztapalapa),
pero con el mismo objetivo: el interés por fortalecer la educación pública y
gratuita en la ciudad.
Para el año
2001, los objetivos del sbgdf
se volvieron más ambiciosos, y como resultado se amplió el número de planteles
hasta completar un total de 16. Esta ampliación pretendió igualmente seguir el
criterio de localizar los planteles en las zonas de mayor marginación; más
técnicamente, en las zonas con los mayores índices de marginación de cada una
de las 16 delegaciones en que está dividida la ciudad para su administración.
Está establecido
también que en cada uno de los planteles del sistema solamente se puede dar
cabida a 1,050 alumnos. Entre los requisitos de inscripción, los estudiantes
tienen que realizar un examen de admisión y tener su domicilio a no más de tres
kilómetros del plantel de su interés.
Por lo tanto,
esta política contiene dos objetivos geográficos explícitos:
·
La
localización de los planteles en las zonas de mayor marginación de la ciudad.
·
La
admisión es exclusiva para los alumnos residentes de esas zonas marginadas,
definiéndose la residencia en un radio de tres kilómetros a la redonda del
plantel.
En este trabajo
nos abocamos estrictamente a probar si la política cumple con el primer
objetivo, es decir, el geográfico. Al respecto, y como adelantamos en la
Introducción, en este estudio encontramos que la política no cumple con dicha
meta, puesto que los planteles no están localizados en las zonas de mayor
marginación de la ciudad.
2. Metodología y
datos
En este trabajo
nos concentramos en la prueba del primer objetivo territorial de la política de
educación media de la ciudad de México instrumentada por el sbgdf.
Estadísticamente,
nuestra hipótesis de investigación es la siguiente:
·
Ho:
No hay una diferencia significativa en los niveles de marginación entre las
zonas donde hay preparatorias localizadas y las zonas donde no las hay.
· Ha: Sí hay una diferencia
significativa en los niveles de marginación entre las zonas donde hay
preparatorias localizadas y las zonas donde no las hay.
Para no rechazar
la hipótesis nula, sería requisito que los niveles de marginación
socioeconómica fueran similares en los dos tipos de zonas: en las zonas que
están cubiertas por las preparatorias (zc) y en las zonas que no lo
están (znc).
Puede suceder,
en cambio –y sucede de hecho–, que los niveles de marginación sean más altos en
las zonas donde no hay preparatorias localizadas versus las zonas en donde sí fueron
localizadas. En síntesis, para argumentar que la localización ha sido la
correcta de acuerdo con el objetivo de mayor marginación, es requisito
indispensable que el promedio de los niveles de marginación sea
significativamente más alto en las zonas donde se ha decidido localizar las
preparatorias (zc)
frente a las otras zonas que han sido excluidas de la política (znc), o, por
lo menos, que no sean diferentes (véase cuadro 1).
Cuadro 1
Técnica
para la prueba de hipótesis, posibles resultados y conclusión
|
Técnica |
Posibles
resultados |
Conclusión |
|
Mann-Whitney |
mzc> mznc |
Localización
correcta |
|
|
mzc = mznc |
Localización
correcta |
|
|
mzc < mznc |
Localización incorrecta |
|
Donde: mzc: Promedio
del Índice de Marginación en las zonas cubiertas (zc) por preparatorias mznc : Promedio del Índice de Marginación en las zonas no
cubiertas (znc)
por preparatorias |
||
Fuente: Elaboración propia.
Para poder
distinguir metodológicamente entre las zonas que cuentan con una preparatoria
del gdf,
es decir, aquellas zonas de la ciudad en las cuales se instrumentó la política
(zc), y
las zonas en donde no hay ubicada una preparatoria y, por lo tanto, donde no se
instrumentó la política (znc),
se hizo referencia en este trabajo al mismo objetivo geográfico político del
radio de los tres kilómetros (véase cuadro 2). Es decir, se calcularon los
niveles de marginación al interior de esos radios geográficos (zc), y luego
se compararon con los niveles de marginación de las zonas fuera de esos radios
geográficos (znc).
Cuadro 2
Definición de las zonas en comparación en este estudio
|
Zonas
con cobertura de preparatorias |
Zonas
sin cobertura de preparatorias |
|
de la
Ciudad de México |
de la Ciudad de México |
|
El
conjunto de las ageb
que se |
El
conjunto de las ageb
que no se |
|
encuentran
en un radio de tres |
encuentran
en el radio de tres |
|
kilómetros
de donde está localizada |
kilómetros
de donde están |
|
una
preparatoria de la ciudad |
localizadas
las preparatorias de la |
|
de México |
ciudad de México
|
|
Número total de ageb: 243 |
Número total de ageb: 1,666 |
Fuente: Elaboración propia.
La unidad de
información básica para construir la base de datos fue el Área Geoestadística Básica (ageb). Se agruparon las ageb en las
dos zonas de comparación: las zonas con cobertura (n = 243) y que están
compuestas por los conjuntos de las ageb que se hallan en un radio de tres kilómetros de
distancia del plantel, y las zonas donde no hay una preparatoria (n = 1,666),
es decir, las que están fuera de esos radios de cobertura de las preparatorias.[4] A
partir de la agregación de las ageb en las dos zonas diferentes, se pudo hacer la
comparación en los niveles de marginación con base en estadísticas descriptivas
e inferenciales.
Una vez
definidas las ageb
que integrarían cada zona –la de cobertura y la de no cobertura–, se procedió a
calcular los Índices de Marginación (im) con base en la definición y metodología del
Consejo Nacional de Población (Conapo). Para Conapo, el im es “una medida-resumen que permite diferenciar
entidades federativas y municipios según el impacto global de las carencias que
padece la población, como resultado de la falta de acceso a la educación, la
residencia en viviendas adecuadas, la percepción de ingresos monetarios
insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidad pequeñas” (Conapo, 2000: 11). Lo anterior deriva en una clasificación
del grado de marginación de los estados y municipios de México, el cual puede
ser: alto, medio alto, medio, bajo y muy bajo.
Los im se calculan
para los ámbitos estatal y municipal. No hay mediciones por debajo de ese nivel
de agregación, por lo que procedimos por nuestra cuenta a calcular el im para cada ageb de la
Ciudad de México, con lo que pudimos calcular el promedio para cada zona a
compararse dentro de la ciudad (zc versus znc).
Como mencionamos
previamente, para el cálculo de los im se siguió la misma metodología del Conapo, con la salvedad de que en este estudio no se
pudieron incluir en el modelo dos variables socioeconómicas que el Conapo utiliza: el porcentaje de viviendas particulares con
algún grado de hacinamiento,[5] y
el porcentaje de población en localidades con menos de cinco mil habitantes.[6] En
consecuencia, el im
utilizado en este estudio está compuesto por siete de las nueve variables del Conapo (véase cuadro 3). Es muy poco probable que los
resultados de esta investigación vayan a variar considerando la naturaleza de
las dos variables faltantes y la dirección de su relación con las demás.
Entonces,
resumiendo, para poder calcular los im en el nivel de ageb para el Distrito Federal, en
primer lugar se identificaron visualmente las ageb que se hallaban en un radio
de tres kilómetros a la redonda de cada uno de los planteles educativos del sbgdf por cada
delegación.[7] En segundo lugar, se tomó
como base la metodología y las técnicas estadísticas utilizadas por el Conapo para la definición del im, en el cual se consideran
diferentes variables socioeconómicas que permiten identificar diversos rasgos o
características de exclusión social. Como ya se dijo, puesto que el Conapo calcula los im exclusivamente para los niveles
estatal y municipal, fue requisito indispensable en este estudio calcular el im para cada ageb por
nuestra cuenta, asunto que explicamos en detalle a continuación.
Cuadro 3
Definición
de las variables incorporadas en el cómputo del Índice de Marginación del Conapo y de este estudio
|
Variables
que componen el Índice de Marginación del Conapo: |
Variables
que componen el Índice de Marginación
de este estudio: |
|
1. Porcentaje
de población de 15 años o más analfabeta |
1. Porcentaje
de población de 15 años o más analfabeta |
|
2. Porcentaje
de población de 15 años o más sin primaria completa |
2. Porcentaje
de población de 15 años o más sin primaria completa |
|
3. Porcentaje
de ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada |
3. Porcentaje
de ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada |
|
4. Porcentaje
de ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni servicio sanitario
exclusivo |
4. Porcentaje
de ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni servicio sanitario
exclusivo |
|
5. Porcentaje
de ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra |
5. Porcentaje
de ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra |
|
6. Porcentaje
de ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica |
6. Porcentaje
de ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica |
|
7. Porcentaje
de población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos |
7. Porcentaje
de población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos |
|
8. Porcentaje
de viviendas con algún porcentaje de hacinamiento |
|
|
9. Porcentaje
de población en localidades con menos de 5000 habitantes. |
|
Fuente: Elaboración propia con base en información del Conapo (2000).
Para calcular
los im,
lo primero que se hizo fue conseguir los datos de las siete variables
disponibles y estandarizar los valores de cada variable de la siguiente manera:
![]()
En donde:
Z = es el valor estandarizado.
xi = es el indicador socioeconómico de la
unidad de análisis.
μi
= es la media o
promedio aritmético de los valores del indicador.
si = es la desviación estándar insesgada
del indicador socioeconómico.
Una vez
calculados los valores z –o
variables estandarizadas–, se realizó un análisis factorial con el procedimiento
de componentes principales. Por medio del análisis factorial se logra
transformar o factorizar un conjunto de variables en
un factor o variable nueva. El objetivo es reelaborar una interpretación
sencilla de un fenómeno original con base en un número menor de variables (Conapo, 2000). El análisis factorial es una de las
herramientas estadísticas multivariantes más comunes
para la reducción de datos en factores de información. Con este método se
producen resultados compuestos que se pueden emplear en vez de utilizar un
conjunto previo de una mayor cantidad de datos originales (Conrad,
1989).
Cuadro 4
Pasos
en el análisis estadístico
|
1. Elaboración de la base de datos con las
siete variables socioeconómicas disponibles para el nivel de ageb. 2. Estandarización de las variables (valores
Z). 3. Creación de los Índices de Marginación (im) para
cada ageb
por medio del análisis factorial. 4. Aplicación de la prueba Kolmogorov-Smirnov
para probar la normalidad de los datos y, en consecuencia, elegir entre una
técnica paramétrica versus una no paramétrica para la
comparación de los promedios en los im. 5. Vista
la no-normalidad de los datos, siguió la aplicación de la prueba Mann-Whitney sobre diferencias en los promedios de los im entre las
áreas cubiertas por preparatorias de la Ciudad de México (zc) y las no cubiertas (znc). |
Fuente: Elaboración propia.
Para obtener el
primer componente estandarizado, el cual es una combinación lineal de las siete
variables estandarizadas, se utilizó la siguiente fórmula:[8]
![]()
En donde:
z = es el
factor o componente principal para cada unidad de datos i; o el índice de
marginación para cada ageb.
b = es el
coeficiente de correlación para cada variable en relación con el factor.
x = es la
variable incluida para el cálculo del factor
Una vez
elaborados los im
para cada ageb,
se agregaron las ageb
de cada zona a compararse, se calcularon algunas estadísticas descriptivas, y
se aplicó la prueba Kolmogorov-Smirnov para probar si
los datos siguen una distribución normal o no; con base en ese procedimiento se
puede seleccionar la técnica adecuada de comparación de promedios entre grupos.
La lógica detrás de esta prueba es básicamente la de determinar si la
distribución de una variable difiere significativamente de otra, en este caso
de una curva normal.
Una vez visto
que la distribución de los im
en la Ciudad de México no sigue un comportamiento de curva normal, aplicamos la
prueba Mann-Whitney para probar la hipótesis sobre
diferencias en los rangos de los valores entre las áreas cubiertas y las no
cubiertas por la política de preparatorias de la Ciudad de México.
La prueba Mann-Whitney es una técnica no paramétrica análoga a la prueba t
de Student
(para dos muestras independientes), y se usa cuando la distribución de los
valores no es normal, como es nuestro caso con los im. Cabe mencionar que el valor
del estadístico Z de Mann-Whitney sí se somete a una
curva de probabilidades normal. La fórmula es la siguiente (procede en dos
pasos):
Paso 1:
![]()
Paso 2:
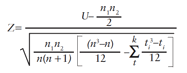
En donde:
u = es el estadístico de Mann-Whitney.
r
= Suma de los rangos
o rankings de un grupo.
k
= es el número de rangos distintos en los que hay empates.
t
= es el número de puntuaciones empatadas en cada rango.
n =
es el tamaño de cada muestra o grupo en comparación.
Para complementar
nuestro análisis de localización, se hizo uso también de la información
socioeconómica que contiene el Mapa mercadológico de la megaciudad
de México de 1998 (Bimsa, 1998). En este mapa se hace
una clasificación por delegación del ingreso familiar mensual y se establecen
seis grupos en los que se divide el nivel de ingreso y de vida de los
habitantes de la Ciudad de México (véase cuadro 5). En la definición de cada
uno de estos parámetros se analizan además aspectos como: el perfil educativo,
el perfil del hogar, el tipo de artículos que se poseen, los servicios que se
utilizan, la diversión y el ingreso mensual. En este caso se realizó una
inspección visual del mapa para conocer el nivel de ingreso y de vida de las
zonas en donde están localizadas las preparatorias.
3. Resultados
Esta parte se
divide en dos secciones: estadísticas descriptivas y pruebas de hipótesis. Al
final hacemos un resumen de los hallazgos para pasar a la parte de la discusión
y conclusiones.
Cuadro 5
Grupos
de nivel de ingreso según el Mapa mercadológico de la megaciudad
de México
|
1. AB+: Población con el más alto nivel de
vida e ingresos en el país (más de 50 mil pesos). 2. C+: Población con ingreso y nivel de vida
ligeramente superiores al medio (de 21 mil a 49 mil pesos). 3. C: Población con ingresos y nivel de vida
medio (de 6 mil a 20 mil pesos). 4. D+: Población con ingresos y nivel de vida
ligeramente por debajo del nivel medio (de 5 mil a 6 mil pesos). 5. D: Población con un nivel de vida austero
y bajos ingresos (de 1,500 a 3 mil pesos). 6. E:
Población con menores ingresos. |
Fuente: Elaboración propia con base en
información de Bimsa, 1998.
3.1. Estadísticas
descriptivas
Consideremos que
al día de hoy existen 16 preparatorias funcionando, de las cuales 12 están
ubicadas en sus sedes definitivas y otras cuatro se hallan ubicadas en espacios
temporales. El análisis de este trabajo únicamente considera las ubicadas en
sus sedes definitivas.[9]
Aunque
originalmente se planteó establecer un plantel en cada una de las delegaciones
políticas, las 16 escuelas están distribuidas en 13 delegaciones. En las
delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza no existen
planteles, ya que de acuerdo con las autoridades del Instituto de Educación
Media Superior del Distrito Federal (iems), en las dos primeras la oferta está completa y
en la tercera no se ha podido encontrar un espacio.[10]
Las tres delegaciones que cuentan con dos planteles cada una son Tlalpan, Gustavo A. Madero e Iztapalapa
(véase cuadro 6).
Cuadro 6
Niveles de
marginación y preparatorias del sbgdf en cada
delegación de la Ciudad de México
|
Delegación |
Lugar que ocupa en |
Número de preparatorias |
|
|
el nivel
de marginación |
|
|
Milpa
Alta |
1 |
1 |
|
Tláhuac |
2 |
1 |
|
Cuajimalpa |
3 |
1 |
|
Xochimilco |
4 |
1 |
|
Iztapalapa |
5 |
2 |
|
M.
Contreras |
6 |
1 |
|
Álvaro
Obregón |
7 |
1 |
|
Tlalpan |
8 |
2 |
|
Gustavo
A. Madero |
9 |
2 |
|
Iztacalco |
10 |
1 |
|
Venustiano
Carranza |
11 |
0 |
|
Azcapotzalco |
12 |
1 |
|
Miguel
Hidalgo |
13 |
1 |
|
Cuauhtémoc |
14 |
0 |
|
Coyoacán |
15 |
1 |
|
Benito Juárez |
16 |
0 |
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Conapo (2000) y del sbgdf (2002)
En el cuadro 7
se registra el número de personas con algún nivel de marginación en cada
delegación. Las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A.
Madero y Álvaro Obregón son las que cuentan con el mayor número de personas en
esta situación (1,357,267 personas, o 16% de la población total de la ciudad).
Por otro lado, las delegaciones con el mayor número de personas sufriendo de
muy altos niveles de marginación son Iztapalapa,
Gustavo A. Madero y Xochimilco (en total, las tres delegaciones reportan 51,264
personas en esta situación, o 0.6% de la población total de la ciudad). En el
lado contrario, las delegaciones con el menor número de personas con altos
niveles de marginación son Benito Juárez, Miguel Hidalgo e Iztacalco.
Nótese que las delegaciones con los menores im son Benito Juárez, Coyoacán y
Miguel Hidalgo.
Cuadro 7
Población
total y niveles de marginación en cada delegación de la Ciudad de México
|
Delegación y entidad |
Población total1 |
Población con algún grado de
marginación2 |
Población con grado de
marginación muy alto3 |
im4 |
|
Azcapotzalco |
441,008 |
85,221 |
2,195 |
-2.00568 |
|
Coyoacán |
640,423 |
150,268 |
5,715 |
-2.19043 |
|
Cuajimalpa |
151,222 |
79,373 |
3,105 |
-1.7978 |
|
Gustavo
A. Madero |
1,235,542 |
324,389 |
10,498 |
-1.87379 |
|
Iztacalco |
411,321 |
132,549 |
1,044 |
-1.93054 |
|
Iztapalapa |
1,773,343 |
755,579 |
30,322 |
-1.72632 |
|
Magdalena
Contreras |
222,050 |
92,978 |
6,600 |
-1.75643 |
|
Milpa
Alta |
96,773 |
86,419 |
6,398 |
-1.30509 |
|
Álvaro
Obregón |
687,020 |
277,299 |
7,868 |
-1.87378 |
|
Tláhuac |
302,790 |
221,809 |
6,228 |
-1.7286 |
|
Tlalpan |
581,781 |
224,064 |
8,458 |
-1.88437 |
|
Xochimilco |
369,787 |
182,026 |
10,444 |
-1.70479 |
|
Benito
Juárez |
360,478 |
12,006 |
320 |
-2.44852 |
|
Cuauhtémoc |
516,255 |
83,239 |
1,900 |
-2.09002 |
|
Miguel
Hidalgo |
352,640 |
28,763 |
549 |
-2.13681 |
|
Venustiano Carranza |
462,806 |
121,498 |
2,845 |
-1.9382 |
|
Distrito
Federal |
8,605,239 |
2,857,480 |
104,489 |
|
1. Fuente: inegi, (2001.)
2. Fuente: gdf,
(2000).
3. Fuente: gdf, (2000).
4. Fuente: Conapo (2000).
En el cuadro 8
se muestra que la media de los im en las zonas cubiertas por las preparatorias (m = - 0.278) es menor frente al conjunto
de las zonas no cubiertas (m =
0.040). De acuerdo con la metodología del Conapo,
cuanto más alejado de cero y en números negativos se encuentre el im, mejor será
el nivel de vida (o menor nivel de marginación, consecuentemente). Nótese lo
crucial que esto resulta en nuestro análisis. Lo que esto significa es que,
preliminarmente y en cuanto a estadística descriptiva, las preparatorias del sbgdf han sido
localizadas en zonas de la ciudad donde, en promedio, las condiciones de vida
son mejores que en el resto de la ciudad.
Cuadro 8
Estadísticas
descriptivas sobre los índices de marginación por ageb para la Ciudad de México y
para cada zona
|
Estadísticos |
Ciudad |
Zonas sin cobertura |
Zonas con cobertura la |
|
|
de México |
de preparatorias de |
de preparatorias de |
|
|
|
la Ciudad de México |
Ciudad de México |
|
|
|
(znc) |
(zc) |
|
Media |
0.000 |
0.040 |
- 0.278 |
|
Desviación
estándar |
1.000 |
1.012 |
0.858 |
|
n |
1,909 |
1,666 |
243 |
|
Porcentaje |
100% |
87.2% |
12.8% |
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Conapo (2000).
Con base en el Mapa
mercadológico de la megaciudad de México, y en la
revisión en el mismo de la ubicación de las preparatorias del sbgdf, se
encontró que sólo uno de los planteles se encuentra situado en zonas de tipo e (Tlalpan i), seis de los centros educativos
entran en el nivel d+ (Tlalpan ii,
Tláhuac, Álvaro Obregón, Iztacalco,
Milpa Alta y Azcapotzalco), tres en el nivel d (Gustavo A. Madero i y ii, y la de Miguel Hidalgo), dos
en el nivel c (Coyoacán y
Xochimilco), y uno en el nivel ab
(Cuajimalpa) (véanse los grupos de nivel de ingreso
en el cuadro 5). Recordemos que son 16 preparatorias ubicadas en 13
delegaciones; de los 16 planteles, 12 ya están en su sede definitiva y cuatro
en sedes temporales. Tres delegaciones no cuentan con planteles ni está
contemplado que vayan a contar con alguno.
Por lo tanto, en
segundo lugar, y también en cuanto a estadística descriptiva, podemos observar
que el establecimiento de 15 de los 16 planteles (94%) no corresponde con las
zonas más marginadas; entendiéndose aquí mayor marginación como el nivel
inferior de ingreso y de características habitacionales de la población en la
zona. Según el Mapa mercadológico de la megaciudad de
México, la mayoría de las preparatorias se encuentran en zonas donde el ingreso
promedio se halla entre los tres mil y los cinco mil pesos mensuales. De
acuerdo con estas consideraciones, sólo el plantel ii de la delegación Tlalpan está ubicado en correspondencia con la población
objetivo de la política; es un lugar en donde la población efectivamente cuenta
con bajos estándares de calidad de vida.
3.2. Pruebas de
hipótesis
En esta sección
realizamos, en primer lugar, una prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov
y encontramos que las distribuciones de valores de los im en cada grupo de ageb en las
zonas cubiertas por preparatorias (zc) versus las zonas no cubiertas por
preparatorias (znc)
no siguen un comportamiento normal. En el cuadro 9 se muestran los resultados
de tal prueba y se muestra que ambas distribuciones tienen un comportamiento
diferente a la curva normal (z =
3.056, p = .000).[11]
Cuadro 9
Resultados
de la prueba Kolmogorov-Smirnov sobre la
no-normalidad
de las distribuciones de los im
de las zonas cubiertas (zc)
y las no cubiertas (znc)
por una preparatoria de la Ciudad de México
|
Estadístico |
Valor |
Significancia
estadística (prueba de dos colas) |
|
z de Kolmogorov-Smirnov = |
3.056 |
.000 |
Fuente: Elaboración propia.
Por lo tanto,
fue requisito utilizar una técnica no paramétrica: de comparación entre grupos
la prueba Mann-Whitney. Esta técnica procede tomando
los valores de cada grupo –en este caso, de ageb en las zc y las znc- y transformándolos en rangos
que posteriormente se comparan contra una media hipotética; o un rango
promedio. Esta comparación/diferencia se somete a una curva de probabilidades
normal.
En el cuadro 10
se muestran los resultados de la prueba, los cuales sugieren tomar la hipótesis
alternativa de una diferencia estadísticamente significativa entre los
promedios de los niveles de marginación entre las dos áreas geográficas en cuestión
(z = -6.032, p < .000).
Cuadro 10
Resultados
de la prueba Mann-Whitney sobre diferencia en los
rangos medios de los im
de las zonas cubiertas (zc)
y las no cubiertas (znc)
por una preparatoria de la Ciudad de México
|
Estadístico |
Valor |
Significancia
estadística (prueba de dos colas) |
|
z de Mann-Whitney = |
- 6.032 |
.000 |
Fuente: Elaboración propia.
Recordemos que
el promedio de los im
en cada zona era diferente, y para el caso de la zona sin cobertura de
preparatorias del sbgdf
(znc)
ese promedio era mayor (m =
0.040), y por lo tanto con mayores niveles de marginación (véase cuadro 7);
este valor es más cercano a cero y en dirección a los números positivos de la
escala.
En síntesis, los
resultados de esta sección de estadística descriptiva y pruebas de hipótesis
muestran que el promedio del im
de las zonas no cubiertas con planteles (znc) es mayor que en las zonas
cubiertas (zc),
y que esta diferencia difícilmente sería aleatoria (p = .000).[12]
Es decir, que la población que radica en las zonas que están cubiertas por una
preparatoria del sbgdf
posee, en promedio, características socioeconómicas mejores que los de la
población en las zonas no cubiertas por una preparatoria.
Discusión y
conclusiones
Es claro que los
beneficios sociales de impulsar la educación pública con la apertura de
planteles son siempre perceptibles. El resultado de la política es meritorio
por definición, muy especialmente en sociedades polarizadas en las cuales para
los individuos, la educación es el único medio posible para mejorar sus condiciones
de vida.
En este
documento hemos realizado una evaluación de la lógica territorial de la
política de educación media superior o del Sistema de Bachillerato del Gobierno
del Distrito Federal; es decir, las preparatorias de la ciudad de México. Nos
hemos enfocado en analizar el cumplimiento de uno de los objetivos geográficos
de la instrumentación de esa política: la localización expresa de los planteles
en las áreas más marginadas de la ciudad.
Los resultados
del análisis indican que la ubicación geográfica de los planteles del sbgdf no
corresponde con el objetivo geográfico predefinido. La evidencia y la serie de
pruebas estadísticas realizadas en este trabajo nos permiten concluir que la
localización no es la más deseable para efectos de una política redistributiva
como es la política en cuestión. Es decir, los resultados muestran que los
niveles promedio de marginación son incluso significativamente menores en las
zonas atendidas o cubiertas por el conjunto de preparatorias (zc), que en
las zonas de la ciudad no atendidas o descubiertas (znc), lo que nos permite inferir
que la educación impartida en esos planteles no beneficia a la población más
marginada de la ciudad.
Recordemos que
otro de los objetivos geográficos de esa política era que en los planteles se
atendería exclusivamente a los alumnos que vivieran en un radio de tres
kilómetros a la redonda de cada plantel. Sin embargo, esta hipótesis geográfica
no fue probada en este trabajo; queda pendiente su examen. Es decir, la
pregunta se vuelve: ¿son realmente los residentes de las colonias en el radio
de tres kilómetros los inscritos en esas preparatorias? Reafirmamos que esto es
una pregunta cuya respuesta queda pendiente; nuestro análisis se limitó a la
geografía de los planteles, no a la de los estudiantes.
Los resultados
de esta investigación no son repetitivos ni confirmativos de análisis previos
debido a la inexistencia de este tipo de estudios en la literatura
especializada mexicana. Por lo mismo, los hallazgos son innovativos,
de relevancia social, e invitan al análisis geográfico de otros tipos de
servicios públicos. En general, abren la puerta a la prueba y comprensión
estadística y geográfica de otras políticas urbanas.
Se concluye
también que independientemente del incumplimiento del criterio geográfico, el
curso de las acciones de la política del Gobierno del Distrito Federal sí logra
tener un sentido redistributivo en su generalidad. La política es ineficaz en
cuanto a su objetivo original de consumo colectivo de la población estudiante
residente en las áreas más marginadas de la ciudad, pero no es, en lo absoluto,
una política inútil para la ciudad. Esperamos que este tipo de estudios de
evaluación política sea percibido positiva y constructivamente por la academia,
el gdf y
la sociedad civil, y que se traduzca en el mediano plazo en nuevas inversiones
educativas mejor focalizadas y en nuevos y mejores estudios relacionados.
Bibliografía
Abrams, Philip (1978), “Towns and Economic Growth:
Some Theories and Problems”, en Philip Abrams, y Edward Wrigley, (eds.), Towns in Societies: Essays in Economic History and
Historical Sociology, Cambridge University Press, Gran Bretaña,
pp. 9-33.
Acosta, Adrián
(2004), “Poder político, alternancia y desempeño institucional. La educación
superior en Jalisco, 1995-2001”, Estudios Sociológicos, 22 (1): 53-78.
Barceinas, Fernando (2003), “Endogeneidad y rendimientos de la educación”, Estudios
Económicos, 18
(1):79-131.
Bola, Ayeni (1979), Concepts and Techniques in Urban Analysis,
St. Martin’s Press, Nueva York.
Castells, Manuel (1974), La
cuestión urbana,
Siglo xxi, Editores, Madrid.
Conrad, Simon (1989), Assignments in Applied Statistics,
John Wiley & Sons Ltd, Gran Bretaña.
Conapo (Consejo Nacional de Población)
(2000), Indice
de Marginación Nacional, Conapo,
México, http://www.conapo. gob.mx
Esteve, Albert
(2005), “Tendencias en homogamia educacional en
México: 1970-2000”, Estudios Demográficos y Urbanos, 20 (2):341-362.
Garza, Gustavo y
Jaime Sobrino (1989), Industrialización periférica en
el sistema de ciudades de Sinaloa,
El Colegio de México, México.
gdf
(Gobierno del Distrito Federal) (2000), Breviarios Delegacionales, Dirección de Política Poblacional, gdf, México.
Handlin, Oscar (1967), “The Modern City as a Field of
Historical Study”, en Oscar Handlin y John Burchard
(eds.), The
Historian and the City, The mit Press, Cambridge, Mass., pp. 1-26.
Henderson, William y Larry Ledebur
(1972), Urban
Economics: Processes and Problems, John Wiley & Sons, Nueva
York.
Hirsch, Werner (1973), Urban Economic Analysis, McGraw-Hill,
Nueva York.
inegi
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (2007), Censo
General de Población y Vivienda, Tabulados Básicos, Aguascalientes.
Bimsa (Buró de Investigación de Mercados)
(1998), Mapa mercadológico de la megaciudad
de México, xi edición, México.
Parker, Susan y Carla Pederzini (2000),
“Género y educación en México”, Estudios Demográficos y Urbanos, 15 (1): 97-122.
Peterson, Paul (1981), City Limits, University of
Chicago Press, Chicago.
Potters, Jan y Frans Van-Winden (1996), “Comparative Statics of a Signaling Game: An
Experimental Study”, International Journal of Game Theory,
25 (3):329-353.
Sandler, Todd (1992), Collective Action: Theory and Applications,
University of Michigan Press, Ann Arbor.
sbgdf
(Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal) (2002), Propuesta
Educativa sbgdf. México:
Talleres de Corporación Mexicana de Impresión, México.
Stahl, Konrad y Pravin Varaiya (1983), “Local Collective Goods: A Critical Re-examination of the Tiebout Model”,
en: Jacaves François. Thisse y
Henry .G. Zoller (eds.), Locational Analysis of Public Facilities,
North-Holland, Amsterdam.
Sullivan, Arthur (1990), Urban Economics, Richard D.
Irwin, Homewood, Illinois.
Vilalta, Carlos (2003), “Perspectivas
geográficas en la sociología urbana: la difusión espacial de las preferencias
electorales y la importancia del contexto local”, Estudios
Demográficos y Urbanos,
18 (3): 147-177.
Werna, Edmundo (2001), Combating Urban Inequalities, mpg Books
Ltd, Reino Unido.
Laura Cervantes-Salcido. Maestra en Administración Pública y
Políticas Publicas por la Escuela de Graduados en
Administración Pública (egap)
y Licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey,
Campus Ciudad de México. Actualmente se desempeña como Directora de la Carrera
en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.
Asimismo, colaboró como asistente del decano de la escuela de Humanidades y
Ciencias Sociales (dhcs)
en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha impartido desde
hace 3 años la materia de Sociedad y Desarrollo en México, en la cual, se
revisan los aspectos más importantes que han permitido el progreso social,
económico y político de México.
Carlos
Javier Vilalta-y Perdomo. Doctor en Estudios Urbanos por la
Universidad Estatal de Portland y Maestro en Estudios Urbanos por El Colegio de
México. Es actualmente Decano de la División de Administración y Ciencias
Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Es profesor de las
materias de Métodos Cuantitativos de Investigación; Desarrollo Regional;
Análisis Espacial y Sistemas de Información Geográfica; Investigación
Cuantitativa, Argumentación y Redacción para Revistas Científicas; Estadística
Espacial; e Investigación Social y Pruebas No-Paramétricas. Por su labor
docente fue reconocido como mejor profesor de la Escuela de Graduados en
Administración y Políticas Públicas en el periodo 2003-2004. Ha sido
investigador invitado en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, es árbitro para las revistas Problemas
del Desarrollo
y Political
Geography, es árbitro para el Fondo de Cultura
Económica (fce)
en la sección de Arquitectura y Urbanismo, y pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores (sni,
nivel I).