La regulación religiosa en materia electoral mexicana:
una explicación alternativa sobre sus diferencias
Alejandro Díaz Domínguez*
Abstract
The
revision of the constitutional and legal norms in the electoral codes of the
country allows us to conclude that there are different restriction levels for
the various political parties and religious ministers, mainly due to historical
reasons. The differences mentioned above show that the great majority of the
regulations for political parties are divided in two groups, whereas those for
ministers embrace several ranks. These differences are able to explain the
various interpretations that electoral federal judges attain in similar cases.
Keywords:
elections,
church, clergyman, policy, religion, priest, tribunal.
Resumen
De la revisión
de las normas constitucionales y legales en los códigos electorales del país se
concluye que existen diferentes niveles de restricciones para partidos
políticos y para ministros de culto, principalmente por razones históricas. Dichas
diferencias muestran que la gran mayoría de las regulaciones para los partidos
políticos se ubican en dos grandes grupos, mientras que las limitantes para los
ministros abarcan todo tipo de graduaciones. Estas diferencias son las que
pueden explicar las distintas interpretaciones que realizan los jueces
electorales federales sobre asuntos similares.
Palabras clave: elecciones, iglesia, pastor, política, religión,
sacerdote, tribunal.
*
Secretario particular del magistrado presidente del Tribunal Electoral del
Distrito Federal. Correo-e: alejandrodiaz@tedf.org.mx.
Introducción[1]
México preserva
en su memoria histórica un momento crucial en el enfrentamiento directo entre
religión y gobernantes: la guerra cristera, o “cristiada”,
de 1926 a 1931 (Meyer, 2000, 2001 y 2002). Ya desde el constituyente de 1917, y
más claramente desde finales de la década de los veinte, fue patente en la
legislación mexicana la separación entre la política y la religión (Soberanes,
1998; Gill, 1999), sobre todo con las diferentes regulaciones callistas.[2]
En la
actualidad, las elecciones no son ajenas a ese debate, pues en los Artículos 3,
5, 24, 27 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(redactada en 1917), que fueron reformados hace casi tres lustros,[3] se
reformularon los criterios que hoy rigen las relaciones entre la Iglesia y el
Estado como consecuencia del principio histórico de separación entre ambos.
Allí se detallan diversas prohibiciones y limitantes en materia política y
electoral, entre las que destaca la relativa a que los ministros de culto no
podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo en favor o en
contra de candidato, partido o asociación política alguna.
Como se muestra
en el cuadro 1, la única reforma al Artículo 130 Constitucional, que detalla la
relación entre religión y Estado, presenta ocho temas políticos: dos de ellos
se mantuvieron intactos, uno presenta agregados y el resto sufrió
modificaciones:
·
Anteriormente,
sólo los mexicanos por nacimiento podían ejercer el ministerio; ahora pueden
ejercerlo los mexicanos por nacimiento, por naturalización y los extranjeros.[4]
·
En
el pasado se prohibía a los ministros “criticar” las leyes, a las autoridades y
al gobierno, mientras que hoy se prohíbe “oponerse” a las instituciones y a los
símbolos patrios.[5]
·
Se
rechazaba el voto activo, que ahora se permite mediante la separación del
ministerio con cierto número de años de anterioridad.
·
Se
otorgó derecho al voto pasivo.[6]
·
Fue
modificada la negativa para “comentar” e “informar” sobre asuntos políticos por
“no oponerse” y “no agraviar” a las instituciones del país.
·
Dos
temas se mantuvieron intactos: que no existan alusiones religiosas en los
nombres de los institutos políticos, y que en los templos no se celebren
reuniones de carácter político.
La novedad
central, como se anotaba líneas antes, es que la reforma constitucional de 1992
agregó a la prohibición para asociarse, otra restricción: la de realizar
proselitismo en favor o en contra de candidatos o partidos.[7] A
partir de esas características se deriva una serie de regulaciones específicas
en materia electoral, como se verá más adelante.
Cuadro 1
Regulaciones en
materia política. Reforma al Artículo 130 Constitucional
|
Temas |
Artículo 130 (1917) |
Artículo 130 (1992) |
|
Nacionalidad |
Para ejercer en México el ministerio de cualquier culto, se necesita ser mexicano por nacimiento |
Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos, así como los extranjeros,
deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley |
|
Contenido de comentarios |
Los ministros de los cultos nunca podrán, en reunión pública o privada
constituida en junta, ni en actos del culto o de propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes
fundamentales del país, de las
autoridades en particular, o en general del gobierno |
Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda
religiosa, oponerse a las leyes del
país o a sus instituciones, ni
agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios |
|
Derecho a ser votados |
Los ministros de los cultos no tendrán voto activo |
En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no
podrán desempeñar cargos públicos. Quienes
hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma
que establezca la ley, podrán ser votados. |
|
Derecho a votar |
... ni pasivo |
Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados |
|
Intervención política |
... ni derecho para asociarse con fines políticos |
Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en
contra de candidato, partido o asociación política alguna |
|
Contenido de publicaciones |
Las publicaciones periódicas de carácter confesional, ya sea por su
programa, por su título o simplemente por sus tendencias ordinarias, no podrán comentar asuntos políticos
nacionales ni informar sobre actos
de las autoridades del país, o de particulares, que se relacionen
directamente con el funcionamiento de las instituciones públicas. |
Tampoco podrán [...] en publicaciones
de carácter religioso, oponerse a
las leyes del país o a sus instituciones, ni
agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios |
|
Alusiones |
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de
agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera
que la relacione con alguna confesión religiosa |
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de
agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación
cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa |
|
Reuniones |
No podrán celebrarse en los
templos reuniones de carácter político |
No podrán celebrarse en los
templos reuniones de carácter político |
Fuente:
Diario
Oficial de la Federación, 5 y 6 de febrero de
1917 (publicación y errata) y 28 de enero de 1992.
1. La regulación
electoral
En este apartado
serán revisados con cierto detalle los contenidos mínimos en materia religiosa
de las 33 regulaciones electorales en el país; es decir, las correspondientes a
las 32 entidades federativas y la federal, representada por el Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
En México
existen varios entendidos legales que limitan la participación política de los
ministros de culto en materia electoral o que restringen el uso que los
partidos pueden hacer de vías religiosas. Esos entendidos fueron detallados en
15 prohibiciones legales que fueron agrupadas en dos grandes bloques: siete
restricciones para los partidos y ocho limitaciones para los ministros, como se
muestra en el cuadro 2.
Cuadro 2
Quince restricciones
en materia religiosa en la legislación electoral mexicana
|
Número |
Restricciones para los partidos |
Restricciones para los ministros |
|
1 |
No utilizar alusiones religiosas |
No ser funcionario electoral |
|
2 |
No depender de ministros o iglesias |
No ser auxiliar electoral |
|
3 |
No incluir en la propaganda motivos religiosos |
No ser observador electoral |
|
4 |
No recibir financiamiento de ministros o iglesias |
Ser inelegible como candidato, a menos que se establezca un número de
años para separarse del ministerio con antelación |
|
5 |
Violaciones en materia religiosa pueden ser causal de pérdida de
registro |
No tener presencia en la casilla |
|
6 |
Violaciones en materia religiosa pueden ser causal de sanción
administrativa |
No realizar proselitismo |
|
7 |
Violaciones en materia religiosa pueden ser causal de nulidad de la
elección |
Ante presuntas conductas indebidas, el órgano electoral está facultado
para turnar el caso a Gobernación |
|
8 |
Ante presuntas conductas indebidas, el órgano electoral está facultado
para imponer directamente un sanción al ministro de culto |
Fuente: Códigos y leyes electorales
mexicanos vigentes al 30 de junio de 2003, www.trife.org.mx.
De la
comparación de los cuadros 1 y 2 es posible derivar que al menos cuatro temas
de la reforma constitucional de 1992 se mantienen presentes en varias de las
leyes electorales del país:
·
Se
mantiene la prohibición constitucional para que los partidos no hagan alusiones
religiosas en su emblema, propaganda o plataforma electoral.[8]
·
Para
ser votado, se requiere no ser ministro de culto,[9] o
bien observar la calidad establecida en la ley que señala un cierto tiempo de
separación del ministerio antes de aspirar a una candidatura.
·
Permanece
el carácter no político de reuniones en los templos.
·
Prácticamente
todas las normas electorales prohíben la intervención política con proselitismo
por parte de los ministros.
Es importante
resaltar que sólo una de las cuatro características señaladas limita a los
partidos políticos, mientras que las tres restantes se dirigen a los ministros.
De la revisión
puntual de cada código o ley electoral de acuerdo con las 15 variables citadas,
se obtuvo el cuadro 3, donde se aprecia que en todos los códigos electorales se
hallan presentes cuatro prohibiciones:
·
Que
los partidos no se sirvan de alusiones religiosas.
·
Que
no exista dependencia o subordinación del partido a los ministros de culto.
·
Que
los partidos no reciban financiamiento (en efectivo o en especie) de ministros
o asociaciones religiosas.
·
Que
en la propaganda los partidos no utilicen imágenes o alusiones religiosas.
Cuadro 3
Regulaciones
electorales en materia religiosa en México, junio de 2003
|
Entidad |
No alusiones religiosas |
No ser autoridad electoral |
No auxiliares electorales |
No observador electoral |
Años de separación ´para ser candidato |
No presencia en las casillas |
No dependencia |
No financiamiento |
No propaganda |
No proselitismo |
Turno a Segob |
Sanción directa |
Registro pérdida |
Sanción administrativa |
Nulidad |
|
Aguascalientes |
Sí |
Sí |
No |
Sí |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
No |
|
Baja California |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
No |
|
Baja California Sur |
Sí |
Sí |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
Sí |
No |
No |
|
Campeche |
Sí |
No |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
No |
|
Chiapas |
Sí |
Sí |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
Sí |
No |
No |
|
Chihuahua |
Sí |
No |
No |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
No |
|
Coahuila |
Sí |
No |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
Sí |
No |
No |
|
Cofipe |
Sí |
No |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
No |
|
Colima |
Sí |
Sí |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
|
Distrito Federal |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
No |
|
Durango |
Sí |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
Sí |
No |
No |
|
Guanajuato |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
|
Guerrero |
Sí |
No |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
Sí |
No |
No |
|
Hidalgo |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
No |
No |
|
Jalisco |
Sí |
No |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
Sí |
No |
|
México |
Sí |
Sí |
No |
Sí |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
No |
|
Michoacán |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
No |
|
Morelos |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
|
Nayarit |
Sí |
Sí |
No |
Sí |
Sí |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
No |
|
Nuevo León |
Sí |
No |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
No |
|
Oaxaca |
Sí |
No |
No |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
No |
|
Puebla |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
No |
|
Quintana Roo |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
|
Querétaro |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
Sí |
No |
No |
|
Sinaloa |
Sí |
No |
No |
Sí |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
Sí |
Sí |
No |
|
San Luis Potosí |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
No |
|
Sonora |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
Sí |
No |
No |
|
Tabasco |
Sí |
Sí |
No |
Sí |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
|
Tamaulipas |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
No |
|
Tlaxcala |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
Sí |
|
Veracruz |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
Sí |
No |
|
Yucatán |
Sí |
Sí |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
|
Zacatecas |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
No |
Nota: Las 15 variables son las presentadas en el cuadro
1.
Fuente: Códigos y leyes electorales
mexicanos vigentes al 30 de junio de 2003, www.trife.org.mx.
En 32 leyes se
prohíbe que los ministros de culto induzcan el voto en favor o en contra de
partido o candidato alguno o que fomenten la abstención, exceptuando
Guanajuato. En 31 casos, las autoridades electorales pueden turnar el
expediente a la Secretaría de Gobernación (Segob),
que cuenta con facultades legales expresas en materia de sanciones a ministros
de culto (exceptuando Guanajuato e Hidalgo).[10]
Pero debe
aclararse que ante la presunta participación indebida de un ministro de culto,
en seis de los 33 códigos electorales analizados, las autoridades electorales
cuentan con facultades expresas para sancionarlos directamente sin necesidad de
acudir a la Segob. Dichas autoridades son las de
Tabasco, Morelos, Tlaxcala, Yucatán, Colima y Quintana Roo.
Por otro lado,
si un partido es apoyado por un ministro de culto mediante la predicación, sólo
en 14 leyes se señala expresamente que tal conducta amerita alguna sanción. Las
19 restantes son omisas al respecto.
De los 14 casos
que indican sanción, en 10 se señala que ser beneficiado por la prédica
política directa puede ser causal de pérdida de registro (para partidos
locales, porque los nacionales están sujetos al Cofipe).
Los 10 estados que castigan con pérdida de registro a un partido político local
por el beneficio de la prédica política son: Tabasco, Morelos, Querétaro,
Yucatán, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero y Sonora.
En dos estados
más, si bien ese beneficio ilícito no se castiga con pérdida de registro, sí se
estipula como una causal específica de sanción administrativa, siendo los casos
de Veracruz y Jalisco. Por su parte, Sinaloa presenta la particularidad de
detallar grados de sanción para esa falta específica, grados que van desde
diversas sanciones administrativas hasta la pérdida de registro del partido
político local. El decimocuarto caso de los estados que sancionan la prédica
política, Tlaxcala, muestra una variación interesante: el partido beneficiado
por la prédica política no es sancionado con multa ni con pérdida de registro
en caso de ser partido local, pero si el candidato beneficiado gana, puede
declararse nula la elección.
Las regulaciones
estudiadas también incluyen prohibiciones en diversas etapas del proceso
electoral, como impedir la presencia de ministros de culto en las casillas (en
26 casos), pertenecer a la autoridad electoral (en 23), ser observador
electoral (en seis) o fungir como auxiliar o asistente electoral (en dos
leyes). Por último, en siete códigos se detalla el número de años de separación
del ministerio necesarios para que el ciudadano pueda aspirar a registrarse
como candidato, y que típicamente es de cinco, excepto en Baja California, que
es de seis.
Es muy
importante tener en cuenta que la omisión en algunas regulaciones no implica
que si las conductas ocurren, no puedan ser analizadas por los órganos
responsables, pues como toda norma, está sujeta a interpretación por parte de
las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Lo que el presente análisis
resalta es que dentro de la literalidad de las reglas se halle regulado un
determinado supuesto; es decir, que ese recuento parte de un criterio
estrictamente gramatical. De acuerdo con esa óptica de análisis literal, ahora
será posible ubicar las legislaciones electorales en materia religiosa en dos
dimensiones: restricciones para partidos y prohibiciones para ministros.[11]
2. Ubicación de las
legislaciones electorales
Con las 15
variables ya divididas en dos grupos, se procedió a construir los índices
respectivos mediante la asignación y suma de valores. Para el grupo de las
limitantes a los partidos se dio valor 1 en los casos donde se prohíben
alusiones religiosas, dependencia de ministros, financiamiento de iglesias y
propaganda religiosa, que son los casos regulados por todas las normas
electorales del país. Se otorgó valor 2 en los casos donde se prevé una sanción
administrativa explícita, y un valor de 3 donde se sanciona con la pérdida de
registro o la nulidad de la elección.
Para el conjunto
de restricciones a ministros, se asignó el valor 1 en aquellos casos donde se
impide ser autoridad electoral, estar en la casilla o realizar proselitismo, y
donde el órgano electoral correspondiente esté facultado para turnar el
expediente del ministro presuntamente infractor a la Segob.[12]
El valor 2 se otorgó a los estados donde se prohíbe a pastores y sacerdotes ser
auxiliares y observadores electorales y donde se explicite el número de años de
separación del ministerio necesarios para aspirar a una candidatura. Se asignó
el valor 3 donde la ley faculta a la autoridad electoral para sancionar
directamente a los ministros de culto.
En todos los
casos donde no existe la variable o característica, se anotó un cero y se
procedió a sumar los valores para obtener los dos índices.[13]
Los datos del índice de restricciones para los ministros de culto arrojaron que
dicho índice toma valores del 2 al 9, donde 2 significa escasas prohibiciones
para pastores y sacerdotes, mientras que el 9 se traduce en numerosas
limitantes para los ministros.
Los estados con
el mayor valor para este índice fueron Tabasco, Yucatán y Colima, lo cual no
parece sorprender por las historias garridistas y
aquellas que se atribuyen a Felipe Carrillo Puerto (Martínez Assad, 1991). El
valor 8 sólo se presenta en un estado: Baja California. El valor 7 lo presentan
cinco estados: Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Querétaro y Tlaxcala. Para el
valor 6 hallamos a tres entidades: Aguascalientes, Baja California Sur y
Chiapas. El valor 5 fue para los estados de Durango, México y Sinaloa. El valor
4 se observa en el Distrito Federal, Michoacán, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y
Zacatecas. El valor 3 lo observamos en Campeche, Coahuila, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y para el Cofipe.
Finalmente, el valor 2 se ubica en Guanajuato, Oaxaca y Chihuahua. Debemos
resaltar que conforme el valor del índice desciende, vamos encontrando
entidades con una mayor tradición religiosa, y particularmente aquellas que
tuvieron presencia cristera.
Los datos del
índice de limitantes para los partidos políticos muestran que dicho índice toma
valores que van del 4 al 9, donde 4 implica una regulación laxa y 9 significa
que existen abundantes restricciones para los partidos en materia religiosa.
El estado con el
mayor valor dentro del índice de restricciones religiosas a los partidos
políticos es Sinaloa. El valor 7 es compartido por 11 estados: Tabasco,
Yucatán, Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Baja California Sur, Chiapas, Durango
Coahuila, Guerrero y Sonora. El valor 6 lo presentan sólo Veracruz y Jalisco.
El valor menor de la escala, 4, lo vemos en las 19 entidades federativas
restantes. Fuera de los estados con cierta tradición anticlerical (o “comecuras”, como coloquialmente también se suele decir),
parece existir una regulación uniforme en dos grupos, los del valor 7 y los del
valor 4, que es el menor del índice para partidos políticos. Cabe mencionar que
el Cofipe es uno de los 19 códigos que menos
prohibiciones religiosas contiene.
Una vez
obtenidos ambos índices, se procedió a graficarlos de modo que se tuviera la
ubicación de cada ley electoral, como se muestra en la figura i, donde se presenta un plano cartesiano
cuyos ejes contienen, de menos a más, restricciones para ministros (en el
horizontal), y de menos a más, limitantes para los partidos políticos (en el
vertical). Los valores de los índices que eran positivos (debe recordarse que
la asignación de valores era 0, 1, 2, y 3, según las codificaciones ya citadas)
se convirtieron a la escala que va de -4 a 4 con objeto de obtener, dentro del
plano cartesiano, los cuadrantes que permitieran ubicar a las leyes
electorales.
Figura i
Ubicación de
códigos electorales en México según restricciones para partidos políticos y
para ministros de culto en 2003
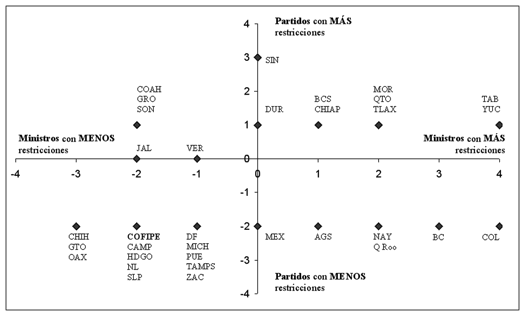
Fuente: Códigos y leyes electorales mexicanos vigentes al 30 de junio de 2003, www.trife.org.mx
Dentro de la
figura i existen cuatro
cuadrantes: a)
arriba a la derecha, el que incluye las más estrictas regulaciones para
partidos y para ministros; b) abajo a la izquierda, el que apenas
regula restricciones, tanto para partidos como para pastores y sacerdotes; c) arriba a la izquierda, donde se
ubican mayores regulaciones para partidos y menos prohibiciones para los
ministros, y d) abajo a la derecha, donde se
encuentran las leyes que limitan más a los ministros y que limitan menos a los
partidos.
A continuación
procederemos a señalar dos aspectos generales de la figura i y a analizar los cuatro cuadrantes. En
términos generales, de la figura i
resaltan dos datos: 11 leyes se ubican en el punto 1 del eje vertical; es
decir, es un grupo que en términos relativos impone mayores restricciones a los
partidos. Se distingue porque abarca toda la dimensión de restricciones para
los ministros; es decir, va de menores a mayores limitantes. Nos referimos a la
“línea imaginaria” que puede trazarse entre los puntos donde se ubican
Coahuila, Guerrero y Sonora con Durango, con Baja California Sur y Chiapas,
además del grupo que incluye a Morelos, Querétaro y Tlaxcala, para finalizar
con Tabasco y Yucatán. De hecho, este grupo es el mismo que presentó el valor 7
dentro del índice de restricciones para partidos.
El segundo dato
que llama la atención es que en el punto -2 del eje vertical; es decir, con
bajas restricciones para los partidos, se agrupan 19 códigos, los cuales
también cubren todo el espectro de limitantes para ministros. Esta segunda
“línea imaginaria” puede trazarse uniendo los puntos donde se ubican Chihuahua,
Guanajuato y Oaxaca, con el Cofipe, Campeche,
Hidalgo, Nuevo León y San Luis Potosí, además del grupo que integran el
Distrito Federal, Michoacán, Puebla, Tamaulipas y Zacatecas, sumando al Estado
de México, Aguascalientes, Nayarit y Quintana Roo, siguiendo con Baja
California para terminar con Colima. Este grupo está conformado por las mismas
19 leyes que presentan el valor 4, el menor de la escala que mide el grado de
prohibiciones religiosas aplicables a los partidos políticos.
Lo anterior
quiere decir que 58% de la leyes electorales limita a los partidos en el umbral
mínimo, mientras que 34% presenta algunas restricciones adicionales al mínimo.
En ambos grupos, que representan 92% de las normas electorales del país, se ubican
las dos principales modalidades de restricciones religiosas para los partidos
políticos en México.
Ahora
procederemos a analizar en lo particular cada uno de los cuadrantes. Respecto
al cuadrante que presenta mayores regulaciones para partidos y ministros; es
decir, el cuadrante de arriba a la derecha, observamos que destacan algunas
regulaciones calificadas como “comecuras”, las cuales
se ubican en Tabasco y Yucatán, seguidas por Morelos, Querétaro y Tlaxcala, y
en menor proporción por Baja California Sur y Chiapas. Algunos de estos estados
vivieron experiencias de persecución religiosa en el pasado, como el “garridismo” en Tabasco (Martínez Assad, 1991), la
persecución religiosa entre evangélicos y católicos en Chiapas, además de
experiencias en materia educativa en Yucatán, por citar algunos ejemplos.
También debe notarse que los cristeros no tuvieron fuerte presencia en dichas
entidades, exceptuando Querétaro.
Respecto al
bloque de 12 entidades con menores restricciones para partidos y ministros, que
se ubica abajo a la izquierda, debe señalarse que ahí se ubica la legislación
federal. Destacan por su escasa regulación Chihuahua, Guanajuato y Oaxaca.
Después sigue el grupo encabezado por el Cofipe y
enseguida el conjunto de entidades que incluyen a Michoacán y Zacatecas. En
este cuadrante encontramos tres estados con presencia cristera.
Finalmente,
respecto a los bloques mixtos, los estados que presentan menos restricciones
para ministros y más para partidos; esto es, en el cuadrante arriba a la izquierda,
hallamos a Coahuila, Guerrero y Sonora, mientras que sus opuestos, en el
cuadrante que se ubica abajo a la derecha, son seis: Baja California, Colima,
Nayarit, Quintana Roo, Aguascalientes y Estado de México, los cuales limitan
más a los ministros y presentan menos prohibiciones a los partidos.
Una vez
comentados cada uno de los cuadrantes, es menester resaltar cuatro estados que
representan casos particulares: Jalisco, que cuenta con una regulación moderada
para los partidos y baja para los ministros, quizá fruto de su historia
cristera; los dos casos de regulación moderada: Veracruz y Durango, que se
ubican muy cerca del centro del plano, y por último debe mencionarse de modo
especial a Sinaloa, que norma de manera muy moderada a los ministros de culto,
pero restringe fuertemente a los partidos políticos. Sinaloa es el estado que
cuenta con la regulación más firme en materia religiosa aplicable a los
principales destinatarios de la regulación electoral.
De la revisión y
ubicación de las normas electorales mexicanas en materia religiosa se pueden
establecer algunas conclusiones preliminares:
·
Cincuenta
y ocho por ciento de los códigos electorales contienen regulaciones mínimas
para los partidos políticos en aspectos religiosos.
·
Treinta
y cuatro por ciento de las leyes que presentan limitaciones adicionales al
umbral mínimo aplicable a los partidos no representa el punto más alto dentro
de la escala de restricciones.
·
Lo
que realmente parece distinguir a cada uno de los dos grupos de normas
electorales para los partidos no es únicamente que el segundo grupo incluya
mayores sanciones explícitas, sino la amplia gama de prohibiciones aplicables a
los ministros de culto que esos mismos códigos contienen.
·
Algunos
de los estados que tuvieron mayor presencia cristera reflejan menos limitantes
para los ministros de culto.
·
Finalmente,
los estados donde hubo persecución religiosa sin gran resistencia popular
muestran regulaciones más estrictas para los sacerdotes o pastores.
Con este marco
ya resulta factible explicar de manera alternativa algunos de los criterios que
han seguido los jueces electorales en asuntos presuntamente similares, donde se
han presentado fallos en diferentes sentidos.
3. La jurisprudencia
electoral
El problema que
implica el respeto al principio histórico de separación entre la Iglesia y el
Estado, al menos en las elecciones, no se ha resuelto con lo establecido en las
leyes, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf), máxima autoridad jurisdiccional
en materia electoral en México, ha definido diversos criterios al respecto.
En los últimos
cinco años, el tepjf ha emitido
siete tesis relevantes y una tesis de jurisprudencia, ésta última de
observancia obligatoria para todos los órganos electorales del país. Debe precisarse
que las siete tesis relevantes sólo tienen un carácter orientador, que no
obligatorio. Sin embargo, resultan una fuente útil de consulta para que la
autoridad administrativa norme su criterio al resolver diversos asuntos. El
carácter de relevante implica que el propio tepjf,
por medio de su Sala Superior, ha decidido enfatizar una forma de resolver
litigios en un tema determinado. De ahí su importancia.
En términos
generales se puede afirmar que las tesis interpretan que:
·
Está
proscrito de la legislación el uso de propaganda electoral que consigne
símbolos religiosos.
·
La
ley prohíbe la inclusión de símbolos religiosos en el caso de los emblemas
partidistas.
·
Las
normas establecen el carácter inelegible de los ministros de culto como
candidatos a cargos de elección popular, con independencia de que la asociación
religiosa a la que pertenezcan se encuentre registrada por la Segob.
·
Si
la ley lo especifica, puede ser causal de nulidad de una elección el que un
partido haya sido apoyado por un ministro de culto.
·
Por
otro lado, la tesis jurisprudencial detalla las razones por las cuales los
partidos políticos mexicanos no son titulares de libertad religiosa; entre
ellas destaca su carácter de entidades de interés público.
Estos son los
cinco grandes entendidos del Tribunal Electoral en materia religiosa, los
cuales, como puede verse, resultan armónicos con las regulaciones contenidas en
la Constitución, pero sólo en términos generales. Si el Tribunal no atendiera a
las especificidades de las legislaciones electorales correspondientes, entonces
aplicaría un criterio razonablemente uniforme y tal actuación no se observa en
los diferentes casos. La hipótesis central es que el nivel de regulaciones en
cada ámbito es la variable que explica de manera alternativa las decisiones
jurisdiccionales.
Como se aprecia
en el cuadro 4, las ocho tesis existentes se originaron por nueve recursos de
impugnación, los cuales provinieron de cuatro recursos de apelación (Rap), es
decir, resueltos en primera instancia por el Consejo General del Instituto
Federal Electoral (ife), máximo
órgano electoral en materia administrativa en el ámbito federal; de un recurso
de reconsideración (Rec), esto es, resuelto en
segunda instancia por una Sala Regional del tepjf,
y de cuatro recursos de revisión constitucional (jrc), es decir, provenientes de autoridades electorales de
las entidades federativas, o sea, de institutos primero y de tribunales
electorales locales después. Lo anterior significa que cuatro de los nueve
recursos de impugnación involucrados implicaron casos regulados en entidades
federativas, y los cinco restantes implicaron la aplicación de reglas
federales.
Cuadro 4
Tesis emitidas
por el tepjf en materia religiosa
|
Rubro |
Tipo |
Demandas que sirvieron de base |
|
Partidos políticos. No son titulares de libertad
religiosa |
Tesis de Jurisprudencia, clave S3ELJ 22/2004 |
SUP-RAP-011/2000–UNO SUP-JRC-069/2003–PAN SUP-REC-034/2003–PRD |
|
Símbolos religiosos. Su inclusión en la
propaganda de los partidos políticos constituye una violación grave a disposiciones
jurídicas de orden e interés público (legislación del Estado de México y
similares) |
Tesis relevante, clave S3EL 046/2004 |
SUP-REC-034/2003–PRD |
|
Propaganda religiosa. Está proscrita de la
legislación electoral |
Tesis relevante, clave S3EL 036/2004 |
SUP-REC-034/2003–PRD SUP-JRC-345/2003–PAN |
|
Propaganda electoral. Para que se configure la
causal de nulidad, no se requiere el
registro ante la autoridad competente de las agrupaciones o instituciones
religiosas que la realicen |
Tesis relevante, clave S3EL 121/2002 |
SUP-JRC-005/2002–PAS |
|
Ministros de culto religioso. Son inelegibles,
aunque la agrupación o iglesia a la que pertenezcan no esté registrada
legalmente |
Tesis relevante, clave S3EL 104/2002 |
SUP-JRC-114/99–Coalición integrada por PAN, PRD, PT y PVEM |
|
Emblema. Su diseño debe ajustarse al sistema
jurídico electoral |
Tesis relevante, clave S3EL 063/2002 |
SUP-RAP-038/99 y acumulados–DS |
|
Coaliciones. Están impedidas legalmente para
recibir apoyo económico, político o propagandístico en los mismos términos en
que lo están los partidos políticos |
Tesis relevante, clave S3EL 024/2002 |
SUP-RAP-017/99—PRI |
|
Propaganda electoral. La prohibición de utilizar
símbolos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso, es
general |
Tesis relevante, clave S3EL 022/2000 |
SUP-RAP-032/99—PRI |
Fuente: Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, www.trife.org.mx, 31 de julio de 2005.
De las nueve
demandas que sirvieron de base para los ocho criterios en materia religiosa, en
dos intervino el Partido Acción Nacional (pan),
en dos el Partido Revolucionario Institucional (pri),
en uno el Partido de la Revolución Democrática (prd),
y en uno más una coalición formada por el pan,
el prd, el Partido del Trabajo y
el Partido Verde Ecologista de México. Los tres restantes fueron presentados
por dos partidos que ya perdieron su registro en 2000 y en 2003,
respectivamente (Democracia Social y el Partido Alianza Social), y por una
agrupación política (uno).
Los juicios con
normas locales corresponden a Tlaxcala, Estado de México, Sonora y Coahuila. Es
oportuno recordar que como se desprende de la figura i, Tlaxcala es el quinto estado con mayores restricciones
para ministros y forma parte del grupo de 11 estados que presentan limitaciones
partidistas superiores al umbral mínimo. Los casos de Sonora y Coahuila son
diferentes, pues a pesar de que forman parte del citado grupo de 11 estados con
regulaciones superiores al mínimo, se distinguen por un bajo nivel de
prohibiciones para ministros. Finalmente, el Estado de México forma parte de
los 19 estados que limitan al mínimo a los partidos políticos y presenta
limitaciones moderadas con los ministros de culto, pues se ubica cerca del
centro de la figura i.
Primero se
discutirán los casos locales, después los federales y finalmente un par de
ejemplos que estuvieron fuera del ámbito electoral. Pero antes del análisis
presentaremos las hipótesis específicas previas:
·
En
el caso de Tlaxcala, si a juicio del Tribunal Electoral se acreditó algún
beneficio para el partido ganador por la intervención de sectores religiosos,
los jueces apoyarán la anulación de los resultados. Esta hipótesis se basa en
la estricta regulación del estado para los dos actores analizados, ministros y
partidos.
·
Para
Sonora se supondrá que el Tribunal no anulará la elección ni considerará
relevante la actuación de los ministros, porque la regulación estatal no
incluye expresamente la anulación por motivos religiosos y porque el nivel de
prohibiciones para ministros es muy bajo.
·
En
el caso de Coahuila se supondrá una resolución similar a la de Sonora, al estar
ambos códigos ubicados en la misma posición, como se aprecia en la figura i.
·
Para
el Estado de México se supondrá que el Tribunal considerará motivos adicionales
a la regulación local de la que existe para los ministros, pues ésta se sitúa
en medio de los tres casos anteriores. Si existen motivos adicionales, quizá
existan sanciones para el partido.
·
Para
los casos federales se supondrá, dada la ubicación del Cofipe,
que no habrá nulidades por motivos religiosos, pues el índice de restricciones
partidistas es el mínimo, y respecto a los ministros no habría mayores
implicaciones, al ser un código con un bajo nivel de prohibiciones.
A continuación
se describirá brevemente cada uno de los casos y la resolución dictada por el
Tribunal, a efecto de contrastarla con las hipótesis específicas anteriores.
En el caso de
Tlaxcala, la elección impugnada fue anulada al acreditarse el beneficio
recibido por una inserción de prensa y mantas a cargo del patronato y otros
grupos católicos que apoyaron a un candidato de Zacatelco.
En el caso de Sonora, el candidato que ganó la gubernatura obsequió algunos
calendarios conmemorativos con motivo de las bodas de oro sacerdotales del
obispo de Ciudad Obregón, pero el Tribunal Electoral no consideró dichos
calendarios como propaganda explícita ni que su difusión alterara el sentido de
la votación, además de la desestimación de otros argumentos, como la mayor
proporción de apariciones en prensa, radio y televisión del candidato ganador y
diversa propaganda negativa.
En el tercer
caso, un candidato en Frontera, Coahuila, fue detectado como ministro de una
asociación religiosa no registrada ante la Segob. El tepjf determinó que debía ser sustituido
por un nuevo aspirante que sí cumpliera con los requisitos legales. En el
último caso local, las alusiones religiosas de un díptico del candidato a
presidente municipal de Tepotzotlán, Estado de México, derivaron en la
confirmación de la anulación de las elecciones por violaciones sustanciales,
pues adicionalmente se difundieron logros y programas de gobierno dentro de un
periodo no permitido y se colocó propaganda partidista en edificios públicos.[14]
En resumen, el
partido involucrado fue castigado en diversos grados; es decir, con anulación,
con sanción y con mandato de sustitución de candidato, y en otro caso no se
determinó alguna responsabilidad. Ahora contrastaremos las hipótesis
específicas con las resoluciones del tepjf:
·
En
el caso de Tlaxcala, el tepjf
actuó en la dirección esperada, anulando la elección porque la ley así lo
establece; es decir, por una causal religiosa.
·
En
el caso de Sonora se observó lo supuesto: el tepjf
desestimó el impacto político de los asuntos religiosos, para enfocarse en
otros argumentos de impugnación.
·
Para
el caso de Coahuila se cumplieron parcialmente las hipótesis, pues si bien el
candidato por su calidad de ministro resultaba inelegible, a pesar de que la
legislación local no estipula el número de años de antelación para separarse
del ministerio, debe señalarse que el tepjf
dejó a salvo los derechos del partido al resolver la procedencia de la
sustitución. Es decir, colmó la laguna local con principios generales
aplicables en virtud del mandato constitucional para el caso del ministro, y
para el caso del partido sí actuó conforme a la regulación mínima esperada.
·
En
el caso del Estado de México, el tepjf
resolvió según lo esperado, pues determinó que existían violaciones sustantivas
adicionales a las prohibiciones sobres alusiones religiosas.
Por lo que
respecta a los cuatro recursos de apelación, dos fueron discusiones doctrinales
y dos fueron casos prácticos. Los resultados fueron los siguientes: a) se discutió la improcedencia para
incluir fotos en el emblema de una coalición y así aparecer en la boleta; b) se discutió si las prohibiciones
aplicables a partidos lo eran también para las coaliciones, con motivo del
análisis del instructivo para registrar coaliciones; c) se presentó una publicación de
carácter confesional pagada por una agrupación política, y d) se analizó una demostración de fe de
un candidato, que por considerarse hecha a título personal, no tuvo sanciones.[15]
Finalmente, en
relación con el recurso de reconsideración, relativo a la anulación de las
votaciones en el quinto distrito de Michoacán con cabecera en Zamora, se
discutió si un folleto del candidato ganador contenía alusiones religiosas,
pero el tepjf no se pronunció
sobre si dicho folleto resultaba determinante en el resultado, pues decidió que
si existían causales de nulidad, no resultaba necesario entrar al fondo del
asunto religioso.[16]
Al evaluar la
hipótesis específica para el plano federal, se obtiene que se cumple en
términos generales, pues no hubo anulaciones por motivos religiosos, ya que en
el único caso de nulidad, los motivos fueron las infracciones adicionales en
materia de equidad. En los tres casos restantes, el Tribunal enfatiza las
interpretaciones doctrinales de la Constitución y las leyes aplicables,
estableciendo que en materia electoral, los principios de la regulación impiden
que los recursos de las agrupaciones se dediquen a motivos religiosos, que los
partidos incluyan alusiones religiosas en sus emblemas, y que las coaliciones
reciban apoyos monetarios o de otro tipo de iglesias o ministros de culto.
Conclusiones
Lo anterior
permite concluir que al menos cuatro temas políticos del cuadro 1, contenidos
en la reforma constitucional de 1992, han servido de base para que el tepjf resuelva los asuntos que le son
presentados. Esto significa que, en efecto, la homogeneidad que los jueces
pretenden aplicar en temas muy similares tiene como base disposiciones
constitucionales, pero atendiendo a las especificidades de las normas locales,
pues de las tres elecciones anuladas, dos, Tepotzotlán y Zamora, no se hubieran
anulado sólo por las alusiones religiosas, sino porque adicionalmente hubo
otras violaciones sustanciales. El caso contrario fue el de Zacatelco,
Tlaxcala, donde la anulación procedía directamente porque es la única ley
electoral del país que así lo establece para candidatos ganadores que se han
beneficiado de apoyos religiosos. Esto quiere decir que la uniformidad no es
absoluta, sino que varía conforme a la legislación electoral aplicable.
En principio,
aplicar preceptos constitucionales en concordancia con normas locales
específicas pareciera ser la conclusión natural del sistema jurídico electoral.
Nos valdremos de esta conclusión en un par de ejemplos para suponer qué se debe
esperar de las interpretaciones normativas. Evaluemos un par de casos fuera del
ámbito electoral: la extinta asociación religiosa Iglesia Católica Tradicional Méx-usa,
Misioneros del Sagrado Corazón y San Felipe de Jesús (o Iglesia de la Santa
Muerte), y un ministro bautista que fungió como diputado local en
Aguascalientes, con objeto de pronosticar qué debía haber ocurrido.
En el primer
caso, la citada asociación religiosa ya no cuenta con registro ante la Segob.[17]
Si alguno de sus ministros de culto decidiera optar por una candidatura, le
debería ser exigible, como criterio de elegibilidad, la separación del
ministerio por el número de años que marque la ley. Debe recordarse el criterio
orientador de la tesis relevante 104/2002, originada del caso Coahuila aquí
analizado, y que señala que la calidad de ministro de culto no se debe ignorar
porque la asociación religiosa no se encuentre registrada.[18]
En el segundo
caso, conforme a los archivos de la Dirección de Registro y Certificación de
Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, un diputado del
Congreso de Aguascalientes para el trienio 1998-2001 fue acreditado como
presidente asociado y ministro de culto de una Iglesia.[19]
Sin embargo, consta en una carta de la propia Iglesia a la Segob
que la asociación religiosa jamás le otorgó tal carácter, por lo que solicitó
su baja como ministro de culto. Conforme a la segunda forma de acreditar que el
candidato no es ministro de culto, el ciudadano de referencia no resultaba
elegible porque formalmente su constancia hubiera establecido que sí estaba
inscrito como ministro de culto ante Gobernación, a pesar de que se afirmaba
que no había recibido en su Iglesia tal carácter.[20]
Sobrevino la solicitud de juicio político y la Subcomisión de examen previo
determinó por mayoría el 18 de abril de 2000 desechar las dos denuncias
interpuestas contra el diputado hidrocálido.[21]
Nuevos ejemplos
pueden suponerse, pero los aquí ofrecidos guardan la característica de
enfocarse a temas estrictamente electorales.[22]
Como se ve, con base en las regulaciones constitucional y locales (o la
federal, según el caso) puede sugerirse una explicación alternativa que ayude a
entender por qué en algunos casos existen sanciones en diversos grados a los
partidos políticos que presuntamente son beneficiados por actos religiosos. Y
dicha explicación alternativa está en las peculiaridades de los códigos
electorales y su ubicación dentro del panorama nacional, lo que permite prever
con cierto grado de éxito, el sentido de las resoluciones jurisdiccionales.
Bibliografía
Blancarte,
Roberto (1992), Historia de la Iglesia Católica
en México, 1929-1982,
Fondo de Cultura Económica, México.
Cárdenas Gracia,
Jaime, Alan García Campos y Santiago Nieto Castillo (2000), “Anexo. El Estado
laico y el Instituto Federal Electoral”, en Estudios
jurídicos en torno al Instituto Federal Electoral, unam,
México, pp. 167-205.
Díaz Domínguez,
Alejandro (2003), “Un católico vota así”, Milenio
Diario, domingo 18 de
mayo, México, p. 19.
Gill, Anthony (1999), “The Politics of Regulating
Religion in Mexico: The 1992 Constitutional Reforms in Historical
Context”, Journal of Church and State,
41 (4): 761-794.
Instituto
Federal de Acceso a la Información (2006), Comunicado
de prensa ifai/001/06, Instituto Federal de Acceso a la
Información, México.
Jiménez Urresti, Teodoro Ignacio (1996), Reestreno
de relaciones entre el Estado mexicano y las Iglesias, Themis, México.
Margadant, Guillermo F. (1991), La
Iglesia ante el Derecho mexicano. Esbozo histórico-jurídico, Miguel Ángel Porrúa, México.
Martínez Assad,
Carlos (1991), El laboratorio de la Revolución.
El Tabasco garridista, 3ª ed., Siglo xxi Editores, México.
Meyer, Jean
(2000), La cristiada, vol. 3
Los cristeros, 15ª
ed., Siglo xxi Editores, México.
_____ (2001),
La cristiada, vol. 1, 19ª ed., Siglo xxi Editores, México.
_____ (2002),
La cristiada. vol. 2
El conflicto entre la Iglesia y el Estado (1926-1929), 17ª
ed., Siglo xxi, editores,
México.
Monsiváis,
Carlos (1992), “Tolerancia religiosa, derechos humanos y democracia”, en A. A.
V. V., Las Iglesias evangélicas y el Estado mexicano, cupsa,
México.
Portes Gil,
Emilio (1934), La lucha entre el poder civil y
el clero. Estudio histórico y jurídico del Sr. Lic. Don Emilio Portes Gil,
Procurador General de la República,
México (mimeo).
Secretaría de
Gobernación (2003), Boletín 210, Secretaría de Gobernación, México.
_____ (2005),
Boletín 87,
Secretaría de Gobernación, México.
Soberanes
Fernández, José Luis (1998), “La nueva legislación sobre libertad religiosa en
México (con referencia a las reformas de 1992)”, en Ochenta
años de vida constitucional en México,
unam-Cámara
de Diputados, México, pp. 107-124.
Soriano Núñez,
Rodolfo (1999), En el nombre de Dios. Religión y
democracia en México,
Instituto Mora-Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, México.
Recibido:
23 de agosto de 2005.
Reenviado:
6 de febrero de 2006.
Aceptado:
9 de marzo de 2006.
Alejandro Díaz Domínguez. Licenciado en filosofía por el
Instituto de Formación Sacerdotal de la Arquidiócesis de México, posteriormente
licenciado en ciencia política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(itam).
Ha ocupado cargos en el Instituto Federal Electoral, tales como: investigador
en materia de fiscalización y coordinador de asesores. También ha sido parte
del Instituto Electoral del Distrito Federal como asesor del presidente de la
Comisión de Fiscalización; ha sido asesor en la Cámara de Diputados y fue
investigador externo para la Universidad de Harvard en materia de
financiamiento público local a partidos políticos en México. Actualmente es
secretario particular del magistrado presidente del Tribunal Electoral del
Distrito Federal. Sus líneas de investigación se centran en los temas alrededor
de las prerrogativas a los partidos, la religiosidad y la preferencia política;
lo electoral se refiere al financiamiento público que los partidos reciben, sus
recaudaciones privadas y la fiscalización de sus recursos y lo religioso va
entrelazado con la intención de voto, con las implicaciones teológicas y
prácticas de la agenda de la Iglesia Católica. Entre sus publicaciones
destacan: el suplemento dominical “Contextos” de Milenio
Diario, durante los
últimos cuatro años, bajo la coordinación de Yuriria
Sierra; “Algunos determinantes de la preferencia por y la satisfacción
con la democracia en
México”, con Alejandro Poiré, en prensa, segob, México,
y “¿Realmente influyen los ministros de culto en la intención de voto?”,
Revista Perfiles Latinoamericanos, flacso, México, número 28, de próxima
aparición.