Accountability, debilidades de las instituciones de
asistencia privada en el Estado de México
Gloria Guadarrama Sánchez*
Abstract
This
paper presents an initial exploration of the accountability of private welfare
institutions operating in the State of Mexico. This exploration takes into
account the vigilance that the State imposes over the institutions in order to
identify the relationships between regulation and strength or weakness in the
institutional ensemble. We start by considering that the laxity and permissivity in regulations could operate negatively in the
robustness and the continuity of the institutions. The results allow us to
identify some of the current problems of accountability and their repercussions
in terms of the weaknesses of the institutions.
Keywords:
private
welfare, accountability, institutions.
Resumen
En este texto
se presenta una exploración inicial de las capacidades de rendición de cuentas
de las instituciones de asistencia privada que operan en el Estado de México, a
partir de la vigilancia que el Estado ejerce sobre ellas, con la intención de
identificar las relaciones entre la regulación y la fortaleza o debilidad del
conjunto institucional. La exploración parte de considerar que la laxitud y
permisividad en la regulación pueden operar negativamente en la solidez y la
continuidad de las instituciones. Los resultados permiten identificar algunos
de los problemas que actualmente se presentan para una adecuada rendición de
cuentas y sus repercusiones en términos de la debilidad de las instituciones.
Palabras clave:
asistencia privada, accountability, rendición de cuentas, instituciones.
*
El Colegio Mexiquense, a.c.
Correo-e: gguadarr@cmq.edu.mx.
Introducción[1]
En México existen
pocos estudios orientados a examinar las formas de organización y
administración de las organizaciones civiles y de las instituciones
asistenciales privadas, así como sus implicaciones para la política social.[2]
Todavía en menor proporción se cuenta con estudios sobre los mecanismos de
rendición de cuentas que utilizan ese tipo de asociaciones. La falta de una
visión objetiva sobre esos procesos se traduce tanto en el entusiasmo desmedido
como en el cuestionamiento infundado sobre la contribución de esos grupos al
bienestar de la sociedad. En el caso de nuestro país, a partir de los años
finales del siglo xx se ha
intensificado el debate sobre si las asociaciones asistenciales que implican
participación privada y voluntarismo deben o no rendir cuentas sobre su
desempeño y sobre los recursos financieros que manejan. En el examen que aquí
se realiza sobre esas posiciones se toma en cuenta que las normas formales
relativas a los procesos de accountability son determinantes en las formas que
asume la organización institucional, y se considera que tienen una repercusión
importante en el incremento o disminución de la participación social privada.
Este análisis
sobre la rendición de cuentas de las instituciones asistenciales privadas tiene
el propósito de indagar si las insuficiencias que actualmente presentan las
instituciones mexicanas de asistencia privada en ese rubro se traducen en
debilidades que afectan su permanencia y su consolidación institucional, al
tiempo que obstaculizan el que puedan desempeñar un rol de mayor relevancia en
la asistencia social para la población hacia la cual orientan sus servicios.
Con esa
intención se examinan las capacidades institucionales de rendición de cuentas
del conjunto de instituciones de asistencia privada (iap) que operaron en el Estado de México durante el periodo
2000-2002, a partir de la vigilancia que el gobierno ejerce sobre ellas, así
como las relaciones entre la regulación que ejercen las normas formales y la
fortaleza o la debilidad del conjunto institucional.[3] La
base para analizar esas relaciones es la supervisión que realiza la Junta de
Asistencia Privada del Estado de México (japem),
como el organismo responsable de autorizar y vigilar el establecimiento y la
operación de las instituciones asistenciales. El análisis se realiza mediante
el seguimiento de los reportes documentados de las visitas de supervisión a las
171 instituciones que operaron en la entidad durante el periodo de estudio.[4]
1. Los presupuestos
de la rendición de cuentas
Las instituciones
de asistencia privada en México se organizan en torno a objetivos sociales, que
son generalmente enunciados en términos de protección a los pobres y
desamparados; es decir, asumen como su razón de ser el cumplimiento de una
misión social, la cual les confiere una justificación tácita ante la sociedad.[5] En
la ejecución de esa misión, las instituciones generan diversos tipos de
servicios, los que tienen o producen diversos tipos de valor económico y
social. En ese sentido, si bien las instituciones se definen a sí mismas como
no lucrativas, llevando implícito que su tarea no está destinada a la obtención
de lucro o ganancias personales, las condiciones de rendición de cuentas sobre
los recursos que utilizan son diversas y los límites de su desempeño entre el
interés público y el privado son borrosos, lo que pone en tela de juicio las
bondades de su participación como agentes generadores de bienestar social.
En ese contexto, en las últimas dos décadas se
registraron en el país cambios en las relaciones entre el Estado y las
instituciones de tipo asistencial privado, advirtiéndose cierta presión del
gobierno para el control sobre las facilidades fiscales que se les otorgan a
esas instituciones y para intensificar la rendición de cuentas sobre los
recursos que manejan. Frente a esas medidas, las instituciones realizaron una
amplia movilización en favor de lograr autonomía y mayores incentivos,
enarbolando los beneficios sociales de la labor que realizan; por lo que toca a
la rendición de cuentas, se ha argumentado que no pueden ser tasadas con la
misma medida que las empresas privadas de tipo lucrativo, demandando
incentivos, autonomía y flexibilidad para dar cuenta de su operación y
resultados.
La capacidad de
rendir cuentas –accountability–
es generalmente
interpretada como el conjunto de activos que permiten a las instituciones
asumir responsabilidad por sus acciones y reportar ante autoridades
reconocidas.[6] Esa capacidad es la que
posibilita establecer niveles de confianza en que las instituciones cumplan con
sus objetivos sociales. En el caso de las instituciones asistenciales privadas,
la capacidad de rendir cuentas puede traducirse en un factor determinante para
la fortaleza y consolidación de las instituciones, puesto que su operación
depende, en buena medida, de la confianza de donadores y voluntarios en el buen
destino de sus contribuciones y en un adecuado desempeño institucional.
La capacidad de
rendir cuentas incluye, además de la confianza, la suficiencia institucional
para enfrentar demandas, deudas y obligaciones, y en ese sentido tiene que ver
con la sostenibilidad y fortaleza de las instituciones. En el caso de
instituciones especialmente dedicadas a la atención de poblaciones vulnerables,
esa atención está también vinculada a la posibilidad de tomar decisiones éticas
que consideren el manejo adecuado de los recursos en favor de sus
beneficiarios. De ese modo, la rendición de cuentas se asocia con las
potencialidades de consolidación institucional y puede constituirse en un punto
determinante para la permanencia y la continuidad de las instituciones.
La relevancia
social de las instituciones se encuentra sustancialmente asentada en la
correspondencia entre sus fines y los medios disponibles para alcanzarlos, en
su relación con las necesidades que se pretenden atender, y en la medida en la
que puedan responder a las demandas sociales. Las instituciones adquieren así
connotaciones de fortaleza o de fragilidad implícitas en sus potencialidades
para ser estables, sostenibles y adecuadas para cumplir con su objeto social.
Del mismo modo
se puede afirmar que la rendición de cuentas incide en la percepción social
sobre el mejor desempeño institucional, puesto que permite clarificar el logro
de los objetivos, los que justifican a su vez las acciones emprendidas,
asegurando que los recursos son bien empleados; ya que, en situación contraria,
los donadores pueden cancelar sus aportaciones y el gobierno puede retirar los
subsidios e incluso clausurar las instituciones. La consideración derivada de
esos planteamientos es el supuesto de que las deficiencias en los procesos de accountability se traducen en condiciones de
debilidad organizacional que conducen al fracaso o a la extinción de las
instituciones.
Es pertinente
aclarar que la obligación de rendir cuentas, como otras obligaciones legales y
morales, es generalmente atribuida a las personas, no a las instituciones, y
que algunas posiciones analíticas sostienen que las obligaciones no pueden ser
referidas al ámbito institucional. Sin embargo, en este análisis se sostiene
que la rendición de cuentas es un atributo de fortaleza o debilidad del
conjunto institucional, sobre la base de considerar, como propone Russell Hardin (2003: 163), que las instituciones tienen
capacidades que trascienden las de los individuos y que la conducta de quienes
las constituyen es construida socialmente, con la influencia del contexto
institucional. De ese modo nos explica que la moralidad de una institución como
un todo está razonablemente bien definida por su propósito y sus efectos.[7]
Otra de las
razones para referir la obligación de rendir cuentas al ámbito institucional se
encuentra en la argumentación de John Ferejohn,
referida a que la accountability es una propiedad de las estructuras
institucionales, mientras que la responsabilidad personal es una consecuencia
de la interacción dentro de dichas estructuras. Es decir, la responsabilidad
personal es una medida del grado de accountability que la estructura institucional
permite (Ferejohn, 1999: 131).[8] En
ese sentido se advierte que la legislación mexicana marca responsabilidades
institucionales para la rendición de cuentas y previene sanciones, no solamente
personales sino también institucionales, para el manejo indebido de recursos
financieros y bienes materiales, así como para la desviación de éstos de los
objetivos sociales autorizados.[9]
2. Los componentes de
la rendición de cuentas
Como lo advierte
John D. Clark (2003), en lo que concierne a la transparencia y la rendición de
cuentas para las organizaciones civiles pueden identificarse tres componentes: para
qué, a quién, y cómo.
·
El
primer componente, para qué, considera que la organización y sus
recursos sirvan a los fines propuestos (interés en los pobres, en el ambiente,
en el beneficio de la comunidad, etc.), asumiendo, implícitamente, que la
información respecto a los problemas y a la ayuda para resolverlos sea precisa,
mediante vías sostenibles, que no sean solamente acciones de corto plazo y que
la asociación y su constitución sean genuinas.
·
En
el caso del segundo componente, a quién, se consideran el reconocimiento y la
aceptación social de la institución, implicando la existencia de un núcleo de
legitimidad representado por un cuerpo de autoridades o representantes sociales
reconocidos. En el caso de las instituciones de asistencia privada, este punto
implica la rendición de cuentas ante directivos, cuerpos colegiados, asociados,
patronatos, juntas directivas y donantes, así como ante el gobierno y la
sociedad.
·
El
tercer componente, cómo, involucra las formas como las
instituciones pueden hacer un uso adecuado y correcto de sus recursos; también
lleva implícita una cierta expertise (experiencia, conocimiento del
asunto) en la atención del problema, y en esa especialización está implícito un
nivel en el cual las instituciones puedan ser abiertas al escrutinio público.
El punto, para el caso particular de las instituciones asistenciales, también
tiene que ver con la percepción de que las instituciones filantrópicas deben
ser, en lo posible, instituciones virtuosas.
Andreas Schedler (1999: 14-16) señala también algunos de los
elementos conceptuales que se involucran en la idea de rendición de cuentas;
nos explica que el concepto de accountability contiene dos nociones básicas: la
primera se refiere a responder por las acciones y decisiones, así como a la
obligación de informar sobre ellas y explicarlas; y la segunda, que corresponde
a la noción coercitiva, implica la capacidad de imponer sanciones a las
desviaciones de los presupuestos establecidos.
Por otra parte,
de acuerdo con algunos principios planteados por las perspectivas neoinstitucionalistas, la rendición de cuentas es una
precondición de la eficiencia de las instituciones, puesto que las reglas para
que éstas sean efectivas deben acompañarse de mecanismos de monitoreo y de
castigo que prevengan su eventual violación. En las instituciones privadas que
brindan servicios asistenciales, esas prescripciones implican la obligación por
parte de quienes fundan y administran las instituciones de dar cuenta de su
manejo, mientras que exigir la rendición de cuentas demanda la existencia de
una autoridad reconocida que pueda prevenir y, en su caso, sancionar las
desviaciones, papel que hasta el momento corresponde a la Junta de Asistencia
Privada. Se presupone asimismo la existencia de normas que articulan la
organización institucional.
Con relación a
los tipos de accountability, es posible distinguir entre aspectos
referidos a la accountability política, que capturan la pertinencia
de las políticas institucionales u organizacionales y de los procesos de su
construcción a la vista del trazo de objetivos propios; la accountability administrativa, que involucra
enjuiciar la corrección y la oportunidad de los procedimientos; la accountability de la profesionalidad, que vigila los
estándares de profesionalismo de las instituciones; la accountability financiera, que tiene que ver con
sujetar los recursos públicos a normas de austeridad, eficiencia y pertinencia,
y la accountability legal, que vigila la observancia a
las normas formales con base en los criterios legales establecidos. Estos
ámbitos o formas de accountability son mencionados por Schedler como elementos que se integran en el concepto de
rendición de cuentas y que son susceptibles de ser subdivididos en otros
muchos, al igual que pueden variar de acuerdo con los ámbitos de su aplicación.
Dadas las
limitaciones del análisis que aquí se presenta, la exploración de las nociones
y de los componentes toca solamente algunos de esos aspectos, particularmente
los asociados con la vigilancia que ejerce el gobierno por medio de la japem sobre
las iap,
situación que deriva de la inexistencia de información sobre rendición de
cuentas a otros actores políticos y sociales que se involucran en la
asistencia. La indagación se orienta, preferentemente, hacia las declaraciones
sobre el logro de los fines genéricos y el manejo de bienes y recursos
económicos, debido a que las instituciones informan escasamente sobre otras
características de su desempeño, sobre sus resultados, y sobre el valor social
de sus aportaciones, lo que no permite aproximarse a la rendición de cuentas en
esos rubros.
La rendición de
cuentas como proceso implica dos momentos: el control ex
ante, que permite
determinar el estado inicial de las instituciones, y la rendición de cuentas ex
post, que posibilita
aprehender su manejo
y sus resultados en relación con las premisas aceptadas para su funcionamiento.[10]
En este estudio se examinan los dos momentos con las particularidades que tiene
la rendición de cuentas de las iap en el esquema de vigilancia establecido en el
Estado de México.
3. Accountability e instituciones de asistencia privada
en México
La vigilancia y
rendición de cuentas para las instituciones asistenciales privadas en México se
estableció formalmente con la constitución legal de la Junta de Beneficencia
Privada –considerada en la Ley de Beneficencia Privada, decretada por el
presidente Porfirio Díaz el 7 de noviembre de 1889–, entre cuyas atribuciones
se encontró la promoción y vigilancia de los establecimientos fundados por
particulares. En función de ese ordenamiento, a las instituciones de
beneficencia creadas y administradas por particulares con fines caritativos les
fue reconocida personalidad jurídica.
La ley
establecía para los patronos de las instituciones la obligación de remitir a la
Junta de Beneficencia Privada un corte de caja anual sobre sus movimientos y
desempeño; puntualizaba que las instituciones tenían la obligación de
justificar, siempre que para ello fueren requeridas, el exacto cumplimiento del
objeto de la institución y la pureza en el manejo de los fondos.[11]
La Junta, como autoridad establecida para tomar cuentas del buen funcionamiento
de las instituciones, tenía funciones coercitivas concebidas como funciones de
vigilancia que debían impedir: “la distracción o dilapidación de los fondos,
los fraudes de los administradores o patronos o la inejecución de la voluntad
del fundador”.[12] En el ejercicio de sus
funciones, la Junta podía fincar responsabilidades civiles y penales a quienes
faltaren a sus responsabilidades como administradores o patronos de las
instituciones.
En la
construcción histórica de las responsabilidades institucionales de rendición de
cuentas debe asimismo tomarse en cuenta que ya en las leyes respectivas,
modificadas por el mismo presidente Díaz en 1904, se consideraban las acciones
de beneficencia ejecutadas con fondos particulares como las que tenían un
objeto de utilidad pública, dándoseles así una connotación de bienes públicos:
“No se reputan actos de beneficencia los que no tienen un objeto de utilidad
pública ó son contrarios a la ley, a la moral ó a las buenas costumbres”.[13]
Esa noción, implícita en la constitución legítima de la intervención de los
particulares en la asistencia, es de la mayor trascendencia para la rendición
de cuentas, ya que sobre esa base se justifica la intervención y la vigilancia
del Estado sobre las instituciones, erigiéndose la Junta como autoridad legal
ante la cual dar cuenta del manejo institucional y, sobre todo, del empleo de
los recursos. Simultáneamente se constituyó un sistema de incentivos fiscales y
subsidios para alentar, regular y controlar la participación de los agentes
privados en las acciones asistenciales.
Tales
prescripciones operaron con algunas modificaciones y se aplicaron con notable
flexibilidad por parte de las autoridades gubernamentales hasta principios de
los años treinta, cuando se plantearon mayores exigencias para el control de
las instituciones sobre la base de considerar que la beneficencia debía
organizarse como un servicio público, para lo cual se juzgaba indispensable
establecer controles efectivos a la administración.[14]
El rigor en la regulación de la asistencia privada durante esa etapa, conocida
como el Cardenismo, se concretó en una supervisión exhaustiva de las
instituciones privadas y estuvo inserto en el proyecto más amplio del Estado
como responsable de asegurar el bienestar de la población, contexto en el cual
la filantropía perdía relevancia.[15]
Posteriormente,
durante los años de 1940 a 1958 se favoreció de nueva cuenta una más amplia
intervención de los particulares en la asistencia, flexibilizándose la
regulación y la supervisión sobre la rendición de cuentas en el manejo de sus
fondos y capitales.[16]
La rendición de cuentas comprendía informar a la Junta de los programas de
trabajo y llevar libros de contabilidad conforme a presupuestos establecidos;
la vigilancia incluía, además de lo ya indicado, la comprobación del
cumplimiento de normas técnicas de higiene y salubridad en los
establecimientos, fijándose sanciones al mal funcionamiento de las mismas.
Preceptos que se mantuvieron con algunos cambios hasta 1989, cuando se
empezaron a generar los marcos normativos que regulan actualmente la rendición
de cuentas en las instituciones asistenciales privadas.[17]
Desde el comienzo de los años noventa fue
posible observar que los arreglos que mantenían integradas las líneas
principales del modelo de rendición de cuentas de las iap mexicanas, se habían
fracturado en varios puntos: el primero y más importante fue la
reestructuración del esquema de incentivos fiscales y subsidios; el segundo, la
modificación de las prescripciones en la legislación, las cuales limitaron la
discrecionalidad que ejercía el gobierno en la asignación de apoyos y subsidios
a las organizaciones e instituciones civiles, a la par que obligaron a éstas a
la rendición de cuentas; el tercer punto crítico fue la falta de adecuación del
patrón de rendición de cuentas a la diversificación de los servicios y a nuevas
necesidades institucionales, sobre todo porque no se consideraron mecanismos
que permitieran tomar en cuenta las repercusiones sociales de las tareas
asistenciales.
A partir de esa
ruptura comenzó a registrarse en el país un cambio en las relaciones entre el
Estado y las instituciones privadas que se dedican a la asistencia. Algunos
aspectos de ese cambio pueden resumirse en el reconocimiento de que tanto el
gobierno como la sociedad consideran necesaria e intrínsecamente buena la labor
de esas instituciones, por lo que les conceden reconocimiento legal, incentivos
y estímulos traducidos como prerrogativas fiscales.[18]
Parte de ese movimiento de reacomodo fue la reactivación de la discusión sobre
la adecuación normativa de la rendición de cuentas y sobre los mecanismos
empleados para valorar su desempeño y resultados.
En el caso del
Estado de México, los cambios registrados entre 1993 y 2001 en las
prescripciones que legitiman y ordenan la asistencia privada permiten la
inserción en el orden rector de la sociedad, de individuos y grupos de
particulares que, para realizar actos de asistencia y constituir instituciones
para esos propósitos, son sujetos de derechos y obligaciones. De manera
simultánea, las normas recientemente instituidas (2001 y 2004) establecen la
previsión de la vigilancia de dichos actos, para evitar el mal uso de los
atributos y prerrogativas mencionados.[19]
Los rasgos de la regulación conducen a pensar que las normas establecen que las
instituciones sean imputables y que deban rendir cuentas de su desempeño y
probidad en el uso de sus recursos. La imputabilidad es entendida aquí como el
estado en el cual las instituciones son responsables por el propio desempeño y
por la confianza que se deposita en ellas.[20]
La condición de imputabilidad tiene costos y beneficios para las instituciones:
entre los beneficios se identifica el de prevenir y desalentar conductas
indebidas y desviaciones respecto a los fines institucionales; entre los costos
están las sanciones que previene la legislación y la pérdida de confianza.[21]
El órgano ex profeso que
supervisa el funcionamiento institucional es la Junta de Asistencia Privada.
Debe notarse que
si bien la instancia de autoridad ante la cual rendir cuentas, en este caso la
Junta de Asistencia Privada, no ha cambiado desde su constitución formal en
1899, la composición interna del organismo sí se modificó en el transcurso del
siglo xx, porque la Junta fue,
paulatinamente, integrando en su estructura orgánica a una mayor proporción de
representantes de las instituciones.[22]
Esa transformación es importante en razón de incluir en la rendición de cuentas
los intereses y presupuestos institucionales.
4. El modelo de
rendición de cuentas
Las instituciones
de asistencia privada se distinguen de las públicas principalmente porque
destinan fondos privados al desarrollo de su tarea asistencial. En función de
esta característica, la capacidad de rendir cuentas resulta fundamental para su
operación, tanto por el hecho de que se cumpla la voluntad de asociados y
fundadores, en términos de administrar recursos destinados a fines
predeterminados de asistencia, como por la circunstancia de que parte de su
operación se sustenta con recursos externos, procedentes de donativos
realizados con propósitos de ayuda y de atención a personas y a problemas
sociales determinados.
Las bases para
justificar la intervención del Estado y sus atribuciones en la vigilancia
institucional se arraigan en la noción de que los servicios que esas
instituciones prestan son de interés público.[23]
Se distinguen tres momentos o actos principales de intervención: la
autorización de la institución, su vigilancia y su extinción (Junta de
Asistencia Privada, 1950: xiii).[24]
El primer momento corresponde a la acción ex ante, y los dos últimos a la acción ex
post.
El momento de
autorización de la institución condensa un conjunto de procedimientos
vinculados con la constitución legal de ésta y con su reconocimiento como
personas morales. Corresponde a la Junta otorgar o no el reconocimiento formal
que lleva implícita la aceptación del objeto social, de los principios
estatutarios y de las bases esenciales para la operación de la institución.
El segundo acto
de la intervención estatal consiste en la vigilancia del ejercicio
institucional; este acto se infiere dirigido por la preservación del interés
público y por la intención de asegurar que se cumpla la voluntad de los
fundadores, se ejerzan adecuadamente las prerrogativas y se cuiden los bienes,
aspectos que, en lo general, se integran en el adecuado cumplimiento de los
fines asistenciales.
Finalmente, la
intervención del Estado en la extinción de las instituciones es vista desde una
perspectiva que hace a los beneficiarios los titulares de los bienes, pues al
ser éstos de carácter privado, no puede el Estado, en ningún caso, apropiarse
de ellos. En esa virtud, al extinguirse una institución corresponde al Estado intervenir
para cuidar que el patrimonio remanente continúe asociado con propósitos
asistenciales (Junta de Asistencia Privada, 1950: xiii). Otra función del Estado en la extinción de las
instituciones consiste en procurar condiciones mínimas para la adecuada
prestación de los servicios.
5. El primer momento
de la rendición de cuentas
De modo muy
amplio se puede decir que las instituciones operan con recursos provenientes de
cuatro fuentes principales: a) los recursos privados constitutivos
que tienen su origen en las aportaciones fundantes de la institución; b) los recursos privados que apoyan o
sostienen la operación y que se entienden provenientes de donativos efectuados
por otros agentes privados (algunos de los cuales son producto de exenciones
fiscales); c)
los recursos provenientes de subsidios y apoyos otorgados por el gobierno
federal y los gobiernos locales, y d) las cuotas de recuperación que
aportan los usuarios de la asistencia privada por servicios prestados. Cabe
reiterar que la provisión de recursos financieros de las instituciones
asistenciales es un punto crucial para asegurar el cumplimiento de los fines,
la permanencia y la calidad de los servicios y prestaciones que se pueden
brindar. El origen de sus capitales define el carácter privado y la forma de
aplicación del carácter no lucrativo, así como la credibilidad en términos de
transparencia y rendición de cuentas.
De acuerdo con
lo que expresa la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de
México (2001): “Las instituciones de asistencia privada son personas morales
con fines de interés público, que con bienes de propiedad particular ejecutan
actos de asistencia social sin designar individualmente a los beneficiarios y
sin propósito de lucro”. En tal virtud, desde el momento de su constitución,
las instituciones deben manifestar cuáles son los bienes y recursos privados
que sustentarán el cumplimiento de su objeto social. En el caso de las
fundaciones, los bienes constitutivos destinados son la base para integrar el
patrimonio; es decir, se trata de fondos económicos destinados a fines
determinados. En el caso de las asociaciones, se entienden financiadas por las
aportaciones de los asociados. En ambos casos, a esas provisiones privadas se
suman las aportaciones, donativos, herencias, legados, subsidios, productos y
toda clase de ingresos que reciba la institución. Una condición esencial,
prevista por la legislación, es que las instituciones no pueden redistribuir
beneficios entre sus integrantes, condición que deriva de su carácter no
lucrativo.
De conformidad
con lo que las iap
mexiquenses declaran al momento de su constitución, su financiamiento,
previsiblemente, será provisto por tres rubros principales: a) las aportaciones en dinero o bienes
que realicen sus asociados o fundadores, así como las que en el futuro se
establezcan para ser parte de la asociación o fundación; b) los donativos o legados que otorguen
a la fundación o asociación, tanto sus integrantes como la sociedad en general,
y los derechos que les fueren transmitidos,
y c)
los ingresos que se deriven de las actividades que realicen en cumplimiento de
su objeto social.
El panorama que
aporta la exploración de las instituciones de asistencia privada del Estado de
México muestra la escasez de los fondos iniciales destinados a la asistencia.
Los datos registrados en los estatutos constitutivos advierten que de las 171
instituciones que operaban en 2002, 129 (75.44%) no registran bienes ni
recursos financieros, mientras que sólo 31 instituciones (18.13%) sí los
registran y 11 instituciones más no proporcionan ninguna información al
respecto.[25] Es indispensable aclarar
que la falta de registro de fondos económicos no implica indefectiblemente que
éstos no existan; en cambio, la omisión sí deja establecido que sin su registro,
los fondos legalmente inexistentes pueden ser destinados o no al objeto
asistencial, lo que pone también en tela de duda su origen y su destino
(gráfica i del Anexo).
Por su parte, la
aproximación a los bienes y recursos de las 31 instituciones que los registraron,
nos permite conocer que sólo cuatro instituciones (2.3%) aportarían algún bien
inmueble, casa o terreno; una institución registra aportación en bienes
inmuebles y dinero (.5%), cuatro registran sólo bienes muebles (2.3%), una no
registra el tipo de bienes, y las 24 instituciones restantes (13.4%) se
constituyen con base en aportaciones en dinero que van de 500 a 100 mil pesos.[26]
El rango de aportación es el que a continuación se menciona (gráfica ii):
·
Cinco
instituciones se registran con mil pesos o menos de capital inicial.
·
Quince
instituciones se registran con un capital inicial de entre 10 y 50 mil pesos.
·
Cuatro
instituciones se registran con un capital de entre 51 y 100 mil pesos.
La información
registrada nos advierte sobre una debilidad económica estructural de las
instituciones, ya que solamente en uno de los casos, los bienes registrados
aseguran el funcionamiento y la posible calidad en las prestaciones de una
institución asistencial.[27]
Asimismo, se infiere que las fundaciones, tal como están concebidas en los
ordenamientos legales, son prácticamente inexistentes, en virtud de que ninguna
institución inicia su operación con un patrimonio fundante que asegure su
financiamiento. En esa apreciación se debe considerar que es a partir de la legislación
de 2001 que en esta entidad federativa se prescribe un mínimo de 100 salarios
mínimos vigentes para poder constituir una iap con la modalidad de
asociación, y de mil salarios mínimos vigentes en la zona geográfica de su
constitución con la modalidad de fundación.[28]
De cualquier manera que se mire, los datos muestran que las instituciones no
son sostenibles y carecen de un patrimonio que asegure la continuidad de sus
acciones y el cumplimiento de sus objetivos.
Los datos
referidos dejan ver que la debilidad financiera de las instituciones
asistenciales constituye uno de los problemas más importantes para que las iap puedan
desempeñar un papel importante en la asistencia social, pues todo apunta a que,
salvo algunas excepciones, los recursos privados que se destinan a ese campo
pueden calificarse como pequeñas contribuciones individuales y no alcanzan a
ser percibidos como el resultado de una verdadera cultura filantrópica. Tal vez
de mayor relevancia es el hecho de que se reconozca y permita el funcionamiento
a instituciones que claramente no tienen posibilidades de operar de manera
adecuada por sus escasos recursos financieros, lo que hace patente el peso de
las reglas informales que propician tales concesiones. Es en ese sentido que se
considera que una vigilancia permisiva y laxa opera negativamente en la
consolidación de las instituciones.
En lo que concierne a las aportaciones de
otros donantes, los reportes de visita a las instituciones permiten estimar que
los donativos proceden de empresas y personas; sin embargo, las donaciones no
son elevadas y pocas instituciones aclaran su procedencia, además de que existe
escasa información sobre su monto y empleo.[29]
Otro rubro importante son los apoyos de los gobiernos locales, que además de
inmuebles o terrenos, aportan subsidios para financiamiento (gráfica iii).
Las cuotas
constituyen una importante fuente de ingresos para la asistencia privada en el
Estado de México: más de la mitad del conjunto de las instituciones cobran
cuotas de recuperación, si bien los montos no son elevados y oscilan entre
$120.00 y $3,000.00 para servicios como cursos, guardería, educación especial,
rehabilitación y albergue; mientras que las cuotas por servicio prestado
–generalmente consultas, clases o sesiones de rehabilitación– van de $5.00 a
$80.00.
Si se tiene en
cuenta el tipo de servicios que prestan las instituciones: atender a ancianos
en situación de abandono, cuidar de niños huérfanos y abandonados, rehabilitar
a discapacitados, y brindar atención médica, servicios de educación especial y
otros rubros socialmente necesarios, se puede apreciar que ofrecen servicios
económicos y accesibles que los gobiernos en sus distintos ámbitos no tienen
capacidad de proporcionar, por eso muchas veces éstos subsidian o trabajan en
colaboración con las iap.
La información organizada en relación con el número de instituciones que cobran
cuotas, muestra que éstas son la fuente principal del sostenimiento de 65% de
las instituciones (gráfica iv).
El aspecto del
financiamiento institucional que involucra el pago de los usuarios por
servicios prestados puede marcar un ámbito distinto de la rendición de cuentas
que actualmente no se encuentra considerado en la supervisión de las
instituciones y que tiene que ver con ante quién o quiénes tiene que darse
cuenta de los recursos utilizados y del desempeño institucional.[30]
En el caso de las iap, cabe destacar la forma como
este primer momento de la rendición de cuentas, como control ex
ante, es determinante
para sentar las bases de la estructura organizacional de las instituciones, así
como para orientar su acción conforme a normas y principios establecidos. Es
pertinente advertir también que en ese momento está contenida de inicio la
función coercitiva de la japem,
por medio de la autorización de la operación institucional. En ese sentido, las
evidencias sobre los hechos de las autorizaciones otorgadas para el
funcionamiento de las instituciones asistenciales privadas revelan: primero,
una previsible escasa capacidad de respuesta a la obligación de brindar los
servicios asistenciales que son la razón de ser de las instituciones, y,
segundo, una limitada capacidad coercitiva del organismo de vigilancia. Ambas
debilidades operan negativamente para el fortalecimiento institucional.
6. El segundo momento
de la rendición de cuentas
Derivado de las
prescripciones de la legislación y de las funciones propias de la Junta, uno de
los propósitos sustantivos de las visitas de supervisión es verificar que las
instituciones cumplan con su objeto asistencial; este rubro es, claramente, el
de mayor relevancia para la vigilancia y para la orientación de la asistencia
privada en la entidad. No obstante, las decisiones sobre si las instituciones
cumplen o no cumplen con su objeto asistencial revisten alguna complejidad; las
dificultades se derivan parcialmente de que los objetivos asistenciales
declarados cuando se constituyen las instituciones son con frecuencia
expresados en términos de misión, no precisándose con claridad el tipo de
servicio, la población a atender y las dimensiones de la tarea, que muy raras
veces se vincula con los recursos disponibles. De modo que determinar si las
instituciones cumplen o no es una tarea para la que no existen parámetros, y
que es ejercida discrecionalmente y con criterios variables.
Por otra parte,
la medida del cumplimiento del objeto asistencial se percibe también limitada
por la concepción de cumplimiento que tiene el organismo evaluador, puesto que
la Junta la identifica prácticamente con una correspondencia entre la declaración
constitutiva y la verificación de la población objetivo, y deja de lado la
estimación del cumplimiento en términos de logro para los beneficiarios. Así,
por ejemplo, no es posible saber por los reportes de supervisión cuántos
fármaco-dependientes son rehabilitados, cuáles son los resultados de la
educación especial que se imparte, cómo mejoran o se rehabilitan enfermos y
discapacitados, o cuál es el impacto y seguimiento de la atención en los
servicios de asistencia alimentaria.
A pesar de esas
limitaciones, la estimación del cumplimiento de los objetivos sociales es un
punto central de la rendición de cuentas de las iap. Los datos de la supervisión
indican que en el año 2000, 61% de las instituciones sí cumplieron con su
objeto asistencial, 15% cumplió parcialmente, y se estimaría que 24% enfrentó
problemas para cumplir con su misión[31]
(gráfica v). En razón de esos
indicadores, se estimó conveniente aproximarse al contenido de los informes y
profundizar en la naturaleza de los problemas que enfrentan las instituciones
para el logro de sus objetivos, para lo cual se revisaron los informes de las
instituciones que cumplieron parcialmente y los de aquellas que fueron
reportadas en situación de no cumplimiento.
En relación con
el tipo de problemas que enfrentaron las instituciones para cumplir con sus
objetivos, puede decirse que, con algunas variaciones, los más comunes
consisten en que las personas que deciden fundar una institución y constituirse
como patronos, no tienen los elementos para organizarse administrativamente y
brindar el servicio; los rubros reportados, como deficiencias en la atención,
falta de recursos, ausencia de documentación comprobatoria y desorganización
del patronato, apuntan hacia ese tipo de problemas. Los problemas
identificados, como población real difiere de población objetivo y población no
significativa, nos advierten sobre instituciones muy débiles que no logran
articular un servicio permanente. Por otra parte, la proporción de
instituciones que registraron problemas diversos, y que oscila entre 18 y 40%,
nos habla de condiciones institucionales precarias o al menos desiguales en la
prestación de los servicios, en las que es todavía difícil, si no imposible,
pensar en establecer criterios de calidad para determinar la cobertura, alcance
e impacto del sistema institucional (cuadros 1 a 6 del Anexo).
La imagen de la
asistencia privada que perfilan esos datos deja ver que las iap enfrentan problemas para
cumplir con su objeto social y que existen limitaciones en los esquemas de
supervisión para medir su desempeño, porque el modelo de rendición de cuentas
no considera indicadores sobre calidad de los servicios o cumplimiento de las
normas técnicas, y tampoco alguna estimación del valor social que crean
las acciones asistenciales.
Por su parte,
las instituciones que sí cumplen con su objeto social, también lo hacen en el
contexto de una defectuosa rendición de cuentas. Son observaciones recurrentes
en los registros de supervisión, el que las iap no han rendido informes de
labores y que no realizan sus asambleas de asociados. Debe advertirse que
algunas instituciones recurren a los medios de comunicación: diarios locales,
la radio o la televisión, para dar cuenta de acciones y eventos; sin embargo,
son formas que quedan en el ámbito de la difusión ocasional de sus labores
asistenciales y no de la rendición de cuentas.[32]
Otro de los
rubros principales de la vigilancia del Estado está centrado en el cuidado del
patrimonio de las iap,
y en la supervisión sobre el origen y el manejo de los fondos que se destinan
al cumplimiento del objeto asistencial. El interés del Estado está dirigido a
tres aspectos fundamentales: hacer cumplir la voluntad de los socios y
fundadores, vigilar que no se lesione el interés público, y cuidar que no
exista mal uso en las prerrogativas fiscales. La vigilancia que se ejerce sobre
el empleo del patrimonio de la institución considera la autorización de
presupuestos de ingresos y egresos, así como la revisión de estados contables y
de inversiones, la propiedad de inmuebles y de condiciones de operación.
Asimismo, entre las facultades de la Junta está acreditar a las instituciones
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que puedan ser
autorizadas a recibir donativos deducibles de impuestos, lo que constituye una
parte importante de los ingresos que sustentan las tareas asistenciales.
Por lo que toca
al seguimiento de la rendición de cuentas, en el apartado anterior se habló
sobre los fondos que las iap
declaran al constituirse y sobre la debilidad económica estructural de las
instituciones por no asegurar su sostenibilidad. En este segundo momento se
revisa a las instituciones ya en funcionamiento, lo que permite convalidar los
datos de la etapa anterior. De la información recabada se infiere que los
visitadores encuentran dificultades para que las instituciones informen sobre
sus fondos y capitales; una observación frecuente de los reportes de inspección
es que las instituciones no tienen en orden sus estados financieros y
contables, y que éstos no son reportados con oportunidad a la Junta.
Igualmente, entre las observaciones recurrentes derivadas de la supervisión se
encuentra que las instituciones no cuentan con registros contables y que no
cumplen con su declaración fiscal.[33]
Esas observaciones son significativas en el contexto de la rendición de cuentas
porque dejan ver que existe poca claridad en los presupuestos del modelo: a
quién rendir cuentas, sobre qué rendir cuentas y cómo hacerlo.[34]
De ese modo, no
es posible saber con certeza si las iap auditan sus estados financieros, se ignora si
cumplen con sus declaraciones de impuestos, al parecer no elaboran presupuestos
operativos ni realizan una planeación sustentada en la disponibilidad de sus
recursos, y tampoco se encuentran elementos de información que justifiquen sus
decisiones. En suma, no cuentan con los instrumentos ni aplican los criterios
que les permitan efectuar la rendición de cuentas implícita en los servicios y
prestaciones de interés público. En función de esas limitaciones, y a partir de
la exploración que se ha realizado a la inspección del patrimonio
institucional, existen elementos que son indicativos de que las instituciones
se desempeñan menos bien de lo que sugiere la imagen que ellas mismas difunden
entre la opinión pública, donde se presentan como instituciones comprometidas
con el bienestar, poseedoras de principios altruistas y elevada moralidad.
7. El tercer momento
de la rendición de cuentas
De conformidad
con las prescripciones de la legislación vigente, es una atribución de la Junta
de Asistencia Privada autorizar la extinción de las iap. Dicha atribución tiene
sustento en varias premisas jurídicas cuyo espíritu esencial es asegurar la
rectoría del Estado, considerar a los beneficiarios como los titulares de los
bienes y preservar el interés público.[35]
De ese modo, la ley respectiva, en su Artículo 96º, considera que las
instituciones pueden ser extinguidas de oficio o a solicitud de las mismas
cuando:
·
Sus
bienes no sean suficientes para cumplir con su objetivo.
·
Se
constituyan con infracción a las disposiciones legales.
·
Sus
actividades pierdan el sentido asistencial que les dio origen.
·
Obtengan
una certificación negativa de la Junta.
En el caso de
las instituciones que constituyen el universo de este estudio, la Junta
autorizó entre 1993 y 2003 la extinción de 63 de las 171 instituciones que
operaban hasta el año 2002;[36]
es decir, 36.84%, dato que puede ser estimado como un indicador mayor de la
debilidad de las instituciones. De acuerdo con el examen de las actas de
extinción correspondientes a las instituciones canceladas, son causas
frecuentes de las determinaciones de la japem: a) que las instituciones no cumplieron
con su objeto social, no se encontraban funcionando, no contaban con las
condiciones de higiene y salubridad necesarias, o bien atendían a un número no
significativo de beneficiarios; b) que presentaban deficiencias en la
administración; es decir, irregularidades en el manejo de los recursos
financieros, o carecían de recursos humanos y materiales para la adecuada
prestación de los servicios, y c) en algunos casos, la extinción fue
solicitada por las propias instituciones porque no contaban con los recursos
necesarios para cumplir con su objeto.[37]
Las causas de la
extinción de las instituciones se asocian con insuficiencias en los procesos de
rendición de cuentas y pueden ser ubicadas en las variantes de accountability, particularmente las de accountability política, administrativa y
financiera. La relación está determinada por los momentos ex
ante y ex
post, en los que la interacción
entre las instituciones y la instancia coercitiva no propició el
fortalecimiento de las instituciones y la corrección del rumbo. En ese sentido,
la laxitud inicial de la autoridad y las insuficiencias institucionales en la
rendición de cuentas desembocaron en el debilitamiento y la extinción de las
instituciones.
Las deficiencias
en el ámbito de la accountability política están referidas en el
proceso de extinción al incumplimiento de los objetivos asistenciales. La
información recabada indica con claridad que las instituciones no cumplieron
con sus objetivos, o que se trataba de instituciones fantasma, que no existían
en los hechos, que no llevaban a cabo ninguna labor y que no tenían
beneficiarios de sus acciones.
Las
insuficiencias en el ámbito de la accountability administrativa son señaladas como
ausencia de activos organizacionales, limitaciones de infraestructura, carencia
de personal directivo u operativo, y falta de recursos humanos especializados.
Particularmente,
los procesos de extinción se refieren a insuficiencias en la rendición de
cuentas sobre los recursos económicos y el financiamiento de las instituciones;
advierten que las instituciones nunca pudieron contar con los recursos
económicos y materiales que sustentaran su operación. En otras palabras, fueron
extinguidas principalmente por la imposibilidad que tuvieron para sostener su
operación o brindar los servicios.[38]
Cabe notar que,
en el caso de las instituciones que aquí son estudiadas, se combinan y acumulan
los distintos tipos de insuficiencia, lo que permite a la autoridad efectuar
los juicios sumarios procedentes para declarar la extinción de las
instituciones. Ochenta por ciento de las instituciones extinguidas cabe en ese
espectro de sanción extrema impuesta por la autoridad, por motivos de
incumplimiento de responsabilidades, mientras que el 20% restante fueron
extinguidas a solicitud de las propias instituciones; pero aún en esta
variante, los motivos aducidos por las instituciones son las insuficiencias
patrimoniales y la falta de activos económicos para desarrollar su labor.[39]
Las condiciones
de insuficiencia en la operación de un gran número de instituciones han sido
reconocidas públicamente por la japem; en declaración a algunos medios de
comunicación, la japem
informó que en 2003 se había cancelado el registro a 30 “supuestas casas de
asistencia” y que se habían efectuado recomendaciones a 50.[40]
Los problemas
detectados en el funcionamiento de las iap que fueron extinguidas y las
irregularidades que presentan otras de las instituciones que continúan
funcionando permiten apreciar que la permisividad en la regulación y la
vigilancia laxa sobre su constitución y funcionamiento, pueden operar como un
factor negativo para el fortalecimiento y la permanencia de las instituciones,
puesto que las deficiencias y debilidades pasadas por alto conducen finalmente
a la extinción. De igual modo, la información corrobora que cuando las
instituciones no consiguen articular los fines con los medios, y cuando carecen
de la infraestructura organizacional que asegure su sostenibilidad, tienen
pocas probabilidades de alcanzar un desempeño suficiente y adecuado, menos aún
de satisfacer las demandas sociales.
8. Rendición de
cuentas y debilidades institucionales
El balance de la
supervisión realizada por la Junta de Asistencia Privada en tres momentos de la
rendición de cuentas revela insuficiencia e inconsistencia en el cumplimiento
de las obligaciones que en ese rubro las leyes prescriben para las
instituciones, obligaciones que se arraigan en la concepción de las
prestaciones asistenciales como servicios de interés público.
El análisis
realizado deja ver, además de los problemas de las instituciones, fallas
notables en los procesos de monitoreo, supervisión y seguimiento de las
acciones emprendidas, así como insuficiencias en el modelo que actualmente se
utiliza para dar cuenta del desempeño y de los resultados institucionales. Los
indicadores permiten, asimismo, inferir las repercusiones de tales
insuficiencias al propiciar la emergencia y operación de instituciones débiles,
cuya precariedad se traduce en imposibilidad para lograr los objetivos que
justifican su existencia.
En ese sentido,
cabe reflexionar que el espíritu de la rendición de cuentas es el de crear
transparencia, y que los procesos de accountability, al demandar información y
justificación sobre las decisiones asistenciales, pueden contribuir a la
construcción de fortalezas y capacidades que conduzcan no sólo al mejoramiento
de los servicios y al mejor desempeño institucional, sino también a la
autodisciplina.
El perfil
trazado sobre la rendición de cuentas de las instituciones asistenciales revela
la necesidad de plantear nuevas premisas que orienten el proceso y plantea el
imperativo de construir nuevos modelos de accountability acordes con la naturaleza
público-privada de los servicios que se prestan, así como de las formas propias
de operar y de tomar decisiones; también hace perceptible la necesidad de
considerar la combinación sui géneris que pueden presentar los recursos
disponibles. En ese contexto puede insertarse la demanda actual de las
instituciones por una mayor autonomía, la que implicaría la existencia de otras
instancias independientes ante quién o quiénes rendir cuentas.
Por otra parte,
la idea de accountability para este tipo de instituciones
presupone la existencia de información imperfecta, originada en la opacidad que
acompaña a lo privado en oposición a lo público. Desde esa óptica, las
instituciones asistenciales consideradas como servicios de interés público tendrían
que abrir su operación al escrutinio público. Es decir, que si quieren ser
efectivas y ser percibidas como tales, la rendición de cuentas tiene que ser
pública. La accountability confidencial que presumiblemente
pueda darse al interior de las asambleas de asociados y de los patronatos, no
justifica a las asociaciones asistenciales como prestadoras de servicios de
interés público; entonces, su rendición de cuentas tendría que buscar otras
esferas legítimas de reconocimiento público. Este principio de publicidad
aplica no solamente a las instituciones que tienen la obligación de rendir
cuentas, sino también a las entidades que toman cuentas.
En el cuadro
siguiente se presentan algunas de las relaciones identificadas entre los
procesos de rendición de cuentas y las debilidades de la organización
institucional.
·
Setenta
y uno por ciento de las instituciones extinguidas en el Estado de México entre
1993 y 2002 tenía menos de seis años de operación.[41]
·
Los
reportes de supervisión de las instituciones consignan que éstas se constituyen
con base en aportaciones que no aseguran flujos continuos de operación.
·
Sesenta
y cinco por ciento de las instituciones asistenciales cobra cuotas por los
servicios que prestan.
·
Una
de cada cuatro instituciones enfrenta severos problemas para cumplir con sus
objetivos.
·
Ciento
veintinueve de las 171 instituciones que operaban en 2002, no declararon bienes
al constituirse.
La rendición de
cuentas de las iap
asociada con su fragilidad institucional
|
Cuentan con los activos financieros que les
permitan ser sostenibles y permanentes |
Existen líneas de coherencia y congruencia entre fines y medios |
Primer momento de intervención. La autorización de la institución |
Segundo momento de intervención. El desempeño institucional |
Tercer momento de intervención. La extinción de la institución |
|
La evidencia advierte
falta de activos que aseguren la operación en el mediano y largo plazos. Las IAP tienen una
permanencia de seis años o menos a partir de su constitución. |
Existe una amplia brecha entre los
objetivos que se trazan y los medios de que se dispone para alcanzarlos. No se estima el cumplimiento de la
misión en términos de logro para los beneficiarios. |
Los recursos fundacionales de las IAP
son en extremo mo precarios y no garantizan sostenibilidad. La rendición de cuentas ex ante sobre
esos activos es permisiva y laxa. |
Un elevado número de instituciones no
dispone de los activos necesarios para desempeñarse con eficiencia y cumplir
con las normas técnicas oficiales previstas para la prestación de los
servicios La rendición de cuentas durante el
proceso de operación es inconsistente e insuficiente. |
Las causales frecuentes de extinción
son: las instituciones no cumplieron con su objeto social; no se encontraban
funcionando, y no contaban con las condiciones indispensables para la
prestación de los servicios. |
|
Las IAP se sostienen a
partir de las cuotas que cobran por los servicios que prestan, lo que pone en
duda su carácter lucrativo. |
La continuidad de las instituciones
se encuentra asociada con la capacidad de dar respuesta a necesidades
sociales. |
Las declaraciones estatutarias sobre
los bienes son inconsistentes con revisiones posteriores. |
El funcionamiento y la prestación de
los servicios no están abiertos al escrutinio público. |
Un número significativo de
instituciones recibe observaciones por irregularidades en el manejo de los
recursos financieros. |
|
Debilidades
institucionales |
Debilidades institucionales |
Debilidades institucionales |
Debilidades institucionales |
Debilidades institucionales |
Reflexiones finales
No obstante
desecharse la percepción común de que las instituciones privadas sean
absolutamente transparentes, no puede dejarse a un lado que el problema crucial
de las instituciones privadas estriba, actualmente, en su escasa capacidad de
rendir cuentas de los recursos que manejan. Los rasgos de insolvencia de las iap
mexiquenses, que ya han sido expuestos, pueden ser una de las claves para la
identificación positiva o negativa de las instituciones con los intereses y el
bienestar común, y la base para un ejercicio en el que se pueda deslindar el
confuso umbral del interés particular, meramente lucrativo y ausente de fines
sociales.
La visión
negativa sobre la opacidad en el manejo financiero de las instituciones puede
matizarse si se tiene en cuenta que la supervisión sobre su patrimonio y sus
recursos no puede ser interpretada como una transferencia de las
responsabilidades gubernamentales relativas a la administración de recursos
públicos (O’Connell, 1996). Las instituciones y las
asociaciones civiles no son responsables ante la sociedad por los recursos
públicos que les son administrados. Es responsabilidad del gobierno conocer a
quiénes se otorgan recursos y por qué razones, y controlar el uso que se hace
de ellos.
Otro de los
aspectos negativos del conjunto de apreciaciones sobre la situación patrimonial
de las iap,
es que las instituciones muestran una tendencia a basar su sostenibilidad y su
desarrollo en una fácil disponibilidad de donativos, debilidad que se
constituye en una amenaza permanente a la proyección de acciones consistentes y
de largo plazo. En ese sentido, la permisividad de la intervención estatal y
las insuficiencias del modelo de accountability operan como un factor negativo para
el fortalecimiento de las instituciones.
La reflexión
sobre la situación patrimonial de las instituciones asistenciales privadas
conduce, asimismo, a considerar que las connotaciones de transparencia a las
que aspiran esas instituciones implican un acceso público más extendido a la
información sobre su operación, así como la obligación de hacer públicas las
razones y explicaciones que justifican la aplicación de los recursos que les
son donados, y sobre las decisiones que se toman en el desempeño de la
institución.[42]
Para avanzar en
esa dirección, el gobierno necesita reconocer la naturaleza dual de las
organizaciones no lucrativas, como entidades económicas y sociales. En el
modelo explorado, la rendición de cuentas ha sido estrechamente concebida y ha
tendido a excluir los beneficios sociales, que son el fin último de la acción
institucional.
Como puede
notarse en esta aproximación a los procesos de accountability, las instituciones de asistencia
privada enfrentan considerables dificultades para estructurar un modelo
adecuado de rendición de cuentas. La adecuación del modelo requiere tomar en
cuenta que el que actualmente se aplica no considera el valor que representan
las contribuciones del trabajo voluntario ni los donativos en especie; tampoco
se tienen mecanismos de registro estadístico de personas voluntarias y de horas
de trabajo, y menos aún de los beneficios por cuidar ancianos, proteger niños
abandonados o rehabilitar personas discapacitadas; en suma, no se recogen en el
modelo los principios de una cultura filantrópica y estimativa de las
aportaciones. Hace falta también propiciar la institucionalización de los
procesos de rendición de cuentas, para lo cual es imperativo dejar de verlos
únicamente como resultado de la acción coercitiva de las autoridades y, por el
contrario, comenzar a percibirlos como mecanismos de autocontrol y disciplina
generados por las propias instituciones. Tales inconsistencias no son
privativas de México; se presentan también en países que cuentan con redes
filantrópicas y asistenciales más extendidas.
Uno más de los
aspectos fundamentales para avanzar en la transparencia consiste en incorporar
la participación de los beneficiarios y la de los ciudadanos en general en la
evaluación sobre la pertinencia y la calidad de los servicios, que es uno de
los vacíos presentes hasta ahora en la rendición de cuentas. En ese sentido, es
pertinente tomar en cuenta la advertencia de Michael Edwards y David Hulme sobre la existencia de un nivel en el cual la
ausencia de accountability
adopta el cariz de
las acciones ineficientes e ilegítimas (Edwards y Hulme,
1996). Para lograr relevancia y legitimidad se necesita que las instituciones
acepten ampliar la rendición de cuentas hacia unidades independientes,
observadores, cuerpos académicos especializados y grupos sociales interesados;
es igualmente indispensable que se incorporen al modelo de rendición de cuentas
formas de auditoría social.
Una de las
críticas a los modelos de rendición de cuentas para las organizaciones no
lucrativas, es que no estiman el valor de lo que se crea.[43] Así,
en países como los Estados Unidos y Canadá se han empezado a aplicar métodos de
auditoría social y de rendición de cuentas que incorporan formas flexibles para
capturar el impacto social de las instituciones no lucrativas, al tiempo que
buscan integrar una estimación del valor social de los servicios prestados por
las instituciones.[44]
En la medida en
que rindan cuentas, las instituciones pueden obtener mayor grado de autonomía y
autoadministrarse, así como influir en la manera como
deben acreditar su desempeño y en las mismas figuras ante quienes deben
acreditarlo. En esa tesitura pueden también consolidarse y ganar mayor
presencia y respeto como participantes en la búsqueda común por un mayor
bienestar.
Anexo
Primer momento de la rendición de cuentas IAP
Gráfica i
Instituciones de
asistencia privada en el Estado de México que al constituirse contaban con
algún fondo económico
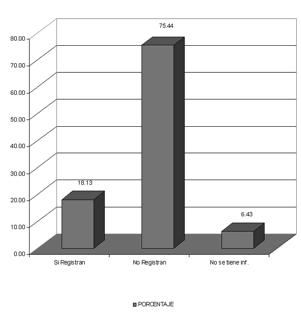
Fuente: Estatutos iap.
Gráfica ii
Fondos que
registran las instituciones al constituirse
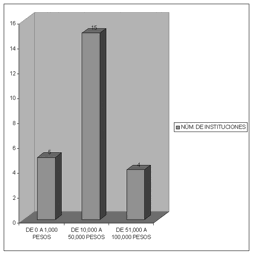
Fuente: Estatutos iap.
Gráfica iii
Origen de apoyos
y donativos de las instituciones de asistencia privada
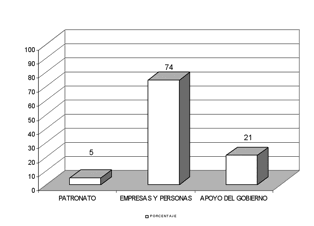
Instituciones que registraron dato sobre origen de apoyos
y donativos: 65.
Fuente:
Informes de visita, 2000-2002.
Gráfica iv
Existencia de
cuotas en instituciones de asistencia privada
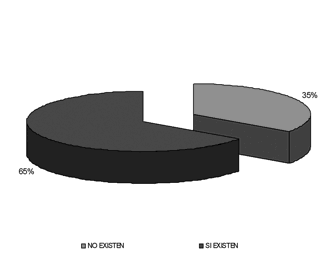
Fuente: Informes de visita, 2000-2002.
Gráfica v
Condición de
cumplimiento con el objetivo asistencial, año 2000
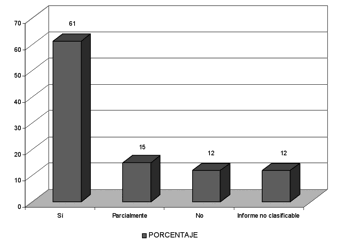
Informes de visita: 67.
Fuente:
Informes de visita, 2000-2002.
Cuadro 1
Condición de
cumplimiento del objeto asistencial, año 2000
|
Condición de cumplimiento |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Sí cumple |
41 |
61 |
|
Cumple parcialmente |
10 |
15 |
|
No cumple |
8 |
12 |
|
Informe no clasificable |
8 |
12 |
|
Total |
67 |
100 |
Total de instituciones año 2000: 140; instituciones
visitadas: 67; instituciones que registran información: 67.
Fuente:
Informes de visita, 2000-2002.
Cuadro 2
Condición de
cumplimiento del objeto asistencial, año 2001
|
Condición de cumplimiento |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Sí cumple |
33 |
61 |
|
Cumple parcialmente |
11 |
20 |
|
No cumple |
3 |
6 |
|
Informe no clasificable |
7 |
13 |
|
Total |
54 |
100 |
Total de instituciones año 2001: 169; instituciones
visitadas: 54; instituciones que registran información: 54.
Fuente:
Informes de visita, 2000-2002.
Cuadro 3
Condición de
cumplimiento del objeto asistencial, año 2002
|
Condición de cumplimiento |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Sí cumple |
63 |
66 |
|
Cumple parcialmente |
5 |
5 |
|
No cumple |
24 |
25 |
|
Informe no clasificable |
4 |
4 |
|
Total |
96 |
100 |
Total de instituciones año 2002: 171; instituciones
visitadas: 96; instituciones que registran información: 96.
Fuente:
Informes de visita, 2000-2002.
Cuadro 4
Problemas para
el cumplimiento del objeto asistencial, año 2000
|
Tipo de problema |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Población real difiere de población objetivo |
3 |
14 |
|
Falta de recursos |
1 |
5 |
|
Deficiencias en atención |
4 |
19 |
|
Desorganización del patronato |
8 |
38 |
|
Abandono de labor asistencial |
1 |
5 |
|
Ausencia de documentación comprobatoria |
4 |
19 |
|
Total |
21 |
100 |
Total de instituciones año 2000: 140; instituciones que
fueron visitadas: 64; instituciones que registraron problemas:18.
Fuente:
Informes de visita, 2000-2002.
Cuadro 5
Problemas para
el cumplimiento del objeto asistencial, año 2001
|
Tipo de problema |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Población real difiere de población objetivo |
3 |
9 |
|
Falta de recursos |
7 |
20 |
|
Deficiencias en atención |
12 |
34 |
|
Desorganización del patronato |
8 |
23 |
|
Actividad no significativa |
1 |
3 |
|
Ausencia de documentación comprobatoria |
4 |
11 |
|
Total |
35 |
100 |
Total de instituciones año 2001: 169; instituciones que
fueron visitadas: 54; instituciones que registraron problemas: 24.
Fuente: Informes de visita,
2000-2002.
Cuadro 6
Problemas para
el cumplimiento del objeto asistencial, año 2002
|
Tipo de problema |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
Población real difiere de población objetivo |
3 |
6 |
|
Falta de recursos |
14 |
29 |
|
Deficiencias en atención |
11 |
23 |
|
Desorganización del patronato |
6 |
13 |
|
Actividad no significativa |
2 |
4 |
|
Abandono de labor asistencial |
4 |
8 |
|
Ausencia de documentación comprobatoria |
8 |
17 |
|
Total |
48 |
100 |
Total de instituciones año 2002: 171; instituciones que
fueron visitadas: 96; instituciones que
registraron problemas: 48.
Fuente:
Informes de visita, 2000-2002.
Bibliografía
Clark, John D. (2003), Worlds Apart. Civil Society and the Battle for Ethical
Globalization, Kumarian
Press Inc., Bloomfield.
Domínguez Orozco, Jaime y Cuauhtémoc Reséndiz Núñez
(2001),
Sociedades y asociaciones civiles: régimen jurídico fiscal,
11ª ed., Ediciones Fiscales isef, México.
Edwards, Michael y David Hulme
(1996), Beyond
the Magic Bullet. ngo
performance and Accountability in the Post-cold War World, Kumarian Press, Nueva York.
Elster, Jon (1999), “Accountability in
Athenian Politics”, en Adam Przeworski, Susan C.
Stokes y Bernard Manin, Democracy, Accountability and Representation,
Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido, pp. 253-278.
Ferejohn, John (1999),
“Accountability and Authority: Toward a Theory of Political Accountability”, en
Adam Przeworski, Susan C. Stokes y Bernard Manin, Democracy,
Accountability and Representation, Cambridge University Press,
Cambridge, Reino Unido.
Guadarrama Sánchez, Gloria J. (2005), Ideas y fines de la asistencia privada en el Estado de
México, 1986-2000, tesis doctoral, Universidad Nacional Autónoma de
México.
Gudiño Pelayo, José de Jesús (1999), Las razones de mi voto ii, Acción de Inconstitucionalidad 1/99: Ley de Instituciones
de Asistencia Privada del Distrito Federal, Editora
Laguna, México.
Hardin, Russell (2003), “Moralidad
institucional”, en Robert E. Goodin (comp.), Teoría
del diseño institucional, Gedisa, Barcelona, pp.
163-196.
Junta de Asistencia Privada (1950), La asistencia privada, tomo i, Editorial Ruta, México.
Martell, Michel S. (2005), La imputabilidad: un factor en la brecha moral entre
el razonamiento y el potencial de actualización del profesional,
ponencia presentada en el v
Seminario de Investigación sobre el Tercer Sector en México, Universidad
Iberoamericana, octubre 2005.
Mook, Laurie et al. (2005), “Accounting for the
Value of Volunteer Contributions”, Nonprofit Management & Leadership, Wiley
Periodicals Inc., verano, 15 (4): 401-433.
O’Connell, Brian (1996), “A Major Transfer of
Government Responsibility to Voluntary Organizations? Proceed with Caution”, Public Administration Review,
mayo-junio, 56 (3): 222-225.
Quarter, Jack y Betty Jane Richmond (2001),
“Accounting for Social Value in Nonprofits and For-profits”, Nonprofit Management & Leadership, otoño, 12 (1): 75-85.
Reygadas y Robles Gil,
Rafael (1998), Abriendo
veredas. Iniciativas públicas y sociales de las redes de organizaciones
sociales, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia,
México.
Richmond, Betty Jane
(1999), Counting
on Each Other: A Social Audit Model to assess the Impact of Non Profit
Organizations, tesis doctoral
dissertation, University of Toronto.
Schedler, Andreas
(1999), “Conceptualizing accountability”, en Andreas Shedler,
Larry Diamond y Marc F. Plattner (eds.), The Self Restraining State: Power and Accountability
in New Democracies, Lynne Rienner Publishers,
Inc., Boulder, Colorado, pp. 13-27.
Documentos
Ley de
Beneficencia Privada para el Distrito Federal y Territorios (1899), Diario
Oficial del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 7 de noviembre.
Ley de
Beneficencia Privada para el Distrito y Territorios Federales (1904), Diario
Oficial de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de agosto.
Ley de
Beneficencia Privada para el Distrito y Territorios Federales (1933), Diario
Oficial del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 31 de mayo.
Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado
de México (2001), liv Legislatura del Congreso del Estado
de México, Decreto núm. 26, 12 de junio.
Ley de
Asistencia Social (2004), Diario
Oficial de la Federación,
2 de septiembre.
El Sol de Toluca (2004), declaraciones del licenciado Alfonso Naveda, secretario ejecutivo de la Junta de Asistencia
Privada, 19 de febrero.
Recibido:
28 de noviembre de 2005.
Aceptado:
21 de febrero de 2006.
Gloria Guadarrama Sánchez. Licenciada en psicología por la
Universidad Nacional Autónoma de México; maestra en sociología por la
Universidad Iberoamericana y doctora en ciencias políticas y sociales por la unam; cuenta
con estudios de especialización en tecnología educativa, de la Organización de
Estados Americanos (oea);
en métodos de investigación educativa por la unam, y es diplomada en estudios
de población y desarrollo por la Universidad Autónoma del Estado de México.
Actualmente es
profesora-investigadora en El Colegio Mexiquense, institución en la cual
también se ha desempeñado como coordinadora de investigación académica; sus
líneas de investigación son la educación y las políticas sociales,
especialmente las políticas de asistencia social.
Entre sus
publicaciones recientes se cuentan: “Historia de la asistencia privada”, en
Sofía Zertuche y Tania Carreño King (eds), Historias
de vocación y compromiso: la asistencia privada en México, México, Nacional Monte de Piedad-Marca
de Agua Ediciones, 2005; “El bienestar de la población mexiquense y los
sistemas de protección social”, en Pablo Mejia Reyes
(coord.), La economía del Estado de México; hacia una agenda de
investigación,
Zinacantepec, Estado de México, El Colegio Mexiquense, a.c., 2004, y “Gerencia pública y
política social en Latinoamérica”, Economía, Sociedad y Territorio, vol. iv,
núm. 13, enero-junio de 2003, pp. 127-160.
Su libro titulado Entre
la Caridad y el Derecho: Un estudio sobre el agotamiento del modelo nacional de
asistencia social,
editado por El Colegio Mexiquense y por el Consejo Estatal de Población (Coespo) en 2001, hace un examen profundo de la asistencia
social en nuestro país, y particularmente en el Estado de México.