Diagnóstico del consumo del calamar gigante en México y
en Sonora
Ma. Consepción Luna Raya*
José Isabel Urciaga García**
César Augusto
Salinas Zavala*
Miguel Ángel
Cisneros Mata***
Luis Felipe
Beltrán Morales*
Abstract
The aim
of this paper is to diagnose the consumption of giant squid in Mexico and
Sonora. We have carried out a comparative analysis of the nutritional
properties and the consumption levels between giant squid and meat products. In
order to describe the aspects related to the taste and preferences of the
consumer of giant squid, we have used results from 1,799 questionnaires applied
nationally, in 14 cities. The results of the poll indicate that the consumption
of giant squid is low in terms of frequency and quantity. However, we have found
a trend towards the consumption of giant squid with added value. In general
terms, there are opportunities to encourage the consumption of giant squid both
nationally and regionally.
Keywords:
giant
squid, consumption, nutritional characteristics, taste, preferences.
Resumen
El objetivo del
trabajo es presentar un diagnóstico del consumo del calamar gigante en México y
Sonora. Se realizó un análisis comparativo de las propiedades nutricionales y
de los niveles de consumo del calamar gigante y los productos cárnicos. Para
describir los aspectos relacionados con gustos y preferencias del consumidor
del calamar gigante, se utilizaron resultados de 1,799 encuestas aplicadas en
14 ciudades del país. Los resultados de las encuestas indican que el consumo
del calamar gigante, en frecuencia y cantidad, es bajo; no obstante, se
encontró una tendencia hacia el consumo del calamar gigante con valor agregado.
En términos generales, existen oportunidades para fomentar el consumo del
calamar gigante en los ámbitos nacional y regional.
Palabras clave:
calamar gigante, consumo, características nutricionales, gustos y preferencias.
*
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Correos-e: mluna04@cibnor.
mx, csalinas@cibnor.mx y lbeltran04@cibnor.mx.
**
Universidad Autónoma de Baja California Sur. Correo-e: jurciaga@uabcs.mx.
*** Programa Golfo de California
del Fondo Mundial para la Naturaleza. Correo-e: macisne@yahoo.com.
Introducción
En la estructura
y desarrollo del sector pesquero del Golfo de California, en el Pacífico
mexicano, una de las pesquerías que más ha llamado la atención es la del
calamar gigante (Dosidicus
gigas; D’Orbigny, 1835). Ello se explica por la
creciente importancia en los volúmenes de captura total de esa pesquería en la
última década, representando una fuente significativa de empleos e ingresos en
la región, particularmente en Sonora. El impulso de esa pesquería está
fuertemente asociado con la demanda externa, particularmente con la evolución
de los mercados asiáticos, mercados con un patrón de consumo que incluye
cantidades importantes de calamar gigante. Así, la dinámica de las capturas y
su importancia económica están gobernadas por la dinámica de las exportaciones
mexicanas a los mercados asiáticos, principalmente el coreano. En general, el
producto se exporta como materia prima con poco valor agregado y a bajo precio.
Cesár A. Salinas y otros autores (2004: 6) sugieren
que pese a la falta de costumbre de considerarlo en la dieta de los mexicanos,
actualmente existe potencial en el mercado nacional para fomentar el consumo
del calamar gigante, producto que paulatinamente se empieza a introducir como
un sustituto de otras especies marinas, entre las que destaca el pulpo. Al
parecer, el bajo consumo del calamar gigante en México y en Sonora obedece al
desconocimiento de sus características nutricionales y de las formas de
preparación.
El objetivo de
este trabajo es presentar un diagnóstico del consumo del calamar gigante en el
mercado nacional y en Sonora. En el documento se exponen antecedentes de la
pesquería del calamar gigante en el noroeste de México, se destacan las
principales características nutricionales de ese producto, y se compara el
mismo con el grupo de alimentos cárnicos. Se utiliza el consumo nacional
aparente y per cápita como un indicador comparativo entre el grupo de alimentos
pesqueros y el de cárnicos. A partir del análisis de gustos y preferencias de
los consumidores, se hace una descripción de la situación del consumo del
calamar gigante en el país (año 2004). Finalmente, se hacen algunas sugerencias
para fomentar el consumo de productos pesqueros en general, y en especial del
calamar gigante, en el mercado nacional.
1. Antecedentes
El calamar
gigante, Dosidicus
gigas (D’Orbigny, 1835), es un molusco marino cefalópodo que
pertenece a la familia Ommastrephidae. De las especies de calamar, el
Dosidicus gigas se explota en forma comercial en México y su captura se
registra de manera oficial; la captura se realiza en el Golfo de California, y
se descarga en los puertos de Mazatlán, Sinaloa; Santa Rosalía, Baja California
Sur, y Guaymas, Sonora. El atractivo comercial del calamar gigante radica en su
gran abundancia y en la calidad y contenido nutritivo de su carne. Sin embargo,
el consumo nacional de calamar es bajo debido a que ha sido poco difundido, a
pesar de las características mencionadas y de su bajo precio (Salinas et
al., 2004: 6).
La abundancia de
calamar en el Golfo de California es variable, y ello se refleja en la
disponibilidad para la flota pesquera. La captura del calamar gigante en el
litoral del Pacífico mexicano en la segunda mitad de la década de los noventa
aumentó en 1,900%, al pasar de 6,226 toneladas en 1994 a 120,877 en 1997. En el
año de 1998, la captura de calamar fue de 26,611 toneladas, lo que representó
una disminución respecto al año anterior. Esta variación negativa en la captura
fue asociada con el fenómeno “El Niño”.[1]
Sin embargo, de 1999 al 2002 la captura se incrementó en 100%, al pasar de
57,985 toneladas en 1999 a 115,896 en la temporada de 2002 (Conapesca,
2000, 2002, 2003).
La captura
comercial del calamar gigante dentro del Golfo de California ha sido muy
importante para la economía de la región. Ha tenido efectos positivos dentro de
la industria pesquera, manifestándose en la generación de empleos, tanto en la
etapa de captura como en la de procesamiento.
La etapa de
comercialización[2] del calamar gigante ha
mostrado un comportamiento estable en los últimos años. En el mercado nacional,
el calamar gigante se comercializa principalmente en la forma de manto o filete
fresco-congelado y fresco-enhielado, tentáculos o “bailarina” (cabeza con
tentáculos) y aleta. Recientemente, en el mercado nacional se está
comercializando el calamar gigante enlatado, principalmente en la presentación
de calamar en su tinta y calamar imitación abulón. La producción del calamar
gigante enlatado se inició de manera experimental con la elaboración de
productos como calamar en salmuera y crema de calamar (Klett,
1996: 148). Es importante señalar que las rutas de comercialización del calamar
gigante en el mercado nacional son complejas de entender dada la dinámica del
propio mercado en términos de negociaciones entre comercializadores mayoristas
y minoristas (Salinas et al., 2004: 17).
2. Características
nutricionales y precios de los productos pesqueros y cárnicos
2.1. Características
nutricionales de los productos pesqueros y cárnicos
Con objeto de
establecer puntos de referencia, se ubicó dentro del grupo de productos
pesqueros al calamar gigante y al pulpo,[3] y
dentro del grupo de los productos cárnicos, a la carne de pollo, res y cerdo.
En México, la ingesta de proteínas de origen animal está representada, en orden
de importancia, por el consumo de pollo, res y cerdo, y de productos de origen
marino en general. Pero el calamar gigante y el pulpo representan una parte
mínima dentro la canasta de alimentos de la población nacional.
Los productos
cárnicos representan una fuente importante de calorías y de proteínas[4]
para el consumidor nacional. El total de las calorías consumidas en México
proviene en 83.5% de los productos de origen vegetal y en 16.5% de los de
origen animal; y la aportación al total de calorías de los principales tipos de
carne es de la siguiente forma: la carne de cerdo, 3.1%; la de aves, 1.9%, y la
de bovino y de ternera, 1.7%. El consumo total de proteínas deriva en 60.5% de
productos de origen vegetal y en 39.5% de productos de origen animal; y dentro
del consumo total de proteínas de origen animal, la participación es como
sigue: carne de bovino y ternera, 7.8%; de aves, 5.3%, y de cerdo, 3.7%
(Martínez, 2001: 13-17).
Dentro del grupo
de alimentos de origen marino, el calamar gigante destaca por la calidad de su
carne. Es un producto con alto nivel nutritivo del que puede aprovecharse hasta
75% de sus partes después de quitársele las vísceras (Salinas et
al., 2003: 42). Una
de las razones de la importancia del aprovechamiento del calamar gigante, y en
general de los moluscos, es su alto valor nutritivo, ya que contienen vitaminas
A, B y D, compuestos glicerofosfóricos, cloruros,
carbohidratos y proteínas en cantidades adecuadas y de fácil digestión. Las
proteínas que están presentes son digeribles casi en su totalidad (Cifuentes et
al., 1997: cap. 3),
contra una digestibilidad de las proteínas de carnes en general de 94 ± 3% (fao-oms-onu,
1985).
El calamar
gigante es un producto de importantes características nutricionales. Tiene un
bajo contenido de grasas y un elevado valor nutritivo, que se atribuyen
principalmente a sus componentes químicos, entre los que destacan las proteínas
y el colágeno, que pueden ser variables en función de la edad del calamar
gigante, estadio de madurez, e incluso sitio y temporada de captura (Ezquerra et
al., 2002). La carne
del calamar gigante es de una consistencia suave y posee un delicado pero
característico sabor (Klett, 1996: 142).
En todos los
mercados, la tendencia al consumo de productos “sanos” es creciente. En el caso
del calamar gigante, en lo que se refiere a los aspectos nutricionales se puede
señalar que la relación taurina/colesterol se ha convertido en un elemento
clave para ampliar el mercado de ese producto. La taurina es un aminoácido
compuesto que suprime la acumulación de colesterol en el cuerpo, y, por ende,
la concentración de colesterol en la sangre casi nunca se eleva. La taurina
tiene otras funciones: reduce la grasa neutra, mantiene la presión arterial y
previene la diabetes al proporcionar la secreción de insulina. Si bien es
cierto que el cuerpo sintetiza taurina, su ingestión directa vía alimentos que
la contengan es recomendable (Klett, 1996: 148).
Además del consumo de productos sanos, se ha observado una tendencia creciente
al consumo de productos con valor agregado y de fácil preparación.[5]
De acuerdo con
los datos presentados en el cuadro 1, el calamar gigante aporta, entre otros
elementos, una cantidad de proteínas[6]
similar a la de los productos cárnicos de consumo generalizado como el pollo,
la res y el cerdo. Contiene, además, una baja cantidad de calorías y un bajo
contenido de grasas y de ácidos grasos saturados[7] en
comparación con los productos cárnicos presentados en el mismo cuadro.
Cuadro 1
Características
nutricionales de productos cárnicos y pesqueros (datos por cada 100 gramos de
porción comestible)
|
Producto |
|||||
|
Componente |
Calamar (1) |
Pulpo (2) |
Pollo (3) |
Res (4) |
Cerdo (5) |
|
Agua (g) |
81 |
84.8 |
68.6 |
71.6 |
47.8 |
|
Proteínas (g) |
16.4 |
12.6 |
20.2 |
20.4 |
13.4 |
|
Grasas (g) |
1.1 |
1 |
11.1 |
6.3 |
37.8 |
|
Cenizas (g) |
1.5 |
1.6 |
1.4 |
0.7 |
|
|
Carbohidratos
totales (g) |
0 |
0 |
0.5 |
||
|
Carbohidratos
disponibles (g) |
0 |
0 |
0.5 |
||
|
Energía (kcal) |
76 |
59 |
167 |
142 |
180 |
|
Ácidos grasos saturados (g) |
0.3 |
3.2 |
2.5 |
13.8 |
|
|
Ácidos grasos monoinsaturados
(g) |
0.2 |
0.6 |
16.2 |
||
|
Ácidos grasos
poliinsaturados (g) |
0.5 |
2.1 |
3.6 |
||
|
Colesterol (mg) |
67 |
62 |
74 |
||
|
Sodio (mg) |
89 |
65 |
63 |
44 |
|
|
Potasio (mg) |
274 |
204 |
358 |
244 |
|
|
Calcio (mg) |
12 |
39 |
11 |
6 |
5 |
|
Fósforo (mg) |
119 |
109 |
196 |
179 |
|
|
Hierro (mg) |
0.5 |
2.5 |
0.8 |
2.3 |
0.7 |
|
Zinc (mg) |
4 |
1.7 |
0.9 |
4.4 |
1.6 |
|
Vitamina A Equiv. |
|||||
|
totales
(µg) |
39 |
6 |
2 |
||
|
Tiamina (mg) |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.11 |
0.57 |
|
Riboflavina (mg) |
0.12 |
0.07 |
0.09 |
0.19 |
0.21 |
|
Niacina (mg) |
1.3 |
8.9 |
3.6 |
3.9(1) |
(1) Calamar gigante fresco.
(2) Pulpo fresco.
(3) Pollo fresco (pechuga con piel).
(4) Carne magra de res (con muy poca grasa y sin hueso).
(5) Carne de cerdo en canal.
Notas: Los datos de la tabla corresponden a productos cuyo país
de origen es México.
Se podrá apreciar que existen en la tabla algunos valores
faltantes, principalmente de micronutrientes (vitaminas y minerales), pues de
acuerdo con la última actualización (octubre de 2002) no se disponía de dicha
información.
Fuente: fao-Latinfoods (2002).
2.2. Precios de los
productos pesqueros y cárnicos
En esta sección
se presentan los precios al consumidor del calamar y del pulpo, así como de la
carne de res, cerdo y pollo. En el cuadro 2 se presentan los precios al
consumidor reportados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
durante la primera semana de noviembre de 2004 en los centros comerciales de la
Ciudad de México, que es el mercado más representativo y en donde existe una gran
concentración de todo tipo de productos.
El cuadro
comparativo demuestra que el bajo precio del calamar gigante representa para el
consumidor una ventaja en términos económicos. Esta característica ubica al
calamar como una alternativa de consumo respecto a otros productos, tanto
cárnicos como pesqueros. Por ejemplo, el calamar puede ser considerado como un
sustituto del pulpo, ya que presenta características en sabor y en apariencia
similares; además, el calamar registra precios promedio comparativamente
menores a los del pulpo (cuadro 2).
Cuadro 2
Precio de
productos cárnicos (res, cerdo, pollo) y pesqueros (calamar, pulpo)
|
Producto |
Precio
(pesos / kilo a granel) |
||
|
Mínimo |
Máximo |
Promedio |
|
|
Calamar en filete |
11.5 |
13.97 |
12.74 |
|
Calamar en
tentáculo |
12.4 |
17.9 |
15.15 |
|
Pulpo entero |
50.9 |
60 |
55.45 |
|
Bistec de res |
51.8 |
64.32 |
58.06 |
|
Carne molida de res |
36.57 |
57.82 |
47.2 |
|
Chuleta de cerdo |
44.73 |
66.9 |
55.82 |
|
Milanesa de cerdo |
42.88 |
54 |
48.44 |
|
Pierna de pollo |
22.21 |
26.9 |
24.56 |
|
Pollo entero |
17.5 |
19.91 |
18.71 |
Fuente: Profeco (2004).
3. Estructura del
consumo de productos pesqueros y cárnicos
3.1. Comparación de
los niveles de consumo de los productos pesqueros y cárnicos
La ingesta de
proteínas de origen animal en México está representada, en orden de
importancia, por el consumo de pollo, res y cerdo (Sagarpa,
2002). En comparación con los productos cárnicos, la demanda de productos
pesqueros es menor a pesar de su valor nutritivo, lo cual puede estar originado
por factores tales como el poder de compra,[8]
los gustos y preferencias,[9] la
falta de costumbre, y la falta de promoción para el consumo de productos de
origen marino. Moisés Valencia (1988: 79) señala que tratándose de alimentos
como pescados y mariscos, la demanda depende no sólo del precio y del
comportamiento del producto en el mercado; es decir, si su demanda aumenta o
disminuye conforme aumenta el precio, sino que también depende del sabor, la
textura, la presentación del producto, además de otras preferencias del
consumidor.
El consumo
nacional aparente[10] y
per cápita[11] de productos pesqueros y
cárnicos en México ha tenido variaciones importantes, tal como se muestra en
los cuadros 3 y 4. El consumo nacional aparente de productos pesqueros tuvo una
disminución de 1.1% de 1997 a 2002; sin embargo, en el caso del consumo del
calamar gigante se registró un aumento de 14.9%. La disminución en el consumo
aparente del calamar gigante registrada en el año 1998 podría ser explicada por
la caída en los niveles de captura, dada la disminución en la abundancia del
recurso. Esa disminución tuvo su origen en las variaciones climáticas y de
temperatura del agua asociadas con el evento de “El Niño”, que provocaron
también cambios en la estructura de tallas de los organismos, por lo que
predominaron organismos de 24 centímetros de longitud de manto (Rivera, 2001),
cuando en el Golfo de California se han capturado organismos de 70 a 83
centímetros de longitud de manto (Klett, 1996; Markaida, 2001).
Cuadro 3
Consumo nacional
aparente de productos pesqueros y cárnicos
(toneladas)
|
Año |
Productos
pesqueros |
Calamar |
Pollo |
Res |
Cerdo |
|
1997 |
1’227,919 |
64,155 |
1’609,482 |
1’470,793 |
1’112,418 |
|
1998 |
1’031,493 |
17,248 |
1’799,864 |
1’570,676 |
1’218,152 |
|
1999 |
1’109,820 |
25,377 |
1’931,332 |
1’582,893 |
1’270,487 |
|
2000 |
1’215,599 |
34,286 |
2’054,533 |
1’622,993 |
1’361,656 |
|
2001 |
1’238,636 |
44,994 |
2’170,989 |
1’642,995 |
1’503,385 |
|
2002 |
1’214,361 |
73,726 |
2’259,450 |
1’752,341 |
1’495,896 |
Fuente: Para pollo, res y cerdo de 1997-2001, Sagarpa, Coordinación General de Ganadería (2002). Para
pollo, res y cerdo de 2002, Presidencia de la Republica, Poder Ejecutivo
Federal (2003). Para productos pesqueros y calamar, Conapesca
(2001, 2002).
Cuadro 4
Consumo nacional
per cápita de productos cárnicos y pesqueros
(kilogramos)
|
Año |
Productos pesqueros |
Calamar |
Pollo |
Res |
Cerdo |
|
1997 |
13 |
0.7 |
17 |
15.5 |
12 |
|
1998 |
10.7 |
0.2 |
18.7 |
16.3 |
12.7 |
|
1999 |
11.2 |
0.3 |
20 |
16.4 |
13.1 |
|
2000 |
12.5 |
0.4 |
20.6 |
16.3 |
13.7 |
|
2001 |
12.2 |
0.4 |
21.8 |
16.5 |
15.1 |
|
2002 |
11.5 |
0.7 |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
Fuente: Para pollo, res y cerdo de 1997-2001, Sagarpa, Coordinación General de Ganadería (2002). Para pollo,
res y cerdo de 2002, Presidencia de la Republica, Poder Ejecutivo Federal
(2003). Para productos pesqueros y calamar, Conapesca
(2001, 2002).
Por otro lado,
en lo referente a los productos cárnicos el consumo nacional aparente de pollo
aumentó 40.4% de 1997 a 2002; en el mismo periodo, el consumo de res registró
un aumento de 19.1%, y el de carne de cerdo aumentó 34.5%.
El consumo per
cápita de productos pesqueros en México registró un comportamiento variable
durante el mismo periodo. En términos generales, se puede decir que existe un
bajo consumo per cápita de productos pesqueros, pues éste ha presentado una
tendencia decreciente en los últimos años, pasando de 13.0 kilogramos en 1997 a
11.5 en 2002. En 1998, el consumo per cápita fue de 10.7 kilogramos, lo cual,
como ya se indicó, puede estar relacionado con las consecuencias del fenómeno
“El Niño”. El consumo per cápita del calamar gigante presentó una tendencia
similar a la descrita anteriormente. Este indicador registró un máximo de 0.7
kilogramos, tanto en 1997 como en 2002, presentando un mínimo nivel de consumo
en 1998 (0.2 kg), debido a la disminución en la oferta de este producto en el
mercado nacional por los factores ambientales mencionados anteriormente, que
limitaron las capturas del calamar gigante en el Golfo de California.
El consumo per
cápita de productos cárnicos ha tenido un repunte importante en los últimos
años: el de pollo registró un aumento de 28.3% de 1997 a 2001; en el caso de la
carne de res, el mismo indicador pasó de 15.5 a 16.5 kilogramos; y la carne de
cerdo registró un aumento de 25.8% en el mismo periodo. Ese comportamiento
puede estar explicado por el hecho de que ese tipo de productos cuentan con una
mayor aceptación entre el público consumidor, pues constituyen un componente
importante de la dieta de los mexicanos.
Figura I
Consumo per
cápita de productos pesqueros en el mercado
nacional y en
Sonora de 1990 a 2002 (kg)
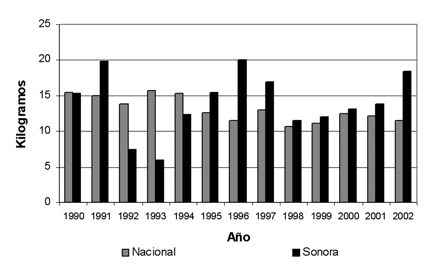
Fuente: Para consumo per cápita nacional, Conapesca (2001 y 2002). Para consumo per cápita de Sonora,
Palafox (2003).
3.2. Consumo per
cápita de productos pesqueros para México y Sonora
De acuerdo con
los datos del Anuario estadístico de pesca (Conapesca,
2001 y 2002), el consumo per cápita de productos pesqueros en el país ha sido
variable. En 1990, ese consumo era de 15.4 kilogramos por persona; y durante
esa década, el indicador fue variable, tal como se muestra en la figura i. Cabe señalar que a partir de 1995
empezó la baja en el consumo per cápita de productos pesqueros, que llegó hasta
11.5 kilogramos por habitante en el año 2002. El comportamiento anterior se
refiere al ámbito nacional, por lo que se debe tener especial atención ante
este fenómeno por ser un “termómetro” de los gustos y preferencias de los
consumidores, y de su percepción respecto al acceso a productos marinos.
El consumo per
cápita de productos pesqueros en Sonora también mostró un comportamiento
variable. Alcanzó niveles máximos en 1991 y 1996, con 19.8 y 20 kilogramos,
respectivamente; y de 1999 hasta 2002 mostró una tendencia creciente (figura i). Ese incremento está asociado con la
recuperación de las principales pesquerías en Sonora, lo que motivó además la
creación y fortalecimiento de la infraestructura pesquera en ese estado. Es
importante señalar que en 1993 el consumo per cápita de productos pesqueros fue
menor en comparación con otros años, debido a la caída de las capturas totales
en Sonora, las cuales disminuyeron en 22.2% (Palafox, 2003); esa situación
limitó la oferta de productos pesqueros en el mercado regional e impactó de
manera negativa el consumo de ese tipo de alimentos.
3.3. Factores que
influyen en el consumo de productos pesqueros en México
El bajo consumo
de productos pesqueros[12]
en nuestro país está relacionado con factores como los hábitos alimenticios, el
poco o nulo conocimiento sobre las características nutricionales de los
pescados y mariscos (motivado principalmente por la falta de promoción para el
consumo de este tipo de alimentos), la estacionalidad en el consumo de
productos de origen marino (que se concentra principalmente en época de
cuaresma y fin de año), y el estrato socioeconómico.[13]
El consumo de
pescados y mariscos en México está asociado con los niveles de ingreso de la
población. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y
Gasto de los Hogares
(inegi,
2000: 223-224), solamente 14.96% de las familias que se encuentran en el primer
decil, el de los más pobres, incluyen en su dieta
productos pesqueros, para lo cual emplean 1.04% de sus ingresos. En lo que se
refiere al último decil, el de la población con mayor
poder de compra, 39.25% de los hogares incluyen en su dieta productos de este
sector, empleando en ello solamente 0.49% de su gasto.[14]
En el consumo de
pescados y mariscos influye también la ubicación geográfica de la población. Se
consume en mayor medida en las zonas urbanas, lo cual está relacionado con el
hecho de que los principales mercados y centros de distribución se encuentran
en las grandes ciudades. Los dos mercados más grandes e importantes en nuestro
país, por el volumen y cantidad de productos de origen marino que manejan, son
el mercado de la Nueva Viga, en la Ciudad de México, y el mercado de Zapopan,
en Jalisco. Es importante destacar que esa concentración de productos pesqueros
provenientes de todo el país genera altos precios para el consumidor final,
porque da lugar a reembarques que, comercializados por ejemplo en el mercado de
la Nueva Viga, tienen como destino su propio lugar de origen (Fernández, 1986:
352-353).
En México se
captura un importante número de especies de pescados y mariscos; sin embargo,
la mayoría se destinan al mercado externo, razón por la cual los consumidores
nacionales conocen sólo los productos que se ofrecen en el mercado local, y que
en ocasiones son de una menor calidad y presentación (es decir, en una
presentación principalmente a granel, enhielado y sin datos nutricionales),
situación que poco favorece su consumo. Es fundamental conocer el
comportamiento del consumidor si se pretende fomentar el consumo de productos
pesqueros dentro del país. Si bien es cierto que el mercado exterior es
importante por las divisas que genera, también es importante reactivar el
mercado nacional dado que estos productos brindan la oportunidad a la población
nacional de bajos ingresos de una buena alimentación a precios accesibles.
El caso del
calamar gigante no es ajeno a lo que sucede con otros productos pesqueros en
nuestro país, ya que su consumo es bajo y ha crecido lentamente, a pesar de su
precio accesible y su alto contenido nutritivo. El calamar gigante es una
especie marina que ha sido subutilizada en el mercado nacional: 89% se destina
a la exportación, quedando sólo 11% en el mercado nacional, en donde se
comercializa principalmente fresco, congelado y precocido
(Salinas et al.,
2003: 28).
El calamar
gigante es un producto cuyo consumo puede aprovechar las características
actuales de los consumidores. En los últimos años, el consumidor ha mostrado un
mayor interés por cuidar su salud, lo que hace que se presenten interesantes
oportunidades en estos segmentos. De igual forma, con la creciente integración
de la mujer al mercado de trabajo, cada día se incrementa más el hábito de
utilizar productos listos para consumirse y con una connotación de saludables.
Según la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (antad, citado
en Benassini, 2001, Anexo 1), 90% de los consumidores
se preocupa mucho por la nutrición. Por otro lado, 48% de los compradores se
preocupa por el contenido de vitaminas o minerales en sus alimentos; 19% se preocupa
por el contenido calórico, y solamente 16% tiene inquietud por el contenido
graso. Estos son datos que deben considerarse al momento de desarrollar
productos orientados al consumo humano directo.
Como se ha
señalado, el calamar es un producto con importantes características
nutricionales y que tiene un bajo precio; no obstante, el consumo nacional es
bajo. Por ello se considera necesario promover el consumo del calamar gigante
con programas específicos que difundan y promuevan sus características, con
objeto de que este producto pueda tener una amplia aceptación entre el público
consumidor. Además, debe proporcionarse orientación al consumidor, a los
profesionales de la salud, y a toda persona que lo solicite en lo referente al
calamar gigante. Es necesario también que se apoye la realización de estudios e
investigaciones que permitan ampliar el conocimiento sobre este producto. Lo
anterior es importante, ya que, como lo mencionan Cifuentes y otros autores
(1997, cap. 1), cada día un número mayor de mexicanos tiene carencias de
alimento, y se presenta la paradoja de una población mal nutrida en un país que
cuenta con recursos naturales, específicamente pesqueros, de alto valor
nutritivo.
4. Gustos y
preferencias de consumo del calamar gigante en el mercado nacional y en Sonora
El calamar
gigante presenta bajos niveles de consumo per cápita en el mercado nacional
(cuadro 4). Con el objetivo de identificar gustos y preferencias en el consumo
del calamar gigante en el mercado nacional, se realizó un estudio de mercado de
febrero a marzo de 2004 para determinar los factores que inciden en el consumo
de ese producto pesquero. El estudio de mercado consideró como instrumento
principal la aplicación de encuestas a consumidores de pescados y mariscos. El
instrumento de muestreo utilizado fue diseñado de tal manera que el encuestado
respondiera sobre su preferencia general en el consumo del calamar gigante.
Se aplicaron un
total de 1,799 encuestas en 14 ciudades del país. El tamaño de la muestra de la
población encuestada fue calculado para cada ciudad de acuerdo con el método
planteado por William Cochran (1989), tomando en
cuenta el último censo poblacional (inegi, 2000). Se realizó un muestreo aleatorio sin
reposición, considerando como población objetivo aquella que se encontraba en
los principales centros comerciales, mercados municipales y centros de
distribución de pescados y mariscos del país. El número de encuestas calculadas
y aplicadas se muestra en el cuadro 5.
Cuadro 5
Ciudades
encuestadas y número de encuestas levantadas
|
Ciudad |
Estado |
Población objeto |
Encuestas calculadas |
Encuestas levantadas |
|
Ensenada |
BC |
83,830 |
15 |
40 |
|
La Paz |
BCS |
66,451 |
12 |
45 |
|
Guaymas |
SON |
36,854 |
9 |
57 |
|
Navojoa |
SON |
33,294 |
6 |
59 |
|
Cd. Obregón |
SON |
94,148 |
17 |
60 |
|
Hermosillo |
SON |
210,488 |
38 |
69 |
|
Culiacán |
SIN |
202,070 |
36 |
60 |
|
Los Mochis |
SIN |
74,603 |
14 |
68 |
|
Guadalajara |
JAL |
686,477 |
225 |
156 |
|
Cd. de México y |
D.F.-EDO |
|||
|
zona
conurbada |
MEX |
4’462,361 |
813 |
1044 |
|
Monterrey |
NL |
447,444 |
92 |
101 |
|
Tuxtla Gutiérrez |
CHI |
93,143 |
16 |
20 |
|
Villahermosa |
TAB |
88,082 |
15 |
20 |
|
TOTAL |
1,308 |
1,799 |
Fuente: Elaborado a partir de las encuestas aplicadas a
consumidores en el mercado nacional (2004).
Todas las
encuestas fueron realizadas durante el día en el intervalo de las 9:00 a las
15:00 horas. El muestreo se realizó entre el 15 de febrero y el 15 de marzo de
2004. Como parte de la metodología para la aplicación de las encuestas, se
solicitó autorización de las principales cadenas comerciales, centros
comerciales y mercados de las ciudades seleccionadas. Se solicitó la autorización
correspondiente a las empresas de la Organización Soriana, s.a. de c.v., ubicada en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León; empresas Ley, ubicadas en Culiacán, Sinaloa; empresas
del Centro Comercial Californiano, ubicado en La Paz, B.C.S.; mercados municipales
de las diferentes ciudades y algunas pescaderías locales, así como a la
Administración de los mercados de la Nueva Viga, en el Distrito Federal, y el
Mercado del Mar, ubicado en Zapopan, Jalisco.
Los resultados
de la encuesta revelan la situación actual del consumo del calamar gigante en
el mercado nacional. Los principales resultados de la encuesta están orientados
a describir elementos relacionados con el consumo del calamar gigante, la
frecuencia y la cantidad en que se consume, además de las presentaciones de ese
producto que los encuestados estarían dispuestos a consumir en el mercado. Uno
de los resultados más relevantes es que del total de la población encuestada
que mencionó ser consumidor de pescados y mariscos, sólo 14.6% consume calamar gigante.
Es importante
mencionar que 84.5% de los encuestados que manifestaron que sí consumen calamar
gigante se encuentran en el rango de ingresos de entre 1,000 y 10,000 pesos
mensuales, lo que indica que ese producto representa una alternativa de alimentación
para ese grupo de la población.
De ese 84.5% que
sí consume calamar gigante, 48.7% indicó que lo hace con una frecuencia de una
a dos veces al mes, en tanto que 19.8% lo consume sólo eventualmente (en
temporada o en cuaresma). En el caso de Sonora, el consumo de ese producto es
más alto en comparación con el promedio nacional: 38% de los encuestados
consume calamar gigante una vez por semana; 10% lo consume más de una vez, y
17% lo consume dos veces al mes. El mayor consumo del calamar gigante en Sonora
puede estar explicado por la ubicación geográfica de ese estado y por el fácil
acceso que se tiene a los productos de origen marino.
Las encuestas
aplicadas mostraron también resultados sobre la cantidad y la presentación del
calamar gigante que compran los consumidores. Los resultados para el país
indican que 67.1% de los encuestados prefieren comprar calamar gigante fresco,
en tanto que 32.9% prefieren comprarlo en presentaciones con valor agregado;
por ejemplo, cocido. El alto porcentaje en la preferencia de compra del calamar
gigante fresco se explica porque ésa es la presentación que más se encuentra en
el mercado nacional, y porque así se acostumbra comprar los mariscos.
Ochenta y siete
por ciento de los encuestados señaló que no preparan el calamar en casa debido
a que no lo saben cocinar, ya que desconocen la forma de cocción del producto.
Este resultado indica que existe una oportunidad de mercado para el calamar
gigante con valor agregado.
En lo que se
refiere a las cantidades en las que se compra ese producto, 47.6% de los
encuestados compran entre uno y dos kilogramos, y 79.9% de ese consumo se
concentra en los hogares con entre tres y cinco integrantes de familia.
En el caso de
Sonora, del total de los encuestados que sí consumen calamar, 50% compra más de
dos kilos; 30%, de uno a dos kilos, y 20%, menos de un kilo.
De acuerdo con
los resultados de la encuesta aplicada, se determinó que el bajo consumo del
calamar gigante en el ámbito nacional está relacionado con factores diversos.
Uno de ellos tiene que ver con el limitado conocimiento que se tiene del
calamar gigante: 23% de los encuestados señalaron que no lo consumen debido a
que no lo conocen; sin embargo, 70% manifestó que sí estarían dispuestos a
consumirlo si conocieran el producto y su forma de preparación, lo cual plantea
la necesidad de promoción. Otro factor está relacionado con el mínimo
conocimiento sobre la forma de preparación del calamar gigante, particularmente
del proceso de cocción: sólo 26% de los encuestados indicó que conoce alguna
forma de preparación. Los gustos y las preferencias son factores que deben ser
considerados: 20% de los encuestados señalaron que no consumen calamar gigante
debido a que no les gusta, en tanto que 19% no lo consume porque no se les
antoja, situación que puede estar relacionada con la presentación del producto
en el mercado.
El estudio
generó resultados sobre las presentaciones del calamar gigante que estarían
dispuestos a consumir los encuestados (figura ii).
Para presentar esa información se elaboró un índice de importancia, que refleja
los gustos y preferencias del consumidor en el país y en cada estado
muestreado. Se calculó de la siguiente manera:
![]()
Donde: x = valor otorgado por el encuestado
para cada X tipo de preparación; n= número de veces que aparece el tipo X de
forma de cocinar el calamar.
Para visualizar
de forma lógica los valores de este índice, se obtuvo su inverso, de tal manera
que a mayor valor del índice de importancia (idi), mayor es la preferencia de
esa forma de preparación.
En términos
generales, la población encuestada estaría dispuesta a consumir calamar gigante
empanizado, en ceviche y guisado. Es importante destacar que el consumo en esas
presentaciones tiene su base en la compra de calamar cocido. Esta situación
resalta la necesidad de comercializar calamar gigante con valor agregado; por
ejemplo, cocido, lo cual ofrece una oportunidad de mercado para el producto, ya
que actualmente la principal presentación en la que se ofrece al consumidor
final es fresco y con poco valor agregado.
Figura ii
Índice de
importancia de gustos y preferencias en el consumo del calamar gigante en
México
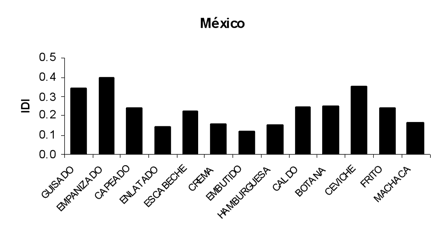
Fuente: Elaborado a partir de las encuestas aplicadas a
consumidores en el mercado nacional (2004).
Conclusiones
El calamar
gigante representa una alternativa de alimentación para el consumidor nacional.
Este producto posee características nutricionales que lo distingue de la carne
de pollo, res y cerdo, y que lo ubican como un sustituto de esos alimentos, e
incluso de otros alimentos de origen marino como el pulpo. El valor nutritivo
del calamar, además del bajo precio al consumidor, representan una ventaja para
este producto en el mercado.
Ante un
escenario de bajo consumo del calamar gigante, se requieren esquemas de fomento
que promuevan el producto. Es elemental, para ello, que el calamar gigante sea
ofertado con valor agregado para que mejore su presentación y para que pueda
figurar en los gustos y preferencias del consumidor, ello por medio de esquemas
de comercialización que promuevan un aprovechamiento integral del recurso. Esto
a su vez permitiría un beneficio para los pescadores que tienen como una de sus
principales fuentes de ingreso la captura de ese producto.
El gobierno, por
medio de las instancias correspondientes, puede participar en los esquemas de
fomento y comercialización, lo que se podría concretar con el apoyo a los
productores para que se organicen a fin de llevar a cabo actividades de
comercialización conjunta y de posicionamiento en el mercado. Ante ese escenario
se estaría en posibilidades de fortalecer la estructura productiva de esa
pesquería, repercutiendo en mayores beneficios para los productores primarios;
es decir, los pescadores, y para el consumidor final, con la oportunidad de
ofrecerles un producto económicamente accesible y de alto valor nutritivo.
Bibliografía
Benassini, Marcela (2001), Introducción
a la investigación de mercados,
Pearson Educación, México.
Cochran Gemmell, William
(1989), Sampling
Techniques, Willey and Sons, Inc., Nueva York.
Conapesca (Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca) (2000), Anuario
estadístico de pesca,
Conapesca, México.
_____ (2001), Anuario
estadístico de pesca,
Conapesca, México.
_____ (2002), Anuario estadístico de pesca, Conapesca,
México.
_____ (2003), Anuario
estadístico de Pesca,
Conapesca, México.
Douglas, Mary y Baron Isherwood (1990), El
mundo de los bienes: hacia una antropología del consumo, Editorial Grijalbo, s.a., colección Los Noventa, México.
Ezquerra Brauer, Josafat Marina, Norman Haard F., Rosalina Ramírez
Olivas, Hermenegildo Olivas Burrola
y Carlos J. Velásquez Sánchez (2002), “Influence of
Harvest Season on the Proteolytic Activity of Hepatopancreas
and Mantle Tissues from Jumbo Squid (Dosidicus gigas)”, Journal of Food Biochemistry, Connecticut,
26: 459-475.
fao-oms-unu (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación-Organización Mundial de la Salud-Universidad de las Naciones
Unidas) (1985), Necesidades de energía y de
proteínas. Informe de una Reunión Consultiva Conjunta fao/oms/unu de
Expertos, Serie
de Informes Técnicos,
núm. 724, Ginebra.
Fernández de la
Masa, Guillermo (1986), “La comercialización y el abasto de productos
pesqueros. Análisis y perspectivas”, en Desarrollo
pesquero mexicano 1985-1986,
tomo ii, Secretaría de Pesca,
México, pp. 346-361.
Klett Traulsen,
Alexander (1996), “Pesquería del calamar gigante Dosidicus
gigas”, en M. Casas y
G. Ponce (eds.), Estudio del potencial pesquero y
acuícola de Baja California Sur,
vol. i, cib-cicimar-uabcs, México, pp.
127-149.
Markaida, Don Unai
(2001), Biología del calamar gigante Dosidicus
gigas Orbigny, 1835 (Cephalopoda:
Ommastrephidae) en el Golfo de California, México, tesis para cubrir parcialmente los
requisitos necesarios para obtener el grado de doctor en Ciencias, Centro de
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Ensenada, Baja
California, México.
Moctezuma
Hernández, Patricia (1989), “Canales de comercialización y de formación de
precios de los productos pesqueros”, en M. Siri y P.
Moctezuma (eds.), La pesca en Baja California Sur, Universidad Autónoma de Baja
California, Mexicali, B.C., México, pp. 145-164.
_____,
Alejandro Mungaray Lagarda
y Jesús Robles Villa (1989), “Estructura del consumo regional de productos
pesqueros”, en M. Siri y P. Moctezuma (eds.), La
pesca en Baja California Sur,
Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, B.C., México, pp. 165-183.
Palafox Moyers, Carlos Germán (2003), Análisis
socioeconómico de la pesca y la acuacultura en Sonora 1990-2002, Universidad de Sonora, Sonora,
México.
Pindyck, Robert y Daniel Rubinfeld
(2001), Microeconomía,
5ª ed., Prentice Hall, Madrid.
Presidencia de
la República, Poder Ejecutivo Federal (2003), Tercer
Informe de Gobierno,
Anexo estadístico, México, septiembre.
Rivera Parra,
Iván (2001), La pesquería del calamar gigante Dosidicus gigas (d´Orbigny, 1835)
en el Golfo de California,
tesis doctoral, Universidad de Colima, México.
Salinas Zavala,
Cesar Augusto, Susana Camarillo Coop, Arminda Mejía Rebollo, Saúl Sánchez Hernández, Carolina
Sánchez Verdugo, Marcelo González Angulo, Edwin Flores Quintana y Luis Felipe
Beltrán Morales (2003), Alternativas para fortalecer la
cadena productiva de la pesquería de calamar gigante, Centro de Investigaciones Biológicas
del Noroeste, La Paz, B.C.S., México.
_____ Coop, Arminda Mejía Rebollo, Saúl
Sánchez Hernández, Carolina Sánchez Verdugo, María Consepción
Luna Raya, Francisco Javier de la Cruz González, Alberto Aragón Noriega, Gastón
Bazzino Ferreri y Luis Felipe
Beltrán Morales (2004), Cadena productiva del calamar
gigante, segunda etapa: aseguramiento de la materia prima y determinación de
preferencias de consumo en México y en el mundo, Centro de Investigaciones Biológicas
del Noroeste, La Paz, B.C.S., México.
Valencia Aramburo, Moisés (1988) Economía
pesquera, Universidad
Autónoma de Sinaloa, Sinaloa, México.
Vázquez Cotera, Daniel y Pedro A. Villezca
Becerra (2000), “Forma funcional y modelos de respuesta censurada en el
análisis de consumo de atún, de pescados y mariscos en los hogares del área
metropolitana de Monterrey, Ensayos, Universidad Autónoma de Nuevo León,
Nuevo León, México, noviembre, xix
(2): 85-120.
Villezca Becerra, Pedro e Irma Martínez Jasso
(2002), “Efectos de factores socioeconómicos en el consumo de alimentos en el
Área Metropolitana de Monterrey”, Ciencia uanl, Nuevo León, México,
julio-septiembre, v (3): 367-357.
Zugarramurdi Aurora y María A.
Parín (1998), Ingeniería
económica aplicada a la industria pesquera, Documento Técnico de Pesca 351, fao, Roma-Italia.
Hemerografía
Cordova Murueta,
Julio Humberto (2005), “Potencian nutrientes del calamar gigante”, Reforma, sección Ciencia, 25de agosto.
Recursos electrónicos
Castro, Raúl
(2004), “Tienen empresas pesqueras
gran potencial para vender a Japón”, Milenio, 27 de septiembre.
Cifuentes Lemus,
Juan Luis, Pilar Torres García y Marcela Frías M. (1995), “El océano ix. La pesca”, en M. C. Farías (coord.),
La ciencia para todos, 2ª ed., Fondo de Cultura Económica,
México. http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/081/htm/oceano.htm,
12 de octubre 2004.
_____ (1997),
“El océano y sus recursos x.
Pesquerías”, en M. A. Pulido y M. C. Farías (coords.),
La ciencia para todos, 2ª ed., Fondo de Cultura Económica,
México,
http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/087/htm/oceano10.htm,
12 de octubre de 2004.
fao-Latinfoods (Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación-Oficina Regional de América Latina y el
Caribe) (2002), Tabla de composición de alimentos
de América Latina,
http://www.rlc.fao.org/bases/alimento/, 8 de noviembre 2004, (actualización: 24
de agosto de 2005).
http://www.caaarem.com.mx/COM/SPRENSA.NSF/0/67cc
6f8657f88586256f1c005d9b37?OpenDocument, 12 de octubre de 2004.
inegi (Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (2000), Encuesta
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares,
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/encuestas/hogares/enigh/2000/enigh.pdf,
19 de noviembre de 2004.
Martínez Jasso,
Irma (2001), “La disponibilidad de alimentos en México. Las hojas de balance
alimentario de la fao”,
Entorno Económico, Centro de Investigaciones Económicas, Universidad
Autónoma de Nuevo León, Nuevo León, México, mayo-junio, xxxix (232): 11-19, http://www.uanl. mx/facs/fe/publicaciones/entorno/may-jun01.pdf,
20 de noviembre de 2004.
onu-cepal (Organización
de las Naciones Unidas-Comisión Económica para América Latina y el Caribe)
(1991), Determinación de las necesidades de energía y
proteínas para la población de diez países latinoamericanos, http://www. paho.org/Spanish/dpm/shd/hp/hapl04_cepal_reqnut.pdf,
31 de agosto de 2005.
Profeco
(Procuraduría Federal del Consumidor) (2004), Quién es
quién en los precios de carne de pollo, cerdo, res, pescados y mariscos,
http://www.profeco.gob.mx/html/precios/quienesquien.htm, 9 de noviembre de
2004.
Sagarpa (Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), Dirección General de
Ganadería (2002), Consumo aparente y per cápita de
carnes,
http://sagarpa.gob.mx/Dggl>, 20 de febrero de 2002 (actualización: 26 de
febrero de 2002).
Ma. Consepción Luna Raya. Licenciada en economía agrícola por
la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (uaaan), Saltillo, Coahuila, y
maestra en ciencias en administración integral del ambiente por El Colegio de
la Frontera Norte (Colef), Tijuana, b.c.
Actualmente es estudiante de doctorado en el Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste (Cibnor, s.c.), La Paz, b.c.s. Es miembro del Proyecto
Binacional para Asuntos Ambientales entre el Colef y
la Compton Foundation, Inc.
(2001-2002), y miembro de la Sociedad Mexicana de Pesquerías desde mayo de
2005. Es consultora de tiempo parcial de wwf-México Programa Golfo de
California, y colaboradora en el proyecto “Cadena productiva de la pesquería de
calamar gigante, segunda etapa”, realizado por el Cibnor
y financiado y publicado por Conapesca (2004).
José Isabel Urciaga García. Licenciado en economía por la Universidad
Autónoma de Nayarit, México, y doctor en ciencias económicas y empresariales
por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Actualmente es
profesor-investigador en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (uabcs), y es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores (sni), académico nacional, de la
Academia de Ciencias Económicas, a.c., de la Sociedad Internacional de Ciencias
Regionales, y de la Red Internacional de Investigadores en Ciencias Sociales y
Humanidades. Sus líneas actuales de investigación son: desarrollo y
sostenibilidad, desarrollo territorial, regional y local, economía y política
de los recursos naturales y ambientales, economía y política del turismo,
análisis del mercado de trabajo, y econometría aplicada. Publicaciones recientes:
“Los rendimientos privados de la escolaridad formal en México”, Comercio
Exterior, vol. 52,
núm. 4, abril de 2002, pp. 324-330; “Las remesas. Una opción estratégica para
el financiamiento de desarrollo local”, en Jerjes
Aguirre y Oscar Pedraza, Migración internacional y remesas
en México,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México, 2004, pp.
101-114; “Turismo alternativo. Una estrategia de desarrollo del espacio rural
para Baja California Sur”, Prospectiva Económica, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, núm. 5, julio diciembre de 2004, pp. 177-197, y con Abelino
Torres, “Algunos aspectos importantes sobre la viabilidad de los distritos
industriales en la economía mexicana”, Expresión Económica, Facultad de Economía, Universidad de
Guadalajara, núm. 10, noviembre de 2003, pp. 12-32.
Cesar Augusto Salinas Zavala. Doctor en ecología marina por el
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada,
Ensenada, b.c;
investigador del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor, s.c.),
y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (sni). Sus líneas actuales de
investigación son: ecología marina y pesquerías. Publicaciones recientes:
“Sobre la respuesta al cambio climático en el noroeste de México”, CIENCIA, vol. 51, núm. 3, 2000, pp. 11-18;
con R. Morales-Azpeitia y J. López-Martínez, “La
pesca de calamar gigante (Dosidicus gigas) en el
Golfo de California”, JAINA, Boletín informativo EPOMEX, vol. 8, núm. 1, 1997, pp. 6-7; con
L. Brito-Castillo, E. Alcántara-Razo y R. Morales-Azpeitia,
“Water Temperatures in the Gulf of California in May and June 1996 and their Relation to the Capture of Giant Squid (Dosidicus
gigas, D;Orbigny, 1835)”, Ciencias
Marinas, vol. 26,
núm. 3, 2000, pp. 413-440, y con A. V. Douglas y H. F. Diaz,
“Inter-annual Variability
of ndvi
in Northwest Mexico. Associated
Climatic Mechanisms and Ecological Implications”, Remote Sensing and Environment,
vol. 82, núms. 2-3,
2001, pp. 417-430.
Miguel Ángel Cisneros Mata. Doctor en ciencias por la
Universidad de California. Actualmente es coordinador eco-regional del Programa
Golfo de California del Fondo Mundial para la Naturaleza (wwf-México). Sus líneas de
investigación son: formulación de modelos biológico-pesqueros, desarrollo y
conservación. Publicaciones recientes: con M. O. Nevárez-Martínez,
A. Hernández-Herrera, E. Morales-Bojórquez, A. Balmori-Ramírez y R. Morales-Azpeitia,
“Biomass and Distribution of the Jumbo Squid (Dosidicus
gigas; d’Orbigny, 1835) in
the Gulf of California, Mexico”, Fisheries Research, núm. 49, 2000, pp.
129-140, y con E. Morales-Bojorquez, Manuel O. Nevares-Martínez y Agustín
Hernández-Herrera, “Review of Assessment and Fishery Biology of Dosidicus gigas in the Gulf of
California, Mexico”, Fisheries
Research, núm. 54, 2001, pp. 83-94.
Luis
Felipe Beltrán Morales.
Licenciado en economía por la Universidad Autónoma de Baja California Sur (uabcs), y
doctor en ciencias ambientales por el Centro EULA de la Universidad de
Concepción, Chile. Actualmente es investigador y coordinador de Estudios
Ambientales del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor, s.c.),
miembro del Sistema Nacional de Investigadores (sni) y de la Asociación
Latinoamericana, profesor de la Maestría en Economía del Medio Ambiente y
Recursos Naturales de la uabcs,
y delegado de Medio Ambiente ante el
California Border Environmental
Cooperation Committee (cal/becc) y la
Comisión de las Californias (Comcal). Publicaciones
recientes: “Consumo sustentable como derecho-obligación para disfrutar de un
medio ambiente sano”, Región y Sociedad, vol. 14, núm. 23, 2002,
pp. 193-198; con F. García-Rodríguez, J. Borges Contreras, G. Sánchez-Mota y A.
Ortega Rubio, “Environmental and Socioeconomic
Multivariate Analysis of the Primary Economic
Sector of Mexico”, Sustainable
Development, vol. 11, núm. 2, 2003, pp. 77-83;
con H. A. González O., C. Cáceres-Martínez, H. Ramírez, S. Hernández-Vázquez,
E. Troyo-Diéguez y A. Ortega-Rubio, “Sustainability Development Analysis of Semi-intensive Shrimp Farms in Sonora, Mexico”, Sustainable
Development, vol. 11, núm. 4, 2003, pp. 213-222;
con F. García-Rodríguez, J. Borges-Contreras y A. Ortega-Rubio, “Apertura
comercial y medio ambiente”, Interciencia, vol. 27, núm. 5, 2002,
pp. 259-263, y con A. Ortega-Rubio, M. Lagunas, H. González, M. Soto y M.
Acevedo, “Environmental, Economic
and Social Effects caused by nafta in the Fishery Food
Companies of Baja California Sur, Mexico”,
Sustainable
Development, vol. 10, núm. 4, 2002, pp. 215-217.