Reflexiones sobre la contabilidad
ambiental en México
Patricia Rivera
Guillermo Foladori*
Abstract
Mexico has two measuring systems for sustainability: the Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas (System
of Economic and Ecological Accounts) which includes environmental measurements
in the Cuentas Nacionales
(National Accounts), and the Indicadores de Desarrollo Sustentable
(Sustainable Development Indicators) which take into account economical,
ecological, social and institutional variables.
In this study we analyse the main
methodological aspects of these tools and their results in terms of
sustainability, we also mention some of their theoretical and methodological
limitations. The main conclusions are that the environmental situation in
Mexico is deteriorating alarmingly, that the methodology of the Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas is not
transparent and that the results, which are limited to ecological
sustainability, are a faint reflection of the concept that development
sustainability is all about.
Keywords: Sustainable Indicators, Sustainable Development, Green Accounts, Mexico.
Resumen
México
cuenta con dos sistemas de mediciones de sostenibilidad: el Sistema de Cuentas
Económicas y Ecológicas de México, que incorpora mediciones ambientales en las
Cuentas Nacionales, y los Indicadores de Desarrollo Sustentable, que dan cuenta
de variables económicas, ecológicas, sociales e institucionales. En este
artículo realizamos un análisis de los principales aspectos metodológicos de
este instrumental y de sus resultados en materia de sostenibilidad, y señalamos
limitaciones teórico-metodológicas. Las principales conclusiones son que la
situación ambiental de México tiende a deteriorarse alarmantemente, que la
metodología del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas no es transparente,
y que sus resultados, al estar limitados a la sostenibilidad ecológica, son
reflejos tenues de lo que el concepto de desarrollo sostenible pretende
reflejar.
Palabras
clave: indicadores de sostenibilidad, desarrollo
sostenible, cuentas verdes, México.
*Doctorado
en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México.
Correos-e: aire_tierra11@yahoo.com.mx y fola@estudiosdeldesarrollo.net.
Introducción
La
introducción del concepto de desarrollo sostenible[1] (ds) ha conducido a la elaboración de
mediciones que intentan integrar los aspectos económico, social y ambiental.
Estas mediciones requieren establecer indicadores y, en algunos casos,
modificar los sistemas de cuentas nacionales. En este artículo se analiza la
propuesta mexicana. Se muestran las características esenciales de su
metodología, así como los principales resultados en materia ambiental. El caso
mexicano es importante porque constituyó la primera prueba piloto por parte de
las Naciones Unidas como tentativa de modificar las cuentas nacionales de los
países para que consideraran la problemática ambiental.[2]
En
este artículo se concluye que: a) la situación
ambiental en México tiende a deteriorarse alarmantemente, más allá de las limitaciones
de las metodologías analizadas; b) la metodología del
Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México (sceem) no es transparente, porque no hace explícitos los
valores con los que trabaja o las razones de la elección de variables, y c) resulta limitado utilizar instrumentos de
contabilidad ambiental que privilegian lo ecológico sobre lo social, como es el
caso de la metodología del sceem,
cuando el propósito es dar elementos para poner en práctica el concepto de ds.
El
artículo se divide en cinco secciones. En la primera se revisan las dos
iniciativas de medición ambiental emprendidas por México. En la segunda se
enfatiza en una de ellas, el sceem.
En la tercera se plantean los avances en materia de Indicadores de Desarrollo
Sostenible (ids) de México. En la
cuarta sección se analizan los principales resultados en el estado del ambiente
que se derivan de las mediciones y que coinciden con otras estimaciones en la
gravedad del problema. En la quinta sección se advierte sobre la falta de
transparencia y las limitaciones de la metodología.
1.
Las iniciativas de medición ambiental emprendidas por México
La
introducción del concepto de ds ha
conducido a la elaboración de mediciones que pretenden integrar los aspectos
económico, social y natural. Estas mediciones requieren indicadores y, en
algunos casos, hacer modificaciones a los sistemas de cuentas nacionales. Las
mediciones ambientales han ido cobrando importancia mundial con diferentes
grados de avance y desarrollo en cada país (véase anexo). México se incorporó a
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde) en 1994, lo que lo obligó a
realizar reportes ambientales periódicos (oecd,
2005). En ese marco, México desarrolló dos iniciativas: el sceem y los ids. Ambas iniciativas son responsabilidad del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi) y tienen cobertura nacional (Nieto, 2002). También
están basadas en los lineamientos de la Comisión de Desarrollo Sostenible (cds) de las Naciones Unidas (Claude,
1997: 127; Nieto, 2002: 12).
El
sceem es una cuenta satélite
dedicada al ambiente y elaborada como una extensión del Sistema de Contabilidad
Nacional, y tiene la intención de integrar las estadísticas económicas y
ambientales (inegi, 2004).
La
finalidad del sceem es compilar y
generar estadísticas e indicadores que describan el estado y los cambios en los
recursos naturales y el ambiente, y que puedan ser valuados monetariamente para
incorporar la dimensión ambiental a la contabilidad nacional. Esta información
serviría para medir los avances del país en términos de sostenibilidad,
incluyendo mediciones que reflejen la protección, prevención y conservación del
ambiente, y que ayuden a diseñar y poner en marcha estrategias y políticas de ds que faciliten la toma de decisiones
con criterio ambiental (Claude, 1997: 97; inegi,
1999; Martínez, 2000: 98; Martínez, 2002: 247; Nieto, 2002: 12).
Por
su parte, la segunda iniciativa, los ids,
es resultado de la colaboración de varias dependencias gubernamentales,[3] y
tiene como finalidad probar el paquete de indicadores generados por la Comisión
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en México (inegi, 2000b: 3; Nieto, 2002: 12). El
propósito es proporcionar a los expertos y al público en general un conjunto de
indicadores que contribuyan tanto al conocimiento de la problemática de la
sostenibilidad como a apoyar el diseño de estrategias y políticas de ds en el país;
al mismo tiempo, sentar las bases metodológicas que permitan continuar el
trabajo de elaboración y actualización de dichos indicadores (inegi, 2000b:
3).
En
términos generales, el objetivo de las dos iniciativas es brindar información
que permita evaluar el estado del país en función del ds. No obstante, mientras el sceem tiene el
propósito de valuar monetariamente determinadas variables ambientales que no
aparecen contabilizadas en el tradicional producto interno bruto (pib), como es
el caso de las reservas de minerales o el estado de contaminación del agua, los
ids
incluyen una base más amplia de dimensiones e indicadores.
2.
El Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México (sceem)
La
Environment Statistics Section de la United Nations Statistics Division (Unstat), el Banco
Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente trabajan,
desde principios de los años noventa, en la elaboración de metodologías que
unifiquen la contabilidad ambiental con los sistemas de cuentas nacionales. En
1993 se propuso el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada (scaei), explicado
en el Manual para una Contabilidad Económica y Ambiental Integrada (mceai), y que
tiene como finalidad la unificación de metodologías y comparaciones entre
países.[4]
Cada país debe ajustar el sistema a sus características y condiciones. En
México, el sistema ajustado se llama sceem.[5]
La
esencia del sceem
consiste en realizar un balance físico (cambios positivos y negativos) de los
recursos naturales, de los costos ambientales de esos cambios y, también, del
impacto económico de dichos costos en las variables macroeconómicas (Claude,
1997: 97; inegi,
2000a; Nieto, 2002: 12; Martínez, 2000: 98; Martínez, 2002). La cobertura del sceem es la
siguiente: petróleo, recursos forestales (maderables) y cambios en el uso del
suelo, recursos hídricos (agua subterránea), erosión del suelo, contaminación
del agua, contaminación del suelo y contaminación del aire. Los tres primeros
son recursos naturales cuya disponibilidad –al menos estimada o probada– y cambios cuantitativos registrados es
posible conocer.[6] Los cuatro temas restantes
están relacionados con la degradación del ambiente y se registran como flujos,
debido a que es difícil conocer su existencia y disponibilidad en un momento
determinado (inegi,
2004).[7]
El
método de medición empleado por el inegi consideró, al igual que el utilizado en los
indicadores macroeconómicos, dos entradas, una por la producción y otra por el
gasto, lo cual permite realizar cálculos para una misma variable con más de un
procedimiento. Esto posibilita evaluar su consistencia (inegi, 2004).[8]
Para
incorporar riqueza material no monetarizada a la
contabilidad económica, fue necesario establecer conceptos apropiados. La
modificación al concepto de activos significa, en términos teóricos, que los
recursos naturales dejan de ser considerados bienes libres y de oferta
ilimitada para convertirse en bienes escasos y posibles de ser monetizados
(Claude, 1997: 102; inegi,
2000a).
2.1. El concepto ampliado de “activos” como instrumento para
relacionar recursos físicos con medidas monetarias
Para
monetizar los balances físicos y transitar a un nuevo concepto metodológico de
la contabilidad ambiental fue necesaria la redefinición del concepto de
“activos” que tradicionalmente se empleaba en la contabilidad macroeconómica
(Claude, 1997: 102; inegi,
2000a).[9] El
inegi
(2000a) los clasifica en activos económicos producidos (Kep), activos económicos no producidos (Kenp), y activos ambientales no producidos (Kanp).
Los
activos
económicos producidos,
o Kep,
son bienes para consumo directo, o bienes de capital que sirven para obtener un
producto en forma de otros bienes y servicios (inegi, 2000a). Estos activos son
los tradicionalmente considerados en la contabilidad económica; por ejemplo,
construcciones, maquinaria y equipo e instalaciones.
Los
activos económicos
no producidos,
o Kenp,
son aquellos que, no obstante ser utilizados en la producción, no provienen de
proceso productivo alguno. Se trata de activos de origen natural que poseen la
característica de que puede establecerse propiedad sobre ellos (son factibles
de monopolio), y desde un punto de vista metodológico son cuantificables
(Claude, 1997: 102; inegi,
2000a). Estos activos no son tradicionalmente considerados en la contabilidad
económica hasta tanto no ingresan a un proceso productivo y se convierten en
activos producidos. La virtud de considerarlos en la contabilidad refleja la
preocupación por valorar las variaciones de stock.
Este stock, aun en su forma natural, constituye
riqueza física para el país; son ejemplos los bosques (naturales explotados),
el petróleo y el suelo.
Por
último, los activos
ambientales no producidos,
o Kanp,
son activos de origen natural que son afectados por la actividad económica,
pero poseen características tales que no permiten la apropiación. Incluyen
funciones que cumple la naturaleza en los ciclos de vida y productivos, pero
cuya capacidad no se transforma directamente en mercancía ni ingresa como valor
en las mercancías (inegi,
2000a). Es claro que tampoco estos activos son corrientemente considerados por
la contabilidad económica. En este caso, la intención de la metodología es
valorar determinadas funciones ambientales que no entran como materia prima
directa en los procesos productivos, pero cuya calidad es decisiva para la vida
humana y cuya degradación incide sobre la dinámica económica, como es el caso
del agua, el aire y los bosques naturales.
Al
asignársele a los recursos naturales y al ambiente la categoría de activos, su
tratamiento en la contabilidad económico-ambiental es similar al de los activos
económicos producidos. Pero para ello es necesario asignar a los recursos un
valor monetario y calcular los costos por agotamiento y degradación con el fin
de incluirlos en los flujos monetarios y calcular el producto interno neto
ecológico (pine).
En otras palabras, el pine
muestra la integración del concepto de acumulación neta y los costos por usos
ambientales (agotamiento y degradación ambientales).
2.2. Proceso de acumulación de activos económicos y ambientales
Las
variables relacionadas con los recursos naturales y el ambiente permiten
identificar tanto los cambios en los activos como la ampliación del concepto de
acumulación. El concepto de acumulación
se refiere al cambio en el balance de activos económicos producidos por la
incorporación de nuevos bienes de capital, a lo cual se le denomina acumulación
neta de activos económicos producidos (Almagro, 2004: 117; inegi, 2004: 8). Las cuentas
ambientales registran dos elementos adicionales al balance de los activos
económicos no producidos:
a) El primero se refiere al cambio en la
inversión de los activos económicos no producidos (DI Kenp), el cual resulta de la transferencia
de activos ambientales a las actividades económicas; por ejemplo, la
transferencia de la tierra, de bosques silvestres o de reservas minerales al
uso en actividades económicas. A su vez, estos cambios pueden incluir pérdidas
de activos económicos no producidos por concepto de contaminación o erosión de
suelo.
b) El segundo elemento representa el agotamiento
de los activos económicos no producidos (AGKenp), disminución de los recursos naturales
debido a su explotación (prácticamente imposible de recuperar); por ejemplo, el
petróleo.
En
suma, el concepto de acumulación neta de activos económicos (Abe) agrupa no sólo los cambios en los activos
producidos e inversión bruta (Ib), sino también las modificaciones que
registran los activos económicos no producidos, lo cual se expresa de la
siguiente manera:
(1)
Abe = I b – (D Ikenp
+ AG kenp)
Otro
elemento incorporado en el concepto de acumulación neta es el que se refiere a
los activos ambientales, denominado acumulación neta de activos ambientales (Akanp), que representa los cambios o
afectaciones en la calidad de los recursos ambientales resultantes de la
actividad. Aunque los activos ambientales no forman parte del proceso
productivo, se ven afectados por él e incurren tanto en un nivel de agotamiento
(AGkanp) –por ejemplo, bosques y fauna– como en el proceso de degradación (DGkanp)
–aire, agua o suelo–. A su vez se incluyen cambios en activos
ambientales no producidos (DIkanp) (Almagro, 2004: 117; inegi, 2004:
8).
(2)
Akanp= DIkanp – (AGkanp +DGkanp)
Existen
dos tipos de agotamiento: el de recursos naturales no producidos (AGkenp)
y el de recursos ambientales (AGkanp).
La
suma de las identidades (1) y (2) representa la acumulación bruta total, que
incluye: activos económicos producidos y no producidos, más el agotamiento de
los recursos naturales y la degradación del ambiente.
Con
base en la propuesta de clasificación de activos y su acumulación se llevó a
cabo la cuantificación de los balances y/o flujos en unidades físicas y,
posteriormente, en unidades monetarias para los temas referentes al agotamiento
del petróleo, los recursos forestales, el uso y erosión del suelo y la
contaminación del agua y del aire, considerándose el impacto que la actividad
productiva tiene sobre ellos. Así, aplicando esta metodología, desde el punto
de vista de la producción pueden calcularse los costos por agotamiento y
degradación, y, a partir del gasto, determinarse los activos no producidos y
las inversiones.
2.3. Cálculo del pine
ajustado ambientalmente por el método de la producción y el gasto
Para
la determinación del pine
fue necesario el acopio, evaluación y procesamiento de una gran cantidad de
información. Diversos métodos de valoración fueron aplicados a dicha
información con el propósito de confrontar y analizar los resultados derivados
de cada uno de ellos, y así elegir el que expresara de manera más precisa los
costos ambientales y los componentes de los balances (inegi, 2004) (véase cuadro 1).
Cuadro 1
Cálculo
del pine
por medio de la producción y el gasto
|
Método |
Procedimiento |
|
Producción |
pine = pin – (Cag + Cdg) |
|
|
Donde: |
|
|
pin =
producto interno neto |
|
|
Cag =
costos por agotamiento de recursos naturales |
|
|
Cdg = costos
por degradación del ambiente |
|
Gasto |
pine = C + G + (Abe
+ Akanp) + (X - M) |
|
|
Donde: |
|
|
C + G = consumo final |
|
|
Abe = Ib
– (D Ikenp + AG kenp)
acumulación neta de |
|
|
activos económicos |
|
|
Akanp = DIkanp –
(AGkanp + DGkanp)
acumulación neta |
|
|
de
activos ambientales |
|
|
X – M = exportaciones –
importaciones |
Fuente: Elaboración
propia con los datos de inegi
(2000a) y Almagro (2004).
2.3.1. Método de
producción
El
método de producción se determina a partir del pib, restándosele el agotamiento de los recursos naturales y el
deterioro del ambiente. Se contabiliza el agotamiento en los siguientes
recursos: petróleo, recursos forestales (maderables) y cambios en el uso del
suelo, así como los recursos hídricos (agua subterránea) (véase cuadro 2).
Cuadro 2
Variables
y métodos utilizados en el cálculo del pine por el método de producción
|
Tema |
Elemento cuantificado |
Método |
|
Agotamiento |
|
|
|
Petróleo |
Costos por agotamiento |
Renta neta |
|
|
de las reservas de petróleo |
|
|
|
en millones de
barriles |
|
|
Recursos forestales |
Tala de bosques maderables |
Costo de remediación |
|
(maderables) y |
y disminución de áreas |
(estimado por medio |
|
cambios de uso |
forestales por destinarse a |
de costos de |
|
de suelo |
otros usos económicos |
producción, |
|
|
(costo unitario promedio a |
mantenimiento, |
|
|
pagar por reposición de un |
reforestación y |
|
|
metro cúbico de madera |
cuidado de la planta) |
|
|
en rollo) |
|
|
Recursos hídricos |
Costo equivalente a devolver |
Renta neta |
|
(agua subterránea), |
el nivel de agua a los mantos |
|
|
sobreexplotación |
acuíferos en millones de m3 |
|
|
Degradación |
|
|
|
Erosión del suelo |
Costos de fertilización |
Renta neta
|
|
|
requeridos para mantener |
|
|
|
la productividad de la tierra |
|
|
|
(pérdida de nutrientes en |
|
|
|
miles de toneladas) |
|
|
Contaminación |
Residuos sólidos en miles |
Renta neta |
|
de suelo |
de toneladas |
|
|
Contaminación |
Descargas de agua residual |
Renta neta |
|
de agua |
en millones de m3 |
|
|
Contaminación
|
|
|
|
de aire |
Emisiones primarias en |
Renta neta
|
|
|
miles de toneladas |
|
Fuente: Elaboración propia con los datos de inegi (2004).
Para
el cálculo del agotamiento de petróleo, recursos forestales y cambios de uso de
suelo se utiliza el método de la renta neta, que es el gasto que se requiere
realizar para mantener el recurso natural en condiciones tales que continúe
generando ingresos (inegi,
2004).
En
relación con el petróleo, se calculan los costos por el agotamiento de los
yacimientos de reservas (su disminución en millones de barriles).[10]
Para los recursos forestales se calcula la tala de bosques maderables atendiéndose
a la disminución de m3 de madera en rollos, y para el agotamiento de
agua subterránea se asumió que el costo ambiental es equivalente a inyectar
agua en los mantos acuíferos en aquella fracción igual a la diferencia entre
volumen de extracción y la recarga natural (inegi, 2004: 10).
Para
el caso de la degradación se incluyen la erosión del suelo y la contaminación
de agua, aire y suelo, los cuales se determinan con el método de costos de
mantenimiento. La erosión del suelo es calculada a partir de los costos de
fertilizantes necesarios para mantener la productividad de la tierra, y la
contaminación de agua, aire y suelo se obtiene considerando las erogaciones que
serían necesarias para reducir o eliminar dicha contaminación (inegi, 2004).[11]
2.3.2. Método
del gasto
El
segundo método para calcular el pine se obtiene con base en las variables del gasto,
de los activos económicos producidos y no producidos, así como la relativa a
los activos ambientales (inegi,
2004: 10). Los métodos más utilizados para asignar el valor a los activos no
producidos son: renta neta, costo de uso[12] y
costo de mantenimiento. Los dos primeros se aplican alternativamente a los
aspectos de agotamiento, y el tercero a los de degradación (inegi, 2004: 8).
La
nueva cobertura de los activos y de sus balances en el concepto de acumulación
neta, así como la incorporación de los costos ambientales (agotamiento y
degradación), son los factores que permiten la ampliación del sistema contable
hacia el Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas Integrado.
3.
Los avances en materia de Indicadores de Desarrollo Sostenible (ids) de México
Ante
la convocatoria realizada por la cds en 1995 para llevar a cabo una prueba piloto
mundial de elaboración de ids,
el Instituto Nacional de Ecología (ine) y el inegi comenzaron, por separado, a involucrarse de
manera no oficial. En 1997, México se sumó formalmente al programa de trabajo
de ids,
junto a otros 21 países que habían decidido participar en dicha prueba piloto
mundial. De las dos instituciones mexicanas participantes, el ine quedó con
la atribución de diseñar la política ambiental de México, mientras que el inegi quedó
con la responsabilidad de integrar el sistema de información estadística y
geográfica (inegi,
2000b: 25).
Una
vez unificado el trabajo se identificaron vacíos, duplicaciones e
inconsistencias metodológicas y de información. Después se distribuyeron los
indicadores por temas o categorías según la responsabilidad de cada
institución. Son cuatro las áreas en que se distribuyen los indicadores:
ambientales, económicos, sociales e institucionales. Al inegi le correspondió la
elaboración de los indicadores económicos y sociales, mientras que al ine, los ambientales. Los indicadores
institucionales fueron distribuidos entre las dos instituciones según la
disponibilidad de información (inegi, 2000b: 26).
Como
resultado, México logró generar 113 indicadores de sostenibilidad de un total
propuesto de 134. Esa cantidad integra 97 elaborados de acuerdo con su
correspondiente hoja metodológica, más otros 16 elaborados alternativamente a
la metodología propuesta. De los no evaluados restantes, seis están en proceso
de desarrollo y otros 15 no responden a las prioridades nacionales de
información (inegi,
2000b: 29).[13] En la figura i se ilustra la distribución de los
indicadores en las cuatro áreas temáticas;[14]
pero, además, se muestra que la gran mayoría de los indicadores sólo registran
información nacional, lo cual conduce a generar diagnósticos de niveles macro,
y dificulta políticas regionales, estatales y municipales.
Figura i
Clasificación por área de los
indicadores generados por México
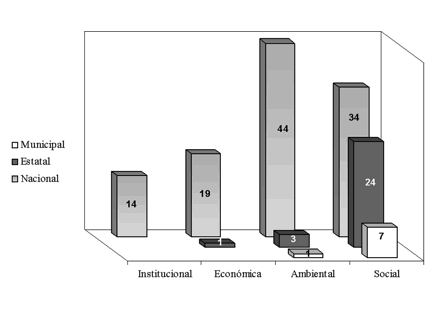
Fuente: Elaboración propia con base en inegi (2000b).
La
información estadística de los indicadores incluye una breve definición, la
categoría temática según la Agenda 21,
la clasificación de ubicación según el esquema Presión-Estado-Respuesta (per),[15] y
el propósito del indicador (inegi,
2000b: 30; Quiroga, 2001).
Se
cuenta con dos hojas generales de reporte de los indicadores.[16]
La primera se refiere al estado de desarrollo de los indicadores en cuanto a
información contenida, e incluye: la elaboración de indicadores según la
definición de cds,
indicadores en desarrollo e indicadores no disponibles, además de la
institución responsable en la elaboración de cada indicador. La segunda hoja de
reporte muestra la naturaleza y características en torno a la información
involucrada; básicamente informa: si es parte del programa nacional de
información, el método de captación de los datos, la frecuencia de actualización,
la cobertura geográfica y la disponibilidad y formato de acceso (inegi, 2000b:
30 y 31).
Las
categorías temáticas económica y social presentaron menores dificultades para
su elaboración, debido a los avances que el inegi ya tenía en esos rubros. La
categoría institucional sólo requirió esfuerzos adicionales de búsqueda de
información, pero todos los indicadores ya están disponibles. Finalmente, la
categoría ambiental fue la que presentó dificultades, por no existir
información básica previa o por falta de claridad o insuficiencia conceptual (inegi, 2000b:
33) (véase cuadro 3).
Cuadro 3
Balance
de los indicadores propuestos por la cds y los generados por México
|
Categoría del indicador |
Tipo
de indicador |
|||||||
|
|
Presión |
Estado |
Respuesta |
Total |
||||
|
|
Propuestos |
Generados |
Propuestos |
Generados |
Propuestos |
Generados |
Propuestos |
Generados |
|
Social |
13 |
13 |
21 |
16 |
7 |
6 |
41 |
35 |
|
Económico |
8 |
8 |
12 |
10 |
3 |
1 |
23 |
19 |
|
Ambiental |
22 |
18 |
18 |
14 |
15 |
12 |
55 |
44 |
|
Institucional |
0 |
0 |
3 |
3 |
12 |
12 |
15 |
15 |
|
Total |
43 |
39 |
54 |
43 |
37 |
31 |
134 |
113 |
Fuente: inegi (2000b).
4.
El estado del ambiente según los cálculos del pine y los Indicadores de
Desarrollo Sustentable
De
acuerdo con el sceem 1997-2002 (véase cuadro 4), los activos
forestales maderables y las reservas de petróleo muestran una disminución media
anual por agotamiento de 0.87 y 2.40%, respectivamente. El agua subterránea,
por su parte, presenta una tasa media de sobreexplotación de 2.23% para el
mismo periodo.
Cuadro 4
Balances
físicos de los recursos naturales 1997-2002
|
Recursos1 |
Unidades de medida |
1997 |
2002 |
tmca2 |
|
Forestal
(bosques) |
Millones
de m3 de |
2,377 |
2,275 |
(0.87) |
|
|
madera en rollo |
|
|
|
|
Petróleo (reservas totales) |
Millones
de barriles |
56,505 |
50,032 |
(2.40) |
|
Agua (disponibilidad) |
Millones
de m3 |
(5,949) |
(6,642) |
(2.23) |
|
Contaminación del aire por emisiones primarias |
Miles de
toneladas |
40,155 |
53,924 |
6.07 |
|
Contaminación del suelo por residuos sólidos
municipales |
Miles de
toneladas |
31,512 |
35,820 |
2.60 |
|
Contaminación del agua (descargas de agua residual) |
Millones
de m3 |
19,215 |
21,608 |
2.37 |
|
Erosión de suelos (pérdida de nutrientes) |
Miles de
toneladas |
637,098 |
768,730 |
3.83 |
1
Los recursos
forestales, el petróleo y el agua fueron calculados determinando el balance de
cierre = balance apertura +/- cambios; las contaminaciones de aire, suelo y
agua, por medio de flujo de emisiones contaminantes; y la erosión de suelo, por
medio de flujo.
2
Tasa media de
crecimiento anual.
Fuente: inegi (2004).
Se
calcula una tasa promedio anual de emisión de contaminantes que afectan el
aire, el suelo y el agua de 6.07% (bióxido de azufre, óxido de nitrógeno,
hidrocarburos, monóxido de carbono y partículas suspendidas). Por su parte, los
residuos sólidos de hogares y actividades productivas crecen a una tasa anual
de 2.60%, lo cual contamina el suelo. Además, un estudio de erosión arrojó una
tasa promedio anual de 3.83%.
Por
otra parte, un estudio de agua realizado por el inegi (2004:13), y que incluye
indicadores de contaminación tales como demanda bioquímica de oxígeno, demanda
química de oxígeno, sólidos suspendidos, sólidos disueltos totales, sólidos
totales y nitrógeno, refleja un crecimiento promedio de contaminación de 2.4%
anual.
En
su conjunto, el impacto económico del deterioro ambiental en el pib o, –dicho
de otra manera, los Costos Totales de Agotamiento y Degradación Ambiental (ctada)–,
equivale a 10.5% promedio anual, y representa las erogaciones que la sociedad
en su conjunto tendría que efectuar para remediar o prevenir el daño ambiental
(inegi,
2004: 13) (véase cuadro 5).
Cuadro 5
Comparación
de pib
deduciendo la depredación de los recursos naturales, 1997-2002
|
Año |
pib |
ccf |
pin |
ctda |
pibe |
pine |
pine/pin |
pine/pib |
ccf/pib |
ctda/pib |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997 |
3’174,275 |
323,507 |
2’850,768 |
344,054 |
2’830,221 |
2’506,714 |
87.9 |
89.2 |
10.2 |
10.8 |
|
1998 |
3’846,350 |
397,224 |
3’449,126 |
418,104 |
3’428,246 |
3’031,022 |
87.9 |
89.1 |
10.3 |
10.9 |
|
1999 |
4’593,685 |
461,860 |
4’131,825 |
502,161 |
4’091,524 |
3’629,664 |
87.8 |
89.1 |
10.1 |
10.9 |
|
2000 |
5’490,757 |
525,596 |
4’965,161 |
572,152 |
4’918,605 |
4’393,009 |
88.5 |
89.6 |
9.6 |
10.4 |
|
2001 |
5’811,346 |
568,522 |
5’242,824 |
593,634 |
5’217,712 |
4’649,190 |
88.7 |
89.8 |
9.8 |
10.2 |
|
2002 |
6’256,382 |
617,369 |
5’639,013 |
623,075 |
5’633,307 |
5’015,938 |
89.0 |
90.0 |
9.9 |
10.0 |
|
|
Promedio
del periodo |
|
88.3 |
89.5 |
10.0 |
10.5 |
||||
Nota: pib
= producto interno bruto, ccf
= consumo de capital fijo, pin =
producto interno neto, ctda
= costos totales por agotamiento y degradación ambiental, pibe = producto interno bruto ecológico,
pine =
producto interno neto ecológico.
Fuente:
inegi
(2004).
Más
alarmantes son las proyecciones, ya que de continuar las tasas de crecimiento o
las condiciones actuales de agotamiento y degradación, todo el pib del año
2002 debería haber sido destinado a resarcir los daños de los últimos 10 años (inegi, 2004:
13).
La
comparación entre los gastos de protección ambiental –que son de 33,099
millones de pesos y corresponden a 0.53% del pib–, y los gastos derivados de la degradación y agotamiento,
–que son de 623,075 millones de pesos y corresponden a 10.5% del pib (inegi, 2004)–
muestra que existe un enorme rezago en recursos económicos destinados a la
sostenibilidad ambiental.[17]
El
pine se
basa exclusivamente en indicadores ambientales. No así los ids, que incluyen indicadores
ambientales, institucionales, económicos y sociales. Dada la amplitud en áreas
y cantidad de indicadores que el ids incluye, se considera que México cumple con los
requisitos internacionales de información ambiental gracias a un sistema de
señales que facilita la evaluación del progreso del país hacia el ds y que es la
base metodológica para continuar con la elaboración y actualización en el trabajo
de los indicadores (Quiroga, 2001: 9). Sin embargo, el hecho de que los
indicadores se presenten de manera desagregada dificulta hacerse una imagen
global de la situación ambiental, o jerarquizar dentro del conjunto aquellos
más significativos para el país.
Los
pobres resultados en materia de sostenibilidad ambiental obtenidos por el inegi son
confirmados por otras estimaciones. Con los datos generados en el sceem,
Martínez (2002) desarrolló el Índice de Sustentabilidad Ambiental (isa)
–una metodología propuesta por Pearce y Atkinson (1993)–. El isa
asume que el capital natural puede ser sustituido plenamente por el capital
producido. De allí que la economía resulta sostenible cuando se ahorra más que
la depreciación combinada de las dos formas de capital (véase cuadro 6).
Cuadro 6
Índice de
Sustentabilidad Ambiental (isa)
|
Z = (S/Y) – (M/Y) – (N/Y) |
|
Z =
Indicador de sustentabilidad S =
Ahorro M =
Valor de la depreciación de capital producido N =
Valor de la depreciación de capital natural Y =
Ingreso |
Fuente: Pearce y Atkinson (1993).
En
este índice, Pearce y Atkinson
(1993) proponen tres valores para los resultados obtenidos. Si Z es mayor que 0 se está en una situación donde la
economía está creciendo de manera sostenible. Si Z es menor que 0, la economía es no sostenible. Por
último, cuando Z es igual 0 se trata de
una economía marginalmente sostenible. Al aplicar el índice de Sustentabilidad
Ambiental de Pearce y Atkinson
a México, Martínez (2002) encuentra que este país está en situación “no sustentable”, a excepción del año 1990.[18]
En el cuadro 7 se resumen las críticas de Martínez al sceem.
Almagro
(2004) también hizo un recuento de los avances de la contabilidad ambiental
mexicana. Efectuó algunas comparaciones con los resultados del sceem y concluyó
que la tendencia de México es preocupante en relación con el objetivo de
alcanzar un desarrollo con sostenibilidad. Esta tendencia es confirmada por el inegi (2004)
en su cuadro de Balances Físicos de los Recursos Naturales 1997-2002, al mostrar el agotamiento de recursos
naturales y la degradación ambiental en unidades físicas.
El
Environmental Sustainability
Index (esi) una iniciativa del Foro Económico Mundial, y es
desarrollado por las universidades de Yale y de Columbia. Su objetivo es
conformar un índice mejor que el del pib para medir el avance de los países en el camino
hacia la sostenibilidad. Utiliza 76 variables que se agregan por temas en 21
indicadores, que abarcan aspectos relativos a recursos naturales,
contaminación, manejo ambiental, contribuciones a la protección del ambiente
mundial y capacidad de la sociedad para mejorar su desempeño ambiental en el
tiempo (Esty et al., 2005). En la tercera versión de este índice,
divulgada en enero de 2005, México quedó en el lugar 95 en una lista de 146
países. El primero fue Finlandia, y el último, Corea del Norte. Estados Unidos
quedó en el lugar 45. Dentro del conjunto de valores calculados por país para
las diferentes variables, el menor valor que obtuvo México fue en la
administración global, la cual manifiesta que el país no es cuidadoso de sus
presiones ambientales transfronterizas, por lo que fue castigado en el puntaje.
Donde México obtuvo mejor puntaje fue en la reducción de la vulnerabilidad
humana, una variable que incluye salud ambiental, sustento humano básico y
reducción de la vulnerabilidad frente a desastres naturales. En suma, los
resultados arrojados por el esi
2005 colocan a México en una posición desventajosa, abajo del promedio general
de los países analizados, y señalan la necesidad de esfuerzos relativos a la
gestión ambiental nacional.
Cuadro 7
Críticas
al Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México (Martínez, 2002)
|
Temas
comentados |
Ítems |
Comentario |
|
Sostenibilidad débil |
Sustitución del capital |
|
|
o fuerte |
natural por el producido |
l El cálculo del pine supone que los bienes producidos son sustitutos perfectos del capital natural. |
|
|
|
l En el cálculo del pine, los activos ambientales son tratados como activos
económicos producidos. Pero resulta complicado conocer la tasa de desgaste de
los activos naturales.1 |
|
|
|
l Cuando el pine incorpora gastos ambientales para remediación o mantenimiento, no se sabe si el costo invertido contribuirá a mejorar o frenar el deterioro.2 |
|
Limitantes metodológicos |
Evaluación económica |
l Hasta el momento, los cálculos del pine se han elaborado por el lado de la oferta económica; falta hacerlo por el de la utilización de los bienes y servicios, así como calcular el valor agregado y el ingreso nacional disponible. |
|
Limitación
de los conceptos utilizados por el pine |
Sector informal, autoconsumo, etc. |
l No incorporar el sector informal, el autoconsumo y el trabajo familiar. |
|
|
Biodiversidad |
l Las cuentas ambientales no incorporan la pérdida de la biodiversidad. |
|
|
Salud ambiental |
l El pine no incluye gastos de pensiones, seguros médicos e indicadores de salud causados por contaminación atmosférica. |
|
|
Vulnerabilidad a desastres naturales |
l El pine no incluye los daños causados a la propiedad y la pérdida de capacidades productivas provocadas por los desastres naturales. |
|
|
Capital humano |
l El pine
no incorpora el concepto de capital humano (acumulación de conocimientos
ancestrales). |
1 En este punto hay que recordar que no
todos los recursos ambientales tienen el mismo desgaste; los que están
estrechamente relacionados con las actividades económicas tendrían tasas de
degradación ambiental más elevadas, y el cálculo para aquellos como el aire, el
agua y el uso del suelo sería mucho más complejo.
2
Cuando se invierte, por ejemplo, para salvaguardar una Área Natural Protegida (anp) o una
reserva de la biosfera, es difícil conocer si esta inversión física logrará, en
un lapso de varios años, cambiar el inventario natural y/o si existe alguna
mejora que frene el deterioro.
5.
Limitaciones metodológicas
El
primer problema con el que se enfrenta quien pretende entender la metodología
utilizada en el sceem
es la falta de transparencia en la información. En términos sociológicos y
administrativos, la metodología adolece de falta de accountability, o de un mecanismo de rendición de
cuentas que explique el procedimiento seguido. Según Schedler
(2004), la rendición de cuentas incluye tanto la obligación de los funcionarios
de informar y justificar sus decisiones públicamente (answerability), como la sanción en caso de violación
de deberes públicos (enforcement). En México, Ugalde (2002) considera la rendición
de cuentas como una obligación. La falta de transparencia en la información se
manifiesta de dos maneras. Por un lado, no está explícita en la metodología la
razón por la cual se eligen determinadas variables para medir el estado del
ambiente. En realidad, la única información que se brinda para justificar la
elección de variables es haber revisado la información estadística disponible
en instituciones públicas y privadas.[19]
Los
documentos son claros en cuanto a las fuentes teóricas y metodológicas que se
utilizan, como en el caso de la Agenda 21;[20]
también en el hecho de que la metodología es un esfuerzo internacional y, en
ese sentido, se ajusta a varios criterios y a la necesidad de adecuarse a los
lineamientos del scn
de 1993.[21] De igual forma, es claro
el principio rector de incorporar variables en las cuales la actividad
productiva y de consumo impacte de forma significativa los ecosistemas. Pero no
hay explicaciones de por qué determinadas actividades económicas impactan en
mayor o menor medida en los ecosistemas;[22]
tampoco sobre cuáles son los criterios mediante los cuales se eligen unas
variables y no otras.[23]
Por
otro lado, tampoco es transparente la forma en que se realizan las
estimaciones. El lector interesado en conocer cuál es el costo de remediación
del agotamiento de
los recursos forestales (maderables),[24]
por ejemplo, se pregunta: ¿cómo calcularon el valor de reposición de una unidad
de madera en rollo? Esta falta de valores para cada variable también impide que
la metodología sea utilizada para información municipal o estatal que pueda
obtenerse. La contabilidad ecológica llega a un resultado numérico agregado
nacional sin ofrecer información estatal, y, lo que es peor, sin establecer los
valores para cada una de las variables. Al lector no le queda más alternativa
que confiar y contentarse con generalidades acerca de las fuentes utilizadas.[25]
Otro
tipo de comentario crítico que puede hacerse a las mediciones ambientales
mexicanas es el bies ecologista de la metodología. Los problemas de
insostenibilidad social no son considerados por sí mismos, sino en la medida
que causan insostenibilidad ecológica. Lo que la metodología mide es el uso y
la velocidad con que se explotan y degradan los recursos naturales mediante las
variables de agotamiento y degradación, pero nada hay sobre las causas sociales
que los originan. De esta manera, la metodología sólo considera la
manifestación técnica de un fenómeno social. La medición de la degradación del
suelo, por ejemplo, remite a prácticas agropecuarias insostenibles. Pero a
estas técnicas se llega por una presión de determinadas condiciones sociales.
La pobreza y la competencia mercantil, por ejemplo, son de las más importantes
causas sociales que propician ese tipo de técnica ecológicamente insostenible.
Al repararse exclusivamente en la manifestación del fenómeno –la degradación del suelo o el
agotamiento de los recursos naturales–,
se capta solamente la causa técnica y su manifestación ecológica, lo que tiene
claramente que ver con la sostenibilidad ecológica o ambiental. Pero nada se
dice sobre la sostenibilidad social, que también es parte integrante y con
igualdad de jerarquía del concepto de ds (Foladori
y Tommasino, 2005).
Haciendo
un análisis de aquellos indicadores de la categoría social de los ids puede
identificarse que muchos de ellos son de dudosa eficacia, derivada de los
sesgos en su cálculo y de la información que se recaba. Los que están basados
en promedios, por ejemplo, dicen poco sobre la situación real del país, ya que
ocultan la diferenciación e iniquidad; es el caso, por ejemplo, del pib por
habitante. Otros tienen dudoso origen, como las tasas de migración, que sólo
recogen los movimientos de población dentro de la República Mexicana, cuando el
flujo migratorio internacional neto anual aumentó 12 veces en el curso de las
últimas tres décadas y media, y cuando pasó de un promedio anual de 28 mil
migrantes en los años sesenta, a 138 mil en los setenta, a 235 mil en los
ochenta, y a 328 mil en los noventa (Conapo, 2004).
Otros
indicadores, sin embargo, muestran la cruda realidad; por ejemplo, cuando se
señala que por debajo de la línea de pobreza ha estado más de 15% de la
población desde el año de 1984, y que el porcentaje ha aumentado hasta el
último dato del año 1992. También es alarmante que el Índice de Gini, que muestra la desigualdad en el ingreso, haya
aumentado entre 1984 (0.4292) y 1994 (0.4770), aunque tuviese un retroceso en
la última cifra correspondiente a 1996 (0.4558). Las diferencias entre género
son notorias en todos los indicadores, como en el ingreso, donde las mujeres
ganan alrededor de 70% de lo que ganan los hombres. Otro tasa alarmante es la
de la mortalidad infantil: 28 por cada mil a mediados de los noventa.
El
resultado general de los datos del pine, y de los que brindan los ids, no muestra una mejoría en el
camino hacia el ds
mexicano. Considérese un solo dato social, aunque sumamente elocuente: la
migración internacional. La migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha sido
una constante por más de un siglo, pero los niveles a los que ha llegado en la
última década y el impacto que tiene actualmente en la economía obliga a una
reflexión. México es el principal emisor de migrantes en el mundo, con un flujo
promedio anual hacia Estados Unidos de 400,000 personas y una población de
origen mexicano establecida en ese país superior a los 26 millones. Se trata
además del principal receptor de remesas del mundo. Para 2004, éstas alcanzaron
16,600 millones de dólares (La Jornada,
2005). Es decir, México vive de la venta de sus recursos no renovables y está
convirtiendo a su fuerza de trabajo, un recurso tradicionalmente renovable, en
uno no renovable como consecuencia de la creciente migración sin retorno.
En
suma, es claro que la intención del pine es ‘corregir’ las cuentas nacionales e
incorporar la riqueza material no monetarizada, pero
el mensaje que transmite inevitablemente oculta todo tipo de problemas de
sostenibilidad social y, por tanto, muchos del ds. Este bies ecológico no puede
ser superado con el sistema de ids que México también elabora, y que incluye
indicadores económicos, sociales e institucionales, además de los ambientales.
No puede serlo porque mientras el sceem consolida la información y la presenta en un
solo dato, al estilo del pib,
los ids
son más de cien, y al no presentar ningún tipo de agregación tienen la ventaja
de no mezclar cosas diferentes, pero también la desventaja de ser menos
contundentes al momento de divulgar los resultados. De manera que si a la
información propiamente ambiental se le incorporan datos de sostenibilidad
social, el panorama mexicano sería, en términos de ds, seguramente peor.
Conclusiones
Las
mediciones ambientales cobran cada vez más importancia en el ámbito global al
tratar de cristalizar el concepto de ds. México intenta reproducir los estándares
internacionales de información ambiental por medio de sus iniciativas: las
cuentas ambientales que amplían el concepto de desarrollo económico integrando
los costos de agotamiento y degradación ambiental; y la generación de
indicadores, los cuales son un punto de referencia para uniformar criterios en
torno al concepto internacional de ds. A pesar de los avances que representan estas
mediciones para México, no puede hablarse de una complementariedad entre ambas.
Mientras el pine
corrige las cuentas nacionales incorporando la riqueza material no monetarizada mediante un dato consolidado y considerando
exclusivamente los aspectos ambientales, los ids incluyen aspectos económicos,
sociales, institucionales y ambientales, sin presentar ningún tipo de
agregación.
Los
balances físicos de recursos naturales en el cálculo del pine exponen un incremento en la
erosión de suelos y en la contaminación de aire, agua y suelo, mientras que hay
una disminución en recursos forestales, petróleo y agua subterránea, lo cual
muestra la degradación y el agotamiento de recursos en México. A pesar de que
sólo se integran ciertos recursos en el análisis, el impacto negativo de la
actividad económica sobre los recursos naturales es contundente y muestra un
deterioro mayor a 10% del pib
anual. Esto significa que México no solamente no mantiene su ‘salud ambiental’,
sino que ya requeriría de 10% anual de la actividad económica para reponer los
daños. Considerando que muchos de estos daños son irreversibles, sea porque
corresponden a extracción de recursos no renovables, como el caso del petróleo,
sea porque ilustran sobre un grado de deterioro que hace inviable su fácil
recuperación, como es el caso de la erosión en grados graves y muy graves,
puede afirmarse que gran parte del daño ambiental es también irreversible.
Los
ids, por otra parte, ofrecen información,
en la mayoría de los casos, sólo para el país, lo cual limita la generación de
estudios en otros planos (estatal y municipal), y convierte en discutible la
estimación de algunos indicadores.
Los
resultados desalentadores son confirmados por otras estimaciones que concluyen
que la tendencia del país es preocupante en relación con el objetivo de
alcanzar un desarrollo sostenible.
Lamentablemente,
desde el punto de vista de los investigadores interesados y público
profesional, la metodología empleada en el cálculo del pine no es suficientemente
transparente, porque no está explícita la razón de la elección de las variables
y porque no da cuenta de los valores sobre los cuales se estiman los resultados
de las variables. Además, este nuevo índice no considera problemas referentes a
la sostenibilidad social, lo cual coloca a la ecología fuera de cualquier
contexto social.
Anexo
Algunas experiencias de sistemas de indicadores ambientales y/o de desarrollo sostenible en países seleccionados
|
País |
Año |
Nombre |
Categoría |
Institución involucrada |
Descripción |
|
Canadá |
1989 |
Sistema de |
Ambiental |
Ministerio Ambiental |
Los indicadores se han desarrollado |
|
|
|
indicadores |
|
de Canadá |
desde 1989; son 43 indicadores en |
|
|
|
ambientales: |
|
|
18 áreas o temas ambientales clave |
|
|
|
nacionales y |
|
|
|
|
|
|
regionales |
|
|
|
|
|
2003 |
Serie de |
Ambiental |
National Indicators and |
Agrupa 13 indicadores en 4 temas: |
|
|
(Environment |
indicadores |
|
Reporting
Office of |
sistemas ecológicos de soporte de
vida, |
|
|
Canada,
2003) |
ambientales |
|
Environment Canada |
salud humana y bienestar, recursos |
|
|
|
nacionales de |
|
|
naturales sostenibles, y actividades |
|
|
|
Canadá 2003 |
|
|
humanas |
|
Holanda |
1991 |
Indicadores |
Ambiental
|
Gobierno Holandés. |
Asociados a un Programa Ambiental |
|
|
|
ambientales |
|
Ministerio de Vivienda, |
1992-1995 (focos de política |
|
|
|
|
|
Planeamiento del |
ambiental) |
|
|
|
|
|
Territorio y el Ambiente |
|
|
|
1993 |
|
|
|
|
|
|
http://internati |
Indicadores |
Ambiental |
Instituto Nacional de |
|
|
|
onal.vrom.nl/ |
ambientales del |
|
Salud Pública |
|
|
|
pagina.html |
funcionamiento |
|
y Ambiente
|
|
|
|
?id=7358 |
de la política |
|
|
|
|
Colombia |
1996 |
Sistema de |
Ambiental |
Unidad de Política |
256 indicadores simples identificados |
|
|
|
información |
|
Ambiental del |
y clasificados en una matriz de doble |
|
|
|
par la planifi- |
|
Departamento Nacional |
entrada por área temática, variable y |
|
|
|
cación y
la |
|
de Planeación (dnp) y |
categoría. Este sistema surge como |
|
|
|
gestión ambiental |
|
el Centro Internacional |
herramienta para monitorear el avance |
|
|
|
|
|
de Agricultura Tropical |
de
las políticas del Plan Nacional de Desarrollo
|
|
|
2000 |
Sistema unificado |
Ambiental |
Ministerio de Medio |
Inicio de la segunda etapa: necesidad |
|
|
|
de indicadores de |
|
Ambiente, dnp, |
de información a escala nacional, |
|
|
|
gestión ambiental |
|
Departamento Nacional |
regional y local |
|
|
|
|
|
de Estadística e Instituto |
|
|
|
|
|
|
de Hidrología, |
|
|
|
|
|
|
Meteorología y Estudios |
|
|
|
|
|
|
Ambientales |
|
|
|
2001 |
Sistema de
|
Ambiental |
Ministerio de Medio |
Este sistema agrupa 26 indicadores |
|
|
(Ministerio |
indicadores de |
|
Ambiente. Asesoría |
sobre el estado de los recursos |
|
|
de Medio |
sustentabilidad |
|
técnica de la Cepal
y |
naturales en Colombia y la |
|
|
Ambiente, |
ambiental |
|
apoyo financiero del pnud |
sostenibilidad ambiental. Recoge las |
|
|
Colombia, |
|
|
(Comité Interinstitucional |
dos experiencias anteriores de 1996 |
|
|
2005) |
|
|
de Indicadores) |
y 2000
|
|
España |
1996 y 1998 |
Sistema español |
Ambiental |
Ministerio de Medio |
Se publicaron las subáreas
de |
|
|
|
de indicadores |
|
Ambiente |
biodiversidad y bosques (1996), |
|
|
|
ambientales
|
|
|
atmósfera y residuos (1998), y agua y |
|
|
|
|
|
|
suelo (1998) (quedaron pendientes las |
|
|
|
|
|
|
áreas de medio urbano y costas, y |
|
|
|
|
|
|
medio marino) |
|
|
2005 |
Banco público |
Ambiental |
|
Los indicadores se estructuran en 14 |
|
|
(Ministerio |
de indicadores |
|
|
áreas, de las cuales sólo aire, energía, |
|
|
de Medio |
ambientales |
|
|
industria, medio urbano y residuos |
|
|
Ambiente, |
|
|
|
se encuentran disponibles |
|
|
España, 2005) |
|
|
|
|
|
Reino |
1996 |
Indicadores de |
Económica, |
Grupo de Trabajo |
De 300 indicadores originalmente |
|
Unido |
|
desarrollo |
social y |
Interdepartamental |
pensados se hizo una selección |
|
|
|
sustentable para |
ambiental |
|
organizando en 21 familias y |
|
|
|
el Reino Unido |
|
|
aplicando el criterio de relevancia |
|
|
|
|
|
|
política |
|
|
2005 |
Indicadores de |
Económica, |
Environment Statistics |
Desarrollo de 20 indicadores que |
|
|
(Department for |
desarrollo |
social y |
and Indicators (esi) |
integran los esfuerzos de indicadores |
|
|
Environment |
sustentable |
ambiental |
Division, Defra |
de desarrollo sostenible anteriores |
|
|
[...], 2005) |
|
|
|
(1990 y 1999) |
|
Costa Rica |
1997 |
Sistema de |
Ambiental |
Ministerio de |
13 rubros que corresponden a |
|
|
|
indicadores |
|
Planificación Nacional |
indicadores de tipo ambiental |
|
|
|
sobre desarrollo |
|
y Política Económica |
|
|
|
|
sustentable |
|
|
|
|
|
1999 |
Sistema de |
Económica, |
Ministerio de |
Grupo, subgrupo e indicadores. Series |
|
|
(Ministerio de |
indicadores |
social y |
Planificación Nacional |
históricas estadísticas 1985-1999. |
|
|
Planificación |
sobre desarrollo |
ambiental |
y Política Económica |
Integra las dimensiones de la Comisión |
|
|
[...], 2005) |
sustentable
|
|
hasta 1998, y en |
de Desarrollo Sustentable: capítulos |
|
|
|
|
|
la actualidad, Observatorio |
de la Agenda 21 |
|
|
|
|
|
del Desarrollo |
|
|
Chile |
1998 y 2000 |
Sistema de |
Soporte físico |
Comisión Nacional de |
Con base en la división política |
|
|
(Blanco et al., |
familias. |
-ambiental de |
Medio Ambiente del |
administrativa del país (13 regiones). |
|
|
2001) |
Indicadores |
la economía; |
Gobierno de Chile |
Enfoque sistémico y participativo. |
|
|
|
regionalizados de |
acceso y |
|
Inspiradas en el esquema que relaciona |
|
|
|
desarrollo |
apropiación de |
|
la biosfera y el subsistema social |
|
|
|
sostenible. |
satisfactores |
|
y económico humano. Categorizados |
|
|
|
(Publicación de |
de necesidades |
|
en tres grupos de acuerdo con la |
|
|
|
3 primeras |
humanas; |
|
disponibilidad de estadísticas |
|
|
|
regiones piloto, |
sistemas de |
|
primarias para calcular el valor del |
|
|
|
1998)
2000 |
soporte vital; |
|
indicador: disponibilidad inmediata |
|
|
|
publicación del |
y respuesta |
|
(A), mediata (B) y ulterior (C) |
|
|
|
resto de regiones |
social e |
|
|
|
|
|
|
institucional |
|
|
|
Estados |
1998 |
Indicadores de |
Económica, |
Equipo interagencial
en |
Inspira en per,
divide la categoría de |
|
Unidos |
|
desarrollo |
social y |
indicadores de desarrollo |
estado en: a)
activos y pasivos de |
|
|
|
sustentable |
ambiental
|
sostenible
|
largo plazo, y b)
resultados |
|
|
|
|
|
|
corrientes. Incorpora la visión de |
|
|
|
|
|
|
acervo y flujo
(generaciones futuras) |
|
|
2001 |
Sistema |
Económica, |
U.S. Interagency |
En este reporte se presentan 40 |
|
|
(U.S. |
experimental de |
social y |
Working Group on |
indicadores que representan avances |
|
|
Interagency |
indicadores de |
ambiental |
Sustainable Development |
de los indicadores anteriores |
|
|
Working |
desarrollo |
|
Indicators |
(revisiones y reemplazos para incluir |
|
|
Group
[…], |
sustentable en |
|
|
datos más cercanos al concepto de |
|
|
2001) |
Estados Unidos |
|
|
desarrollo sostenible). La finalidad es |
|
|
|
(Sustainable |
|
|
aumentar la integración y simplicidad |
|
|
|
Development in |
|
|
de los indicadores |
|
|
|
the United States, |
|
|
|
|
|
|
an
Experimental |
|
|
|
|
|
|
Set of Indicators) |
|
|
|
|
México |
1999 |
Indicadores de |
Social, |
Instituto Nacional de |
Prueba piloto de la cds, logra 113 de |
|
|
http://www. |
desarrollo |
económica, |
Ecología y el Instituto |
los 134 indicadores propuestos (16 de |
|
|
inegi.gob.mx/ |
sustentable |
ambiental e |
Nacional de Estadística, |
carácter alternativo). Mayor capacidad |
|
|
prod_serv/ |
|
institucional |
Geografía e Informática |
en temas institucional, social y |
|
|
contenidos/ |
|
|
|
económico |
|
|
espanol/ |
|
|
|
|
|
|
bvinegi/ |
|
|
|
|
|
|
productos/ |
|
|
|
|
|
|
integracion/ |
|
|
|
|
|
|
especiales/ |
|
|
|
|
|
|
indesmex/2000/ |
|
|
|
|
|
|
ifdm2000F.pdf |
|
|
|
|
|
Suecia |
1999 (Oficial |
Principales
|
Ambiental
|
Swedish Environmental |
Tres indicadores ilustran causas |
|
|
Government |
indicadores |
|
Advisory |
subyacentes y cinco son medidas de |
|
|
Reports,
1998 |
verdes (Green |
|
|
nivel de emisión o del estado del |
|
|
y 1999) |
Headline |
|
|
ambiente; el resto de los indicadores |
|
|
|
Indicators) |
|
|
ilustran el ritmo en el cual los actores |
|
|
|
|
|
|
se mueven hacia una sociedad |
|
|
|
|
|
|
ecológicamente sostenible |
|
Barbados |
2000 (Barbados |
Indicadores de |
Bienestar |
Comisión Nacional de |
38 subtemas agrupados en 10 temas |
|
|
Country
Paper |
desarrollo |
humano, |
Desarrollo Sustentable |
que han sido desarrollados en conjunto |
|
|
…, 2004) |
sustentable |
bienestar |
|
con el Departamento de Asuntos |
|
|
|
|
ecológico e |
|
Económicos y Sociales de las |
|
|
|
|
interacciones |
|
Naciones Unidas (United
Nations |
|
|
|
|
sustentables |
|
Departament for Economic and |
|
|
|
|
|
|
Social Affairs) |
|
ueva |
2000 |
Programa de |
Ambiental |
Ministerio de Medio |
Indicadores de desempeño ambiental |
|
Zelanda |
|
indicadores de |
|
Ambiente |
que pretenden mejorar la información y |
|
|
|
desempeño |
|
|
la integración |
|
|
|
ambiental
(epi) |
|
|
|
|
|
2002 |
Principales |
Ambiental, |
Ministerio de Medio |
Esta publicación es una recopilación de |
|
|
(Patterson, |
indicadores |
económica y |
Ambiente |
12 índices e indicadores: 6 ambientales; |
|
|
2002) |
verdes (Green |
social |
|
2 integran las áreas ambiental, |
|
|
|
Headline |
|
|
económica y social; 1 del área |
|
|
|
indicators) |
|
|
ambiental-económica; 1 del área |
|
|
|
|
|
|
económica-social; 1 social, y 1 |
|
|
|
|
|
|
económica |
|
Brasil |
2002 |
Indicadores de |
Social, |
Comisión formada por |
Red de agencias estatales (por medio del |
|
|
(Instituto |
desarrollo |
ambiental |
el Ministerio de |
Sistema Nacional Ambiental). Red del |
|
|
Brasileño de |
sustentable |
económica e |
Medio Ambiente y |
cooperación entre agencias federales y |
|
|
Geografía y |
(Indicadores de |
institucional |
el Instituto Brasileño |
estatales, con el programa Monitoreo |
|
|
Estadística, |
Desenvolvimento |
|
de Geografía y Estadística |
Ambiental Integral Nacional. En Brasil |
|
|
2005) |
Sustentável) |
|
|
los estados tienen autonomía para |
|
|
|
|
|
|
organizar e implantar su propio |
|
|
|
|
|
|
inventario de datos |
|
Argentina
|
2005 |
Sistema de |
Proyecto en |
Secretaría de Desarrollo |
Primera etapa: construcción de |
|
|
(Ministerio de |
indicadores |
proceso |
Sostenible y Política |
indicadores nacionales. Segunda etapa: |
|
|
la Salud y |
desarrollo |
|
Ambiental, Ministerio |
indicadores regionales |
|
|
Ambiente de |
sustentable |
|
de Desarrollo Social y |
|
|
|
la Nación, |
|
|
Medio Ambiente Asesoría |
|
|
|
2004) |
|
|
técnica de Cepal y cds |
|
|
Bolivia |
(Quiroga, 2001) |
Indicadores |
Participante de |
Ministerio de Desarrollo |
No se tiene información |
|
|
|
de desarrollo |
la prueba piloto |
Sostenible y Planificación |
|
|
|
|
sustentable |
cds (1998) |
|
|
|
Venezuela |
(Quiroga, 2001) |
Indicadores |
Participante |
Centro de Estadísticas e |
Desarrolló 33 indicadores de la lista de |
|
|
|
de desarrollo |
de la prueba |
Información Ambiental |
cds
relevantes de acuerdo con las |
|
|
|
sustentable
|
piloto cds |
|
prioridades nacionales; sólo 13 probados |
|
|
|
|
(1998) |
|
|
Fuente: Elaboración propia.
Bibliografía
Almagro, F. (2004),
“Medición del desarrollo sustentable, reto de las cuentas nacionales. La
experiencia de México en el cálculo del producto interno bruto ecológico”, Problemas del Desarrollo, Revista
Latinoamericana de Economía, 35 (139): 93-119.
Barbados Country
Paper to the Regional Workshop on National Sustainable Development Strategies
and Indicators of Sustainable Development (2004),
http://www.oecs.org/esdu/documents/IDP%20Project/Country%20Report%20-%20Barbados.pdf,
agosto de 2005.
Barbier, Edward, Joanne Burgess y Carl Folke (1994), Paradise Lost? The Ecological Economics of Biodiversity, Earthscan,
Londres.
Blanco, Hernán,
Françoise Wautiez, Ángel Llavero y Carolina Riveros (2001), Indicadores regionales de desarrollo sustentable en Chile: ¿Hasta qué
punto son útiles y necesarios?,
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612001008100005&script=sciarttext&tlng=es,
agosto de 2005.
Claude, Marcel (1997), Cuentas pendientes: estado y evolución
de las cuentas del medio ambiente en América Latina, Fundación Futuro Latinoamericano,
http://lnweb18.worldbank. org/ESSD/envext.nsf/44ByDocName/FundacionFuturo LatinoamericanoCuentasPendientesEsta
doyEvoluci%C3%B3ndelasCuentasdelMedioAmbienteen
Am%C3%A9ricaLatina1997PDF549KB/$FILE/Fundacion
FuturoLatinoamericanoCuentas1997.pdf,
marzo de 2005.
Conapo (Consejo Nacional de Población) (2004),
Pérdida neta
anual por migración a Estados Unidos por periodo, 1960-2003,
http://www.conapo.gob.mx/mig_int/series/g06.ppt, marzo de 2005.
Dalal-Clayton, Barry y Barry Sadler (1999),
“Strategic Environmental Assessment: A Rapidly Evolving Approach. International
Institute for Environment and Development”, Environmental Planning Issues, 18, http:/www.poptel.org.
uk/iied/docs/spal/epi18.pdf, abril de 2005.
Department for
Environment, Food and Rural Affairs (2005), Sustainable Development Indicators in your
Pocket 2005, http://www.sustainable-development.gov.uk/performance/documents/sdiyp2005_a6.pdf,
agosto de 2005.
Esty, Daniel, Marc Levi, Tanja
Srebotnjak y Alexander de Sherbinin
(2005), 2005 Environmental Sustainability Index: Benchmarking National
Environmental Stewardship,
Yale Center for Environmental Law & Policy, New Haven,
http://www.yale.edu/esi/, febrero de 2005.
Environment Canada
(2003), Environmental Signals: Canada’s
National Environmental Indicator Series 2003,
http://www.ec.gc.ca/soer-ree/English/Indicator_series/esignals.pdf, agosto de
2005.
Foladori, Guillermo y Humberto Tommasino (2005), “El enfoque técnico y social de la
sustentabilidad”, en Guillermo Foladori y Naína Pierri, ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable, Miguel Ángel Porrúa-Universidad
Autónoma de Zacatecas, México, pp. 197-206.
inegi
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (1999), Sistema de Cuentas Económicas y
Ecológicas de México: 1988-1996, inegi, México.
_____ (2000a), Sistema de Cuentas Económicas y
Ecológicas de México: 1993-1999,
Marco conceptual y metodológico, inegi, México.
_____ (2000b), Indicadores de Desarrollo Sustentable en
México,
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/especiales/indesmex/2000/ifdm2000F.pdf,
pp. 1-203.
_____ (2004), Sistema de Cuentas Económicas y
Ecológicas de México 1997-2002, inegi, México, pp. 1-172.
_____ (2005), Consulta
electrónica, atención a usuarios,
http://www.inegi.gob.mx/lib/buzon.asp?s=prod_serv.enero de 2005, enero de 2005.
Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (2005), http://www.ibge.gov.br, agosto de 2005.
Kessler, Jan Joost (2003), Strategic Environmental Analysis (Sean). –short version– aid
Environment (Advice and Research for Development and Environment),
http://www. aidenvironment.org, octubre de 2004.
La Jornada (2005), “Aumentaron 24% en 2004 las
remesas de mexicanos en el extranjero: Ídem”, http://www.jornada.
unam.mx/2005/feb05/050201/023n1eco.php, febrero de 2005.
Martínez, Anabel
(2000), “La información del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas en
México: algunos usos y desafíos en la elaboración de estadísticas ambientales”,
Papeles de
Población, Instituto Nacional de
Ecología-Centro de Investigación y Estudios de la población-Universidad
Autónoma del Estado de México, 24: 95-112.
_____ (2002),
“Indicadores de sustentabilidad ambiental de la economía mexicana”, Comercio Exterior, 52 (3): 246-253.
Ministerio de la Salud
y Ambiente de la Nación/Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Argentina (2004),
http://www.medioambiente.gov.ar/documentos/agenda_ambiental/acciones/ indicadores_desarrollo_sostenible/documento
_proyecto.pdf,
agosto de 2005.
Ministerio de Medio
Ambiente, Colombia (2005), Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental, http://www.minambiente.gov.co/sisa, agosto de 2005.
Ministerio de Medio
Ambiente, España (2005),
http://www.mma.es/info_amb/indicadores/bancoindicadores.htm, agosto de 2005.
Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica, Costa Rica (2005), Sistema de Indicadores sobre Desarrollo
Sostenible,
http://www.mideplan.go.cr/sides/index.html?63,58, agosto de 2005.
Moreno, O. (2003),
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, San Salvador,
http://server2.southlink.com.ar/vap/componentes.htm, enero de 2005.
Naciones Unidas (2002),
Contabilidad
ambiental y económica integrada. Manual de operaciones, Estudios de métodos. Manual de
contabilidad nacional, Naciones Unidas, Nueva York, pp. 1-171.
Netherlands Ministry of
Housing, Spatial Planning and the Environment (2005),
http://international.vrom.nl/pagina. html?id=7358, agosto de 2005.
Nierynck, Eddy (s/f), Strategic Environmental Assessment. Project no. VNM/B7 –
6200/IB/96/05 European Commission DG1B “Environment in Developing Countries” programme,
http://minf.vub.ac.be/~gronsse/Vietnam/EU/EIAws1_12.html, octubre
de 2004.
Nieto, Luz María
(2002), ‘¿Cómo sabemos si tenemos avances hacia el desarrollo sostenible?’,
artículo de divulgación basado parcialmente en el reporte de investigación “La
construcción regional del desarrollo sustentable y la educación superior”, Pulso, diario de San Luis,
http://ambiental.uaslp.mx/docs/LMNC-AP000799.pdf, pp. 1-15, junio de 2004.
oecd (Organisation for Economic
Co-operation and Development) (2005), http://www.oecd.org/document/58/0,2340,
en_2649_201185_1889402_1_1_1_1,00.htm, enero de 2005.
Official Government
Reports, Suecia (1998 y 1999), Green Headline Indicators-Monitoring
Progress towards Ecological Sustainability,
http://www.sou.gov.se/mvb/english/pdf/green_hdl_indictrs.pdf, agosto de 2005.
Patterson, Murray (2002),
Headline
Indicators for Tracking Progress to Sustainability in New Zealand,
http://www.mfe.govt.nz/publications/ser/tech-report-71-sustainability-mar02.pdf,
agosto de 2005.
Pearce, David y Giles
Atkinson (1993), “Capital Theory and Measurement of Sustainable Development: An
Indicator of ‘Weak’ Sustainability”, Ecological Economics, 8: 103-108.
Quiroga, Rayén (2001), Indicadores de sostenibilidad ambiental y de
desarrollo sostenible: estado del arte y perspectivas, División de Medio Ambiente y
Asentamientos Humanos, Naciones Unidas-Comisión Económica para América Latina y
el Caribe, Serie Manuales, Santiago de Chile, pp. 101-116.
Sadler, Barry (1996), “sea-Experience, Status and Directions
for Improved Effectiveness”, Environmental Assessment in a Changing World:
Evaluating Practice to Improve Performance, Final Report of the International
Study of the Effectiveness of Environmental Assessment, Ministry of Supply and Services Canada, Canadá, pp. 139-182.
Schedler, Andreas (2004), “¿Qué es la rendición
de cuentas?”, Cuadernos de Transparencia,
núm. 3, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (ifai), México.
Seht, Hauke von
(1999), “Requirements of a Comprehensive Strategic Environmental Assessment
System”, Landscape and Urban Planning, septiembre, 45
(1): 1-14.
Ugalde, Luis Carlos
(2002), Rendición de
cuentas y democracia. El caso de México, Instituto Federal Electoral, México.
unep (United Nations Environment Programme)
(s/f), Topic 14. Strategic Environmental
Assessment, http://www.unep.ch/etu/publications/EIA_2ed/EIA_E_top14_body.PDF,
octubre de 2004.
u.s. Interagency Working Group on Sustainable
Development Indicators Washington, d.c. (2001), Sustainable Development in the United
States: An Experimental Set of Indicators, http://www.sdi.gov/lpBin22/lpext.dll/Folder1/Infoba
se7/1?fn=main-j.htm&f=templates&2.0, agosto de 2005.
Recibido:
29 de junio de 2005.
Aceptado:
13 de agosto de 2005.
Patricia
Rivera cursa en la actualidad
el doctorado en estudios del desarrollo en la Universidad Autónoma de
Zacatecas. Su línea de investigación se centra en el medio ambiente. Ha
publicado, también con Guillermo Foladori, “Migración
y sustentabilidad. Una mirada desde Zacatecas”, en La Jornada Ecológica, México d.f., 4 de julio de 2005.
Guillermo
Foladori
es doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue
profesor visitante en el Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo en la
Universidad Federal de Paraná (Brasil) y en la Universidad de Columbia (Estados
Unidos), y actualmente se desempeña como profesor en el Doctorado en Estudios
del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Especialista en temas
de ambiente y desarrollo, salud y desarrollo, y nanotecnología. Es autor de: Controversias sobre sustentabilidad. La coevolución sociedad-naturaleza, Miguel Ángel Porrúa editor y librero,
México, 2001; con Naina Pierri, ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el
desarrollo sustentable,
Miguel Ángel Porrúa editor y librero, México, 2005; Por una sustentabilidad alternativa, Unión Internacional de los Trabajadores
de la Alimentación y Afines, Montevideo, 2005; y con N. Invernizzi,
“Nanotechnology and the Developing World. Will Nanotechnology Overcome Poverty or
Widen Disparities?”, Nanotechnology Law & Business Journal, 2 (3): 101-110, 2005, entre sus publicaciones más recientes.