Racionalidades normativas y apropiación del territorio
urbano: entre el territorio de la ley y la territorialidad de legalidades
Análida Rincón Patiño*
Abstract
This
paper takes into account the phenomenon of urban illegality to understand the
special forms produced by the law and the legalities of territoriality. Based
on two examples, i.e. Medellín, Colombia and Rio de
Janeiro, Brazil, this paper proposes the existence of normative rationalities
understood as practices, which have been socially produced and transformed over
time. Such practices control and regulate the social action, and in fact
configure the territory, more specifically the urban ground. We present a
hypothesis about different kinds of urban legality and plead for those that
would lead us to a new legal culture sustained by urban legitimacy based on
justice and participative action of new social subjects.
Keywords: law and city, urban legalities, peripheral
illegality, central illegality, territoriality, normative rationalities.
Resumen
El artículo
toma cuenta del fenómeno de la ilegalidad urbana para entender las formas
espaciales producidas por la ley y la territorialidad de legalidades. Desde dos
experiencias, Medellín-Colombia y Río de Janeiro-Brasil, plantea la existencia
de racionalidades normativas entendidas como prácticas producidas y
transformadas socialmente en el tiempo que controlan y regulan la acción social
y que, de hecho, están configurando el territorio, específicamente, el suelo
urbano. A partir de estos resultados, se presentan, como hipótesis, tipos de
legalidad urbana, y se aboga por aquellos que aproximan hacia una nueva cultura
jurídica sustentada en una legitimidad urbana que tiene como base la justicia y
la acción participativa de nuevos sujetos sociales.
Palabras clave: derecho y ciudad, legalidades urbanas, ilegalidad
periférica, ilegalidad céntrica, territoriales, racionalidades normativas.
*
Escuela de Planeación Urbano-Regional de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Correo-e:
arincon@unalmed.edu.co.
Introducción:
reorganizando el punto de partida[1]
En la primera
mitad del siglo xx surgió en
América Latina la preocupación por la urbanización acelerada de nuestras
ciudades. Entonces se establecieron las ‘reglas de juego’ de la ocupación
formal de las ciudades, las proyecciones de expansión y la provisión de
servicios e infraestructura pública y privada. Fue la era de los planos
pilotos. A su vez, y de manera simultánea, millares de personas fueron poblando
territorios periféricos de las ciudades y, fuera de las normas
civiles-urbanísticas, accedieron a la vivienda y a la propiedad, y de alguna
forma al trabajo, lo que marcó a la ciudad con ocupaciones irregulares. Desde
ese entonces se habla de las dos ciudades: “La ciudad formal y la ciudad
informal”, “la ciudad legal y la ciudad ilegal”. La ilegalidad y la
informalidad parecían estar claramente espacializadas.
Esta ilegalidad
periférica convoca al
derecho para la flexibilización de las normas,[2]
para de esta forma lograr la anhelada y nunca acabada incorporación de lo
ilegal a lo legal, de lo informal a lo formal.
Sin embargo, la
urbe de finales del siglo xx y
principios del xxi no es una
ciudad tan claramente delimitada. Hoy parece ser una gama de ilegalidades, con
más formas bastante explícitas, y otras, por el contrario, invisibilizadas
o disimuladas. Se desvela la ilegalidad como un ejercicio no exclusivo de los
sectores populares sino como una práctica de ‘negociaciones’ cotidianas desde
las cuales está erigiéndose la ciudad. La ilegalidad en la producción de la
ciudad se expresa tanto en las construcciones precarias en zonas de alto
riesgo, en los loteos clandestinos e irregulares y en el control armado del
espacio público ejercido en los barrios periféricos; como en el cercamiento de
quebradas para uso privativo de urbanizaciones cerradas,[3] en
el cerramiento de parques recreativos de uso público y en la ocupación ilegal
de andenes por el comercio y los vehículos, o en la eliminación de éstos por
nuevas urbanizaciones en los estratos medios y altos.[4]
Frente a esta
constatación real, la ilegalidad en la construcción
de la ciudad ha pasado de ser la excepción a ser la generalidad. Esta es una idea que se ha tornado
común, compartida y fatalista. En Medellín, Colombia, existe un marcado
fenómeno de incumplimiento de las reglas sociales, de las normas y las leyes, y
de expansión de la ilegalidad en casi todos los ámbitos de la vida económica,
social y política que se ha agudizado en las últimas décadas (Bernal, 2005:
107). Esta ilegalidad céntrica convoca nuevamente al derecho, en esta oportunidad, para
mayores controles, o a la sociedad para su obediencia.[5]
Sin embargo, una
lectura serena de las trayectorias urbanas introduce una interpretación de la
ilegalidad en la ocupación y en los usos del suelo no como un fenómeno nuevo,
pues éste ha persistido simultáneamente con la configuración planificada de los
núcleos urbanos, tampoco puede considerársele excepción, porque al hacerse un
repaso de las acciones sociales, puede interpretarse como una práctica
extendida a diferentes grupos sociales. No es, entonces, un fenómeno ni nuevo
ni excepcional.
El propósito de
este artículo es plantear que tampoco ha sido nuevo, al menos en el campo
urbano, el método de interpretar la ilegalidad. Tanto esa ilegalidad
periférica del siglo xx, como el reconocimiento de esa ilegalidad
céntrica y por tanto
ya genérica
del siglo xxi, donde al parecer lo
que se logra es dislocar el fenómeno a otros sujetos y territorios –de la
periferia hacia el centro, de los pobres hacia los ricos–, focalizan su
preocupación rehabilitadora en el reestablecimiento
de la relación ciudadano-derecho-Estado. “Se han utilizado tradicionalmente
tratamientos que van desde el moralismo y el culturalismo,
que insisten en que el problema central es el individuo, la pérdida de valores
y la baja cultura ciudadana y por ello se promueve la educación cívica,
campañas y acciones educativas que buscan cambiar las actitudes y los hábitos
de esos ciudadanos” (Bernal, 2005: 117).
No se pretende,
con esta observación, desconocer el debate al que remite la legalidad en países
de América Latina y su relación con una institucionalidad y gobernabilidad
democráticas. Trato de argumentar que no se trata sólo de pensar la ilegalidad urbana
como un ejercicio individual de no acatamiento de la norma, más bien se trata
de entender cómo “la tensión entre legalidad e ilegalidad incorpora fundamentos
más amplios de la experiencia social y esta tensión se inscribe en los
principios organizadores de la vida colectiva y específicamente en la
naturaleza de la transformación del fenómeno urbano” (Ribeiro, 2005: 22).
Pensar, por
tanto, la ilegalidad en la producción de la ciudad nos aproxima a una relectura
de la ciudad y a sus prácticas sociales como centro de la reflexión. Ubicar el
problema de la ilegalidad urbana nos coloca en la agenda de la ciudad real.
En lugar de la
ciudad competitiva de los consultores y urbanistas post-modernos, ciudad
artificialmente glamourizada y maquillada […] emerge
el territorio como objeto y arena de disputas, en que el control y uso del
suelo, en particular el control y uso del espacio público, constituye el
elemento determinante de la dinámica espacial, económica, social, cultural,
política e institucional (Vainer, 2005: 19).
La aproximación
a una nueva interpretación de la ilegalidad urbana permite interrogarnos por la
conflictividad urbana, por las disputas por el espacio de lo público y de lo
privado, y por las diversas racionalidades normativas constituidas por los
actores sociales en procesos de apropiación, regulación, usos y control del
territorio. Sin pretender realizar una apología y, por el contrario, desde un
pensamiento crítico latinoamericano, la ilegalidad urbana puede estimular la
revisión de conceptos y políticas de planeación desde la comprensión de las
lógicas involucradas en la producción de su conocimiento, así como de las
prácticas sociales normativas y, en especial, de aquellas con potencial para
expandir formas territoriales incluyentes y socialmente transformadoras. Por
tanto, la cuestión no está en la pregunta por la ilegalidad, la que
inevitablemente nos coloca en los ámbitos –dentro y fuera– del ordenamiento
jurídico, sino en la pregunta por las legalidades urbanas: aquellas que se han constituido
como prácticas colectivas territoriales que definen y concretan las relaciones
entre el Estado y la sociedad en las transformaciones espaciales; ésas
relaciones que se establecen, manifiestan, por un lado, que no son tan claras
las fronteras que delimitan lo legal y lo ilegal: territorialidades legítimas y
legales, legales pero no legítimas o ilegales y legitimadas socialmente
generando reproducciones sociales de espacialidades ilegales estatales y
espacialidades socialmente legalizadas. Y, de otro lado, las legalidades, como
racionalidades normativas, nos ubican en la constatación histórica de diversos
ejercicios de territorialidad normativa.
Respecto a lo
anterior, también es necesario aclarar que privilegiar el estudio de las
regulaciones por fuera del Estado puede tener el riesgo de no interpretar el
papel de la legalidad estatal como un referente clave en la definición de
límites, marcos y lenguajes que inciden en las dinámicas locales. Es
fundamental distinguir la particularidad del derecho estatal en relación con
los otros órdenes jurídicos e insistir en el papel del Estado en la
construcción de las legalidades no estatales, lo que aboga por una perspectiva
teórica que articula estructura y acción social.
Tomo cuenta del
fenómeno de la ilegalidad urbana para entender las formas espaciales producidas
por la ley y la territorialidad de legalidades instituidas dentro de la ciudad.
Propongo reconstruir la cartografía histórica de los espacios ilegales, de los
espacios consentidos; constatar los factores que han posibilitado su
crecimiento y transformación, a pesar de las prohibiciones formales, de una
norma estatal que no se practica, para levantar nuevas construcciones e invadir
espacios públicos desde normas sociales practicadas.
Este fenómeno evidencia
la formación histórica de los fenómenos urbano-jurídicos en nuestras ciudades y
la necesidad de buscar estrategias normativas lo suficientemente creativas y
acordes con la realidad, que puedan traducirse en acciones públicas de
intervención social y gubernamental realmente más democráticas y justas.
En una primera
parte reseño el trayecto del debate latinoamericano alrededor del derecho y la
ciudad, y en una segunda parte presento pistas en torno a la construcción de un
marco conceptual que no se reduce exclusivamente al derecho estatal sino que lo
subvierte hacia otros campos relacionados: el derecho y la sociedad, el derecho
y las territorialidades y el derecho y la violencia, cuyo desarrollo puede
orientar la interpretación de la praxis jurídica-urbana.
En la tercera
parte trato la conflictividad urbana y las racionalidades normativas producidas
históricamente por actores sociales en procesos de apropiación, regulación,
usos y control del territorio. Por medio de dos experiencias urbanas, Moravia en
Medellín, Colombia, y Jacarezinho en Río de Janeiro,
Brasil, identifico legalidades fundantes y territorialidades emergentes en
procesos de lucha por la morada. Presento también, a partir de cambios en
agentes reguladores (Estado, comunidades y grupos armados) y transformación de
los contextos sociopolíticos, las racionalidades impositivas y
territorialidades usurpadoras.
1. Derecho y ciudad
en América Latina
Contrario a lo
que podría esperarse, el tema de la legalidad y la ilegalidad en la producción de
la ciudad parece no convocar a una reflexión activa por parte del derecho en
Colombia, más allá del papel sancionatorio. Puede asegurarse que el espacio
urbano ha sido poco pensado desde esta disciplina, hecho que, evidentemente, ha
tenido sus consecuencias: la reducción funcionalista de la norma, el fetichismo
de la norma y la congelación de las reivindicaciones sociales, y la expedición
formal de normas ausentes de contenido y uso real de los derechos sociales,
civiles y políticos.
En varios países
latinoamericanos se han desarrollado investigaciones y se conforman núcleos
académicos que buscan fundamentar desde la teoría y la práctica la relación
entre derecho y territorio en el contexto urbano. Una reseña de estos estudios
permite tener una visión del estado y alcance de este debate.
Son varias las
temáticas y miradas hacia las que se inclinan la reflexión y la investigación
en relación con el derecho y la ciudad. Una corriente que surgió a finales de
los años setenta privilegió los conflictos por la tierra y las prácticas
sociales alternativas de solución que se conceptuaron en la idea del pluralismo
jurídico. Es el caso
de Boaventura de Sousa Santos (1977) y su
investigación sobre el derecho estatal brasileño y el derecho local en una
favela de la ciudad de Río Janeiro, que él denominó de Pasárgada
en su etnografía. Más adelante, Eduardo G. Carvalho (1990), en una crítica al
concepto de pluralismo jurídico que reduce la justicia a una dualidad,
derecho-dominador y derecho-dominado, introduce la idea de la producción
múltiple de “legalidades” en
la sociedad que llama “sensibilidades legales”.
Santos (1991) propone
el concepto de “interlegalidades” o “interderecho” para denominar la relación compleja y
de interacción entre diferentes espacios jurídicos.
De la primera
mitad de la década de los años ochenta, es de rescatar el trabajo de Joaquín de
Arruda Falcão (1984) sobre
el conflicto del derecho de propiedad en invasiones urbanas. Con la
participación de un equipo interdisciplinario, se ponen en discusión las
implicaciones de las invasiones de tierras para los conceptos de la justicia y
el derecho. A finales de la década de los ochenta, Antonio Azuela (1989)
propuso el análisis sociológico de la propiedad privada como relación social en
el medio urbano y demostró la importancia del orden jurídico para cualquier
análisis de la organización social del espacio urbano. Merece destacarse el
Taller Latinoamericano sobre Derecho y Suelo Urbano celebrado en México, y
cuyas memorias (Azuela, 1993) son un esfuerzo por reconocer al orden jurídico
como uno de los problemas que las ciencias sociales deben analizar al
considerar los procesos urbanos.
En los años
noventa apareció como punto neurálgico del debate jurídico-espacial el asunto
de la producción legal e ilegal del espacio. Raquel Rolnik
(1997), desde una perspectiva político-urbanística del derecho, plantea cómo la
ley, en su función de definir formas permitidas y prohibidas, determina
territorios dentro y fuera de ella, configurando regiones de plena ciudadanía y
regiones de ciudadanía limitada. El planteamiento de la informalidad como
producto del derecho formal es desarrollado también por Edesio
Fernandes (2001), quien propone que la ilegalidad
urbana ha sido ocasionada tanto por la combinación entre la dinámica de los
mercados de tierras y el sistema político, como por el orden jurídico elitista
y excluyente.
Corrientes más
recientes centran la preocupación en la democratización de la institucionalidad
jurídica y parten del supuesto de que los instrumentos jurídicos, además de no
reflejar la realidad social, determinan condiciones inicuas de acceso a la
tierra y a la vivienda (Fernandes y Alfonsin, 2003). Hacia finales de los años noventa, la
continuidad y desarrollo de este debate introdujo en América Latina el concepto
del derecho a la ciudad, desde una perspectiva no sólo jurídica sino también
política y cultural. En Brasil, esta reflexión se encuentra articulada al
movimiento de la Reforma Urbana y dentro de su plataforma de lucha aparece,
como uno de sus principios, “el derecho a la ciudad y a la ciudadanía” (Forum Nacional de Reforma Urbana).[6]
Hoy, sin duda alguna, el derecho a la ciudad parece marcar la agenda del debate
urbano en América Latina.
De este
recorrido es importante resaltar cómo la relación entre los procesos de
urbanización y el orden jurídico es una cuestión que ha estado en el centro de
las investigaciones sobre los llamados “asentamientos irregulares” de la
periferia urbana.
En la misma
década de los noventa se expidieron la Ley 388 de 1997 o Ley de Desarrollo
Territorial, en Colombia, y la Ley Federal núm. 10.257 del 2001 conocida como
Estatuto de la Ciudad, en Brasil, donde pareciera despejarse un nuevo ámbito
jurídico discursivo y práctico frente al tratamiento de la problemática urbana y
territorial a finales del siglo xx
en América Latina.
La primera
surgió orientada por la función pública del urbanismo (función social y
ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el
particular y la distribución equitativa de cargas y beneficios). La segunda
trazó como directrices generales el derecho a la ciudad sostenible, la gestión
democrática, la ordenación y control del uso del suelo, la regularización de la
tierra y la urbanización de áreas ocupadas por población de baja renta.
Sintetizando
este repaso sobre la discusión hasta ahora realizada, se señalan cuatro de los
varios problemas urbanos que han quedado como preocupación entre el derecho y
la producción del espacio urbano:
·
Un
Estado y un sistema jurídico que no incorporan la realidad urbana y cuyos
instrumentos jurídicos propician condiciones inicuas de acceso a la tierra y
del derecho a habitar.
·
La
ineficacia de la norma jurídica aplicada a los problemas territoriales, la cual
se expresa como disociación entre la ley prescrita y su aplicación en la
organización del territorio.
·
La
producción informal de la ciudad por medio de la generalización de mecanismos
sociales que están “por fuera del derecho positivo estatal” con predominio de
la ilegalidad, la irregularidad y la informalidad urbana.
·
La
evidencia de que las ciudades latinoamericanas son una hibridación de
ilegalidades, no como práctica focalizada territorialmente, sino como la forma
predominante de la estructuración del territorio urbano (Fernandes
y Alfonsin, 2003).
2. Trayecto y
proyecto conceptual
Aunque estos
estudios representan un avance en la comprensión del problema y en la
constatación de que la irregularidad de la tenencia del suelo es, por
definición, un problema jurídico, también es cierto que un camino común,
relevante, se orienta a las reformas del derecho estatal urbano; incluso, sus
potencialidades de transformación se ubican dentro de los marcos establecidos
por el ordenamiento jurídico “transgredir el derecho estatal desde adentro”.
Uno de los principales problemas para tratar de entender el fenómeno de la
ilegalidad en su expresión territorial es el ensimismamiento en la cultura
jurídica liberal y la tradición civilista dominante en la regulación
territorial y la propiedad urbana.[7] Un
claro ejemplo de ello es la Ley 388 de 1997 o ley de “ordenamiento” territorial
en Colombia –que modifica la ley de reforma urbana–, en la cual se reconocen
como avances no sólo los principios en ella considerados (función social de la
propiedad, prevalencia del interés general sobre el particular y distribución
de cargas y beneficios), sino también los instrumentos incorporados. Poco se
discute que esta norma se estructura sobre la base del derecho de propiedad, y
en ese sentido las reglas de “gestión democráticas” establecidas son “entre
propietarios”, lo cual se considera incluso natural. Tampoco una política de
vivienda parece ser preocupación de la ley. Aspectos que finalmente se
distancian claramente de su génesis, una “reforma urbana”.[8]
La visión
liberal espera que el derecho produzca normas que generen una territorialidad
formalizada en relación con las normas producidas. El contraste de lo anterior
con la realidad muestra que, si bien el derecho produce estas normas, se
generan territorialidades denominadas informales y consideradas espontáneas y
caóticas, o como ‘tierra de nadie’, donde no existe ninguna normativa
articuladora de las relaciones sociales en el territorio. Presupone este caos
urbano la inexistencia de un conjunto de prácticas normativas que los territorios
informales causan, y la reproducción de lógicas formales, así como el uso
permanentemente estratégico de normas para satisfacer intereses individuales y
colectivos.
Mi planteamiento
convive con aquellos que insisten en la ausencia de articulaciones dialécticas
que reconocen que el derecho en la ciudad y la ciudad misma se construyen en
medio de la tensión social legalidad e ilegalidad.
En este sentido,
el camino metódico propuesto para la reinterpretación de la relación
derecho-sociedad y territorio no puede negarse, tiene la clara intención de
acercar la discusión sociológica del derecho a los problemas urbanos en América
Latina, dislocar los estudios interdisciplinarios y críticos del derecho y la
sociedad hacia el urbanismo y el territorio, y de esta forma tratar de
desvendar en las ciudades los múltiples contextos socioespaciales
de la construcción y aplicación del derecho.
La incorporación
de la teoría crítica y transdisciplinar del derecho a
la cuestión urbana traspasa las fronteras intrasistémicas
del derecho y desarrolla una perspectiva de interacción normativa que se
proyecta en un contexto diagnosticador del derecho en
acción, del derecho en dinámica constante y relacionado, inexorablemente, con
la correlación de intereses y poderes que se materializan en el territorio. De
esta manera se indaga por los fundamentos históricos de las racionalidades
normativas urbanas, para comprender el porqué y el cómo de la territorialización material de las normas del derecho.
Se identifican
tres campos relevantes en la construcción de un pensamiento crítico de la
juridicidad urbana y territorial en nuestro continente: derecho y sociedad,
derecho y violencia, y derecho y territorialidades.
2.1. Derecho y
sociedad
El derecho, sin
duda alguna, es un lugar central en la configuración y trayectoria de la
modernidad occidental. Involucrarlo como objeto de investigación implica
vislumbrar su desempeño estratégico en el desarrollo societal.
Llama la
atención cómo esta valoración estratégica, inscrita en contornos estructurales,
ya sea de su génesis o de su transformación, ha sido delatada por teóricos
clásicos como Max Weber (1978), Émile Durkheim y
autores más contemporáneos como Michel Foucault (1984), Niklas
Luhmann, Jürgen Habermas (2000) y Pierre Bourdieu (2000).
Esta literatura
generada alrededor del estudio de la racionalidad jurídica del derecho estatal
es dimensionada hoy por fenómenos contemporáneos que dominan los debates de los
teóricos del derecho: la posmodernidad y la globalización (Arnaud,
2000). Fenómenos que pretenden, ambos, sustituir con sus propios cánones los de
la modernidad. André Arnaud deja expuestas las
siguientes preguntas: ¿qué hay de la puesta en tela de juicio de los
fundamentos de un derecho sobre el que hemos vivido hasta ahora?, ¿qué hay de
la pretensión de la globalización al universalismo?, ¿qué sucede con el lugar
del Estado en la regulación por el derecho en las diversas escalas: global,
regional, nacional y local? y ¿qué hay de la prospectiva acerca de lo que
podría ser el derecho en el siglo que se abre ante nosotros?
El autor plantea
que deben distinguirse, al menos, tres vías de acceso a un pensamiento jurídico
posmoderno. La primera es puramente filosófica. Siguiendo las huellas de filósofos
franceses como Michel Foucault, Jean-François Lyotard,
Jean Baudrillard y Jacques Derrida,
algunos colegas juristas aportan elementos para una comprensión posmoderna del
derecho. Su perspectiva se funda, en lo esencial, en las ideas de
“desconstrucción”, “vértigo”, “muerte del hombre” y “fragmentación”.
Algunos teóricos
del derecho han intentado, a su vez, tratar estos temas, y demuestran que el
ataque dirigido contra los derechos del hombre corresponde, en realidad, a una
desconstrucción de lo infinito y de lo universal con los que el pensamiento
‘moderno’ habría revestido al ser humano: “La Ley, con L mayúscula, la Razón,
con R mayúscula, el Hombre, con H mayúscula, forman una Trinidad difunta”
(Anthony Carty, citado en Arnaud,
2000: 243).
Los politólogos,
por su parte, analizan la crisis contemporánea del Estado-providencia como una
prueba del hecho de que el nuevo despliegue económico en la fase actual del
capitalismo, ayudado por la mutación de las técnicas y de las tecnologías,
lleva aparejado un cambio de función de los Estados. Las consecuencias son
importantes en todos los sectores de la vida jurídica: así, las
transformaciones que sufre el Estado tienen consecuencias, incluso sobre los
movimientos de política criminal en los países desarrollados. Suele hablarse
hoy, a pesar de la inflexibilidad del derecho penal, de una apertura de este
campo cerrado y de una fragmentación de la legalidad en estos países.
La segunda vía
de acceso es la que siguen algunos sociólogos y antropólogos
del derecho. Los
postulados de esta teoría en vías de constitución se han planteado sobre la
base de investigaciones de campo que imponen una renovación de los conceptos al
proponer los de “interlegalidad”, “metodología
transgresiva”, “nuevo sentido común jurídico”, “conversión reguladora”,
“identidad fragmentada” y “condición translocal”. Los
partidarios de esta corriente hacen hincapié en el debilitamiento del Estado,
en el retorno de la sociedad civil, en la atención que se presta a los
movimientos sociales, en la necesidad de pensar el derecho más allá de la
dicotomía Estado/sociedad civil. Insisten en el vínculo dialéctico necesario
entre el pensamiento jurídico y la práctica, y rechazan las categorías
disciplinarias tradicionales.
Algunos
sociólogos y antropólogos que trabajan sobre las formas
alternativas e informales
de derecho y resolución de conflictos contribuyen así –en forma más o menos
consciente– al desarrollo del concepto de posmodernidad. El calificativo
“posmoderno” permite insistir en la importancia que se concede al espacio y a
la particularización de los espacios, designar lo que pertenece a la pluralidad
jurídica, la fragmentación, la trasgresión. Un derecho del futuro se
especificaría por medio del fin del monopolio de la legalidad.
Es importante
traer la aclaración realizada por Santos (2001: 37), a quien Arnaud clasifica en esta segunda corriente. El autor
plantea que:
“[…] existe el
postmoderno “celebratorio” que reduce la transformación social a la repetición
acelerada del presente y se niega a distinguir entre versiones emancipatorias y progresistas de hibridación y versiones
regulatorias y conservadoras y que la teoría crítica moderna reivindica para sí
el monopolio de la idea de una sociedad mejor y de la acción normativa. Por el
contrario el postmoderno “de oposición” cuestiona radicalmente este monopolio.
La idea de una “sociedad mejor” es central, mas, al contrario de la teoría
crítica moderna, concibe al socialismo como una aspiración de democracia
radical, un futuro entre otros futuros posibles, que nunca será plenamente realizado.
Por otro lado, la normatividad a la que aspira es construida sin referencia a
universalismos abstractos […] es una normatividad construida a partir de la
luchas sociales, de modo participativo y multicultural.
Una tercera vía
consiste en tomar como punto de partida el análisis de los
postulados fundadores de la concepción occidental del derecho, del Estado y de la justicia, y
confrontarlos con los descubrimientos de los investigadores en ciencias
sociales, en particular de los sociólogos, antropólogos y politólogos. Los
estudios históricos contribuyen a profundizar en esta corriente de
investigación.
Buena parte de
esta tercera propuesta acepta claramente una ‘crisis’ del derecho; crisis que
se ha contemplado desde muchos puntos de vista: crisis de legitimidad cíclica,
crisis derivada de la intervención del Estado en la vida social, crisis del
concepto occidental del derecho (Ost y Kerchove, 2001).
El derecho, por
tanto, al igual que las disciplinas de las ciencias sociales en general, parece
ganar centralidad analítica (o más bien se ha incorporado) en el contexto de
las grandes transformaciones por las que hoy atraviesan en el plano mundial
sistemas productivos, tecnológicos, comunicacionales, sociales y políticos.
Para nuestros
propósitos es muy importante descubrir cómo en América Latina el derecho es
visto como un fenómeno social fundamental (García y Rodríguez, 2003). Esto
explica la existencia de una considerable bibliografía sobre el derecho y la
sociedad en América Latina que ha crecido vertiginosamente durante la última
década. En este sentido merece destacarse el trabajo de Antonio Carlos Wolkmer (2003), cuyo esfuerzo se orienta a rastrear el
pensamiento jurídico crítico en el continente. Mauricio García y César
Rodríguez sostienen que el debate teórico en América Latina ha tenido dos
aristas. La primera consiste en establecer el tipo de aproximación
epistemológica a partir de la cual se aborda el objeto de investigación. Hay
una visión empirista o descriptiva que considera el derecho como un objeto de
estudio dado, con independencia de los sujetos que lo analizan. Por otro lado
están las visiones conocidas como constructivistas, según las cuales existe un
fenómeno de reflexividad entre prácticas sociales y conocimiento o conciencia
jurídica, de tal manera que ambos elementos se constituyen en el proceso de
influencia recíproca. La segunda arista se refiere a la delimitación del objeto
de estudio, y de acuerdo con ello sostienen los autores que los rasgos
fundamentales de los campos jurídicos en los países latinoamericanos son la
pluralidad jurídica, el autoritarismo y la ineficacia instrumental.
Los autores
indagan los orígenes históricos y sus manifestaciones actuales, y plantean:
primero, que el derecho estatal, en los países de América Latina, convive con
códigos de conducta alternativos; segundo, que el derecho tiende en la práctica
a tener una eficacia simbólica fuerte y una eficacia instrumental débil, y
tercero, que para sortear el riesgo de colapso del orden social que acarrean la
pluralidad exacerbada y la ineficacia instrumental, y contrarrestar su propia
debilidad estructural, los Estados latinoamericanos recurren constantemente a
mecanismos jurídicos autoritarios.
Si el derecho en
nuestro continente se ha estructurado históricamente a partir de la
interconexión de estos tres fenómenos: pluralidad jurídica, ineficacia
normativa y autoritarismo, ¿cuál ha sido su expresión en el plano territorial?,
¿cuál ha sido el papel del derecho estatal en la regulación del territorio?,
¿cómo se ha resuelto la hegemonía territorial de la pluralidad jurídica?
2.2. Derecho y
violencia
El segundo campo
que es inevitable arrastrar hacia los estudios jurídico-urbanos es aquel
constituido desde el fenómeno de la violencia. Si bien a mediados del siglo
pasado la preocupación fue por la ocupación ilegal de las tierras urbanas, una
vez finalizada ésta, el desvelo se dirige hacia el control armado de los
territorios urbanos. En la primera ocurre una lucha por el habitar y la
permanencia; en el segundo, ya es el control del territorio como dominación de
la población.
Este fenómeno
implica precisar, por tanto, otro ámbito de la pluralidad normativa
territorial, en el marco de una confrontación armada de larga duración para el
caso colombiano, desempeñada por actores que generan sistemas normativos y
consolidan soberanías, en medio de las cuales la definición de lo lícito o
ilícito (Pérez, 2000), lo público o privado, por ejemplo, deja de ser, también,
potestad exclusiva de la institucionalidad estatal.
Hay, al parecer,
otros sistemas de prohibición y sanción, de definición de lo lícito y de lo
ilícito. Son territorios en los cuales se han constituido, en la larga duración
como diría María Teresa Uribe (1998), “otras institucionalidades”, “otros
códigos” y, por tanto, pequeñas soberanías en la cuales ciertos temas son
definidos de distintas maneras como problema. Territorios en los cuales, entre
muchos ‘problemas’, algunos son seleccionados como susceptibles de ser atenidos
punitivamente. Una lógica cercana a la del mundo jurídico convencional sin
duda, pero, a veces, con diversos contenidos; a veces, con procedimientos
diversos; pero, a veces también, con similitudes sorprendentes.
2.3. Derecho y
territorialidades
La recomposición
conceptual de la relación derecho y territorio se propone rehacer no sólo desde el
concepto de la pluralidad jurídica sino también desde las territorialidades
múltiples (Haesbaert, 2004). Esto implica repensar el
derecho y el territorio en su totalidad social y concreta desde la acción social
regulada y controlada por diversas producciones y prácticas normativas que
participan históricamente en la construcción del territorio. A partir de ello
se hace necesario revelar y entender las implicaciones de la pluralidad de
derechos en la movilización del territorio.
Aunque cierta
literatura tradicionalmente ha restringido el concepto de territorio a
“territorio nacional”, entendido como un territorio único, permanente,
homogéneo y sustrato material depositario del control por parte del
Estado-nación, son varias las disciplinas y autores que se han preocupado por
este reduccionismo y fundamentan la consolidación de nuevas formas de
organización del territorio y de territorialidades como imbricaciones de
procesos múltiples, diferenciados y complejos de apropiación social del
territorio (Sack, 1986; Ortiz, 1998; Raffestin, 1993; Souza, 1995; Haesbaert,
2004).
La
territorialidad permite comprender la ciudad como proceso simultáneo y móvil,
cuya producción permanente deriva de las diversas fuerzas, ejercicios, marcas y
códigos que se territorializan históricamente en
ella, la dotan de sentidos y la hacen territorio (Echeverría y Rincón, 2000).
La ciudad es marcada por los diversos actores que, por medio de la
institucionalidad y las reglas, propenden conscientemente por realizar sus
intereses. “El espacio, al contrario de lo que dicen los analistas abstractos,
presenta las marcas de la acumulación histórica de normas que orientaron su
formación y su apropiación. Algunas veces estas marcas confrontan las leyes y
los modelos que buscan organizar la vida urbana” (Ribeiro, 2005: 27).
La ilegalidad
urbana es precisamente la evidencia de un urbanismo tácito con formas de
legitimación, reconocimiento o aceptación. La ilegalidad urbana no es un
problema ‘del suelo’, es una cuestión de apropiación del territorio, de un
ejercicio de territorialidad urbana con una complejidad de relaciones sociales
que surgen en torno a la apropiación del espacio. Espacio que se posee, se
delimita, se regula y se defiende.
3. Legalidades
colectivas y territorialidades
¿Cuáles son las
normas que, de hecho, están configurando y regulando el territorio?, ¿cómo la
pluralidad de normas urbanas está marcando condiciones de usos, ocupación y
transformación del suelo? Estas preguntas condensan la reflexión que ha
pretendido desdoblarse hasta el momento y desvendan los siguientes supuestos.
En primer lugar, el derecho urbano no es sólo el que regula, como norma
positiva, el suelo; en segundo lugar, existe una pluralidad de regulaciones en
permanente interacción y construcción mutua; y en tercer lugar, el territorio
urbano es producto y producción de diversas prácticas y racionalidades
normativas.
Las
racionalidades normativas en la apropiación del territorio urbano se entienden
como prácticas producidas y transformadas socialmente a través del tiempo, que
circulan en la sociedad, ejercen un control de la acción social dentro del
territorio y aspiran a tener el monopolio en la regulación. Se caracterizan por
la existencia de agentes reguladores que, mediante formas de legitimación,
reconocimiento o aceptación por los actores sociales, definen relaciones entre
miembros de la sociedad, establecen sanciones y mecanismos para la aplicación
coercitiva de la norma, y logran producir decisiones acerca de su
conflictividad socioespacial; agentes reguladores que
se instauran históricamente en la construcción territorial. La interacción de
estas racionalidades normativas puede establecer controles territoriales espacializados que marcan condiciones de ocupación, usos y
transformación del territorio urbano en las grandes ciudades.
Desde la
investigación, actualmente en desarrollo, titulada De
la norma practicada a las prácticas normativas. Experiencias de control
territorial en ocupación y transformación del suelo urbano, se observa la emergencia, en primer
lugar, de conductas socionormativas: acciones
sociales que pueden ser objeto de regulaciones; conductas y valores que
promueve la norma instituida (obediencia, complicidad, indiferencia, omisión,
miedo, sobrevivencia, necesidad, resistencia, solidaridad); expedición de
normas urbanas; utilización estratégica de la norma como elemento de
legitimación, resistencia o sobrevivencia, y el surgimiento de nuevos
mecanismos de aplicación coercitiva de la norma en el territorio.
En segundo lugar
se hace referencia al control territorial de la normatividad. Este aspecto
estaría revelando la relación entre la norma, el poder y el territorio. Dentro
de los procesos de producción y prácticas normativas desarrolladas en la apropiación
del suelo urbano, aparecen disputas de intereses por el control del territorio.
Como proceso histórico, interesa observar y analizar cómo la ocupación,
urbanización y apropiación del espacio, desde la producción normativa en
disputa, se han transformado en territorios de control. Aquí, la indagación se
orienta por las siguientes preguntas: ¿cuál es la valoración sociopolítica
depositada en los territorios por medio de prácticas normativas construidas en
el tiempo?, ¿cómo ha sido el proceso de instauración del control territorial
por diferentes actores desde la regulación del territorio?, ¿cuáles son las
territorialidades producidas por la normatividad? y ¿cómo las territorialidades
producen y reproducen regulaciones urbanas?
En tercer lugar
se trabaja sobre la producción espacial de la normatividad, indagación que se
orienta por preguntas como: ¿cuál es la apropiación privada o pública sobre el
suelo urbano generada por las prácticas normativas?, ¿cuáles son, de hecho, los
usos del suelo producidos por prácticas normativas estatales, sociales
permisivas y prácticas normativas ilegales?, ¿cómo la institución de sistemas
punitivos paraestatales, censuras sociales o presiones económicas ejercidas ya
desde grupos armados, ya desde grupos comunitarios o desde grupos elitistas
económicos, genera hiper o hipodensificaciones
territoriales y modifica el territorio urbano?
La investigación
identifica tres tipos de prácticas normativas: la
normatividad estatal
expedida y aplicada mediante la institucionalidad legal estatal; la
normatividad tácita-social,
desarrollada, fundamentalmente, por prácticas regulatorias comunitarias; y la
normatividad paraestatal,
impuesta por los
diversos grupos armados.
Presento algunas
reflexiones, aún parciales, sobre la dimensión normativa territorial en Moravia
(Colombia) y Jacarezinho (Brasil), con lo que
pretendo demostrar la forma en que la interacción de las diferentes
racionalidades normativas ejerce controles territoriales espacializados
que marcan condiciones de ocupación, usos y transformación del territorio, y
específicamente del suelo urbano, para configurar tipos de legalidad urbana que
emergen en tiempos y territorios específicos.
El barrio de
Moravia, en Medellín, tiene cerca de 40,000 habitantes y está ubicado en la zona
nororiental de la ciudad (véase foto i).
Jacarezinho es una favela de Río de Janeiro, con más
de 60,000 habitantes, que se ubica en la parte norte de la ciudad (véase foto ii). Ambos barrios se originan por
ocupación colectiva ilegal de terrenos: públicos para el caso de Moravia y
privados para el caso de Jacarezinho. Aunque con sus
particularidades, ambos suburbios pueden ser la imagen de muchos de los barrios
urbanos en condiciones sociales y económicas precarias propias de las zonas
periféricas de las ciudades latinoamericanas.
Foto i
Vista aérea del
barrio de Moravia, en Medellín, Colombia
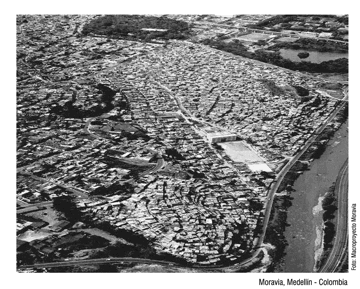
Foto ii
Vista aérea de Jacarezinho, Río de Janeiro, Brasil
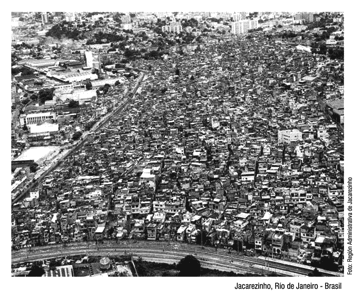
Moravia, como
barrio, ha sido un territorio urbano en permanente transformación desde la
década de 1960. Como paisaje urbano ha pasado del terreno cenagoso no habitable
por condiciones de salubridad y de estabilidad a una zona densamente poblada en
pleno corazón de Medellín, que marca la fisura más clara entre el centro y el
norte de la ciudad. Fue construida por permanentes migraciones campo-ciudad y
defendida por sus pobladores multiétnicos que conviven en un complejo ambiente
de exclusión e inclusión. Un acuerdo del Concejo Municipal en 1977 convirtió al
sector en el depósito de basuras de la ciudad, lo que atrajo a los
recicladores, quienes poco a poco se quedaron a vivir en su lugar de trabajo.
El depósito se convierte en una montaña de basura, hábitat y fuente de sustento
para muchas familias.
Entre la
informalidad económica y el reciclaje, los habitantes de Moravia han luchado
por una ciudadanía social, en medio del propio conflicto interno de Moravia en
tanto espacio disputado por diversos actores que miden la riqueza de su uso en
la posibilidad de asentarse en el perímetro urbano que la compone y la hace
atractiva como puerta e isla a la vez (Betancur y Urán,
2001).
La favela de Jacarezinho tiene sus orígenes en un conjunto habitacional
de la Red Ferroviaria que fue sufriendo un proceso histórico de favelización; es homologable, hoy, a una ciudad de rango
medio. Está ubicada como asentamiento en las proximidades del barrio Jacaré y
en el segundo parque industrial más importante de Río de Janeiro. Las fábricas
de su entorno, especialmente la General Electric, contrataban mano de obra de
la favela, lo que permitió su consolidación territorial. Jacarezinho
se organiza entre infinitos laberintos que se entrelazan en estructuras
creativas de arquitectura minimalista. Hay soluciones de espacio, geniales, que
conforman pequeños barrios, en una multiplicación de culturas negras y
nordestinas, sumadas a la de los inmigrantes extranjeros, interactuando de
manera funcional con formas urbanas de la ciudad.
En ambos casos,
la ocupación colectiva ilegal de la tierra, en el marco de la lucha por el
derecho a la vivienda, se convierte en el hecho fundacional, generador de
prácticas normativas sociales tácitas. Se consolida en el tiempo un agente
regulador comunitario: comité cívico, junta de acción comunal o asociación de
moradores, que establece las reglas de ocupación del espacio, la delimitación
de lo público y de lo privado, los procedimientos de transacciones comerciales;
en general, una disciplina del espacio, aspectos que consolidan lo que podría
denominarse legalidades fundantes y territorialidades emergentes.
A partir de una
lógica de necesidad, hay una ocupación de hecho donde entran en colisión el
derecho a una vivienda digna y el derecho a la propiedad privada. Esta
ocupación colectiva, como acto político-jurídico, causa en el proceso de lucha
de los pobladores en Moravia y Jacarezinho un modo
colectivo de adquisición de la tierra con ruptura del vínculo jurídico de la
propiedad individual del derecho estatal.
En relación con
la construcción del sujeto social en el territorio, puede identificarse que en
un primer momento, los pobladores se asumen como invasores, son “ilegales
colectivos”. Luego se presentan dos eventos que los llevan a asumirse como
sujetos de derecho: la reivindicación por la intervención del Estado (dotación
de servicios, programas de mejoramiento, titulación de predios) y el tiempo de
ocupación que genera no sólo sentido de pertenencia, sino que además construye
una relación de propiedad con el territorio. Este hecho los lleva asumirse como
propietarios, legitimados no por un título sino por la posesión en el tiempo.
Son ciudadanos que toman posesión, no son propietarios; son poseedores del
espíritu de la cosa, no portadores de la propiedad de la cosa. Ser poseedores
es ser propietarios no por el título sino por el uso y el uso en el tiempo.
La legalidad
fundante constituye un sujeto que simultáneamente interactúa y se redefine por
medio de su relación con el Estado y con escalas territoriales urbanas. Así, el
sujeto colectivo, que históricamente se constituyó con la apropiación grupal de
los terrenos, se hace visible con mayor frecuencia en la interacción social con
otros actores dentro del barrio y la favela; de otro lado, el sujeto individual
reaparece en relaciones de interacción escalar, del barrio hacia la ciudad.
Como parte de esa subjetividad múltiple, en términos de obligaciones frente al
Estado, por ejemplo, en el pago de servicios públicos, se evoca el hecho
fundacional que los constituyó como sujetos colectivos y legítimos (invasores
colectivos); y en términos de derechos, por ejemplo, el derecho de propiedad
mediante la titularidad del predio evoca al sujeto individual y la legalidad
estatal.
En la década de
los ochenta aparecen las ocupaciones coercitivas, basadas en una racionalidad
impuesta desde el control armado, que dieron origen a una racionalidad
autoritaria y a unas
territorialidades usurpadoras que
transgreden el orden legitimado por las comunidades. En un nuevo momento
histórico de control y usufructo del territorio, estos actores venden el
espacio público –andenes y vías públicas– promoviendo su privatización y
apropiación por nuevos habitantes, campesinos y migrantes del campo que se
desplazan como víctimas del conflicto armado vigente en municipios del
departamento de Antioquia (Colombia). Estas reglas impuestas estimulan una alta
densificación en algunos sectores del barrio Moravia.
En esa misma
década entran en contradicción formas procedimentales de legalidad expresada en
programas de titulación individual de predios promovidos por el Estado con
prácticas históricas consensuadas por las comunidades fundadoras de los barrios
y con prácticas coercitivas impuestas por los grupos armados que a partir de la
confrontación armada pretenden hegemonizar los territorios.
En este momento
puede hablarse de un ‘propietario’ controlado y controlador. Los grupos
armados, por ejemplo, ejercen un control territorial sobre la esfera privada. A
su vez, ese propietario y su ámbito privado se definen, se sostienen y
sobreviven en función de un ámbito público controlado. En el barrio y la favela
se constituyen históricamente agentes reguladores de los usos del suelo, a los
cuales les son reconocidas ciertas competencias temporales, determinadas por
perfiles subjetivos, ejercicios clientelares o correlación de fuerzas políticas
y económicas que tienen una alta relación con el contexto urbano y nacional.
A partir de la
década de los noventa pueden identificarse racionalidades normativas,
configuradas históricamente y articuladas entre ellas. En esta capacidad de
regulación por varios agentes, se presentan en este momento, más que
contradicciones, interacción y distribución de competencias. En términos de
funciones: la producción normativa, es decir, la emergencia de ciertas normas
que regulan conflictos civiles –compraventa de predios, alquiler–, recae en las
organizaciones cívicas como las Juntas de Acción Comunal para Colombia y las
Asociaciones de Moradores para Brasil. Para la aplicación de la norma, ésta
puede ejercerse, en primera instancia, en estos agentes o, en segunda
instancia, en los grupos armados.
Es clara la
distribución en ‘materia de regulación’ realizada por los agentes: en la
experiencia de la favela brasileña, los casos ‘penales’ son asumidos por el
poder paralelo, es decir, los grupos armados; los de familia, por el abogado popular;
la venta y compra de inmuebles, por la Asociación de Moradores –organización
cívica–; reclamaciones de servicios urbanos, por la Región Administrativa
–gobierno local–. Puede plantearse, también, que para algunos casos hay una
‘coordinación’ en la solución de conflictos; es decir, también existe
‘concurrencia’ de competencias.
La ‘propiedad’ y
‘posesión’ sobre el suelo, como prácticas normativas, van instaurando un
urbanismo tácito; se territorializan límites. De
manera particular, los andenes están demarcados por los comerciantes con un
tipo de material, por lo general baldosín o cerámica, como forma de territorializar la posesión en el tiempo, con actos
simbólicos que hacen visible la posesión. Es una práctica que se reitera en
ciertos sectores y se constituye en un medio por el cual los demás habitantes
reconocen el ‘dominio’ de esa persona sobre el pedazo de suelo. Es un uso que
expresa una autorregulación de los comerciantes sobre el espacio. Esa
demarcación implica que nadie ocupará el lugar, que será respetado, aunque se
puede ser permisivo. En caso de que exista la infracción, se activa la cuerda
procesal: el afectado hablará directamente con el infractor y, si esto no da
resultados, se inicia una etapa de ‘publicidad’ del caso con instancias ‘competentes’
(Asociación de Moradores, Región Administrativa) y, en ciertas ocasiones, con
instancias de control coercitivo, “los grupos armados”, el “poder paralelo” o
“el movimiento”.
Algunas de estas
acciones son consideradas infracciones y otras son tipificadas como graves y se
penalizan. Los conflictos generados por usos diversos de la vivienda y por
ocupación del espacio público son catalogados como infracciones que acarrean
llamados de atención y el establecimiento de acuerdos. Pero el incumplimiento
de esos acuerdos o la reincidencia en la infracción puede llevar a la
imputación de una pena por parte del poder paralelo, siempre y cuando se
reactive el proceso vía la publicidad (visualización) del conflicto.
Por ejemplo, se
presentan decisiones como “arresto domiciliar” (no salir por un tiempo de la
casa), exilios (salida del barrio) o la muerte. Hay decisiones que se
configuran en sentencia (de última instancia, sin apelaciones); expresiones
presentadas por el grupo armado o el poder paralelo como “tiene que cumplir” o
“acabó, acabó” así lo indican.
La norma social,
en contextos de informalidad urbana, se aplica no de oficio sino por
activación. Existe un ‘gerente’ de la norma, quien activa su vigencia. Esa
norma se activa cuando para una de las partes existe el conflicto (vulneración
de un derecho adquirido). A partir de ello intervienen los operadores de la
norma, con estrategias de persuasión o coerción. Si no existe esa activación,
por lo general el operador de las normas no interviene y es permisivo.
Tomemos como
ejemplo el caso de un vendedor ambulante que ocupa el andén y se localiza al
frente de un almacén de un comerciante supuestamente formal (espacio local bien
constituido). Puede ocurrir que para el comerciante del almacén se genere
conflicto y demande ante los agentes reguladores que el proceso se inicie.
También puede optar por ser permisivo con la ocupación del andén realizada por
el vendedor ambulante; esta permisividad es manifiesta en expresiones como “no
molestar”, “no suscitar desacuerdo o conflictos” o “el sol debe brillar para
todo el mundo”.
El representante
del Estado como agente regulador puede ser, también, permisivo con ciertas
prácticas de ocupación del espacio. Hay dos elementos que determinan
fuertemente esta ‘actitud omisiva’: la reiteración de ciertas prácticas y,
especialmente, su consolidación en el tiempo. Por tanto, la remoción o el
desalojo activan inmediatamente el argumento por parte del comerciante informal
de que existen otros comerciantes en iguales condiciones de informalidad o
ilegalidad, lo que deslegitima la acción del agente regulador. Estos casos
hacen parte de la configuración de una legalidad connivente y
territorialidades privadas.
Existe, por
tanto, en el proceso de generación de la norma, de su contenido y aplicación,
un uso estratégico frente a la denominación y contenido de la formalidad e
informalidad o la legalidad e ilegalidad:
Informalidad-informalidad:
ocurre, por ejemplo,
cuando a un habitante se le llama la atención porque toma de manera informal el
agua de otra cuadra y él argumenta que todo lo que hay en esa comunidad, en esa
favela, es informal e ilegal. Ahora, realmente la denominación es de
“informalidad”, aunque su contenido se refiere a lo ilegal, a lo no permitido.
Lo que pasa es que llamarlo ilegal sería reconocer una imputación no aceptada.
Ilegalidad colectiva-ilegalidad individual.
Es común que frente a
sus obligaciones, los pobladores invoquen la génesis del hecho jurídico
fundacional: la ocupación colectiva de hecho (hecho legitimador). Y, frente a
sus derechos, como la titularidad de la propiedad, se asuman como sujetos
individuales (legalidad).
La reproducción de lo formal-informal y de la
legalidad-ilegalidad. En estas comunidades se reproduce claramente la dicotomía
formalidad e informalidad. Si bien se reconoce que ninguno tiene título alguno
de propiedad, en Moravia y en Jacarezinho los
comerciantes de almacenes son vistos y tratados como comerciantes formales, y
los vendedores ambulantes son asumidos como comerciantes informales; de esta
manera son tratados y regulados. Por lo tanto puede hablarse en ciertos casos
de una flexibilización de la norma o, en otros, desregulaciones completas, lo
que da pie a las autorregulaciones autárquicas y a una tendencia a generar
‘mayores’ regulaciones contra los ‘informales’. Los agentes reguladores
sociales armados y no armados ejercen un “control urbanístico casuístico” sobre
los comerciantes informales y muy poco sobre los comerciantes formales; así
ocurren intercambios desiguales de controles normativos.
La realidad del
barrio Moravia, en Medellín, Colombia, como de la favela de Jacarezinho,
en Río de Janeiro, Brasil, revela la alta complejidad de relaciones entre
legalidades sociales y territorialidades temporales relacionadas inminentemente
con la configuración del territorio urbano.
Conclusiones
parciales
No se desconoce
lo problemático que puede ser no sólo la denominación sino también el
reconocimiento de múltiples legalidades. Quizá podría interpretarse como el
aval de ciertas prácticas ilegales. Se insiste, sin embargo, en que su
explicación no está dentro de los marcos de la ley estatal sino como lectura e
interpretación de una ciudad real, en la que históricamente se han consolidado
prácticas normativas paralelas o simultáneas con el derecho del Estado.
Se hace
referencia, en su parte empírica, a tres tipos de legalidades territoriales:
legalidades fundantes y territorialidades emergentes; legalidades autoritarias
y territorialidades usurpadoras; legalidades conniventes y territorialidades
privadas. Aunque se reconoce que es necesario refinar su contenido y alcance,
es un ejercicio, necesario, para denominar la producción social e histórica de
racionalidades alternativas, resistentes, impositivas o inerciales. Esta es una
segunda versión de una denominación preliminar realizada en la ponencia
presentada en el seminario Legalidad e Ilegalidad en la Producción de Ciudad
(Rincón, 2005: 52). El esfuerzo en esta ocasión se hace por definir no sólo el
tipo de legalidad sino también su relación directa con un tipo de
territorialidad. Como producto de un proceso de retroalimentación continua del
conocimiento y en vía de precisar contenidos podría plantearse lo siguiente:
Legalidades fundantes y territorialidades emergentes. Conducen al análisis de una nueva
cultura jurídica a partir de establecer nuevas bases de legitimación; una
legitimidad asentada en la satisfacción justa de necesidades fundamentales y en la
acción participativa de nuevos sujetos sociales/colectivos (derecho a la
vivienda, al trabajo, a la recreación). Esa pluralidad jurídica puede tener
como metas: prácticas normativas, autónomas, generadas por diferentes fuerzas
sociales o por manifestaciones legales plurales, susceptibles de ser
reconocidas e incorporadas por el Estado.
Legalidades conniventes y territorialidades privadas. Se trata de prácticas sociales que no
son permitidas (son censuradas o castigadas), y ante las cuales, sin embargo,
el agente regulador es omisivo y, hasta cierto punto, tolerante con ellas.
Espacialidades urbanas que privatizan lo público y que han sido ‘consentidas’,
permitidas, disimuladas, diseminadas, difusas y pactadas en el tiempo.
Legalidades autoritarias y territorialidades
usurpadoras. Normas
impuestas por grupos armados u otros actores en contra de una práctica
libertadora, que cristalizan prácticas de dominación y van en contra de los
derechos humanos. Ejercen territorialidades que usurpan el control social
practicado por grupos comunitarios sobre redes solidarias, por un control
armado que con el miedo y la amenaza regulan la acción social territorial.
Es importante
aclarar que dentro de las experiencias urbanas reseñadas para el presente
artículo se reconocieron en momentos históricos estas legalidades territorializadas. Sin embargo, ellas pueden intrepetarse en el tiempo presente como un ejercicio
simultaneo que configura el territorio actual. De igual forma, en el conjunto
de la ciudad pueden identificarse legalidades hegemónicas. Por ejemplo, en
asentamientos periféricos de la ciudad, recién ocupados, puede haber unas
legalidades fundantes y territorialidades emergentes, y en sectores de clase
alta pueden predominar legalidades conniventes y territorialidades privadas del
espacio público.
Al inicio del
texto se insinuaba una pregunta: ¿por qué existe tan poca preocupación en
nuestro medio por investigar los aspectos territoriales del derecho? Quizá, a
partir del recorrido adelantado hasta el momento, se hace necesaria una
reformulación de la relación entre derecho y territorio; más allá de un malestar
disciplinar, podría estar revalorándose como un problema de investigación
interdisciplinar, transdisciplinar y ‘público’ de las
ciencias sociales aplicadas a las cuestiones espaciales.
Quizá la
pregunta debería orientarse a cuestionar las implicaciones que trae para el
derecho su identificación como un problema de investigación de fronteras
académicas.
Estamos ante el
gran reto de una reconstrucción de la norma pública urbana; una norma
consensuada que genere institucionalidades realmente públicas, y que logre
gradualmente, a su vez, la ‘deslegalización’ de los autoritarismos cotidianos,
políticos, económicos y armados.
Bibliografía
Arnaud, André (2000), Entre
modernidad y globalización. Siete lecciones de historia de la filosofía del
derecho y del Estado,
Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
Azuela, Antonio
(1989), La ciudad, la propiedad privada y el derecho, El Colegio de México, México.
_____ (coord.)
(1993), La urbanización popular y el orden jurídico en América
Latina, Universidad
Autónoma de México, México.
Bernal Medina,
Jorge (2005), “Legalidad, ciudadanía y Estado de Derecho en Medellín”, en Análida Rincón Patiño (ed.-comp.),
Espacios urbanos no con-sentidos. Legalidad e
ilegalidad en la producción de ciudad. Colombia y Brasil, Escuela de Planeación
Urbano-Regional Universidad Nacional de Colombia-Área Metropolitana del Valle
de Aburrá-Alcaldía de Medellín, Medellín, pp.
107-121.
Betancur,
Soledad y Omar Urán (2001), Resumen
ejecutivo estudio socioeconómico de Moravia, Instituto Popular de Capacitación, Medellín.
Bourdieu, Pierre
(2000). La fuerza del derecho, Siglo del Hombre Editores-Facultad
de Derecho de la Universidad de los Andes-Ediciones Uniandes-Instituto
Pensar, Santafé de Bogotá.
Carvalho,
Eduardo Guimaraes (1990), Direito
e necessidade, dissetação de mestrado, Instituto de Pesquisa y Planejamiento
Urbano e Regional da Universidade Federal de Rio de
Janeiro (ippur/ufrj), Río de
Janeiro.
Echeverría
Ramírez, María Clara y Análida Rincón Patiño (2000), Ciudad
de territorialidades polémicas de Medellín, Centro de Estudios del Hábitat Popular-Universidad
Nacional de Colombia, sede Medellín, Medellín.
Foucault, Michel
(1984), La verdad y las formas jurídicas, Gedisa,
Colecciones Hombre y Sociedad, Serie Mediaciones, México.
Falcão, Joaquim de Arruda
(org.) (1984), Conflito
de direito de propiedade: invasões urbanas.
Forense, Río de Janeiro.
Fernandes, Edesio (org.) (2001), Direito
urbanístico y polítia urbana no Brasil, Editora Del Rey, Belo Horizonte.
______ y Betania
Alfonsin (2003), A ley e a ilegalidade na produção do espaço urbano,
Editora Del Rey e Institute Lincoln, Belo Horizonte.
García Villegas,
Mauricio y César Rodríguez A. (eds.) (2003), Derecho y
sociedad en América Latina: un debate sobre los estudios jurídicos críticos, ilsa-Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Habermas, Jürgen
(2000), Facticidad
y validez. Sobre el Derecho y el Estado democrático de derecho en términos de
teoría del discurso,
2ª ed., Trotta, Madrid.
Haesbaert, Rogério
(2004), O mito da desterritorialização.
Do “fims dos territórios” à
multiterritorialidades, Bertrand Brasil, Río de Janeiro.
Ost, François y Michel van de Kerchove (2001), Elementos para una teoría crítica
del Derecho,
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales, colecc. Teoría y Justicia, Bogotá.
Ortiz, Renato
(1998), Otro territorio, Convenio Andrés Bello, Santafé de Bogotá.
Pérez, William
(2000), “Guerra y delito en Colombia”, Estudios Políticos, Instituto de Estudios Políticos, Universidad
de Antioquia, Medellín, enero-junio, 16: 11-41.
Raffestin, Claude (1993), Por
uma geografia do poder, Atica, Sao
Paulo.
Ribeiro, Ana
Clara Torres (2005), “Dimensiones culturales de la ilegalidad”, en Análida Rincón Patiño (ed.-comp.),
Espacios urbanos no con-sentidos. Legalidad e
ilegalidad en la producción de ciudad. Colombia y Brasil, Escuela de Planeación
Urbano-Regional, Universidad Nacional de Colombia-Área Metropolitana del Valle
de Aburrá-Alcaldía de Medellín, Medellín, pp. 21-38.
Rincón Patiño, Análida (ed.-comp.) (2005), Espacios
urbanos no con-sentidos. Legalidad e ilegalidad en la producción de ciudad. Colombia y
Brasil, Escuela de
Planeación Urbano-Regional, Universidad Nacional de Colombia-Área Metropolitana
del Valle de Aburrá-Alcaldía de Medellín, Medellín.
Rolnik, Raquel (1997), A
cidade e a lei: Legislação, politica urbana e territories na cidade de São
Paulo: Studio Nobel, Fapesp, Colecão Cidade Aberta, São Paulo.
Sack, Roberto D. (1986), Human Territoriality – Its Theory and History,
Cambridge University Press, Cambridge.
Santos, Boaventura de Sousa
(1977), “The Law of the Oppressed: The Construction and Reproduction of
Legality in Pasargada”, Law and Society Review, 12 (1):
5-126.
_____ (1991). Estado,
derecho y luchas sociales,
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, Bogotá.
_____ (2001). A
critica da razão indolente: contra o desperdicio da experiência: para um novo senso comum:
a ciência, o direito e a politica na transição paradigmatica,
vol. i, 13a ed.,
Cortez, São Paulo.
Souza, Marcelo Jose Lopes de (1995), “O
territorio: Sobre espaço e poder, autonomia
e desenvolvimento”, en Ina
Castro et al.,
Geografia: conceitos e
temas, Bertrand, Río
de Janeiro.
Uribe, María
Teresa (1998), “Las soberanías en vilo en un contexto de guerra y paz”, Estudios
Políticos, Instituto
de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, Medellín, julio-diciembre, 13:
11-37.
Vainer, Carlos Bernardo (2005), “Prólogo”,
en Análida Rincón Patiño (ed.-comp.),
Espacios urbanos no con-sentidos. Legalidad e
ilegalidad en la producción de ciudad. Colombia y Brasil, Escuela de Planeación
Urbano-Regional, Universidad Nacional de Colombia-Área Metropolitana del Valle
de Aburrá-Alcaldía de Medellín, pp. 15-20.
Weber, Max
(1978), Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva, Fondo de Cultura Económica, México.
Wolkmer, Antônio
Carlos (2003), Introducción al pensamiento
jurídico crítico, ilsa, Bogotá.
Recibido:
30 de junio de 2005.
Reenviado:
23 de septiembre de 2005.
Aceptado:
3 de octubre de 2005.
Análida
Rincón Patiño
está por doctorarse en investigación y planeación urbano-regional (Instituto de
Pesquisa y Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal de Rio de Janeiro-Brasil, ippur/ufrj).
Originalmente abogada (Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Antioquia), es magíster en estudios urbano regionales (Escuela
de Planeación Urbano-Regional Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín).
Su preocupación actual se perfila por la comprensión política y social de las
formas espaciales configuradas históricamente. Investiga la conflictividad
urbana, las territorialidades y las racionalidades alternativas de producción
del espacio constituidas por los diversos actores sociales en procesos de apropiación,
regulación, usos y control del territorio. Editó y compiló Espacios
urbanos no con-sentidos. Legalidad e ilegalidad en la producción de ciudad, Escuela de Planeación
Urbano-Regional, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 2005; y es autora,
con Maria Clara Echeverría Ramírez, de Ciudad
de territorialidades. Polémicas de Medellín, Centro de Estudios del Hábitat
Popular-Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 2000. Tiene además:
“Legalidades colectivas: Historia de los espacios urbanos no con-sentidos” en Espacios
urbanos… y
“La fijación política de nuevos sentidos de la planeación”, en Peter C. Brand
(ed. y comp.), Trayectorias
urbanas en la modernización del Estado en Colombia, tm
Editores-Universidad Nacional, sede Medellín, Medellín, 2001.