Nueva institucionalidad en el sistema portuario
argentino: vinculación público/privada en la organización y gestión del puerto Quequén
Ana María Costa
Susana Silvia Brieva
Liliana Iriarte*
Abstract
This
paper proposes to analyse the organising
and managerial experience of the Consorcio de Gestión del Puerto Quequén – Quequén Port Management Consortium – and reflect on its
economical, social, political and territorial effects as a the result of the
port decentralisation and privatisation.
From this analysis we observe that there are still some inefficiencies and
governance problems, even if there is an improvement in the indices of economic
efficiency that provide the port with greater competitiveness, and in spite of
the fact that the decentralisation has promoted a
greater participation of the different actors in the port activities. The
problems and inefficiencies mentioned above are derived from the coexistence of
different logics among the diverse groups of interest that participate in the
port management.
Keywords:
Argentina,
ports, management, privatisation, institutionality.
Resumen
En este trabajo
se propone analizar la experiencia organizativa y de gestión del Consorcio de
Gestión del Puerto Quequén, y reflexionar acerca de
sus efectos económicos, sociopolíticos y territoriales resultantes de la
descentralización y privatización portuarias. Del análisis surge que si bien
existe una mejora en los indicadores de eficiencia económica que otorgan mayor
competitividad al puerto, y que la descentralización ha promovido una mayor
participación del conjunto de actores involucrados en la actividad, aún existen
ineficiencias y problemas de gobernabilidad derivados de la coexistencia de
lógicas diferentes entre los distintos grupos de interés que participan en la
gestión portuaria.
Palabras clave: Argentina, puertos, gestión, privatización,
institucionalidad.
* Departamento de Ciencias Sociales,
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata.
Correos-e: amcosta@copetel.com.ar, sbrieva@balcarce.inta. gov.ar y
liriarte@balcarce.inta.gov.ar.
Introducción
La globalización,
la consolidación de bloques regionales y la creciente competencia de los
mercados internacionales han causado un aumento en los volúmenes de comercio
por vía marítima, donde el sistema portuario adquiere un nuevo significado, a
la vez que se constituye en un escenario de profundos cambios institucionales,
tecnológicos y organizacionales.
En Argentina, el
sector portuario no ha permanecido ajeno a estas tendencias, especialmente a
partir de las transformaciones económicas, sociales y políticas ocurridas en la
década de los noventa, mediante el programa de privatización de las empresas e
infraestructura pública. Este proceso fue acompañado por la desregulación de
los mercados, la flexibilidad laboral y la apertura económica, que en los
puertos nacionales impulsa una profunda reestructuración.
A partir de la
reforma institucional surgen nuevas formas de articulación público/privada en
la organización y gestión portuaria que se basan en el modelo denominado Landlord, donde el sector público conserva la propiedad del
puerto e invierte en infraestructura básica, pero no explota en general ninguno
de los servicios que se prestan al buque o a las cargas. En este nuevo modelo
se constituyen los consorcios de gestión[1]
como forma de administrar un puerto, caracterizados por la autonomía económica,
financiera y contable, pero auditados y controlados por el Estado provincial.
Distintos
estudios (Hoffmann, 1999; fiel, 1999; Gardel, 2000; Thomson, 1999; Nombela, y
Trujillo, 2000; Cepal, 1992) señalan la eficiencia
económica alcanzada por el sistema portuario después de las reformas sin
profundizar en la dinámica alcanzada por el nuevo esquema organizativo y de
gestión.
Ante el
interrogante respecto de los alcances de la articulación público/privada en la
gestión de los puertos del país, el objetivo de este texto es analizar la
experiencia organizativa y de gestión del Consorcio del Puerto Quequén, así como reflexionar acerca de los efectos
socioeconómicos, sociopolíticos y territoriales resultantes de la
descentralización y privatización portuarias.
Como
hipótesis de trabajo
se plantea que a pesar de la eficiencia económica lograda mediante la acción
conjunta público/privada en el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, aún existen ineficiencias y problemas de
gobernabilidad derivados de la coexistencia de lógicas diferentes entre los
actores sociales involucrados en la actividad portuaria.
Desde un enfoque
institucional que integra conceptos teóricos provenientes de la ciencia
económica, la geografía y la sociología, este trabajo se estructura de la
siguiente manera: en primer lugar se hace referencia a la localización,
especialización y eficiencia alcanzadas por el puerto Quequén
desde 1994 a la fecha. Luego se describen los cambios en la administración y
gestión del puerto que devienen de la conformación del Consorcio de Gestión, y
se identifican los principales actores privados que participan en las
decisiones de este nuevo ente.
Posteriormente,
con base en la noción de campo de Pierre Bourdieu (1999), se analizan los
conflictos e intereses que se ponen en juego en el seno de la organización
conjunta entre el sector público y el privado.
Por último, como
conclusión, se presentan algunas consideraciones acerca de la especialización y
eficiencia económica alcanzadas a partir de 1994 por el Consorcio del Puerto Quequén, la participación de los actores y la existencia de
lógicas distintas entre los diferentes agentes involucrados en la actividad,
así como también acerca de las potencialidades, límites y gobernabilidad de
este esquema de vinculación público/privada en el sistema portuario argentino.
1. Enfoque teórico y
estrategia metodológica
Para cumplir con
el objetivo propuesto, en este estudio se recurre a un diseño de investigación cuali-cuantitativo que combina conceptos provenientes de
tres matrices disciplinarias: la economía, la geografía y la sociología.
Desde la
perspectiva de la economía institucional, la comunidad
portuaria constituye
una configuración intermedia entre el mercado y la empresa. Se trata de un
dispositivo contractual formal que rige las relaciones de competencia de
naturaleza conflictiva y, al mismo tiempo, de cooperación entre las empresas
que intervienen en el transporte y los puertos.
De la geografía
se adoptan los conceptos de espacio económico, hinterland y estrategia
espacial. Se entiende
por el primero el campo de formación de estrategias, confrontación de fuerzas y
consensos entre los agentes y grupos económicos. Por su parte, hinterland se define como el área de influencia
o espacio económico organizado alrededor de un puerto, mientras que estrategia
espacial hace referencia a las decisiones de localización que adoptan las
empresas para alcanzar objetivos y fines específicos.
Por último,
desde la vertiente sociológica, en el análisis del comportamiento de la
organización y las interrelaciones entre los distintos actores sociales
involucrados se adopta el concepto de campo desarrollado por Bourdieu (1999). En
este caso, la unidad de análisis es la organización o campo, representado por los actores
sociales que intervienen en la comunidad portuaria (funcionarios, sindicatos y
empresas). Este campo es el espacio de relaciones de fuerza o de luchas donde
hay intereses puestos en juego y donde los distintos agentes e instituciones
ocupan posiciones diferentes según el capital específico que poseen, y elaboran distintas
estrategias para defender su capital –el que pudieron acumular en el curso de
luchas anteriores–. En el seno de cada campo, la jerarquía establecida es
continuamente puesta en tela de juicio, y los principios mismos que subyacen en
la estructura del campo pueden ser impugnados y cuestionados.
Para Bourdieu,
el capital es trabajo acumulado, bien en forma de materia o en forma
interiorizada o incorporada. Es decir, se considera el concepto de capital en
todas sus manifestaciones y no sólo en la forma en que la reconoce la teoría
económica. El concepto económico de capital reduce el universo de las relaciones
sociales de intercambio al simple intercambio de mercancías, el que está
objetiva y subjetivamente orientado hacia la maximización de beneficio. De esta
manera, la teoría económica define implícitamente todas las demás formas de
intercambio social como relaciones no económicas y desinteresadas. Sin embargo,
en la visión de Bourdieu el capital puede presentarse de tres formas
fundamentales: el capital económico, que es directa o indirectamente
convertible en dinero y resulta especialmente indicado para la
institucionalización de los derechos de propiedad; el capital
cultural, que puede
convertirse, en ciertas condiciones, en capital económico y resulta apropiado
para la institucionalización; y por último el capital
social, que es un
capital de obligaciones y relaciones sociales y resulta igualmente convertible,
en ciertas condiciones, en capital económico y puede ser institucionalizado. El
capital social está constituido por la totalidad de los recursos
potenciales o actuales asociados a la posesión de una red duradera de
relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimientos
mutuos, es decir, de la totalidad de recursos basados en la pertenencia a un
grupo.
La desigual
distribución de capital en la estructura total del campo da origen a los
conflictos por la distinta capacidad de apropiarse de los beneficios y de
imponer reglas de juego favorables a cada capital, y donde los agentes luchan
de acuerdo con la posición que ocupan. A medida que los conflictos y luchas van
progresando, van modificándose el peso y las formas del capital, y por lo tanto
se modifica la estructura del campo al hacerlo una estructura dinámica. En esta
perspectiva, las nociones de campo y capital son estrechamente
interdependientes, por lo que es importante no sólo delimitar el campo sino
también determinar qué tipos de capitales operan en él. En este caso, los
capitales de mayor importancia en la conformación del capital global de la
organización son el capital sociopolítico y el económico.
Para comprender
la estructura de gobernación o governance[2] de las nuevas formas organizativas,
se tienen en cuenta las nociones de costos de transacción que surgen de la
sucesión de transacciones que se realizan a lo largo de una cadena productiva,
en el marco del ambiente institucional y organizacional en la búsqueda de una
mayor eficiencia. En esta sucesión de arreglos contractuales, algunos pueden
mostrar mayores niveles de eficiencia en la coordinación y se expanden al
conjunto del subsistema. En el caso de cadenas globalizadas como la granaria, la noción de governance ha sido utilizada para aludir a la
presencia de ciertas firmas con capacidad para establecer e imponer los
parámetros desde los cuales operan otras empresas de la cadena.
La idea de governance desde el sector público ofrece dos significaciones: por
un lado, en el enfoque de corte neoliberal, este concepto refleja la fusión
público/privada tendente a estimular la participación de estos ámbitos y a
reducir las fallas de mercado resultantes de la excesiva intervención estatal.
Por otro, para la visión regulacionista y para los
teóricos de las convenciones, la governance es la configuración de un conjunto de
relaciones institucionales complejas. En otras palabras, puede entenderse como
el conjunto de modos de regulación entre el mercado y la política (el Estado),
que a su vez comprende la coordinación formal e informal en los distintos
niveles. Esta perspectiva tiende a contraequilibrar
las conductas competitivas de las empresas y a estimular la cooperación y el desarrollo
conjunto.
En cuanto a la
estrategia metodológica, en primer lugar se recopila, sistematiza y analiza
información estadística referida a volúmenes y composición de las exportaciones
e importaciones, principales destinos, días de espera, costos del buque en el
puerto, entre otros, que se encuentra disponible en organismos públicos y
privados ligados a la actividad. En segundo lugar se realiza un análisis
crítico de la Ley núm. 24.093 de Actividades Portuarias, sus decretos
reglamentarios, y la Ley Provincial núm. 11.414 que promueve la conformación
del Consorcio de Gestión.
Para el análisis
de la organización y gestión del puerto se compara la información contenida en
diarios de difusión nacional y regional, y la surgida de la realización de
entrevistas no estructuradas a informantes clave o referentes en el tema y
oferentes y demandantes del servicio. Con esta técnica busca reconstruirse el
pasado y el presente de los actores, a la vez que tratan de visualizarse las
condiciones en que se desarrolla el sistema seleccionado, sus interacciones
formales e informales y el desenvolvimiento de los actores frente a los
conflictos y su resolución.
Por último, en
la búsqueda de las particularidades estructurales, de los alcances y las
limitaciones de la nueva organización, se realiza una periodización que permite
describir la dinámica de la nueva figura de gestión e identificar dos momentos
o etapas en la trayectoria del consorcio de acuerdo con el liderazgo o
predominio del capital sociopolítico o el capital económico en las decisiones.
En cada etapa se
analiza la participación específica de los principales actores involucrados y
se detectan los conflictos emanados del flujo de información y el poder que
ejerce cada uno de estos agentes sociales en este espacio económico. Este
análisis se realiza de forma subjetiva mediante la noción de campo, que permite
circunscribirlo a un espacio concreto y a un conjunto de actores sociales
determinados que articulan tanto la lógica global como la local.
2. Localización, especialización
y eficiencia económica del puerto Quequén
La posición
geográfica de Argentina, distante de los grandes centros de consumo, hace que
el transporte por agua represente el medio más apropiado para la movilización
de grandes volúmenes de carga de exportación e importación. Por vía marítima se
canaliza 95% del volumen total de las exportaciones y cerca de 80% del volumen
total de las importaciones del país.
En Argentina,
los 15 principales puertos, que embarcan mayoritariamente productos de origen
agropecuario, pueden dividirse en dos grupos: fluviales (12) y marítimos (3).
Los primeros se concentran en las cercanías de las zonas productivas del norte
y centro del país, sobre las márgenes del río Paraná hasta La Plata, mientras
que los segundos se localizan en la costa atlántica hasta Bahía Blanca, en el
sur de la provincia de Buenos Aires. Este sistema fluviomarítimo
ofrece gran variedad de alternativas para el flujo de mercaderías, tanto para
el tránsito interno como para la exportación.
Durante el
último quinquenio, por los puertos fluviales se ha canalizado el mayor volumen
(80%), mientras que por los puertos marítimos se ha exportado el 20% restante.
Dentro de estos últimos, Quequén desempeña 44% del
total del volumen embarcado.
Este puerto se encuentra
localizado al sur de la provincia de Buenos Aires (véase mapa i), en el centro de la región más fértil
de la llanura templada argentina, en la desembocadura del río homónimo, con un
área de influencia de 300 km de radio, y conectado con los centros de
producción y consumo, principalmente del sudeste de la provincia, y con las
principales rutas del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Mapa i
Localización y
área de influencia del puerto Quequén
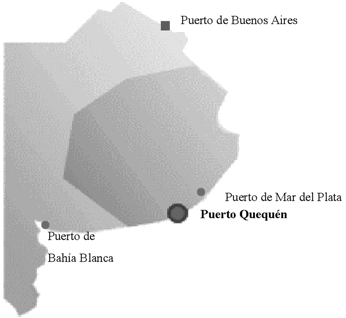
Fuente: Extraído de la página web del puerto Quequén (http://www.puertosdeargentina. com.ar/Atlantico/quequen.htm).
Una de las
ventajas propias de Quequén es su proximidad al
océano Atlántico, donde alcanza profundidades de 46 pies a sólo 1,500 metros de
la boca de entrada al puerto, y un calado de 40 pies en el canal de acceso,[3]
condiciones que lo hacen el tercer puerto de aguas profundas de la Argentina,
después de puerto Madryn en la Patagonia (48 pies) y
Bahía Blanca en el sur de la provincia de Buenos Aires (45 pies). Si bien el
fácil acceso al océano y la profundidad son dos elementos importantes en la
operatoria portuaria, la fuerte exposición a los vientos provenientes del
Atlántico implican ciertas desventajas para el puerto desde el punto de vista
natural, que exigen inversiones y una organización de los embarques según las
condiciones de navegabilidad a raíz de las condiciones meteorológicas.[4]
El puerto Quequén posee un importante hinterland que abarca 11 partidos del sudeste
bonaerense con aproximadamente 4.6 millones de hectáreas de excelente calidad
para la producción agropecuaria, que en los últimos años muestra una tendencia
creciente en la producción de maíz, trigo, girasol y soja. Los límites del hinterland se definen por la influencia del
resto de los puertos marítimos, en este caso representados por Bahía Blanca y,
más recientemente, por la incorporación de Mar del Plata[5]
–tradicional puerto pesquero– para la exportación de productos agropecuarios.
La
especialización en los embarques de granos de trigo y maíz, en el puerto Quequén, está asociada a características agroecológicas de
su hinterland,
que abarca una importante zona de producción de estos cultivos. Los mayores
volúmenes exportados por este puerto están relacionados más con los aumentos en
la producción agropecuaria de la región que con la expansión del radio de
acción del consorcio. Mientras que desde mediados de la década de 1980 hasta
mediados de la siguiente la producción de cereales más que se duplicó en el
sudeste bonaerense, el incremento de los embarques de trigo y maíz por el puerto
Quequén alcanzó 70% en el mismo periodo.
Por otra parte,
la estrategia de ampliación del hinterland se encuentra constreñida tanto al
desmantelamiento de las vías férreas que lo conectaban con la zona de
producción y con otras líneas ferroviarias, como por el límite que le imponen
la Cuenca del Salado y la depresión de Laprida, que por sus condiciones
agroecológicas permite actividades predominantemente ganaderas. En mejor
posición se encuentran los puertos de Rosario y Bahía Blanca, que han mantenido
las conexiones con los ramales ferroviarios –los que también han sido
privatizados–, y por la expansión de la frontera agrícola con girasol y soja
hacia el interior del territorio; esto redunda en mayores volúmenes de
producción con destino al exterior.
En cuanto a la
competitividad y eficiencia económica alcanzadas por este puerto, cabe recordar
que no sólo se basan en obtener un costo bajo del servicio, sino que es
necesario además lograr un rendimiento operativo que permita al buque optimar
su tiempo de estadía evitando demoras ociosas en los muelles y en las zonas de
espera.
Uno de los
indicadores más importantes de performance de un puerto, y que tiene gran
incidencia en su competitividad, es la tarifa que cobran los elevadores
portuarios que operan en él, dado que un exportador opera con aquella terminal
que le ofrezca, además de un buen servicio, un precio competitivo.
Este puerto
posee dos terminales portuarias pertenecientes a la Asociación de Cooperativas
Argentinas (aca)
y a la Terminal Quequén, s.a.,[6]
que admiten una recepción de 1,300 camiones por día. Buena parte de la actual
infraestructura en elevadores de granos que posee este puerto fue construida, a
partir de 1945, por la Junta Nacional de Granos,[7]
hasta su privatización en 1992. El primer antecedente de traspaso de activos
públicos al sector privado data de 1985, cuando se habilitó el servicio de la
terminal perteneciente a la aca
y a la Federación Argentina de Cooperativas Agrícolas (faca), que cuenta con una capacidad de almacenaje de 200,000
ton para granos y un ritmo de carga de 1,600 ton/h. Los embarques de aceite se
producen a un ritmo de carga de 800 ton/h y con una capacidad de almacenaje de
10,800 ton.
La Terminal Quequén, s.a.,
concesionaria desde 1992 de la infraestructura de silos de la ex Junta Nacional
de Granos, posee una capacidad de almacenaje de 117,000 ton de granos, con un
ritmo de carga de 1,700 ton/h.
En los últimos
años, en Quequén se redujo el tiempo de estadía de
los buques, de aproximadamente ocho días en la década de los años ochenta, a un
promedio de dos a tres días a fines de la década de los noventa, lo que redujo
sensiblemente los costos variables y generó un ahorro de alrededor de 20,000
dólares por buque.
Además, Quequén es el más barato de los puertos argentinos, dado
que no es necesario el uso de algunos servicios como dragado y pilotaje de
canales. Estos costos son significativos para un buque tipo Panamax,
que puede cargar alrededor de 52,000 ton, ya que le representan en promedio una
erogación de 25,000 dólares más. No obstante, Quequén
tiene la desventaja ejercida por las olas oceánicas y locales que se forman en
la entrada del puerto, que juegan en este caso un papel preponderante en los
costos variables, pues una mayor estadía implica mayores costos por tonelada
para el armador que luego se trasladan al costo del flete (Gardel, 1999:
17-18).
En cuanto a los
costos portuarios (estadía en puerto, piloto, remolcador, vigilancia, etc.) en
términos relativos, entre 1990 y el 2000 han crecido alrededor de 60% promedio;
sin embargo, debe considerarse que el incremento de la capacidad del ritmo de
carga y el aumento de la capacidad de almacenaje de los puertos, así como la
facilidad de la mayor amplitud de la bodega de los buques y la eliminación
–gracias al dragado– de un puerto de completamiento, permiten la reducción del
tiempo de estadía de las naves (sagpya,
2002: 19).
La situación
geográfica del puerto y su proximidad a las zonas de producción en el caso de
que el puerto sea exportador, o a las zonas intensamente pobladas en el caso
que éste sea importador, son aspectos fundamentales para su viabilidad. Según
Cristian Gardel (1999), el hinterland es una condición necesaria, pero no
suficiente, para el desarrollo portuario; señala que los costos, la estadía de
un buque en puerto y la profundidad de las vías navegables son los indicadores
más explicativos del éxito comercial de los puertos.
La concepción de
puerto como puerta de entrada, propia de fines de los años cincuenta, considera
al hinterland
como una extensión delimitada donde el factor clave de desarrollo pasa por el
puerto, y su competitividad es el resultado del acceso diferencial a las zonas
de producción o abastecimiento interno; el éxito o fracaso de cada puerto
depende de la capacidad de ampliar su influencia económica en relación con sus
competidores.
Más tarde, en
los años setenta, la idea de hinterland cambió y se vio al puerto como un
eslabón más de la cadena logística que se articula con un sistema multimodal de
transporte. En el caso de Quequén parece primar aún
la vieja idea de puerto y de hinterland de los cincuenta, típica de la
especialización productiva (commodities agropecuarios y agroindustriales).
3. Cambios en la
administración y gestión portuaria argentina: el Consorcio de Gestión del
Puerto Quequén
Frente a la
creciente globalización económica, la tendencia internacional es la
modernización los puertos estatales, es decir, de aquellos administrados y
operados por los gobiernos, lo que privilegia la acción del mercado como un eficaz
ordenador de la actividad económica. De esta forma busca responderse a las
nuevas exigencias de competitividad y lograr mayor eficiencia y racionalidad
económica del conjunto del sistema productivo.[8]
Respecto a la
propiedad de los 50 principales puertos del mundo, 82% son de propiedad mixta,
12% son de propiedad pública, y sólo 6% corresponde a propiedad privada.
En Argentina,
durante la década de 1990 los cambios más significativos ocurrieron en la
esfera institucional, que en el sistema portuario se materializaron mediante un
conjunto de decretos sancionados en el marco de la Reforma del Estado (Ley núm.
23.696/89) entre los años 1989 y 1993 que apuntan a la desregulación de los
servicios y a la eliminación de algunos entes públicos como paso previo a la
sanción de la Ley de Actividades Portuarias núm. 24.093[9] y
su decreto reglamentario núm. 817 en 1992.
Los ejes
centrales de esta Ley de Actividades Portuarias son: a) la descentralización[10]
de la gestión
político-administrativa (transferencia de todos los puertos a las provincias e
instalación de puertos autónomos); b) la privatización de la gestión
operativa a partir de la concesión[11]
de las terminales
portuarias que pertenecían hasta ese momento a la Junta Nacional de Granos, que
se encuentran emplazadas en los diferentes puertos, y la prestación de
servicios portuarios, y c) el establecimiento y tenencia
definitiva de puertos privados.[12]
Mediante el
decreto 817/92 se instituyen las administraciones de los puertos de Rosario,
Buenos Aires, Quequén, Bahía Blanca, Santa Fe y
Ushuaia, como una forma de contribuir a la transferencia o privatización de los
servicios portuarios y de las terminales ubicadas en cada uno de los puestos.
También se instala la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables como autoridad
portuaria nacional, y se disuelve la Administración General de Puertos (agp) como el
único organismo con facultades para administrar un puerto.
Las nuevas
formas de administración y gestión asumen la figura jurídica de Consorcios de
Gestión Portuaria. En esencia, esta reforma tiende a una creciente
participación privada y a un predominio de los mecanismos de mercado en un
espacio anteriormente considerado de dominio público. En este sentido, Fernando
Romero Carranza (1993) señala que en la nueva legislación desaparece el término
“servicio público”, arraigado en la vieja concepción de la actividad portuaria,
para concebirse como un servicio comercial. El término “público” se refiere al
uso que puede darse a las instalaciones y no a la naturaleza del dominio de los
servicios que ahí se prestan. En la ley se consagra otro principio fundamental,
la libre competencia entre los puertos, en materia tanto de precios de los
servicios como de la admisión de usuarios; se deja de lado el concepto de
“tarifa” que le era propio al servicio público.
Desde el punto
de vista organizativo, el cambio más importante es la conformación de entes y
consorcios de gestión, cuyo fin es asegurar la participación de todos los
sectores interesados en el quehacer portuario.[13]
El Consorcio de
Gestión del Puerto Quequén es dirigido y administrado
por un directorio integrado por nueve miembros que duran tres años en sus
funciones; pueden ser nuevamente designados sin límite de periodos, a la vez
que pueden ser removidos antes del vencimiento de su cargo a pedido de las
entidades que los propusieron (artículo 15º, capítulo vi, anexo ii,
Ley Provincial 11.414).
De acuerdo con
la Ley Nacional de Actividades Portuarias núm. 24.093, el directorio del
consorcio está conformado por el presidente –que es designado por el gobierno
de la provincia de Buenos Aires–, un miembro que representa al municipio de Necochea, cinco miembros que corresponden al sector privado[14] y
dos miembros pertenecen a las asociaciones gremiales y sindicales que
representan a los trabajadores.
Uno de los
aspectos clave en la gestión del consorcio se refiere al proceso de toma de
decisiones. En este sentido, la ley prevé que el directorio se reúna como
mínimo cada 30 días; el quórum se constituye válidamente con la mitad más uno de
sus miembros.
Las decisiones
deben adoptarse por mayoría absoluta de los miembros presentes; en caso de
empate, se computa doble el voto del presidente o de quien legalmente lo
reemplace.
A partir de la
sanción de la ley se garantiza, por medio de la figura de consorcio, la
participación de actores clave en el proceso de decisión; sin embargo, por lo
difuso de sus enunciados, por la pobreza de los acuerdos formulados y por la
ausencia de un esquema regulatorio,[15]
se genera el
ámbito propicio para acciones oportunistas por parte de algunos integrantes de
la comunidad portuaria. Prueba de ello es la situación de conflicto, y aún no
resuelta, por la falta de definición previa de las responsabilidades de las
partes, especialmente frente al pago del canon[16]
por parte de los
actuales operadores del puerto, ya que el único instrumento de acuerdo y
regulación surge del pliego de licitación, donde por razones, voluntarias o no,
no fue especificado si debía pagarse a la provincia o al consorcio. Mientras
tanto, el monto permanece en caución hasta que la justicia determine su
destino. Esto posterga el proceso de modernización e inversión en el puerto y
mantiene latente una fuente de conflicto.
3.1. El sector
privado en la nueva organización portuaria
Entre los integrantes
del Consorcio de Gestión pertenecientes al sector privado se encuentran las
principales empresas exportadoras de granos, aceites y subproductos de la
industria aceitera, así como las agencias marítimas. Estas últimas son las
empresas que brindan servicios a los buques y a los exportadores, y su
principal función es coordinar los servicios de los prácticos y lanchas de
remolque para la entrada y salida de los buques al puerto.
Entre las
primeras se distingue la empresa transnacional Cargill,
que emplazó su planta de transformación de aceites de girasol a principios de
los años ochenta, al igual que lo hizo en el puerto de San Martín, en la ribera
del río Paraná. En 1992, esta empresa exportaba 17% del volumen que pasaba por Quequén, y actualmente alcanza 20% del total exportado y
24% de las importaciones de fertilizantes que ingresan a este puerto. Le siguen
en importancia: Nidera, con 16% de las exportaciones;
la aca,
con una participación de 10%, y Necochea/Quequén, con 6% de las exportaciones totales del puerto.
Actualmente, los
principales exportadores en orden de importancia son: Cargill
(20%), Toepfer y Tradigrain
(15%), aca
(11%), Dreyfus y Omsha
(10%), y Nidera (8%); en tanto las firmas
importadoras, principalmente de fertilizantes, son: Agroservicios
Pampeanos (15%), Profertil (10%) e Hydro (7%).
Si se compara el
número de empresas exportadoras que operaban en Quequén
antes del proceso de privatización, y las que operan en el año 2001, se
comprueba que a principios de los noventa, cuatro empresas (Cargill,
Nidera, aca y Necochea/Quequén) concentraban alrededor de 50% de las
exportaciones, mientras que en el año 2001, seis empresas captan 80% (Cargill, Teopfer, Tradigrain, Dreyfus, Omhsa y Nidera); la mitad de este
porcentaje corresponde a las firmas de origen extranjero. De acuerdo con el
índice de Bain,[17]
que calcula el grado de concentración en función del número y distribución por
tamaño de las firmas, se comprueba que en 10 años se ha pasado de un grado de
concentración moderadamente bajo, donde cuatro empresas controlaban alrededor
de 50% de las exportaciones a un grado de concentración alto.
Este proceso es
congruente con el grado de concentración y transnacionalización operado en la
economía argentina durante los noventa, y le otorga a estas firmas un fuerte
poder de negociación en la correlación de fuerzas dentro del consorcio.
En la operatoria
portuaria de Quequén surge una clara preeminencia de
las grandes firmas comercializadoras de commodities en el ámbito internacional sobre las
firmas de capital nacional. Sin embargo, cabe destacar la estrategia
desarrollada por aca,
que, al igual que Cargill, supo anticiparse durante
la etapa preprivatizadora (periodo comprendido entre
1980-1991) con inversiones tendentes a asegurarse un emplazamiento estratégico
en las principales zonas de embarque, a fin de captar los aumentos de
producción asociados al proceso de agriculturización.
En el mismo sentido, durante esa etapa las industrias aceiteras de exportación Cargill y Omsha (Oleaginosa
Moreno) emplazaron sus industrias sobre este puerto para aprovechar un
abastecimiento cercano y agregar valor a los productos. En cambio, durante la
etapa de privatización estas dos empresas privilegian la localización de sus
plantas de transformación sobre el puerto de Bahía Blanca.
Las inversiones
realizadas por aca
en la terminal portuaria le permitieron captar durante el año 2001, en
promedio, 55% de los embarques, mientras que Terminal Quequén
ejerce 17%; el 28% restante corresponde a la terminal de fertilizantes y a las
cargas que se efectúan por embarque directo.[18]
Otro agente de
importancia dentro de la comunidad portuaria son las agencias marítimas. En
este puerto operan siete agencias, las principales son Pleamar, Brisamar y Serviport, que en
conjunto captan 75% de los embarques; disponen también de la información justo
a tiempo de los buques que van a ingresar al puerto y de los sitios que se
encuentran disponibles. Esta información les otorga un mayor poder de
negociación frente a los exportadores, pues además tienen integrados todos los
servicios y a la vez son despachantes de aduana.
4. Articulación
público/privada en la organización del puerto Quequén
La comunidad
portuaria es, en la práctica, la alianza de todos los principales grupos de la
zona portuaria, en la que defienden sus intereses y promueven y coordinan sus
actividades (Gorenstein, 2002: 35). A partir del
análisis de la evolución en la conformación y funcionamiento del Consorcio de
Gestión del Puerto Quequén, se profundiza en la
comprensión de esta experiencia de organización desde la perspectiva
sociológica de Bourdieu (1999). Para ello, como se mencionó anteriormente, se
utilizan las nociones de campo (la comunidad portuaria como tal) y de
capital,
que en este caso está representado por el capital sociopolítico y el económico,
los que en conjunto conforman el capital global de la organización.
En la corta
trayectoria de la organización, la estructura de gobernación del puerto se ha
complejizado, y al mismo tiempo se asiste a un incremento del capital global
como resultado de la incorporación de nuevos actores en el proceso de toma de
decisiones y en la experiencia y aprendizaje que ha significado la gestión
público/privada.
El capital
global de la organización ha crecido en términos del capital
económico con la
participación de un mayor número de empresas exportadoras e importadoras, que
han aumentado su escala de operaciones (volumen de cargas y monto de
facturación) y también han crecido en capital sociopolítico mediante aspectos no tangibles como
el aprendizaje logrado en 10 años de elaboración y ejecución de propuestas, y
la toma de decisiones en un ámbito compartido y en ciertas oportunidades la
resolución de conflictos.
A lo largo de
este periodo es posible distinguir dos etapas diferenciadas en función de la
primacía de algún capital o recurso específico que ejercen algunos de los
agentes participantes.
Para el análisis
de cada etapa se recurre a un diagrama (véase diagrama i) que representa el capital global de la organización,
donde la relación entre el capital económico y el capital sociopolítico define
cuatro cuadrantes. Así, en el cuadrante i
se refleja el dominio del capital económico sobre el capital sociopolítico; por
el contrario, en el cuadrante iv
se muestra que el capital sociopolítico se impone sobre el económico, mientras
en los cuadrantes ii y iii ni el capital económico ni el
capital sociopolítico logran supremacía uno sobre otro.
Diagrama i
Conformación del
campo portuario (periodo 1994-1997)
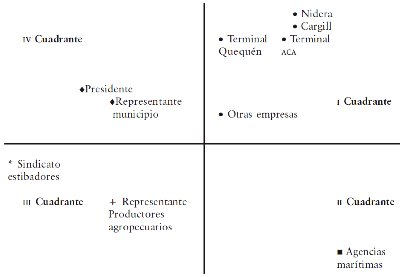
Referencias:
Capital sociopolítico: ♦ Agentes sector público; + Representantes productores;
* Sindicatos.
Capital económico: ▲Terminales elevadores de granos; ● Exportadores; ■
Agencias marítimas.
Cuadrante i:
+ Capital económico – Capital sociopolítico.
Cuadrante ii: –
Capital económico – Capital
sociopolítico.
Cuadrantes iii:
–
Capital sociopolítico
– Capital económico.
Cuadrante iv: +
Capital sociopolítico – Capital económico.
Fuente:
Elaboración propia con base en entrevistas y revisión de periódicos locales,
regionales y nacionales.
La ubicación de
los distintos actores dentro del campo de la organización se realiza en forma
subjetiva según la información que surge de las entrevistas y el seguimiento en
periódicos tanto nacionales como locales.
En un primer
momento, relacionado con el inicio de la primera gestión del consorcio, que
abarca desde 1994 hasta 1997, se destaca la importancia que adquiere el capital
económico sobre el sociopolítico, en concordancia con el discurso privatizador
que enfatiza la supuesta eficacia de los propios actores y la escasa capacidad
asignada al sector público como administrador.
En esta etapa,
el crecimiento del capital global depende en gran medida de la presencia de
capital económico, representado en este caso por las dos filiales de empresas
transnacionales (Cargill y Nidera)
y los capitales nacionales de aca y de las firmas exportadoras que componen el
capital accionario de Terminal Quequén..
Durante esta
etapa, el presidente, el gerente y los representantes de los trabajadores
tienen una postura relativamente pasiva frente a las decisiones de
reconstrucción e inversión en nuevas instalaciones para volver competitivo al
puerto.
En este periodo,
el capital sociopolítico cobra relevancia en manos del sindicato de
estibadores, que a pesar de la política de transferencia de personal y del
programa de retiro voluntario puesto en práctica en el país, logran, por el
grado de organización y sindicalización, conservar la misma estructura de
personal del periodo estatizador, hecho que
diferencia al sindicato de este puerto de otros del país.
En cuanto a los
representantes de los productores agrícolas, en esta etapa poseen una
participación formal y bastante pasiva en relación con el capital sociopolítico
que poseen, situación que se revierte especialmente para los representantes de
las entidades agrarias en la medida que comienzan a percibir al puerto como un
espacio estratégico para defender y mantener la eficiencia lograda en la
producción agrícola.
En la siguiente
etapa, que comprende de 1997 a la fecha, existe un cambio en las relaciones de
poder dado el papel protagónico que asumen los representantes políticos (el
presidente y el delegado del municipio), con base en el capital sociopolítico
que cada uno de ellos asume (véase el diagrama ii).
Diagrama ii
Conformación del
campo portuario (periodo 1997-2003)
Capital global
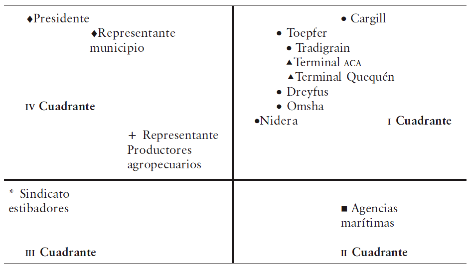
Referencias:
Capital sociopolítico: ♦ Agentes sector público; + Representantes productores;
* Sindicatos.
Capital económico: ▲Terminales elevadores de granos; ● Exportadores; ■
Agencias marítimas.
Cuadrante i: + Capital económico
– Capital sociopolítico.
Cuadrante ii: – Capital económico –
Capital sociopolítico.
Cuadrantes iii: – Capital sociopolítico – Capital
económico.
Cuadrante iv: + Capital sociopolítico – Capital
económico.
Fuente:
Elaboración propia con base en entrevistas y revisión de periódicos locales,
regionales y nacionales.
En este periodo,
el funcionario a cargo de la presidencia –que siempre se asigna a una figura
local– acrecienta el capital sociopolítico, por el apoyo y decisión del poder
político provincial. Una lógica similar se observa con el representante del
municipio de Necochea, quien es elegido por el
presidente del consorcio y también es un político de raigambre local. En este
marco, aumenta el recurso sociopolítico local en detrimento del poder económico
global.
Una explicación
a este cambio puede asociarse con dos causas, que aunque de distinta índole
pueden afectar simultáneamente las condiciones de estructura del campo de la
organización. Por un lado, frente a los resultados de las privatizaciones de
los servicios públicos, la sociedad argentina percibe un agotamiento de las
bondades del discurso privatizador. Por otro, los partícipes del gerenciamiento
del consorcio comienzan a sentir estos efectos y a desgastarse cuando se
ahondan en el seno de la organización los conflictos de interés entre los
participantes, especialmente de aquellos que no están dispuestos a resignar sus
utilidades en la inversión de infraestructura básica que le correspondía al
Estado nacional.
Por otra parte,
a lo largo de la experiencia, los privados toman conciencia de la magnitud de
una administración de esta naturaleza, que en un principio subestimaron porque
confiaban en que los mecanismos del libre mercado asignarían correctamente los
recursos. El paso del tiempo pone de manifiesto la incapacidad del mercado para
dirimir los conflictos en un sistema donde las decisiones deben ser compartidas
con otros grupos de interés con distinto poder de negociación.
El relativo repliegue
del capital económico también se relaciona con la lógica de inversión de las
filiales de las empresas transnacionales participantes del consorcio, que con
una perspectiva global y desterritorializada empiezan
durante esta etapa a dar prioridad, como estrategia de reinversión de las
utilidades, a otros puertos del país que les ofrecen mayor rentabilidad. Así, a
Quequén le corresponde un lugar secundario en el
proceso de localización de las nuevas inversiones. A este proceso se suma el
hecho de que las firmas líderes comienzan a tener mayor competencia por parte
de otras empresas exportadoras e importadoras que operan en este puerto, lo que
en cierta medida debilita el poder más concentrado de la primera etapa. Prueba
de ello es la orientación de las inversiones de Cargill
en el puerto de Bahía Blanca y la reconversión de empresa exportadora a
importadora de insumos agropecuarios de Nidera en
Argentina. También en esta etapa, las agencias marítimas contribuyen al capital
económico, ya que asumen un mayor número de funciones en el proceso de comercio
exterior (despachantes de aduana y contratación de los servicios de practicaje
y pilotaje, entre otras), y juegan un rol más estratégico al concentrar más
poder económico y de negociación frente a los exportadores.
Otro elemento
distintivo de esta etapa es la necesidad del Estado provincial de insertarse
más activamente en el espacio de decisión que ofrece el consorcio y de la
participación en la distribución de los beneficios que genera. Mediante la
transferencia de la nación a la provincia, y de ésta al consorcio, se delegan
deliberadamente las funciones de inversión y acumulación hacia el sector
privado, situación que más tarde se revierte en poder político por la habilidad
que éste posee en la mediación de los conflictos a cambio de la participación
en la captación de beneficios. Este cambio se percibe más como una estrategia
deliberada del poder político para acrecentar su capital sociopolítico y
también económico, más que como una postura que tienda a mantener y garantizar
las funciones indelegables del Estado. Al respecto cabe recordar que el campo
no es una estructura autónoma, sino que existe cierta sobredeterminación
del contexto sociopolítico general, o mejor dicho, las relaciones de fuerzas
pueden estar influidas por las condiciones macroeconómicas y sociopolíticas
imperantes.
Otros actores
que también adquieren relevancia en esta segunda etapa son los representantes
de los productores agropecuarios, que asumen un papel más activo en el proceso
de toma de decisiones. Este hecho puede explicarse según la entidad y su grado
de representatividad durante su participación en la mesa de negociación del
consorcio.
Durante la
primera etapa, el representante de este sector es un miembro de la
Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), que por ser una entidad de tercer grado, es
decir, una confederación de federaciones, no sufre durante su gestión las
presiones directas de los asociados, y además su participación está fuertemente
eclipsada por las decisiones de la terminal aca, que es miembro de esta
confederación.
En cambio, en un
segundo momento, quien representa a los productores es un miembro de
Confederaciones Rurales Argentinas (cra), que normalmente tiene una postura más combativa
por el capital sociopolítico, proveniente de la estrecha relación con sus
asociados que pertenecen a las sociedades rurales locales, la cual les confiere
cierto status
social en esta comunidad.
En cuanto al rol
de los sindicatos en la última etapa, se verifica que éstos pierden
protagonismo en términos de los reclamos, dado que no ven amenazada su fuente
de trabajo, aunque mantienen su capital gracias al respaldo que reciben del
presidente del consorcio a cambio de su legitimidad política.
Consideraciones
finales
Como conclusión,
a continuación de presenta un conjunto de reflexiones respecto a la
especialización y eficiencia económica alcanzada por el puerto Quequén, la participación de los actores y la existencia de
lógicas diferentes derivadas de intereses contrapuestos, así como las
potencialidades, límites y gobernabilidad del sistema portuario.
En primer lugar,
a partir de la acción público/privada en el puerto de Quequén,
se verifican signos positivos en los indicadores de eficiencia económica que
otorgan mayor competitividad a este puerto.
En este sentido,
a la reducción de los días de espera –que pasan de ocho días en la década de
los ochenta a dos de los noventa– se suma la reducción de los costos por el uso
del muelle y la operación de buques de mayor escala por las obras de dragado.
No obstante, la especialización productiva del puerto asociada a la producción
primaria de la zona, junto al desmantelamiento de la red ferroviaria que
converge en el puerto, marcan un límite a la expansión del hinterland.
De la
información de campo recogida se desprende que no existían en el seno del
consorcio acciones tendentes a realizar las inversiones y promover políticas de
infraestructura para mejorar la posición de este puerto frente a otros puertos
competidores.
En segundo
lugar, la descentralización promueve una nueva forma organizativa por medio de
entes que tienden a asegurar la participación de todos los sectores interesados
en el quehacer portuario, tales como operadores, prestadores de servicios,
productores, usuarios y trabajadores vinculados a la actividad, además de los
miembros del sector público que representan a la provincia y al municipio donde
se encuentra emplazado el puerto. Esto implica un cambio en las reglas del
juego y en la toma de decisiones entre todos los agentes involucrados.
En relación con
este último punto, durante los primeros años dentro del Consorcio de Gestión
existe una mayor cohesión en las decisiones y acciones llevadas a cabo. Es
posible que esta coherencia se deba en gran parte a la fuerza que a principios
de los noventa tiene el discurso privatizador y al entusiasmo inicial del
sector privado basado en la supuesta eficiencia mayor y capacidad de este
sector para realizar cambios estructurales. Esta lógica de mercado va más allá
del Estado-nación, y demuestra que la competencia comienza a involucrar los
contextos institucionales.
Un tema
pendiente de resolución tiene que ver con el pago del canon por parte de la
Terminal Quequén, dado que no existe acuerdo entre el
consorcio y la provincia respecto a quién le corresponde el cobro. Como
resultado, el monto se encuentra en caución en la justicia.
Más tarde,
frente a los primeros signos de la crisis económica, surgen las primeras
divergencias entre el sector público y el sector privado en cuanto a las
inversiones por realizar y a la distribución y aplicación de los excedentes
generados. Esta divergencia entre una lógica de mercado y una lógica política
está ligada a las prioridades que cada sector asigna y tiene sobre las
utilidades generadas. Mientras los empresarios no están dispuestos a continuar
resignando utilidades y a enfrentar las nuevas inversiones, los funcionarios
parecen más preocupados por mantener y ejercer el poder, con la búsqueda de
reconocimiento de la comunidad y, en algunos casos, mediante el clientelismo
político.
Por otra parte,
en la trayectoria de la organización del puerto Quequén
es posible afirmar que impera una lógica local/territorializada
sobre la global en la toma de decisiones, dada la búsqueda de legitimidad en la
comunidad en la elección y conformación del Consorcio de Gestión, que siempre
da prioridad a miembros de raigambre local en su presidencia.
Esta lógica se
contrapone con la estrategia de inversión y localización desplegada por las
empresas transnacionales, que al participar en distintos puertos del país y del
mundo, cuentan con mayor información que les permite garantizar mayores
retornos a la inversión y que, en última instancia, pueden decidir quién gana y
quién pierde en la competencia interportuaria. Hasta
ahora, este puerto no parece ocupar un lugar destacado en las decisiones de
esas firmas, aunque éstas mantienen su presencia en él.
La tensión entre
el capital sociopolítico y el económico hace prever una agudización de los
conflictos en el seno del consorcio atribuible a problemas de información e
incentivos derivados de la articulación y diseño regulatorio, donde no se
consideran la existencia de asimetrías informativas, acción de grupos de
interés, atenciones políticas, debilidades institucionales y cierto grado de
discrecionalidad que subsiste en la interpretación de los contratos y marco
regulatorio. Esta tensión atenta contra la gobernabilidad del sistema de
cooperación conjunta entre la actividad privada y la pública.
Para finalizar,
la existencia de reglas claras en la negociación dentro de la organización
permitirá afianzar el dinamismo alcanzado en el corto tiempo transcurrido desde
la conformación del Consorcio de Gestión en 1994; además, se considera que aún
existen potencialidades y es necesario encarar acciones más proactivas por
parte de esta organización que otorguen mayor competitividad al puerto y que
profundicen la experiencia de gestión conjunta.
Bibliografía
Bourdieu, Pierre
(1999), Intelectuales, política y poder, eudeba, Buenos Aires.
Cepal (Comisión Económica para América
Latina y el Caribe) (1992), La reestructuración de empresas
públicas: el caso de los puertos de América Latina y el Caribe, Cuadernos de la Cepal
68, Publicación de Naciones Unidas, Chile.
Costa, Ana María
(2003), Nuevas formas de organización y gestión del sistema
portuario argentino en la década del 90: competitividad y eficiencia del Puerto
Quequén,
tesis de maestría, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar
del Plata.
fiel
(Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas) (1999),
La regulación de la competencia y de los servicios
públicos. Teoría y experiencia Argentina reciente. fiel, Buenos Aires.
Gardel, Cristian
(1999), Puertos graneleros en la
Argentina, algunos indicadores de performance portuaria, Bolsa de Comercio de Rosario, Serie
de Lecturas 3, Rosario, Argentina.
Gorenstein, Silvia (2002), Tres
estudios sobre la perspectiva institucional en el sector portuario. Análisis
referencial para el puerto de Buenos Aires, Programa de Desarrollo Económico Territorial (Prodet)-Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires-Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), Buenos Aires.
Hoffmann, Jan
(1999), Las privatizaciones portuarias en
América Latina en los 90: determinantes y resultados, documento de trabajo, Tercer
Programa Internacional, Privatización y Regulación de
Servicios de Transporte del Banco Mundial, Las Palmas, Gran Canarias, España.
Romero Carranza,
Fernando (1993), “Los puertos privados particulares en la nueva legislación
portuaria”, Bolsa de Comercio de Rosario, diciembre, año xl (1461): 12-20.
sagpya (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación) (2002), Principales puertos cerealeros. Evolución operativa, 1990-2000, Dirección de Mercados
Agroalimentarios, Buenos Aires.
Thomson, Ian (1998), “La evolución del papel del Estado en la
regulación del transporte terrestre”, Revista de la Cepal, abril, 64: 151-163.
Trujillo Lourdes y Gustavo Nombela
(2000), Multiservice Infrastructure Privatizing Port Service,
The World Bank Group, Private Sector and Infrastructure Network, note number
222, octubre.
Recibido:
20 de junio de 2005.
Reenviado:
9 de septiembre de 2005.
Aceptado:
10 de septiembre de 2005.
Ana María Costa es magister scientiae en agroeconomía,
con orientación en comercialización y marketing agroalimentario por el Programa de
Posgrado en Agroeconomía, Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sus líneas actuales de
investigación se dirigen a la comercialización y las políticas agrícolas,
transporte y logística agroalimentaria. Entre sus publicaciones recientes se
cuentan: con S. Brieva y L. Iriarte (2003), “Gestión
y regulación de los servicios e infraestructura portuaria en el desarrollo
económico argentino”, Problemas del Desarrollo, revista latinoamericana de economía,
Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de
México, 34 (135): 29-47; y con las mismas coautoras (2001), “Intercambio comercial
agroalimentario argentino”, Políticas Agrícolas, núm. 11, revista de la Red de
Instituciones Vinculadas a la Capacitación en Economía y Políticas Agrícolas en
América Latina y el Caribe (Redcapa),
Bogotá, Colombia, pp.
85-118.
Susana Silvia Brieva tiene la maestría en ciencias
sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Costa Rica, y es candidata a doctora en ciencias
sociales en Flacso Buenos Aires. Son sus líneas de
investigación: comercialización y políticas agrícolas, transporte y logística
agroalimentaria. Publicaciones recientes: “Relaciones contractuales y
eficiencia en la comercialización de trigos de calidad panadera”, Investigaciones, revista de la Facultad de Ciencias
Agrarias de Rosario, año 4, núm. vi, diciembre, pp. 15-25, con J. Llorens, L. Iriarte y J. Fangio (2004); “Gestión y regulación de los servicios e
infraestructura portuaria en el desarrollo económico argentino”, Problemas
del Desarrollo,
revista latinoamericana de economía, Instituto de Investigaciones Económicas,
Universidad Nacional Autónoma de México, 34 (135): 29-47, con A. Costa y L.
Iriarte (2003); y con estas últimas (2001), “Intercambio comercial
agroalimentario argentino” Políticas Agrícolas, núm. 11, revista de la Red de
Instituciones Vinculadas a la Capacitación en Economía y Políticas Agrícolas en
América Latina y el Caribe (Redcapa),
Bogotá, Colombia, pp.
85-118.
Liliana Iriarte estudió la maestría en ciencias sociales en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Costa
Rica. Como líneas de investigación tiene la comercialización y las políticas
agrícolas, el transporte y la logística agroalimentaria. Se cuentan entre sus pulicaciones: con J. Llorens, S. Brieva
y J. Fangio (2004), “Relaciones contractuales y
eficiencia en la comercialización de trigos de calidad panadera”, Investigaciones, revista de la Facultad de Ciencias
Agrarias de Rosario, año 4, núm. vi, diciembre, pp. 15-25; con A. Costa y S. Brieva (2003), “Gestión y regulación de los servicios e
infraestructura portuaria en el desarrollo económico argentino”, Problemas
del Desarrollo,
revista latinoamericana de economía, Instituto de Investigaciones Económicas,
Universidad Nacional Autónoma de México, 34 (135): 29-47; y también con A.
Costa y S. Brieva (2001), “Intercambio comercial
agroalimentario argentino”, Políticas Agrícolas, núm. 11, revista de la Red de
Instituciones Vinculadas a la Capacitación en Economía y Políticas Agrícolas en
América Latina y el Caribe (Redcapa),
Bogotá, Colombia, pp.
85-118.