Articulando la sostenibilidad ecológica, económica y
social: el caso del cacahuate orgánico
Pedro Figueroa
Bautista
Peter R. W. Gerritsen
Víctor Manuel Villalvazo López
Gerardo Cruz Sandoval*
Abstract
This
paper analyses the experience of the social-productive system of organic
peanuts in the La Cienénga ejido on the Jalisco southern coast, in Mexico. Organic peanuts are a particular case among the
multiple productive alternatives that are able to strengthen social,
economical, cultural and environmental processes. We discuss the importance of
this crop from the standpoint of sustainability: as a cultural practice of
environmental conservation, and as a practice of social justice, for example.
One of the most important objectives of this article is the searching and
strengthening of strategies that achieve an endogenous rural development, as
well as the empowerment of the family units, productive groups and organisation unions that fight for the generation of
alternative rural development processes to the current development model.
Keywords:
organic
agriculture, endogenous development, Jalisco southern
coast.
Resumen
En este trabajo
se analiza la experiencia del sistema socioproductivo
del cacahuate orgánico en el ejido La Ciénega en la Costa Sur de Jalisco. Esta
leguminosa es un caso particular entre las múltiples alternativas productivas
capaces de fortalecer procesos sociales, económicos, culturales y ambientales.
Además, se discute la importancia de este cultivo desde el enfoque de la
sostenibilidad: como práctica cultural, de conservación del ambiente y como
práctica de justicia social, por ejemplo. Parte medular de este texto es la
búsqueda y fortalecimiento de estrategias dirigidas a lograr un desarrollo
rural endógeno, así como el empoderamiento de las unidades familiares, grupos
de productores y uniones de organizaciones que luchan por generar procesos de
desarrollo rural alternativos al modelo de desarrollo dominante.
Palabras clave:
agricultura orgánica, desarrollo endógeno, Costa Sur de Jalisco.
*
Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Instituto Manantlán
de Ecología y Conservación de la biodiversidad (Imecbio) del Centro Universitario de la Costa
Sur, Uni-versidad de Guadalajara. Correos-e:
pfigueroa@cucsur.udg.mx y petergerritsen@cucsur.udg.mx.
Introducción
Las discusiones
generadas en torno a la aplicación del modelo económico neoliberal en el ámbito
rural y su vinculación con la modernización de los espacios productivos han
puesto de manifiesto que las estrategias de desarrollo rural, así como las de
conservación de los recursos naturales que no dan primacía a las personas,
generan conflictos e inhiben procesos sociales (Cernea, 1995).
En las últimas
décadas, en América Latina se han agudizado los fenómenos negativos ocasionados
al sector rural por la aplicación del modelo neoliberal. Aspectos como la
precarización del empleo rural, la expulsión de medianos y pequeños productores
del sector rural, las continuas migraciones campo-ciudad o transfonterizas,
la creciente orientación de la producción agropecuaria hacia los mercados, y el
problema de la seguridad alimentaria están presentes en el entorno rural
(Bartra, 1998; Teubal, 1998).
Así, en el marco
de un proceso capitalista crecientemente globalizado, ya no queda duda de que
la dominación del capital sobre el agro ha ocasionado serios efectos negativos
al sector primario (Aguilar, 2002). Tampoco es ajeno para los estudiosos del
ámbito político agropecuario que se ha formado una nueva estructura agraria,
según el paradigma de ‘modernización y progreso’, donde los mecanismos de
tenencia de la tierra, generación de tecnología y acceso a los mercados
internacionalizados juegan un papel fundamental en la nueva economía agrícola
de los sectores productivos rurales de América Latina (Figueroa, 1991).
En México, como
en muchas regiones latinoamericanas, las estrategias de desarrollo implícitas
en esta visión de ‘modernización y progreso’ han ido transformando de manera
continua el modo campesino de producción, y éste ha sido sustituido, de manera
parcial o total, por el modo agroindustrial, con todas las consecuencias
ecológicas, sociales, económicas y culturales ya conocidas (Calva, 1993; Saxe-Fernández, 1998; Toledo, 1998; Morales, 2004).
Así, el modo de
producción campesino, que utiliza de manera potencial la mano de obra familiar,
que realiza una agricultura de policultivo y que es capaz de aprovechar los
recursos naturales en todos los niveles agroecológicos, se ha cambiado a un
modelo especializado, ambientalmente depredador e incompatible, que origina una
agricultura anticampesina, pues casi no emplea la
capacidad laboral doméstica y depende de mano de obra migrante (Toledo, 1998; Gerritsen et al., 2003).
Sin embargo, el
proceso modernizador no es total ni completo en ninguna de sus dimensiones,
pues a las fuerzas modernizadoras siempre se les oponen otras fuerzas; en este
caso, de resistencia campesina (Teubal, 1998; Scott,
1985). Así, dentro de las múltiples consecuencias derivadas del modelo de
desarrollo neoliberal en el campo, se han ‘incubado’ acciones y estrategias de
lucha en diferentes ámbitos rurales propiciadas por diversas alianzas de
campesinos, redes de organizaciones de productores, grupos de consumo
responsable, etc., las cuales, a pesar del abandono de las instituciones tecnológicas,
el retiro del Estado y la devaluación del conocimiento local, aún siguen
generando acciones para recuperar y potenciar los sistemas tradicionales de
producción, que han podido formar procesos de desarrollo local y de
conservación de los recursos naturales a partir de la producción de modelos de
desarrollo endógeno (Ploeg y Long, 1994; Morales,
2004).
En el estado de
Jalisco existen distintas experiencias que tratan de reorientar y fortalecer la
agricultura familiar diversificada, en la búsqueda de caminos alternativos para
el desarrollo rural. Algunos factores, como el aumento en la demanda de
alimentos sanos por parte de grupos urbanos de consumidores, el reforzamiento
de políticas de conservación del ambiente y la apertura de espacios en el mercado
a productos naturales para su comercialización contribuyen a fortalecer las
nuevas estrategias locales de los productores campesinos (Morales, 2004; Villalvazo et al., 2003).
De esta manera,
como parte de los nuevos procesos socioeconómicos actuales, se han consolidado
en la región organizaciones no gubernamentales, tales como la Red de
Alternativas Sustentables Agropecuarias de Jalisco (rasa), un sistema estatal que une esfuerzos de grupos de
productores y asesores quienes intentan generar alternativas sostenibles de
desarrollo integral para las familias campesinas de Jalisco primordialmente,
por medio de la agricultura orgánica (Morales, 2004).
Considerando lo
anterior, este trabajo forma parte de las actividades de promoción e
investigación de proyectos productivos relacionados con la rasa, en la Costa Sur de Jalisco, donde
se proponen acciones con un enfoque participativo que podrían contribuir al
reforzamiento de procesos de desarrollo rural endógeno (Villalvazo
et al.,
2003). El análisis de la experiencia de los productores de cacahuate orgánico
del ejido de La Ciénega, municipio de El Limón, en la región Sierra de Amula,
que aquí se presenta, tiene este enfoque teórico y metodológico. Consideramos
que esta experiencia puede mostrar elementos para la revaloración de técnicas y
conductas sociales que pueden ser reproducidas por productores rurales de otras
regiones campesinas de México, afectados de manera similar por las actuales
políticas agropecuarias. A continuación describimos el área de estudio, el
marco teórico, la metodología y las prácticas productivas del cacahuate
orgánico, así como un número limitado de indicadores para revalorar el cultivo
del cacahuate, desde el enfoque de la sostenibilidad.
1. Área de estudio
El ejido de La
Ciénega pertenece al municipio de El Limón, Jalisco, y se localiza en la Costa
Sur del estado (véase mapa i).
Además, forma parte de la región político-administrativa Sierra de Amula. Su
economía gira en torno a las actividades agropecuarias: cultivo de cacahuate,
frijol, garbanzo, maíz, melón, sandía, sorgo, ciruela, limón, mango, naranja y
tamarindo; y crianza principalmente de ganado bovino para el aprovechamiento de
carne y leche, pero también de ganado porcino, equino, aves de carne y cultivo
de pastura. Además, se explotan las especies de bagre, mojarra, carpa de Israel
y lobina (Ruiz, 2000).
El municipio
cuenta fundamentalmente con comercios que venden artículos de primera
necesidad, y comercios mixtos que surten diversos artículos en pequeña escala,
como es el caso del cacahuate (Segob, 2000).
En la región,
los suelos son de tipo Regosol eútrico
y Litosol, como dominantes, y como asociados, el de
tipo Feozem háplico. Su
topografía, en las zonas semiplanas, tiene alturas
entre los 900 y los 1,100 msnm. El clima es semiseco,
con invierno y primavera secos, y semicálido sin
estación invernal definida. La temperatura media anual es de 24.8°C, con una
precipitación media anual de 887.3 milímetros con lluvias durante el periodo de
junio a octubre. La hidrografía se compone principalmente por el río Tuxcacuesco, que cruza el territorio por el poniente, y que
conforma la cuenca hidrológica río Ameca, perteneciente a la región Pacífico
Centro.
La vegetación
del municipio está compuesta por encino, pino, roble, tepame,
nopal, huizache y palmar; la fauna, por especies como venado, coyote, liebre,
zorrillo, tejón, tlacuache, algunos reptiles y aves como codorniz y güilota. La
mayor parte del suelo tiene un uso agropecuario, y la tierra en su mayoría es
de propiedad ejidal.
Mapa I
Localización del ejido La Ciénega
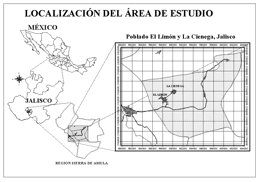
La
transportación terrestre puede efectuarse por la carretera Guadalajara-Barra de
Navidad; se desvía en El Grullo para llegar al municipio de El Limón. Se cuenta
con una red de caminos revestidos de terracería y brecha que comunican a la
localidad de La Ciénega. La transportación foránea se realiza en autobuses
directos y de paso.
2. El desarrollo
endógeno y la participación campesina
El concepto de
desarrollo rural aquí utilizado surge de la deconstrucción de la conceptuación
dominante de desarrollo, que ha sido considerado para el medio rural únicamente
como indicador de crecimiento económico y ha servido de plataforma para
elaborar programas de desarrollo rural que, sin embargo, no han valorado la
participación comunitaria, la producción de alimentos para el autoabasto, la utilización de prácticas amigables con la
naturaleza y la reactivación de la economía regional, entre otros (Sunkel y Paz, 1985; Cernea, 1995; Bifani,
1997).
Por ello,
proponemos partir del potencial endógeno que existe en la región para buscar
mecanismos alternos del desarrollo rural (Ploeg y
Long, 1994). Entendemos el desarrollo endógeno como el modelo que intenta
partir de los recursos naturales propios, así como de las capacidades y habilidades
de los actores locales, para desarrollar proyectos productivos propios en los
que exista un control por parte de los actores locales sobre (el valor de) la
producción agropecuaria y forestal (Ploeg, 1994; Gerritsen, 2002). Para el estudio de caso del cacahuate
orgánico en la región Sierra de Amula, nos apoyamos en algunos fundamentos de
la agroecología, tales como: rotación de cultivos, mejoramiento de suelo,
asociación de cultivos, abonos orgánicos, trabajo familiar, autoabasto
y comercio local, entre otros, y también en fundamentos de la educación popular
participativa, que ayudarán a complementar el marco teórico para analizar el
proceso agrícola del cultivo de cacahuate desde una perspectiva holística,
donde consideramos integrados para el análisis los problemas sociales,
económicos y ecológicos en el tiempo y en el espacio (Gliessman,
2002; Morales, 2004).
3. Metodología
La información
utilizada en este texto se obtuvo del trabajo directo y vinculado al quehacer
campesino, así como de visitas de campo, entrevistas abiertas y charlas
informales con una selección de ocho productores de cacahuate y sus familias en
La Ciénega, quienes han mantenido formas tradicionales de producir, usar,
almacenar y tostar el cacahuate. De esta manera, los productores pudieron
revelar las prácticas de agricultura tradicional, con énfasis en aquellas
ecológicas, económicas y sociales que pueden potenciar las limitaciones de
suelo, agua, clima y economía, y aquellas relacionadas con la organización
social local. Esto se sustenta en el conocimiento que cada agricultor se ha
formado en la práctica campesina, en sus tradiciones y su historia.
Las variables
que fueron utilizadas con los productores para conocer los aspectos técnicos
del proceso de producción fueron: siembra, labores de cultivo, cosecha y
almacenamiento; prácticas de mejoramiento de suelo, asociación del cacahuate
con maíz y frijol, uso del cacahuate como cultivo mejorador de suelo y
rotativo, uso de tecnología local para el tostado de la semilla de cacahuate, mercado,
etcétera. Las variables sociales analizadas fueron: la mejora campesina[1] y
la valoración del cacahuate como cultivo orgánico.[2]
Si bien
inicialmente se consideró incorporar datos cuantitativos como rendimiento por
hectárea y superficies sembradas por ciclo, entre otros, resultaron casi
inexistentes para nuestra área de estudio. Obtuvimos los datos presentados en
este artículo en el Distrito de Desarrollo Rural núm. v, con oficinas en El Grullo, Jalisco, y algunos son de
elaboración propia.
4. El cultivo del
cacahuate como práctica cultural, ambiental y de justicia social
El cacahuate (Arachis hypogaea.
L.) pertenece a la familia Leguminosae y, como todas las especies de esa
familia, presenta nódulos que tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico.
Si bien en México la superficie sembrada ha descendido drásticamente en los
últimos diez años, sigue siendo un cultivo importante con potencial de
exportación, sobre todo en los estados de Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa y
Guerrero (s.a., 1995; Ortega y Ochoa, 2003). La gráfica i muestra la superficie sembrada en el municipio de El Limón
durante el periodo 1985-2000, que manifiesta una tendencia similar nacional.
Gráfica i
Superficie sembrada de cacahuate en el municipio de
El Limón en el periodo 1985-2000
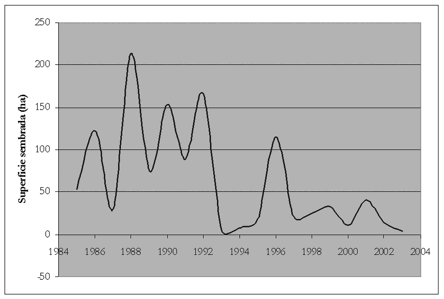
Fuente: Distrito de Desarrollo Rural núm. v, El Grullo, Jalisco.
El hecho de que
el cacahuate tenga la facultad de fijar nitrógeno le confiere particular
importancia en la recuperación y enriquecimiento de las parcelas agrícolas,
puesto que es un excelente mejorador de suelos. Esta cualidad es aprovechada
por los productores de cacahuate de La Ciénega, quienes cultivan la leguminosa
al inicio de la época de temporal (en el mes de junio) con el propósito de
mejorar la calidad y fertilidad del suelo para la posterior siembra de melón,
en el mes de diciembre.
Uno de los
productores de La Ciénega, que cultiva cacahuate desde hace más de 40 años,
menciona al respecto: “Cuando se siembra melón en un terreno cacahuatiado [cacahuate antes del melón en el mismo terreno],
vamos a tener un
terreno abonado”. El cacahuate es un cultivo que ha demostrado ser “una planta
muy generosa”; su generosidad se manifiesta en su adaptación a diversas
condiciones socioambientales, tanto de suelo como de
humedad, y en sus bajas incidencias de ataques de insectos considerados como
plaga o que causan enfermedades, así como en su baja inversión económica y en
su resistencia a largos periodos de almacenamiento.
Actualmente,
como ya se mencionó, existen ocho familias en el ejido de La Ciénega que
cultivan cacahuate. De esas ocho, cinco lo cultivan de manera convencional (es
decir, con insumos agroquímicos), mientras que tres familias optaron por la vía
orgánica. Este tipo de producción depende de mano de obra familiar y de la
utilización de la yunta para apoyo de labores culturales. Por eso es un cultivo
altamente rentable cuando se logra una buena producción: no requiere altas
tasas de inversión económica y el producto puede ser transformado con recursos
tecnológicos y humanos locales. Sin embargo, su siembra ha sido inestable y ha
disminuido drásticamente (gráfica ii),
similar a la tendencia en los ámbitos municipal y nacional. No obstante,
resalta que desde los últimos cuatro a cinco años, la producción del cacahuate
orgánico se ha mantenido estable, a diferencia de la producción convencional,
la cual se encuentra a la baja. Además, la producción de cacahuate orgánico,
que es consumido solo y tostado en la región, se ha mantenido, contrario al
cacahuate convencional, que es utilizado para aceite o mazapanes, y que
presenta un descenso de 100%.
El cultivo del
cacahuate se inicia en el temporal de lluvias, que se registra desde finales de
junio hasta octubre. Ya sembrado el cultivo, tarda en germinar entre ocho y
diez días, dependiendo de la profundidad a la que haya sido sembrada la
semilla. Después se pasa la yunta para mantener el terreno libre de plantas no
deseadas; si lo anterior no es suficiente, se utiliza el azadón para darle un
recorrido general al cultivo y mantenerlo limpio. Este trabajo es realizado
entre dos y tres veces durante el ciclo del cultivo, el cual requiere de 110 a
115 días entre la siembra y la cosecha. Cumplido el ciclo para esta última, el
cacahuate es arrancado. La planta debe permanecer ocho días bajo el sol para
favorecer el desguaje (es decir, separar las vainas de la
planta), actividad que requiere el uso de bastante mano de obra. Finalmente se
pasa a la limpia y separado, y de esta manera queda el cacahuate en condiciones
para el tostado, almacenamiento o venta.
Gráfica ii
Superficie sembrada de cacahuate en el municipio de
El Limón en el periodo 1985-2000
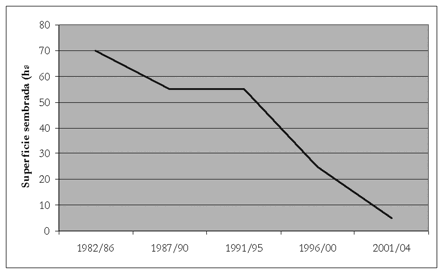
Fuente: Elaboración propia.
Los rendimientos
del cacahuate van de dos a tres toneladas por hectárea cuando el temporal es
favorable. La semilla de cultivo del cacahuate constituye un elemento
económicamente importante por su riqueza en aceite y proteínas; los productores
de este lugar la consumen en tostada como alimento. En cada ciclo agrícola, la
semilla es seleccionada de la propia cosecha. Las prácticas campesinas para el
cultivo del cacahuate tienen un antecedente histórico, pues se realizan desde
hace muchos años: “La semilla que utilizamos aquí proviene desde nuestros
abuelos […] Yo estaba chico cuando mis padres tostaban el cacahuate en el comal
de barro para comerlo con la familia durante las tardes”,
dice uno de los
productores.
Para el tostado
del cacahuate, se utiliza un tambo de lámina con capacidad de 32 kilogramos y
con conexión a un motor eléctrico de dos caballos de fuerza, lo que permite que
gire el tambo. Hace apenas cinco años fue adaptado el motor; anteriormente, el
tambo contaba con una manivela para hacerlo girar manualmente. La altura del
tambo es de aproximadamente un metro. En la parte inferior se coloca una
parilla que permite el acomodo de la leña para el calentamiento y tostado. Cada
tostada se realiza en 40 minutos aproximadamente.
En la
actualidad, el precio de venta del cacahuate en crudo fuera de la región es de
cuatro pesos por kilogramo; sin embargo, los productores prefieren venderlo de
manera local ya tostado, pues el precio oscila entre 25 y 30 pesos por
kilogramo a menudeo, y al mayoreo se vende en 20 pesos. Un hecho que destaca
con la modalidad orgánica es que estos campesinos están transformando su
producción; ellos mismos tuestan el cacahuate y lo distribuyen al menudeo en el
pueblo y la región. Además, participan activamente en la rasa, a diferencia de quienes trabajan
el cultivo de manera convencional que buscan vender al mayoreo y sin
transformar su producto.
Actualmente está
habiendo un acercamiento entre los productores convencionales y los orgánicos
con el fin de incentivar la producción orgánica y la transformación (el tostado
del cacahuate). Se vislumbra un aumento en la producción y número de productores,
lo que podría estar sustentado en el ejemplo de quienes están produciendo de
manera orgánica y tostando el producto localmente, debido a las ganancias que
se obtienen de esta forma. Es llamativa la ausencia de las dependencias
gubernamentales, ya que para ellas la producción del cacahuate en pequeña
escala no es ninguna prioridad, a diferencia de la rasa, que participa de forma destacada en la motivación de
los productores, sobre todo en aspectos de comercio alternativo y justo.
5. Acercamiento a la
sostenibilidad ecológica, económica y social del cacahuate orgánico
En la sección
anterior describimos el sistema productivo del cacahuate en la modalidad
orgánica en el ejido de La Ciénega, en el municipio de El Limón. En esta
sección nos enfocamos en la sostenibilidad del proceso comparando de manera más
específica el sistema productivo orgánico con el convencional.
De manera
general, en la lógica campesina se asume que el cacahuate orgánico es un
cultivo ligado a la historia y la agricultura de los productores. Fue en el
seno de sus familias donde aprendieron las ventajas que trae este cultivo, ya
que, como se mencionó anteriormente, se utiliza mano de obra de la familia, se
recurre al conocimiento de una manera transgeneracional,
sin necesidad de capacitación externa, se favorece la experimentación campesina
y puede emplearse un sistema rotativo con el maíz “carrileado”
(esto es, cuatro o cinco surcos de cacahuate por uno de maíz). Además, el
cultivo permite fomentar el ahorro familiar por su uso alimenticio, por la
venta de semilla, cruda o tostada, y por su almacenamiento.
Otros beneficios
y ventajas se presentan en las tablas 1, 2 y 3, donde se muestra que no sólo
son los beneficios económicos los que tienen relevancia en este cultivo, sino
también los relacionados con el modo de producción y la conservación del
ambiente. En las tablas presentadas se usa un número limitado de indicadores de
sostenibilidad (tomados de Masera et al., 2000) que permite comparar de manera
cualitativa (y en algunos casos también de manera cuantitativa) el cacahuate
orgánico con el cacahuate convencional.
Tabla 1
Indicadores ecológicos de sostenibilidad del cultivo del cacahuate orgánico
|
Indicador |
Cacahuate
orgánico |
Cacahuate convencional |
|
|
Tendencia a su |
Disminución de la calidad |
|
Calidad de suelo |
mejoramiento por |
por el aumento paulatino |
|
y agua |
la incorporación de |
en el uso de agroquímicos |
|
|
abonos orgánicos |
|
|
Incidencia de plagas, |
Tolerable a plagas y |
Presencia de plagas y |
|
enfermedades y |
enfermedades, y |
propenso a sequías |
|
siniestros |
resistente a sequías |
|
|
Grado de |
Bajo uso de recursos |
Uso de herbicidas, |
|
dependencia externa |
extensos (maquinaria |
insecticidas y |
|
|
agrícola) |
maquinaria agrícola |
|
Rendimiento |
De 1 a 2 ton/ha |
De 1 a 2 ton/ha |
|
Índice de |
Favorable |
Favorable |
|
complementariedad |
|
|
Tabla 2
Indicadores económicos de sostenibilidad del cultivo
del cacahuate orgánico
|
Indicador |
Cacahuate
orgánico |
Cacahuate convencional |
|
|
Tostado y venta directa |
Venta directa a intermediario |
|
Ingresos netos |
al menudeo ($25,000 |
($15,000/ha) |
|
|
a $35,000/ha) |
|
|
Porcentaje del |
Representa alrededor |
Representa alrededor |
|
ingreso derivado |
de 20% del total de |
de 20% del total de los |
|
de distintos cultivos |
los ingresos de los |
ingresos de los |
|
o compradores |
productores |
productores |
|
Relación entre |
Mano de obra familiar, |
Mano de obra familiar, |
|
costos de inversión |
desde la siembra hasta |
compra de insumos y |
|
e ingresos de |
la venta directa al |
venta a intermediarios |
|
productores |
consumidor |
|
|
Grado de |
La mayor parte es |
Préstamos para la |
|
endeudamiento, |
almacenada para |
producción, venta a |
|
ahorro interno |
venta al menudeo |
intermediarios al cosechar |
|
Número y tipos de |
Venta en menudeo y |
Venta en menudeo y |
|
opciones de manejo |
mayoreo (crudo y |
mayoreo (crudo y tostado), |
|
disponibles |
tostado), venta de |
venta de semilla para |
|
|
semilla para siembra |
siembra |
Tabla 3
Indicadores sociales de sostenibilidad del cultivo
del cacahuate orgánico
|
Indicador |
Cacahuate
orgánico |
Cacahuate convencional |
|
Beneficiarios del |
Mayor empleo familiar |
Menor empleo familiar y |
|
sistema |
y local, libre de |
local, rotación de cultivo |
|
|
agroquímicos, |
|
|
|
mejoramiento del suelo |
|
|
|
y rotación de cultivo |
|
|
Capacidad de |
Rápida, al ser la |
Lenta, por la inversión |
|
superar eventos |
inversión |
externa. |
|
graves |
externa mínima. |
Reproducción en el ámbito |
|
|
Reproducción en el |
familiar |
|
|
ámbito familiar |
|
|
Indice de
calidad |
Alimento sano y |
Alimento convencional |
|
de vida |
disponible la mayor |
estacionario o disponible |
|
|
parte del año |
la mayor parte del año |
|
Capacitación y |
Conocimiento empírico |
Reemplazo parcial del |
|
generación de |
transgeneracional y |
conocimiento empírico |
|
conocimientos |
constante |
por el conocimiento |
|
|
|
científico |
|
Poder de decisión |
Alto grado de decisión |
Disminución en la toma |
|
sobre aspectos |
y autonomía |
de decisiones y de autonomía |
|
críticos del sistema |
|
|
|
de manejo |
|
|
La información
de las tablas revela la permanencia y aceptación del cacahuate orgánico en las
parcelas agrícolas de la región. En lo que atañe a las ventajas económicas, los
productores mencionaron que el cacahuate orgánico resulta un cultivo menos
riesgoso en comparación con otros; además de ser altamente rentable cuando se
logra una buena producción, puesto que llega al consumidor de forma directa. Se
dice que es el cultivo que reporta mayores ganancias en relación con la inversión.
En ese sentido, el cacahuate ofrece alternativas viables de producción
tradicional de la zona, lo que ha permitido seguir conservando los suelos y la
semilla local, así como disminuir la dependencia de insumos externos.
Los productores
reconocen que la forma tradicional de cultivar cacahuate tiene un valor en los
círculos de productos naturales u orgánicos, porque ha logrado ampliarse la
difusión de su producto mediante su participación en la rasa, que ayuda en la difusión del cacahuate en las distintas
exposiciones en las que participa.
A pesar de lo
anterior, los productores mencionaron que les gustaría buscar un grado mayor de
transformación en el procesamiento del cacahuate, “otras maneras para
aprovecharlo”, no sólo tostado; también les gustaría fabricar mazapanes,
garapiñados, cremas, aceite, botanas y otros productos; esto forma parte de su
visión campesina. Asimismo, consideran que si eso fuera posible, ayudaría a que
los productores volvieran a sembrar cacahuate porque, mencionaron, les preocupa
no sólo el hecho de que deje de sembrarse, sino también que se pierda el
conocimiento local de cómo hacer la siembra con todas las ventajas que conlleva
el modo tradicional: “Nos damos cuenta de que los compañeros de los pueblos
ahora ya no saben hacer el trabajo que requiere el cacahuate”.
Discusión y
conclusión
El cultivo de
cacahuate orgánico, así como las prácticas aquí descritas en lo relativo a su
producción y comercialización, pueden considerarse como un componente del modo
campesino de producción (Toledo, 1998). Las prácticas campesinas utilizadas en
el proceso del cultivo del cacahuate permiten a los productores de bajos
insumos minimizar las consecuencias ecológicas, sociales, económicas y
culturales descritas en otras regiones para el modelo agroindustrial, y
fortalecen la teoría de que existen prácticas en la agricultura de bajos
insumos que pueden revalorarse, puesto que son las que menos deterioro y
contaminación causan al ambiente (Tudela, 1993). De esta manera, el modo de
producción campesino aplicado en el proceso productivo del cacahuate orgánico,
que utiliza la mano de obra familiar, realiza una agricultura de policultivo y
es capaz de aprovechar de manera integral los recursos naturales, parece
apuntalar un modelo endógeno de desarrollo sostenible.
En la
actualidad, la agricultura de bajos insumos se ha considerado de poca
importancia en la economía globalizada de los países de América Latina, como
generadora de divisas y para el desarrollo rural. En este sentido, se encontró
que el cultivo del cacahuate tiene gran potencial en relación con dos grandes
problemas agrarios vigentes que se han agudizado de manera alarmante para el
sector rural: la oferta de productos orgánicos y la generación de empleo local
(Figueroa, 1991). El cacahuate orgánico que se produce en La Ciénega es alta
calidad y se distingue por sus amplias posibilidades de entrar al mercado
orgánico.
Aunque hay en la
región una creciente participación de las transnacionales en la oferta de
productos alimenticios similares, en la actualidad se ha logrado mantener la
oferta a pequeña escala de este producto, lo cual, según los productores, está
relacionado con el método tradicional del tostado. Esto ha propiciado que se
cuente con una demanda importante en la región.
Por otro lado,
la manera de completar el proceso de producción mediante la industrialización
está íntimamente vinculada con la reactivación de la economía regional. Aunque
en la zona de estudio no se industrializa el cacahuate, existen experiencias
con “otras maneras para aprovecharlo”, no sólo tostado, sino también en forma
de mazapanes, garapiñados, cremas, aceite, botanas y otros productos; lo
anterior forma parte de la visión de los productores actuales a mediano y largo
plazos (Gerritsen et al., 2004 y 2005). Si bien en últimas
fechas la demanda del cacahuate ha ido en aumento, los productores ven con
preocupación la invasión del mercado de cacahuate de importación.
Podemos decir
que la reactivación de un mercado regional ayudaría a que los campesinos
mantengan el cultivo del cacahuate, “ya que este cultivo es una planta noble,
se da fácil y es muy generosa; sólo hay que ponerle trabajo”, como dicen
algunos de los productores. Dejar de sembrarlo traería serias consecuencias,
pues se perdería no sólo el conocimiento del trabajo del cacahuate, sino
también un cultivo orgánico que ofrece múltiples beneficios y fortalece una
cultura de justicia social y de respeto por la naturaleza, y que amortigua
asimismo los efectos negativos de una política agropecuaria anticampesina.
Por otro lado, aunado al creciente interés de los consumidores por adquirir
productos alimenticios sanos, y ante la necesidad del campesino de “seguir
ligado a la tierra, a la agricultura y al pueblo, y sobre todo por continuar
siendo campesino”, es necesaria la revaloración de este tipo de experiencias
campesinas.
Reconocemos que
el cultivo del cacahuate orgánico invita a pensar en que no sólo es
responsabilidad de los grupos rurales la búsqueda de formas alternativas más
justas de producción y distribución, así como la investigación y desarrollo de
‘nuevas’ formas de hacer una agricultura, sino que también es necesario que las
universidades hagan investigaciones y formen profesionales en la materia, y que
al mismo tiempo se participe directamente con los grupos de campesinos sobre la
toma de conciencia del costo social y ambiental de las agroempresas
(Restrepo, 1998). Además, consideramos que quienes quieran seguir realizando
prácticas armoniosas con la naturaleza ligados a su tierra y competir en el mercado
agroalimentario tendrán que modificar sus formas de producción, adoptar como
sistema las normas que rigen las prácticas agrícolas orgánicas, las cuales se
encuentran presentes en los sistemas campesinos de producción. Por tanto,
resaltamos la necesidad de seguir promoviendo y fortaleciendo experiencias que
reúnan criterios socioambientales, tal como lo
presentamos con el estudio de caso del cacahuate orgánico de La Ciénega,
municipio de El Limón.
Bibliografía
Aguilar, Alonso
(2002), Globalización y capitalismo, Plaza y Janés,
México.
Bartra, Armando
(1998), “Sobrevivientes, historias en la frontera”, en Juan Pablo de Pina
García y Alba González Jácome (eds.), Globalización, crisis y
desarrollo rural en América Latina,
memorias de sesiones plenarias del v
Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Colegio de
Postgraduados-Universidad Autónoma de Chapingo, México, pp. 1-25.
Bifani, Paolo (1997), Medio
ambiente y desarrollo,
Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco.
Calva, José Luis
(1993), “Modelo de desarrollo agropecuario impulsado mediante la ley agraria y
el tlc”, en José Luis Calva
(coord.), Alternativa para el campo mexicano, Fontamara,
México, pp.15-53.
Cernea, Michael
(1995), Primero la gente. Variables sociológicas en el
desarrollo rural,
Fondo de Cultura Económica, México.
Figueroa, Adolfo
(1991), “Desarrollo agrícola en la América Latina”, en Osvaldo Sunkel (comp.), El
desarrollo desde adentro: un enfoque neoestructuralista
para la América Latina,
Fondo de Cultura Económica, México, pp. 361-393.
Gerritsen, Peter
(2002), Diversity
at Stake. A Farmer’s Perspective on Biodiversity and Conservation in Western
Mexico, Wageningen University,
Studies on Heterogeneity and Relocalization, 4, Wageningen, Países Bajos.
______, María
Montero y Pedro Figueroa (2003), “Percepciones campesinas del cambio ambiental
en el Occidente de México”, Economía, Sociedad y Territorio, El Colegio Mexiquense a.c., México, ii (14): 253-278.
_____, Gerardo
Cruz, Víctor Villalvazo y Pedro Figueroa (2004),
Productos regionales en el Occidente de México: ¿respuestas locales frente a la
globalización económica?,
ponencia presentada en el Congreso Internacional Agroempresas
Rurales y Territorio (Arte), Toluca, Estado de México, 1-4 de diciembre.
_____, Víctor Villalvazo, Pedro Figueroa, Gerardo Cruz y Jaime Morales
(2005), Productos regionales y sustentabilidad: experiencias
de la Costa Sur de Jalisco,
ponencia preparada para el v
Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales (amer), Oaxaca, Oaxaca, 25-28 de mayo.
Gliessman, Stephen (2002), Agroecología:
procesos ecológicos en agricultura sostenible, Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza, Turrialba, Costa Rica.
Masera, Omar,
Martha Astier y Santiago López Ridaura
(2000), Sustentabilidad y manejo de recursos naturales. El
marco de evaluación Mesmis, Mundi-Press-Gira, Instituto de Ecología, Pátzcuaro, México.
Morales
Hernández, Jaime (2004), Sociedades rurales y naturaleza:
en busca de alternativas hacia de la sustentabilidad, Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente-Universidad Iberoamericana, Guadalajara, México.
Ortega Rivas,
César y Raúl Ochoa Bautista (2003), “El cacahuate y su potencial productivo en
México”, Claridades Agropecuarias, Sagarpa, Aserca, México, abril, 116: 3-15.
Ploeg, Jan Douwe
van der (1994), “Styles of Farming: An Introductory Note on Concepts and
Methodology”, en Jan Douwe van der Ploeg y Ann Long (eds.), Born from Within. Practice and Perspective of Endogenous Rural
Development, Van Gorcum Publisher, Assen.
_____ y Ann Long (1994), Born from Within. Practice and Perspective of Endogenous Rural
Development, Van Gorcum Publisher, Assen.
Restrepo, Jairo
(1998), La mejora campesina. Una opción frente al fracaso de
las granjas integrales didácticas,
Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible, colecc. Agricultura Ecológica para Principiantes 4,
Managua.
Ruiz Duran,
Clemente (2000), Esquema de regionalización y
desarrollo local en Jalisco, México: el paradigma de una descentralización
fundamentada en el fortalecimiento productivo, Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal)-Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Gtz), Santiago,
Chile.
s.a. (1995), “El
cacahuate: una oleaginosa con potencial de exportación”, Claridades
Agropecuarias, Sagarpa, Aserca, México,
diciembre, 28: 14-23.
Saxe-Fernández, John (1998),
“Neoliberalismo y tlc: ¿hacia
ciclos de guerra civil”, en Juan Pablo de Pina García y Alba González Jácome
(eds.) Globalización, crisis y desarrollo rural en América
Latina, memorias de
sesiones plenarias del v Congreso
Latinoamericano de Sociología Rural, Colegio de Postgraduados-Universidad
Autónoma de Chapingo, México, pp. 87-124.
Scott, James (1985), Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant
Resistance, Yale University Press, New Haven, Londres.
Segob (Secretaría de Gobernación) y
Gobierno del Estado de Jalisco (2000), Los municipios de Jalisco, Enciclopedia de los Municipios de
México, Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de
Jalisco, México.
Sunkel, Osvaldo y Pedro Paz (1985), El
subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo: primera parte, los
conceptos de desarrollo y subdesarrollo, Siglo xxi
Editores, México.
Teubal, Miguel (1998), “Globalización y sus
efectos sobre las sociedades rurales de América Latina”, en Juan Pablo Pina
García y Alba González Jácome (eds.), Globalización, crisis y
desarrollo rural en América
Latina,
memorias de sesiones plenarias del v
Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Colegio de
Postgraduados-Universidad-Autónoma de Chapingo, México, pp. 29-57.
Toledo, Víctor
Manuel (1998), Campesinidad,
agroindustrialidad, sostenibilidad. Los fundamentos
ecológicos e históricos del desarrollo,
Grupo Interamericano para el Desarrollo Sostenible de la Agricultura y los
Recursos Naturales, Cuadernos de trabajo 3, México.
Tudela, Fernando
(1993), “Población y sustentabilidad: los desafíos de la complejidad”, Comercio
Exterior, Bancomext,
México, 43 (18): 698-707.
Villalvazo López, Víctor Manuel, Peter Gerritsen, Pedro Figueroa Bautista y Gerardo Cruz Sandoval
(2003), “Desarrollo rural endógeno en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, México”, Sociedades rurales,
producción y medio ambiente,
uam-Xochimilco,
México, 4 (1) 41-50.
Recibido: 23 de septiembre de 2004.
Reenviado: 9 de junio de 2005.
Aceptado: 15 de junio de 2005.
Pedro Figueroa Bautista es maestro en desarrollo rural. Labora
en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales-Imecbio
de la Universidad de Guadalajara. Sus líneas actuales de investigación están en
el desarrollo comunitario, la organización campesina y la agricultura orgánica.
Con Peter R. W. Gerritsen y M. Montero publicó
“Percepciones campesinas del cambio ambiental en el Occidente de México”, Economía,
Sociedad y Territorio,
julio-diciembre de 2003, ii
(14): 253-278.
Peter R. W. Gerritsen. Doctor en ciencias sociales, miembro
del Sistema Nacional de Investigadores. Está adscrito a la Universidad de
Guadalajara, en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales-Imecbio. Líneas actuales de investigación: percepción, uso
y manejo campesino de recursos naturales; tenencia y manejo de recursos
naturales; género y manejo de recursos naturales; globalización, urbanización y
manejo de recursos naturales. Publicaciones: con K. F. Wiersum:
“Farmer and Conventional Perspectives on Conservation in Western Mexico”, Mountain
Research and Development, febrero de 2005, 25 (1): 30-36; Estilos
agrarios y la forestería comunitaria. Estudio de caso
de la comunidad indígena de Cuzalapa en la reserva de
la biosfera sierra de Manantlán en el Occidente de
México, Universidad
de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa Sur, Autlán,
2004; con A. Barrera, J. C. Bolay, C. García, S. Hostettler en colaboración con R. Mejía, C. Ortiz, M.
Sánchez, Y. Pedrazzinni, L. Poschet
y A. Rabinovich, “jacs Central America
and the Caribbean. Key
Challenges of Sustainable Development and Research Priorities: Social Practices
as Driving Forces for Change”, en H. Hurni, U. Wiesman y R. Schertenleib, Research for Mitigating Syndromes of Global Change. A Transdisciplinary Appraisal of Selected Regions of the
World to Prepare Development Oriented Research Partnerships,
University of Berne, Geographica Bernensia,
Perspectives of the Swiss National Centre of Competence in Research (nccr)
North-South, Berne, 2004, 1: 293-327, y Diversity at Stake. A farmers’ Perspective on
Biodiversity and Conservation in Western Mexico, Wageningen University, Wageningen
Studies on Heterogeneity and Relocalisation 4, Wageningen, Países Bajos, 2002.
Víctor Manuel Villalvazo López tiene la maestría en ciencias en
recursos naturales y desarrollo rural. Sus líneas actuales de investigación son
el desarrollo comunitario, la organización campesina y los proyectos productivos.
Trabaja para el Departamento de Ecología y Recursos Naturales-Imecbio, Universidad de Guadalajara. Destacan sus
publicaciones: “Reforzando el desarrollo endógeno en el Occidente de México”, Sociedades
Rurales. Producción y Medio Ambiente,
uam-Xochimilco,
México, 2003 con P. R. W. Gerritsen, P. Figueroa y G.
Cruz; también con P. R. W. Gerritsen, P. Figueroa, R.
Ramírez P. y L. Córdoba, “Alternativas productivas y desarrollo endógeno en el
Occidente de México”, Memorias en extenso, ponencia presentada en el Primer
Congreso Internacional de Casos Exitosos de Desarrollo Sostenible del Trópico, Boca del Río Veracruz, 2005.
Gerardo
Cruz Sandoval cursó
la maestría Metodología de la Enseñanza. Líneas actuales de investigación:
desarrollo y manejo forestal comunitario. Publicaciones: con P. Jardel y S. H. Graf, “Manejo forestal comunitario en una
reserva de la biosfera: la experiencia del ejido El Terrero en la Sierra de Manantlán”, xx Congreso Internacional de la Latin
American Studies Association,
sesión “Conservación y Desarrollo en las Reservas de la Biosfera y Bosques
Comunitarios en México”, Guadalajara, México, 1997; con P. Jardel,
Diagnóstico integral y plan comunitario de manejo de
recursos naturales, ejido El Terrero, municipio de Minatitlán, Colima, Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad,
Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara, México, 2000,
y con P. Figueroa, V. M. Villalvazo y P. R. W. Gerritsen, “Tecnología apropiada para el desarrollo endógeno:
la estufa Lorena y el ahorro para el desarrollo de leña en el Occidente de
México”, Memorias de la Expo Forestal, organizada en
Guadalajara, Jal., 2003.