Evolución de los patrones de localización de las
inversiones industriales en Andalucía
Daniel Coq Huelva*
Abstract
This
article analyses the transformations of the industrial activity localisation in Andalucia in the
decades of 1980 and 1990. To this end, we use investment data from the
industrial registry. The aim is to analyse the
spatial localisation patterns of investment and their
relationship to the sectorial specialisation of the
different territories of the region.
There are specific places that absorb
the majority of the available industrial investment, mainly the most important
cities (Seville and its metropolitan area in particular) and some locations of
the Andalucian territory (e.g. Polo Químico de Huelva located in the municipality of Palos de
la Frontera, or Polo Petroquímico
de Algeciras). However, we point out that in the period we have analysed, the Andalucian industry
has suffered some transformations.
Keywords: industrial localisation,
regional development, economic geography, industrial geography, economic
re-structuring.
Resumen
El presente
texto analiza las transformaciones en la localización de las actividades
industriales en Andalucía en las décadas de 1980 y 1990. Para ello utiliza
datos de inversión procedentes del registro industrial. El objetivo es examinar
los patrones de localización espacial de las inversiones poniéndolos en
relación con la especialización sectorial de los distintos territorios que
componen la región.
Son determinados espacios,
fundamentalmente las ciudades más importantes (Sevilla y su área metropolitana
específicamente) y algunos puntos concretos del territorio andaluz (Polo
Químico de Huelva –situado en el término municipal de Palos de la Frontera– o
Polo Petroquímico de Algeciras) los que en mayor medida absorben la inversión
industrial. No obstante, en el periodo analizado la industria andaluza ha
experimentado algunas transformaciones.
Palabras clave:
localización industrial, desarrollo regional, geografía económica, geografía
industrial, reestructuración económica.
*
Departamento de Economía Aplicada ii,
Universidad de Sevilla. Correo-e: dcoq@us.es.
Introducción
En la mayoría de
las economías regionales, la industria suele jugar un papel destacado. La
actividad industrial es básica al articular los distintos sectores, no sólo
influye directamente en la generación de riqueza, sino también indirectamente,
dadas las repercusiones que su funcionamiento tiene sobre el conjunto del
tejido productivo. Un elemento esencial en el funcionamiento de la actividad
industrial es su distribución espacial. El tipo de distribución espacial
dominante se relaciona con los sectores dominantes dentro del conjunto de la
actividad industrial de una región, con los cuerpos sociales que sostienen
estas actividades e, incluso, con los recursos naturales sobre los que, en
ocasiones, se basa su actividad (Polèse, 1994). Pero
al igual que otros elementos, la localización de la industria sufre importantes
modificaciones con el paso del tiempo (Aurioles y
Cuadrado, 1989).
El objetivo de
este artículo es analizar la localización de las inversiones industriales en un
espacio concreto, en Andalucía; para ello se distinguen dos periodos, las
décadas de los ochenta y los noventa.
Cuadro 1
Presentación
sintética de la región
|
Andalucía |
|
|
Territorio (km²) |
87,602 |
|
Población (habitantes) |
7’606,848 |
|
pib per cápita 2003 (euros) |
13,695 |
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (2005).
Andalucía es una
región española de más de 87,000 km2 (casi 18% del total del
territorio español) con, aproximadamente, 7’600,000 habitantes (lo que supone
también alrededor de 18%, en concreto 17.8% del total de la población española
en 2003). El actual sistema de organización territorial del Estado español
divide el país en 17 comunidades autónomas. Andalucía es una de las de mayor
territorio y participación poblacional. Sin embargo, sus niveles de riqueza se
sitúan considerablemente por debajo de la media española. En este sentido, el
producto interno bruto (pib) per
cápita se situó en 2003 en 13,695 euros, mientras que para el conjunto del país
alcanzaba 18,208 euros; es decir, era casi 25% inferior (véase cuadro 1 y mapa i). Esta situación explica que la región
fuese catalogada como Objetivo 1 en las clasificaciones utilizadas por la Unión
Europea,[1] lo
que supuso que fuese considerada de actuación prioritaria por parte de las
políticas regionales diseñadas desde Bruselas.
Mapa i
División
regional española
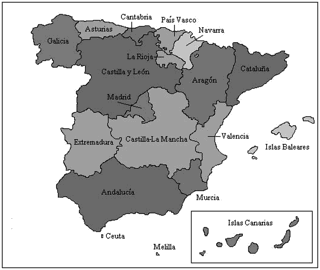
El presente
artículo se divide en varios puntos. En primer lugar, se hace una muy somera
referencia a las diferentes formas desde las que, con una perspectiva teórica,
se ha contemplado el problema de la localización industrial. A continuación, se
efectúa una breve revisión de los trabajos que analizan la distribución
espacial de las actividades industriales en España en general y en Andalucía en
particular. Posteriormente, se observa la distribución de las inversiones
industriales en Andalucía durante la década de los ochenta, en concreto en el
periodo entre 1984 y 1990. A continuación, se realizará el mismo estudio, pero
referido a la evolución durante los noventa, específicamente entre 1991 y 1998.
Se insiste, fundamentalmente, en las similitudes y diferencias observadas
respecto a la situación en la década anterior, previamente analizada. Finalmente
se obtendrán las conclusiones oportunas.
Para realizar la
investigación se utilizan esencialmente datos procedentes del Registro
Industrial. Se sabe que esta fuente tiene entre sus principales virtudes
permitir análisis espaciales muy desagregados, como el que en este artículo
pretende realizarse. Pero también es sabido que se trata de un registro que,
como tal, no utiliza en el acopio de la información técnicas de muestreo, lo
que hace que escape una buena parte de las inversiones realizadas. Con todo,
pese a la eventual ausencia de contabilización de ciertas inversiones,
consideramos que la fuente estadística empleada puede dar una idea general de
la localización espacial de las inversiones en el interior de Andalucía.
1. La localización
desde una perspectiva teórica
El estudio de los
patrones que rigen la localización de las actividades económicas, en general, y
la industria, en particular, es un tema clásico en la ciencia regional. Los
problemas de la localización han sido abordados desde múltiples perspectivas y
esquemas teóricos (Richardson, 1986; Polèse, 1994).
Pese a su
heterogeneidad, uno de los elementos comunes de todos los análisis teóricos es
su intento por explicar las razones que mueven a la concentración de las
actividades económicas en ciertos puntos del espacio, así como las fuerzas que
explican este hecho. Esta preocupación se encuentra, por ejemplo, de forma
clara en algunos autores de la vieja escuela alemana como A. Weber (1929).
También está entre los ortodoxos, aunque más recientes, autores neoclásicos
estadounidenses, por ejemplo: L. Moses (1958) o W. Isard (1956).
Otro de los
puntos en los que se ha centrado el análisis teórico es la determinación de los
factores que promueven la concentración de actividades. En este sentido, desde
un primer momento, a muy grandes rasgos, se apuntó la existencia de dos
patrones de localización. El primero tendería a concentrar las producciones
cerca de los puntos de abastecimiento de materias primas, como el caso de
algunas industrias basadas en la transformación de minerales, o incluso el de
algunas industrias agroalimentarias, véase la cuestión de la azúcar en Europa.[2] En
otros casos, sin embargo, la concentración de la producción ocurre cerca de los
puntos de demanda final, debido a la actuación de dos elementos fundamentales:
la existencia de mano de obra especializada y la presencia de economías de
aglomeración (Weber, 1929). Recientemente estos dos elementos –economías de
aglomeración y existencia de un mercado de trabajo especializado– fueron retomados
por la llamada “nueva geografía económica” (Krugman,
1992).
No obstante, la
preocupación por los patrones rectores de la concentración de las industrias no
es exclusiva de los autores neoclásicos. Desde otra perspectiva teórica, D.
Harvey (1982) explica la localización de las industrias como un elemento que
limita los procesos de acumulación de capital, porque lo inmoviliza durante un
cierto tiempo, con todo lo que ello implica. Para Harvey, los procesos de
acumulación de capital y la inmovilización de las inversiones en determinados
espacios actúan como factores que explican la concentración de las inversiones
industriales. Dicho en otros términos, las industrias invierten sobre la base
de la reinversión de beneficios. Pero estas inversiones están condicionadas por
las previamente realizadas, porque buena parte de las plantas y los equipos no
pueden trasladarse o, si se trasladan, supone un coste muy importante. De esta
forma se tiende a invertir allí donde previamente se ha invertido, y se establece
un patrón general de localización espacial caracterizado por la existencia de
tendencias centrípetas.
Storper y Walker (1989) insisten en el mismo
tipo de argumento, pero consideran que en el caso de nuevas industrias
centradas en actividades innovadoras, donde por su ‘juventud’ se advierten
niveles reducidos de acumulación de capital, existen situaciones de ‘ventana locacional’ que pueden incluir ‘nuevos’ espacios en la
geografía industrial tradicional. Del mismo modo, estos autores exploran otra
vía de inclusión de nuevos territorios en las dinámicas de crecimiento
industrial a partir de la “expansión hacia la periferia de la industria
triunfante”, capaz, por lo tanto, de establecer nuevos espacios industriales
sobre la base de la descentralización de actividades vinculadas a los
crecimientos de producción.
En todo caso, ya
sea por la inmovilización de buena parte del capital o la propia dinámica de
implantación de economías de aglomeración en las áreas donde se desarrolla
determinado tipo de actividades, la localización industrial cambia lentamente.
Sin embargo, el cambio en los patrones de inversión es algo más rápido. Esto ya
no es un stock
sino un flujo que puede orientarse con más facilidad hacia un lugar u otro. Con
todo, la localización de las inversiones tampoco es un elemento independiente
del patrón de localización industrial general. Suele invertirse en buena medida
en plantas y establecimientos ya existentes, con lo que incluso los patrones de
inversión dependen fuertemente de la localización previa de los
establecimientos productivos.
Por último, si
quiere tomarse un indicador algo más dinámico de los cambios en los procesos
espaciales, puede analizarse la inversión en nuevas plantas que no depende
directamente de inversiones previas, pero que, en todo caso, también será
influida por las economías de aglomeración y la existencia de mercados
laborales cualificados.
2. Los estudios sobre
localización industrial en Andalucía
En general, puede
afirmarse que la localización es un tema con una sólida implantación teórica
dentro de la ciencia regional española. Sin embargo, los análisis empíricos son
algo más escasos. Pese a que se han realizado estudios profundos sobre la
evolución de la localización de las industrias en Andalucía, en muchas ocasiones
se han espaciado considerablemente en el tiempo. Los principales hitos en el
análisis de los cambios en la localización espacial de las actividades
productivas en Andalucía son los siguientes.
En primer lugar,
habría que destacar el trabajo de Rodríguez Sánchez de Alva (1980), donde sobre
la base de la teoría neoclásica de la localización se analiza la distribución
de los establecimientos industriales en el caso español. Las distancias a los
mercados finales y respecto a los lugares de aprovisionamiento de las materias
primas eran los principales factores de localización introducidos en dicha
aproximación.
El estudio más
completo acerca de la localización de las actividades industriales en España,
en general, donde simultáneamente se analiza con detalle el caso andaluz, es
posiblemente el realizado por Aurioles y Cuadrado
(1989). En ese trabajo, se utiliza una aproximación un tanto ecléctica. Por un
lado, no se renuncia a aplicar la teoría neoclásica de la localización en la
explicación de los patrones de distribución espacial de las actividades. Pero,
por otra parte, se reconoce que su capacidad explicativa es reducida. Por ello
tratan de identificarse los factores de localización dominantes a partir de la
utilización de una metodología basada en la realización de cuestionarios. Los
resultados son, en todo caso, poco concluyentes a la hora de aislar los
factores de localización dominantes en los distintos entornos. El trabajo de Aurioles y Pajuelo (1988) va en
la misma línea, pero la identificación de los factores locacionales
es más clara.
Desde una lógica
mucho más aplicada, Caravaca (1988) analiza la distribución espacial de la
industria en el interior de la región; la pone en relación no con factores
abstractos de localización sino con las trayectorias de transformación y cambio
estructural experimentadas. En este sentido, podría afirmarse que más que los
patrones de localización industrial, analiza los modelos de “industrialización
geográfica” dominantes en el sector industrial andaluz.
Un esquema
parecido siguen Delgado y Román (1995), sólo que, en este caso, junto al cambio
estructural de la economía andaluza, se añade el efecto que sobre ella tuvieron
los procesos de reestructuración productiva y globalización observables desde
al menos 1975. Del mismo modo, estos autores no analizan el sector industrial
en su conjunto, sino exclusivamente la principal especialización industrial de
la economía andaluza, la agroalimentaria, que por sí sola supone 8,393 de los
39,584 establecimientos manufactureros de la región.[3]
Del mismo modo, su análisis se centra en el examen de la distribución espacial
de las inversiones.
Por último, Coq (2001) profundiza en el estudio anterior, analiza
detalladamente las distintas dinámicas de acumulación y la estructura de
mercados y movimientos corporativos existentes en cada una de las ramas que
integra la agroindustria andaluza. De este modo, se llega a una mayor
comprensión de la complejidad de los mecanismos que interactúan a la hora de
proyectar las dinámicas productivas sobre el territorio de la región.
El presente
texto analiza, preferentemente, los cambios en la distribución espacial de las
inversiones en el periodo 1980-1998. Por la elección de la variable objeto de
estudio, se asemeja al trabajo de Delgado y Román (1995), aunque amplía su
campo de observación al conjunto del sector industrial. En la visión del
problema objeto de estudio, se investigarán, más bien, los patrones de
“industrialización geográfica” que los de “localización espacial”. Es decir, la
localización se observa como el resultado de procesos complejos de
transformación estructural más que como el output de la actuación de factores
abstractos. En todo caso, por lo limitado del espacio, se expondrán tan sólo
los rasgos más generales que explican la distribución espacial de la industria
en Andalucía. Un examen más detallado requeriría bajar a una escala subsectorial y municipal de análisis, lo que trasciende por
mucho las posibilidades de este texto.
3. Distribución
espacial de las inversiones industriales en Andalucía durante la década de los
ochenta
La evolución de
la localización de la industria en Andalucía está relacionada con los patrones
históricos de funcionamiento de su economía regional. Tradicionalmente, la base
industrial de la región ha sido débil, lo que explica que su peso dentro del
total español haya sido modesto. De esta forma, si la participación territorial
y poblacional de Andalucía en el total español es de 18%, aproximadamente, la
de la industria no llega a alcanzar 9%. Esto es, se trata de un territorio con
una base industrial débil.
Esta debilidad
puede explicarse del siguiente modo. Históricamente, el nivel de desarrollo
productivo de la economía andaluza fue inferior que el resto de la economía
española. El desarrollo del mercado nacional desde finales del xix llevó a una progresiva destrucción
del tejido industrial interno, vinculado a las especializaciones productivas
tradicionales de la región (en espacial a la agroalimentaria) y que, por lo
tanto, tendía a difundirse a lo largo y ancho del territorio (Delgado, 1981;
Delgado y Román, 1995).
Por el
contrario, sobre todo a partir de los años sesenta, se desarrollaron
determinados tipos de especializaciones productivas como consecuencia de las
políticas desarrollistas impulsadas. Fruto de ellas fue el desarrollo de
especializaciones como la industria química (Polo de Huelva), la petroquímica
(campo de Gibraltar), algunas industrias pesadas como la de construcción naval
y otras de importancia menor. En este caso, los patrones de localización
industrial serán distintos. Siguiendo el modelo del polo de desarrollo de Perroux (1981), estas industrias son conscientemente
localizadas en puntos muy concretos del territorio, frecuentemente coincidentes
con las grandes áreas urbanas de la región. De este modo, mientras que la
industria “endógena”,[4]
por ejemplo la agroalimentaria, tiene un patrón de localización relativamente
disperso, las nuevas especializaciones productivas se concentran en todos los
casos en grandes núcleos urbanos. Esto es una constante desde, al menos, la
década de los sesenta.
Los patrones de
localización de la inversión dependen en buena medida de estos rasgos
estructurales. También en buena medida la inversión se localiza donde se ubican
las principales instalaciones industriales. Esto es especialmente evidente en
las inversiones destinadas a la ampliación de los equipos existentes. Por
ejemplo, en los años ochenta tres cuartas partes de la inversión en
ampliaciones de industrias se localizan en las ciudades mayores de 50,000 habitantes
y en las grandes áreas metropolitanas de la región, cifra muy superior a su
participación en la población (50.5%) y, por supuesto, a su participación en el
territorio de la región (véase cuadro 2).
Cuadro 2
Distribución
espacial de las inversiones en ampliación de industrias en Andalucía en el
periodo 1984-1990
|
Participación en ampliación de plantas |
Participación en la población total |
|
|
Grandes ciudades[5] |
76.70% |
50.50% |
|
Ciudades intermedias[6] |
11.90% |
24.10% |
|
Áreas rurales[7] |
11.40% |
25.70% |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
obtenidos del Registro Industrial.
Ello se debe
fundamentalmente a la existencia de una fuerte ‘inercia locacional’
que se justificaría de la siguiente forma: inicialmente, buena parte de las
localizaciones industriales fueron el resultado de decisiones ‘políticas’
tendentes a distribuir la actividad en el territorio. En este sentido, como se
ha indicado, se conformaron polos y centros de acumulación. Una vez
establecidas, las empresas acumularon ventajas competitivas, inmovilizaron
inversiones, generaron un mercado de trabajo relativamente cualificado etc., lo
que propició un incentivo para que las nuevas inversiones se concentrasen en
los mismos lugares donde lo habían hecho las anteriores.
Este proceso
puede verse interrumpido por la aparición de ‘ventanas locacionales’,
es decir, de nuevas actividades en sectores con niveles de acumulación
reducidos que presenten mercados que se expandan rápidamente. En el caso de
Andalucía, este proceso en general no sucede, lo que explica el mantenimiento
de la estructura productiva y el patrón de localización previamente existente.
Dentro de las
grandes áreas urbanas, por orden de importancia, la principal receptora de
inversiones destinadas a la ampliación de la capacidad productiva es, durante
los ochenta, el campo de Gibraltar, donde se localiza uno de los polos de
crecimiento promovidos en los años ochenta, especializado en actividades
petroquímicas. Ello habla de la importancia que durante este periodo tuvo la
ampliación de las actividades del polo petroquímico de Algeciras, así como de
la relevancia de otras empresas como Acerinox (que fabrica acero inoxidable, y
en la actualidad es una de las empresas mundiales líderes en esta rama) allí
instaladas. Le siguen en importancia inversora los principales centros
urbano-industriales de la región, como Sevilla, Málaga, Huelva o Cádiz. Se
trata por lo tanto de un patrón de localización de las inversiones
extremadamente concentrado.
La alta
concentración de las inversiones en ampliación de plantas puede observarse más
claramente en el mapa ii y en el
cuadro 3. Ahí puede verse cómo los únicos municipios que concentran más de 5%
de la inversión total en la expansión de plantas ya existentes son Sevilla,
Málaga, Los Barrios y San Roque. Se pone, por lo tanto, de manifiesto la alta
concentración de las inversiones en áreas muy concretas. Por ejemplo, dos de
los municipios del campo de Gibraltar (Los Barrios y San Roque) concentraban
más de 30% de la inversión total (véase cuadro 4). Además destacan los casos de
algunos municipios del área metropolitana de Sevilla, como Alcalá de Guadaira y
Dos Hermanas con participaciones menores, pero en todo caso significativas.
Mapa ii
Distribución
espacial por municipios de las inversiones industriales destinadas a la
ampliación de plantas en Andalucía en el periodo 1984-1990
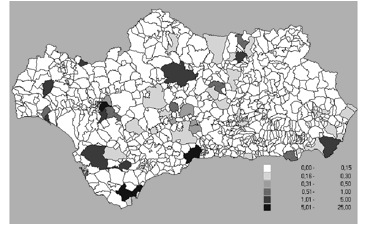
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
obtenidos del Registro Industrial.
Por otro lado,
los municipios rurales y las ciudades intermedias no absorben flujos inversores
de importancia, pese a que, sobre todo en los años ochenta, la importancia de
las actividades industriales ‘endógenas’ preferentemente localizadas en su
interior era muy considerable. Las actividades industriales representan 40.6%
del valor añadido bruto industrial.[8]
Por lo tanto, en Andalucía la industria endógena localizada, en buena medida,
en áreas rurales y ciudades interiores no es capaz de seguir el ritmo inversor
de las grandes industrias ubicadas en los centros urbanos. En los ochenta
existieron, como más adelante se argumentará con mayor detalle, incipientes
sistemas productivos locales situados en entornos rurales y ciudades
intermedias. Sin embargo, la ampliación de plantas era un fenómeno poco
frecuente a la altura de los años ochenta. Únicamente en casos muy concretos,
como Lucena, La Roda de Andalucía, Martos o La Carolina, pueden observarse
flujos inversores de una cierta importancia.
Cuadro 3
Distribución
espacial por municipios de la inversión en ampliación de industrias en
Andalucía en el periodo 1984-1990
|
Participación en el total |
|
|
Barrios, Los |
19.40% |
|
San Roque |
17.30% |
|
Málaga |
11.40% |
|
Sevilla |
10.00% |
|
Palos de la Frontera |
3.30% |
|
Dos Hermanas |
2.60% |
|
Córdoba |
2.50% |
|
Níjar |
2.50% |
|
Linares |
2.30% |
|
Jerez de la Frontera |
1.90% |
|
Calañas |
1.60% |
|
Cala |
1.40% |
|
San Fernando |
1.00% |
|
Ejido, El |
1.00% |
|
Alcalá de Guadaira |
0.90% |
|
Huelva |
0.90% |
|
Carolina, La |
0.90% |
|
Martos |
0.80% |
|
San Juan de Aznalfarache |
0.80% |
|
Puente Genil |
0.70% |
|
Roda de Andalucía, La |
0.50% |
|
Lucena |
0.50% |
|
Minas de Riotinto |
0.50% |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
obtenidos del Registro Industrial.
En algunos de
estos casos –Lucena, por ejemplo– en los ochenta se producen fenómenos claros
de industrialización en forma de concentraciones territorializadas
de pequeñas y medianas industrias. No obstante, hay que utilizar con mucha
precaución estos términos, ya que si bien existen concentraciones de pequeñas
empresas, es bastante discutible que las relaciones establecidas entre ellas
respondan a los postulados teóricos habitualmente asumidos (Becattini
y Rullani, 1995). En otras ocasiones, la relevancia
de ciertos municipios puede explicarse por la localización en ellos de grandes
industrias modernas que actuarían en forma de enclaves capaces de atraer
importantes flujos inversores.
Cuadro 4
Las inversiones
en ampliación de plantas en las grandes áreas urbanas en Andalucía en el
periodo 1984-1990
|
Participación en ampliación de plantas |
|
|
Campo de Gibraltar |
37.30% |
|
Área Metropolitana de Sevilla |
14.70% |
|
Área Metropolitana de Málaga |
11.40% |
|
Área Metropolitana de Huelva |
4.20% |
|
Área Metropolitana de Cádiz |
3.30% |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
obtenidos del Registro Industrial.
Si las
inversiones en ampliación de plantas dependen de dónde se encuentren
previamente instaladas y tienden a reproducir las dinámicas locacionales
históricamente dominantes, no ocurre lo mismo con la inversión en nuevas
industrias donde existe también un componente histórico que explica la
evolución de este agregado, aunque su capacidad explicativa es menor.
Cuadro 5
Distribución
espacial de las inversiones en nuevas industrias en Andalucía en el periodo
1984-1990
|
Participación
en nuevas inversiones |
Participación en la población total |
|
|
Grandes ciudades |
45.30% |
50.50% |
|
Ciudades intermedias |
23.10% |
24.10% |
|
Áreas rurales |
32.50% |
25.70% |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
obtenidos del Registro Industrial.
Como puede verse
en el cuadro 5, la participación de las grandes ciudades y sus áreas
metropolitanas en las inversiones en nuevas plantas era de 45.3%, cifra muy
inferior al 76% contabilizado para la ampliación de plantas ya existentes. De
la misma forma, la participación de las áreas rurales (32.5%) era muy superior
para el caso de inversiones en ampliación (11.4%). Por lo tanto, desde esta perspectiva
puede hablarse de la existencia de fenómenos muy incipientes de
descentralización productiva en la Andalucía de los ochenta, sobre todo, con
base en la apertura de nuevos establecimientos.
Estos fenómenos
eran durante los ochenta bastante generales en la economía española; se
observaban a lo largo de toda su geografía procesos incipientes de
descentralización productiva y desarrollo industrial en áreas rurales que
finalmente, en su mayoría, no terminaron por cuajar (Méndez et
al., 1999). En el
mapa iii y en el cuadro 6 pueden
verse, por un lado, el fuerte dominio de las principales áreas metropolitanas
y, por otro, las zonas rurales y ciudades intermedias con una cierta capacidad
de generación de actividades industriales.
Mapa iii
Distribución
espacial por municipios de las inversiones industriales destinadas a la
construcción de nuevas plantas en Andalucía en el periodo 1984-1990
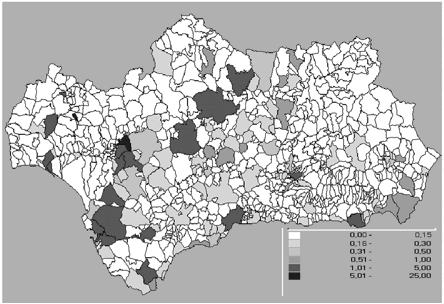
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
obtenidos del Registro Industrial.
Cuadro 6
Distribución
espacial por municipios de las inversiones industriales destinadas a la
construcción de nuevas plantas en Andalucía en el periodo 1984-1990
|
Participación
en el total |
|
|
Minas de Riotinto |
8.50% |
|
Rinconada, La |
6.30% |
|
Palos de la Frontera |
5.00% |
|
Sevilla, |
4.10% |
|
Barrios, Los |
3.60% |
|
Puerto de Santa María, El |
3.40% |
|
Granada |
3.20% |
|
Málaga |
2.90% |
|
Alcalá de Guadaira |
2.90% |
|
Dos Hermanas |
2.20% |
|
Huelva |
2.20% |
|
Calañas |
2.00% |
|
Montoro |
1.90% |
|
Lebrija |
1.60% |
|
Ejido, El |
1.60% |
|
Puerto Real |
1.50% |
|
Córdoba |
1.20% |
|
Jerez de la Frontera |
1.20% |
|
Jabugo |
1.10% |
|
Écija |
1.10% |
|
Brenes |
0.90% |
|
Níjar |
0.80% |
|
Jaén |
0.80% |
|
Alhendín |
0.70% |
|
Mojonera, La |
0.70% |
|
Puente Genil |
0.70% |
|
Carcabuey |
0.70% |
|
Pozoblanco |
0.70% |
|
Sorbas |
0.60% |
|
Almería |
0.60% |
|
Algeciras |
0.60% |
|
Bailén |
0.60% |
|
Carolina, La |
0.60% |
|
Lucena |
0.60% |
|
Cantoria |
0.60% |
|
Marbella |
0.60% |
Fuente: Elaboración propia a
partir de los datos obtenidos del Registro Industrial.
Por último, si
se agregan las inversiones en ampliación con las de nueva planta, se obtiene la
inversión total. Las primeras representan 52.5% de la inversión total frente a
47.5% de las segundas. Es decir, la participación de cada una de las dos
categorías es muy semejante. De esta forma, la distribución de las inversiones
totales aparece como muestra el cuadro 7.
Cuadro 7
Distribución
espacial por municipios de la inversión industrial total en Andalucía en el
periodo 1984-1990
|
Participación
en total de inversiones |
Participación en la población total |
|
|
Grandes ciudades |
61.80% |
50.50% |
|
Ciudades intermedias |
16.80% |
24.10% |
|
Áreas rurales |
21.40% |
25.70% |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
obtenidos del Registro Industrial.
Como puede
observarse en el cuadro 7, el peso de las grandes ciudades sigue siendo
dominante (61.8%). Por lo tanto, en términos generales absorbe seis de cada 10
euros invertidos.
Como puede
apreciarse, el mapa iv (y el
cuadro 8 que constituye su referencia cuantitativa), que muestra la
distribución espacial de las inversiones totales, se asemeja más al mapa ii, el cual revela la distribución de
las inversiones destinadas a ampliación, que al mapa iii, que exhibe la distribución de las inversiones
destinadas a nuevas industrias. Esto tiene el siguiente efecto: pese a que
existen incipientes procesos de descentralización productiva, son aún demasiado
débiles para cambiar la distribución total de las inversiones en la región. Por
lo tanto, la inversión sigue guiada por patrones tendentes a su concentración
en puntos muy concretos del espacio.
Mapa iv
Distribución
espacial por municipios de las inversiones industriales totales en Andalucía en
el periodo 1984-1990
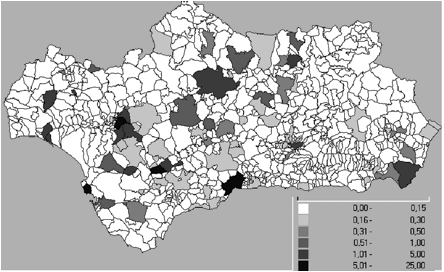
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
obtenidos del Registro Industrial.
Cuadro 8
Distribución
espacial por municipios de las inversiones industriales totales en Andalucía en
el periodo 1984-1990
|
Participación en el total |
|
|
Barrios, Los |
12.00% |
|
San Roque |
9.20% |
|
Málaga |
7.40% |
|
Sevilla |
7.20% |
|
Minas de Riotinto |
4.20% |
|
Palos de la Frontera |
4.10% |
|
Rinconada, La |
3.20% |
|
Dos Hermanas |
2.40% |
|
Córdoba |
1.90% |
|
Alcalá de Guadaira |
1.80% |
|
Calañas |
1.80% |
|
Níjar |
1.70% |
|
Granada |
1.70% |
|
Puerto de Santa María, El |
1.70% |
|
Jerez de la Frontera |
1.60% |
|
Huelva |
1.50% |
|
Linares |
1.30% |
|
Ejido, El |
1.30% |
|
Montoso |
0.90% |
|
Lebrija |
0.80% |
|
Carolina, La |
0.70% |
|
Cala |
0.70% |
|
Puerto Real |
0.70% |
|
Puente Genil |
0.70% |
|
Martos |
0.60% |
|
Écija |
0.60% |
|
San Fernando |
0.60% |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
obtenidos del Registro Industrial.
4. La distribución
espacial de las inversiones en Andalucía durante la década de los noventa
Entre 1980 y
1998, la economía andaluza continuó el proceso de transformación estructural
que la caracterizó en las décadas precedentes. El resultado fue la pérdida de
empleo en el sector agrario, que disminuyó en más de 16 puntos en apenas 18
años. De la misma forma, la economía andaluza sigue terciarizándose
hasta el punto que en 1995 cerca de dos terceras partes dependían del sector
servicios.
Frente a ello,
la industria no sólo estancó su progreso sino que se redujo ligeramente, perdió
1.7 puntos en el periodo considerado. Es decir, el crecimiento que hubo en
estos años, a diferencia del dominante en las décadas de los sesenta y setenta,
no tuvo un perfil industrialista. En este contexto es interesante analizar cómo
se comporta espacialmente la inversión en el sector (véase cuadro 9).
Cuadro 9
Distribución
sectorial del empleo en Andalucía en 1980 y 1998
|
Empleo 1980 |
Empleo 1998 |
Diferencia 1980-1998 |
|
|
Agricultura |
28.1 |
12.3 |
–15.8 |
|
Industria |
15.3 |
13.6 |
–1.7 |
|
Construcción |
8.6 |
11 |
2.4 |
|
Servicios |
48.1 |
63 |
14.9 |
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (1998).
La situación en
los años noventa tenía como principal interrogante la evolución de los
incipientes procesos de localización de inversiones industriales de nueva
planta en algunos entornos rurales y ciudades intermedias que se observa en la
década anterior. Ante este hecho cabían dos posibilidades. La primera era que
estos procesos se afirmaran definitivamente, lo que significaría que la
inversión industrial se localizase en buena medida lejos de los tradicionales
centros urbano-industriales para concentrarse en los nuevos espacios valorados
por las dinámicas de acumulación de capital. Esto podría suceder, sobre todo,
para el caso de las inversiones destinadas a ampliación de las plantas fundadas
en los años anteriores.
Como puede
observarse en el cuadro 10, esta eventualidad no ocurre y, por ende, desde esta
perspectiva la situación es básicamente continuista. La inversión en
ampliaciones sigue localizándose en centros urbano-industriales muy concretos,
alejados de cualquier espacio rural o cualquier ciudad intermedia. Con todo, la
participación de las ciudades interiores creció ligeramente, lo que dio
muestras de la posible existencia de una cierta renovada dinámica inversora en
ellas. Esto puede verse más claramente si se examina el mapa v sobre localización de las inversiones
industriales destinadas a la ampliación de las plantas ya existentes. En él
puede observarse cómo la inversión en ampliaciones se concentra en los grandes
núcleos urbanos, y la participación de los rurales y las ciudades intermedias
es muy reducida. En este sentido, apenas se notan diferencias importantes con
el mapa que refleja la distribución espacial de la misma magnitud en la década
precedente.
Cuadro 10
Distribución
espacial de las inversiones en ampliación de industrias en Andalucía en el
periodo 1984-1998
|
Participación
en ampliación de plantas en los años 90 |
Participación en ampliación de
plantas en los años 80 |
|
|
Grandes ciudades |
74.90% |
76.70% |
|
Ciudades intermedias |
15.70% |
11.90% |
|
Áreas rurales |
9.40% |
11.40% |
Fuente: Elaboración propia a
partir de los datos obtenidos del Registro Industrial.
Mapa v
Distribución
espacial por municipios de las inversiones industriales destinadas a la
ampliación de plantas en Andalucía en el periodo 1990-1998
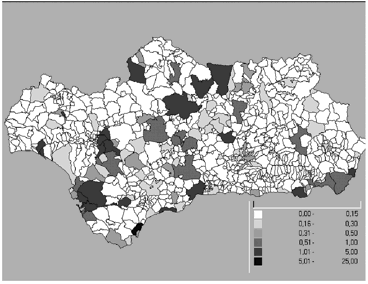
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos
del Registro Industrial.
No obstante,
también se mantiene la dinámica anterior tendente a que las inversiones en
nuevas plantas se concentran en áreas rurales y ciudades intermedias. De hecho,
su participación en la inversión total es ligeramente superior a su peso
poblacional. Esto indica que se mantienen los procesos de instalación de nuevas
empresas y establecimientos productivos en determinados espacios de la región,
aunque no se perciba todavía claramente la existencia de inversiones
importantes que apunten a la ampliación de los establecimientos previamente
implantados.
De hecho, si se
examina esta distribución detenidamente, puede observarse cómo los ejes que
concentran la inversión en nuevas plantas en Andalucía aparecen en los noventa
algo más claros que en la década precedente. De este modo, puede verse que el
eje entre Córdoba y Málaga, y en menor medida la campiña sevillana y la subética cordobesa, son las áreas que en mayor medida
atraían la inversión industrial. Por lo tanto, parece que las áreas en las
cuales acontecen algunos procesos de crecimiento de la inversión están ahora
más definidas que antes.
En realidad, las
inversiones en nuevas plantas y en ampliaciones representan aproximadamente 50%
del total. Por ello, en la distribución final de la inversión total vuelven a
sobresalir las grandes ciudades, en una situación que esencialmente es también
continuista respecto a la anterior. Una representación gráfica de los flujos
inversores totales en Andalucía en la década de los noventa vuelve a mostrar
cómo la inversión se concentra en los principales núcleos urbanos de la región,
como son el Campo de Gibraltar, Huelva, Málaga y las áreas metropolitanas de
Sevilla y Cádiz (véase mapa vi y
cuadro 11).
Mapa vi
Distribución
espacial por municipios de las inversiones industriales destinadas a la
construcción de nuevas plantas en Andalucía en el periodo 1990-1998
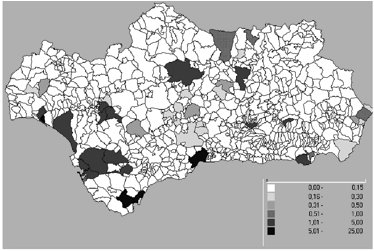
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
obtenidos del Registro Industrial.
Cuadro 11
Distribución
espacial de las inversiones en nuevas industrias en Andalucía en el periodo
1984-1998
|
Participación
en nuevas inversiones en los años 90 |
Participación en nuevas inversiones
en los años 80 |
|
|
Grandes ciudades |
43.90% |
45.30% |
|
Ciudades intermedias |
23.70% |
23.10% |
|
Áreas rurales |
32.40% |
32.50% |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
obtenidos del Registro Industrial.
En este sentido,
se mantiene un patrón de comportamiento observable, al menos desde mediados de
los setenta. Es, por así decirlo, el patrón de transformación de las estructuras
productivas que emerge tras la crisis del petróleo. Por tanto, no puede
afirmarse que cambie como consecuencia de la incorporación de España a la
entonces llamada Comunidad Económica Europea en 1986, aunque la necesidad de
competir en un mercado más amplio y con niveles de eficiencia mayores pudo
fortalecer y profundizar las dinámicas ya observables (véase mapa vii).
Mapa vii
Distribución
espacial por municipios de las inversiones industriales totales en Andalucía en
el periodo 1990-1998
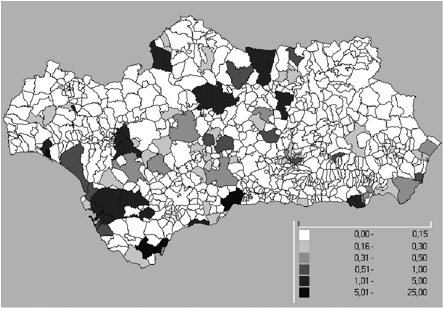
Fuente: Elaboración
propia a partir de los datos obtenidos del Registro Industrial.
Conclusiones
El análisis de
los patrones de distribución espacial de la inversión en Andalucía permite
obtener varias conclusiones acerca de su evolución. Entre ellas se encuentran,
en primer lugar, que la distribución espacial de la inversión refleja los
orígenes de la industria andaluza y su relación con el resto del tejido
regional. De esta forma, las inversiones se concentran en diversos enclaves que
coinciden con algunas de las principales áreas urbanas de la región; estos
enclaves mantienen una fuerte dinámica inversora durante todo el periodo
estudiado.
Además, la
estructura inversora se muestra muy estable a lo largo del tiempo. El
predominio de las principales áreas urbanas permanece prácticamente sin cambios
durante las dos décadas estudiadas. Dentro de ellas, la importancia de áreas
como el Campo de Gibraltar, Huelva, Málaga o la zona metropolitana de Sevilla
también se sostiene en el tiempo.
Por último, en
ciertos momentos se observan, no obstante, algunos procesos incipientes de
apertura de nuevas instalaciones productivas en algunos entornos rurales y
ciudades intermedias. Se trata de procesos que se mantienen en el tiempo,
aunque no son lo suficientemente intensos como para romper la dinámica
inversora dominante en la región centrada en la valoración de las actividades
situadas en entornos urbanos.
Bibliografía
Aurioles, Joaquín y Juan Ramón Cuadrado-Roura (1989), La localización industrial en
España, Fundación fies, Madrid.
_____ y Alfonso Pajuelo (1988), “Factores determinantes de la localización
industrial en España”, Papeles de Economía Española, 35: 188-207.
Becattini, Giacomo y Enzo Rullani
(1995), “Le District industriel:
un concept socioéconomique”, en Alain Rallet y André Torre (eds.), Économie
industrielle et économie spatiale,
Economica, París.
Caravaca,
Inmaculada (1988), Industria y territorio en
Andalucía, Universidad
de Sevilla, Instituto de Desarrollo Regional, Sevilla.
Coq, Daniel (2001), Impactos
económicos y territoriales de la reestructuración: la industria agroalimentaria
en Andalucía, tesis
doctoral, www.eumed.net/tesis_doctorales.
Delgado, Manuel
(1981), Marginación y dependencia de la economía andaluza, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Córdoba, Córdoba.
_____ y Carlos
Román (1995), “Impactos territoriales de la reestructuración del
agroalimentario en Andalucía”, Revista de Estudios Regionales, 42: 83-95.
Harvey, David (1982), The Limits to Capital, Blackwell, Londres.
Instituto de Estadística
de Andalucía (1998), Anuario Estadístico de Andalucía, Instituto de Estadística de Analucía, Consejería de Economía, Junta de Andalucia.
_____ (2005), Anuario
Estadístico de Andalucía,
Instituto de Estadística de Andalucía, Consejería de Economía, Junta de Andalucia.
Isard, Walter (1956), Location and Space – Economy: A General Theory
Relating to Industrial Location, Market Areas, Land Use, Trade, and Urban
Structure, mit
Press, Cambridge, Massachusetts.
Krugman, Paul (1992), Geografía
y comercio, Antoni
Bosch Ed., Barcelona.
Méndez, Ricardo,
Juana Rodríguez y Rosa Mecha (1999), “Medios de innovación y desarrollo local
en Castilla-La Mancha”, Anales de geografía de la
Universidad Complutense:
141-167.
Moses, Leon (1958), “Location and the Theory of
Production”, Quarterly
Journal of Economics, 72: 259-272.
Perroux, François
(1981), Pour une philosophie du nouveau développement, Aubier,
París.
Polèse, Mario (1994), Économie spatiale et urbaine: Logique spatiale des mutations économiques, Economica,
París.
Richardson,
Harry Ward (1986), Economía regional y urbana, Alianza Editorial, Madrid.
Rodríguez
Sánchez de Alva, Alfonso (1980). El suelo como factor de
localización industrial: planteamiento general y análisis del caso español, Centro de Estudios y Ordenación del
Territorio y el Medio Ambiente, Madrid.
Storper Michael y
Richard Walker (1989), The
Capitalist Imperative: Territory, Technology and Industrial Growth,
Basil Blackwell, Oxford.
Weber, Alfred (1929), Theory of Location of Industries,
University of Chicago Press, Chicago.
Recibido:
6 de octubre de 2004.
Reenviado:
28 de abril de 2005.
Aceptado:
4 de mayo de 2005.
Daniel
Coq Huelva es doctor en ciencias económicas por
la Universidad de Sevilla. En esta institución labora actualmente en el
Departamento de Economía Aplicada ii.
Líneas actuales de investigación: economía regional, economía financiera
internacional, epistemología de la ciencia económica y economía cuantitativa.
Destacan como sus últimas publicaciones: “Acumulación de capital y cambio
técnico en el sector de las almazaras”, Olivae, revista del Consejo
Oleícola Internacional, 2004, pendiente de publicación; “Epistemología,
economía y espacio/territorio”, Revista
de Estudios Regionales,
núm. 69, 2003, pp.115-136; “La perspectiva
institucionalista de desarrollo regional: Una crítica constructiva”, Ekonomiaz, revista vasca de
economía, núm. 49, 2002, pp. 238-255, y “Reestructuración y sistemas
productivos locales en Andalucía: El caso de la industria agroalimentaria en el
eje transversal central norte”, Sociología
del Trabajo,
núm. 44, 2002, pp. 97-125.