Planificación urbana privada y desastres de inundación:
las urbanizaciones cerradas polderizadas en el
municipio de Tigre, Buenos Aires
Diego Martín Ríos*
Abstract
Given the
increase and consolidation of the socio-spatial differences in the urban expansion
in the metropolitan region of Buenos Aires during the last decade of the 20th
Century, we try to characterise and analyse the privatisation process
of the urban planning manifested in the expansion of closed urbanisations
or private settlements. In particular, we look at an area of the continental
sector in the municipality of Tigre that, like other zones, has been turned
into polder. In this way, disasters, more specifically flooding, are analysed with the social theory of risk.
Keywords: private settlements, closed urbanisations,
Nordelta, private urban planning, socio-spatial.
Resumen
Ante el aumento
y la consolidación de las diferencias socioespaciales
en la expansión urbana de la región metropolitana de Buenos Aires durante la
última década del siglo pasado, se busca caracterizar y analizar en este texto
el proceso de privatización de la planificación urbana manifestado en la
expansión de las urbanizaciones cerradas o asentamientos privados, en
particular un área del sector continental del municipio de Tigre, que está,
como otras zonas, polderizada. Así, los desastres,
específicamente las inundaciones, son también abordados desde la teoría social
del riesgo.
Palabras clave: asentamientos privados, urbanizaciones cerradas, Nordelta, planificación urbana privada, socioespacial.
*
Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos
Aires. Correo-e: diegomrios@hotmail.com.
Introducción
Los cambios
políticos llevados a cabo durante la década de los años noventa en la Argentina
(reforma del Estado, desregulación económica, privatización de servicios
urbanos básicos, etc.) generaron significativas transformaciones socioespaciales. Del mismo modo, se hizo evidente el peso
creciente de los actores internacionales en la participación en las actividades
financieras, provisión de servicios (compañías privatizadas) y en las
operaciones inmobiliarias y del mercado de tierras. Las consecuencias de los
cambios políticos no sólo redujeron la participación estatal, sino que
fortalecieron el papel del sector privado tanto en la economía como en la
producción de los ámbitos urbanos (Pírez, 2002).
En este
contexto, la notable suburbanización de los sectores
medio-altos y altos a partir de la pronta expansión de urbanizaciones cerradas
(uc)[1] en
la región metropolitana de Buenos Aires (rmba) –véase el mapa i– se ha cristalizado en uno de los
exponentes más nítidos del desarrollo de la privatización de la planificación
urbana.
Este trabajo
busca caracterizar y analizar el proceso de privatización de la planificación
urbana manifestado en la expansión de las uc en la rmba, para lo cual se toma como
caso un área del sector continental del municipio de Tigre.[2] La
elección de este caso está asociada al fuerte impulso que ha tenido dicho
proceso en el área y, al mismo tiempo, por las especificidades que este último
presenta: la polderización[3] de gran parte de las uc y la
propuesta del manejo de desastres de inundación (a partir del ejemplo de la
evaluación de impacto ambiental –eia– de
la Mega-uc Nordelta).
Mapa i
Región Metropolitana de Buenos Aires (rmba)
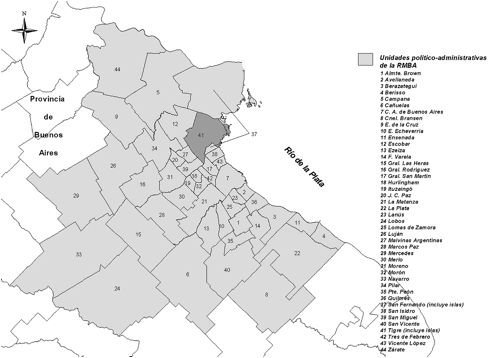
Realizado por: Lic. Diego Ríos en base a cartografía
digital del Centro Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001, INDEC
Precisamente, a
través de la expansión de las uc no sólo se ven profundizados los procesos de
privatización de la planificación urbana, sino también los del manejo de
desastres de inundación, y en consecuencia se amplían notoriamente las
diferencias entre los que habitan las uc polderizadas
y los pobladores de los alrededores (de mayor antigüedad comparativa en el
área).
En este estudio
se abordan los desastres desde la teoría social del riesgo. Esta teoría concibe el riesgo como
una construcción sociohistórica basada en la
determinación de lo que la sociedad considera en cada espacio-tiempo como normal
y seguro. De acuerdo con Beck (1992) y Giddens (1993), entre otros teóricos sociales, la noción de
riesgo se relaciona con la probabilidad de resultados imprevistos o de
consecuencias perjudiciales no buscadas, que se derivan de decisiones,
omisiones o acciones de los actores sociales. En ocasiones esos resultados
actualizan el grado de riesgo existente en una sociedad a través de los
desastres. Desde este marco teórico-conceptual, se reemplaza la idea de
desastre como algo anormal que se presenta en una sociedad ajustada y
equilibrada por una visión del desastre como un momento concreto de lo normal, un aspecto de
la vida cotidiana de esa sociedad. Esta idea sustituye a aquellas asociadas con
situaciones imprevistas surgidas como resultado de un acto divino, fortuna o
fatalidad (Giddens, 1993).
El grado de
riesgo frente a los desastres naturales depende de la intensidad probable del
peligro y los niveles de vulnerabilidad social existentes. En este sentido,
tanto el riesgo como su actualización, el desastre, se presentan como producto
de la coexistencia de la peligrosidad y de la vulnerabilidad social (Lavell, 1996).
La peligrosidad o amenaza se refiere al potencial
peligroso de los fenómenos naturales y de los procesos tecnológicos, que es
inherente al fenómeno mismo. Un fenómeno sólo adquiere la condición de
peligroso y, en consecuencia, forma parte del riesgo cuando su ocurrencia se
produce o se prevé en un espacio ocupado por una determinada sociedad. La
peligrosidad se refiere al aspecto del riesgo que esa sociedad percibe e
identifica física o representacionalmente como negativa o dañina (Natenzon et al., 2003).
Por su parte, la
vulnerabilidad social es considerada una noción compleja,
multidimensional y relativa a algún tipo de peligro. Abordarla implica tener en
cuenta las condiciones y situaciones socioeconómicas, políticas, culturales,
institucionales, etc. de la sociedad local previas a la ocurrencia de un
desastre. De ellas deriva el modo en que los grupos sociales afectados pueden
(o no) anticiparse a un suceso peligroso y actuar en consecuencia (antes,
durante y después del impacto) (Blaikie et
al., 1998). En este
sentido, la heterogeneidad social es un factor de consideración en tanto las
condiciones socioeconómicas, políticas, culturales, etc. implican conocimientos
y respuestas diferenciales de aquellos sujetos que participarán de los momentos
desastrosos desatados por un fenómeno peligroso (Natenzon,
1995).
1. La privatización
de la planificación urbana en la rmba: la expansión de las urbanizaciones cerradas
En la última
década del siglo xx
la expansión urbana en la rmba
sucedió en un contexto donde el Estado –en sus diferentes niveles de gestión
(nacional, provincial y municipal)– disminuyó sus acciones directas sobre el
territorio y operó como ‘acondicionador’ y ‘promotor’
activo con el objeto
de facilitar la inversión privada. Entre las mayores inversiones en materia
urbana, durante gran parte de ese periodo, se destacan –de acuerdo con Ciccolella (1998)– las siguientes: la realización de uc del orden
de los 4,000 millones de dólares (30,000 ha y 4 millones de m² construidos), de
grandes espacios de consumo como los shopping centers, hipermercados, etc., que superaría
los 3,000 millones de dólares, las inversiones en hotelería internacional de
alrededor de 900 millones de dólares y las nuevas sedes empresariales por 500
millones de dólares, entre otros.
El escenario de
estabilidad monetaria de los años noventa, que permitió que la Argentina
brindara posibilidades de mayor rentabilidad que otros países (incluido Estados
Unidos), junto a las escasas regulaciones estatales relativas a la división de
tierras (como podría ser el caso de las modificaciones por decretos –más
permisivas– del Decreto-Ley núm. 8912/77 de la provincia de Buenos Aires),
constituyeron un conjunto de factores que impulsó el incremento de capital en
el sector inmobiliario (Clichevsky, 2000). Así, la
ciudad de Buenos Aires, principal urbe de la Argentina, comenzó a figurar en
los años noventa en la lista de ciudades con operaciones inmobiliarias
financiadas por grandes grupos de inversión internacional (real
estate).[4]
De esta forma,
la expansión de las uc
se inserta en una lógica de planificación gobernada por las leyes del mercado.
Este tipo de emprendimientos inmobiliarios, concentrados en un radio entre 40 y
70 km del centro de la ciudad de Buenos Aires, son realizados en tierras de
bajo costo (muchas veces periféricas) cercanas a los accesos viales
concesionados.[5] En términos generales, el
procedimiento comienza con la compra de tierras de uso productivo de baja
rentabilidad y escaso valor en el mercado, clasificadas como rurales o semirrurales. Luego, con el cerramiento, parcelación del
terreno e instalación de servicios, se pasa a un uso residencial, con lo que se
ingresa al mercado inmobiliario como uc destinadas a sectores socioeconómicos medio-altos
y altos.
Precisamente,
dada la localización en zonas periféricas, muchas de las uc se encuentran cercanas a
asentamientos precarios, lo cual potencia el crecimiento de las diferencias.
Esta relación contradictoria entre los extremos de la pirámide socioeconómica
conducen al fenómeno que Pírez (2002) denomina como
“micro-fragmentación”; es decir, fragmentos sociales que se encuentran juntos
en términos espaciales, pero muy distantes en términos sociales y económicos.
Los asentamientos precarios con viviendas de baja calidad y habitantes de bajos
ingresos se encuentran adyacentes a los cercamientos perimetrales de las uc.
De las uc existentes
en la rmba,
las mega-uc
o ciudades-pueblo se presentan como la panacea de la planificación urbana
privada. Se diferencian de las otras uc dado que incluyen dentro de su perímetro cerrado
equipamientos de orden superior, tales como colegios y universidades privadas,
medicina privada, centros comerciales, etc. (Vidal Koppmann,
2002). Otra particularidad es que las mega-uc
ocupan superficies
mayores a las 300 ha[6] y
cuentan con accesos con vigilancia privada tanto en sus límites perimetrales
como en los barrios cerrados contenidos en su interior. Asimismo, otra característica
que diferencia a los megaemprendimientos es la mayor
participación de grupos de inversión en bienes raíces de origen internacional.
Hacia los
primeros años del siglo xxi
existen alrededor de 12 proyectos de mega-uc en distintos estadios de
realización; llegan a alcanzar en algunos casos poblaciones proyectadas de más
de 100,000 habitantes, lo que supera incluso a las ciudades intermedias para la
Argentina (50,000 a 100,000 habitantes).[7]
Los planificadores e inversionistas sostienen que con el cumplimiento de los master plan o planes directores diseñados por las
mega-uc
se evitarán los problemas tradicionales de los centros urbanos (inseguridad,
contaminación ambiental, paisajes deteriorados, etc.). Desde esta mirada sólo
podrán acceder a una ‘mejor’ calidad de vida los que tengan la posibilidad de
comprar una vivienda dentro de las uc planificadas;
para el resto de la población sólo queda ‘conformarse’ con el espacio urbano
deteriorado gestionado por el Estado.
2. El municipio de
Tigre y la expansión de las urbanizaciones cerradas polderizadas
En el caso de los
municipios (o partidos) de la provincia de Buenos Aires, las decisiones en
materia urbana están reglamentadas por las normas de uso del suelo de dicha
provincia, formuladas en el Decreto-Ley núm. 8912/77 de Ordenamiento
Territorial y de Uso del Suelo.[8] Si
bien esta normativa dispone que los municipios son los que tienen la
responsabilidad primaria en el proceso de ordenamiento territorial, el régimen
municipal –definido por la constitución de la provincia de Buenos Aires (marco
legal diseñado en 1930, aún vigente)– otorga una autonomía limitada a las
municipalidades (Pírez, 2002). Estas limitaciones no
sólo rozan lo jurídico-normativo, sino también pueden verse asociadas a otros
aspectos tales como insuficiencia de recursos financieros, exceso de personal,
falta de funcionarios calificados, predominio de relaciones clientelares, entre
otros.
Los actores
estatales locales (municipalidades) han concedido gran cantidad de licencias
demandadas por los actores económicos privados vinculados con las inversiones
en uc,
un poco para beneficiarse de las utilidades generadas por estas inversiones
(tasa municipal de alumbrado, barrido y limpieza y permisos de construcción),
pero también para facilitar el ‘crecimiento’ de los municipios. Por ejemplo,
afirmaciones del propio intendente[9]
del municipio de Tigre corren en esta dirección: “[…] este tipo de inversiones
traerán un gran crecimiento y bienestar a Tigre, que no tardará en derramarse
al resto de su población[…]” (Sánchez, 2002: 2).
El municipio de
Tigre adquirió a lo largo de los años noventa una posición bien definida
respecto a las inversiones asociadas a las uc, proyectos de esparcimiento y
turístico-recreativos, claramente visible en su política de marketing urbano, con el objeto de atraer este
tipo de proyectos privados; fenómeno que se repite en otros municipios de la rmba pero con
otras especificidades. En el caso de Tigre, la política de marketing urbano estuvo asociada, entre otros
aspectos, a la construcción y mejoramiento de la infraestructura de transporte,
paisajística y turístico-recreativa en determinas zonas de su territorio.[10]
Las
características propias del municipio de Tigre ya aludidas, sumadas a otras
como la relativa proximidad al centro de la ciudad, su óptima accesibilidad,
tierras más económicas en relación con otros municipios (ejemplo: Pilar), etc.,
generaron un campo propicio para la expansión de uc, verificado en el elocuente
crecimiento de las superficies ocupadas entre 1991 y 2001 de 2,000% (es decir
20 veces), al pasar de 166 ha a 3,313 ha, y una población calculada para enero
de 2001 de 4,000 habitantes (para el caso de las uc polderizadas)
(Ríos, 2002). Cabe destacar que dentro del total de la superficie ocupada por
las uc polderizadas, sólo Nordelta
representa cerca de
la mitad de ese valor, por lo que este emprendimiento inmobiliario es el más
importante dentro del territorio del municipio de Tigre.
Como se ha
mencionado, el Decreto-Ley núm. 8912/77 habilita a los municipios de la
provincia de Buenos Aires al ordenamiento de sus territorios. De acuerdo con su
Artículo 5º, los municipios deben delimitar su territorio en: a) áreas rurales, que incluyen zonas
destinadas a emplazamientos de usos relacionados con la producción
agropecuaria, forestal, minera y otros; b) áreas urbanas y complementarias,[11]
compuestas en el caso de áreas urbanas por dos subáreas:
la urbanizada y la semiurbanizada. Esta competencia
se efectúa a partir del diseño de códigos de zonificación establecidos por
ordenanzas municipales.
A partir de la
sanción del Decreto provincial núm. 9404/86 (Artículo 4º) se modifica el
Decreto-Ley núm. 8912/77 (Artículo 69º),[12]
el cual plantea que:
[…] se
permitirá la localización de clubes de campo cuando se trate de predios no
aptos para la explotación agropecuaria intensiva o extensiva y que efectúe el
estudio particularizado que demuestre la real existencia de hechos
paisajísticos (arboledas añejas); particularidades topográficas (predios
inundables o de baja cota, dunas o médanos, etc.), que justifiquen la
localización propuesta[…] (Decreto provincial núm. 9404/86: 5).[13]
Asimismo, el
Decreto provincial núm. 9404/86, en su Artículo 5º, especifica que para obtener
la convalidación técnica final o aptitud hídrica para la construcción de
cualquier tipo de asentamiento en un área inundable, deben estar aprobados los
proyectos de saneamiento o hidráulica por la Dirección de Saneamiento y Obras
Hidráulicas del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de
Buenos Aires, de acuerdo con una cota mínima de piso de 3.75 m (Instituto
Geográfico Militar, igm)[14]
conforme a la Ley 6253/60, y una cota de terreno de 4 m (igm) conforme la Ley 6254/60.
Ante esta normativa, los emprendedores de la uc optaron por construir dichas
urbanizaciones sobre polderizaciones en los predios
donde se localizarían, lo que atenuó el efecto negativo que puedan causar las
inundaciones.
Una de las
objeciones que puede realizárseles a estas normativas vigentes es su
descontextualización frente a un escenario de probable cambio climático. Para
la obtención de las cotas de seguridad, se han tomado las crecidas centenarias
registradas hasta ese momento (1960), en un contexto de variabilidad climática
con periodos secos y húmedos. Desde hace unos años, algunos climatólogos –tales
como Barros (2001)– están sosteniendo que para alcanzar valores más precisos de
cota de seguridad deben considerarse las series de crecidas estadísticas de los
últimos 15 o 20 años. De este modo, se tiene en cuenta un comportamiento más
aproximado dentro de un escenario de cambio climático notoriamente más húmedo.
Por consiguiente, las cotas de seguridad recomendadas por los organismos
estatales competentes distan de proporcionar seguridad
frente a la situación
de riesgo de desastres de inundación, sobre todo si se prevé un aumento en la
frecuencia e intensidad de las inundaciones debido al progresivo ascenso del
nivel medio del mar –y con éste, del Río de la Plata– y al mayor efecto de
vientos del cuadrante Este que también repercute en este último.
Por su parte,
con la sanción de la Ordenanza Municipal núm. 1894/96 –dentro del marco
regulatorio del Decreto-Ley 8912/77–, se modificó el anterior código de
zonificación de uso del suelo del municipio de Tigre, con lo que se
establecieron las condiciones favorables, entre otras, para que pudiera
llevarse a cabo gran parte de las inversiones provenientes del sector privado
en materia de uc
sobre el área inundable objeto de estudio. Como afirma el secretario municipal:
[…] hemos
garantizado a la gente que quería llevar adelante desarrollos urbanísticos la
seguridad jurídica necesaria para que, cumpliendo con el código de
zonificación, pueda encarar este tipo de emprendimientos. Esto nos permitió
tener hoy un Partido con un crecimiento ordenado[…] (Sánchez, 2002: 2).
De igual forma,
con la sanción de esta nueva ordenanza (que establece una reclasificación de
los usos del suelo), se regularizaron algunas de las uc que ya estaban en construcción,
pero en usos no permitidos. Como ejemplo, este podría ser el caso de la uc Santa
Bárbara llevada a cabo por el grupo Pentamar-eidico. Antes de haber sido
sancionada la nueva ordenanza, esta empresa había comprado parte significativa
del predio perteneciente a Radio Nacional con el objetivo de efectuar su
desarrollo urbanístico en terrenos que se encontraban en la clasificación de
uso específico,[15]
el cual no autoriza el uso residencial.
Según las
autoridades del gobierno municipal, la zonificación urbana en Tigre se
encuentra ‘ordenada’, sin embargo esta afirmación no es correcta. En los
hechos, en este municipio –como en tantos otros de la rmba– no existen planes integrales de planificación
urbano-territorial sino sólo ordenanzas de zonificación que se cambian y
ajustan de acuerdo con los proyectos que van presentándose y los intereses
privados que quieren posicionarse. En este sentido, las zonas (definidas en la
ordenanza de zonificación) parecen ser consideradas como un ‘menú’, del cual
puede seleccionarse la zona más conveniente para el proyecto urbanístico que
quiera presentarse, y sencillamente con un procedimiento de desafectación y
nueva afectación de zona se cambian las reglas del juego y se le facilita al
inversor su elección (Ríos, 2002).
Como ha podido
advertirse, tanto desde el nivel municipal como desde el provincial está
permitiéndose y patrocinándose la ocupación de uc polderizadas
en ambientes con alto riesgo de desastres de inundación, sin reparar en los
efectos negativos que esto puedan ocasionar,[16]
no sólo para los propios habitantes de las uc sino también para los
habitantes de los alrededores. No obstante, la ocupación de áreas inundables
por parte de las uc
polderizadas no es un proceso propio del municipio de
Tigre, sino que también está promoviéndose en municipios cercanos como Escobar
o Campana. En consecuencia, este proceso nos colocaría frente a un escenario de
acumulación de este tipo de impactos negativos, que participa, por lo tanto, en
la amplificación de la construcción social del riesgo de desastres de
inundación para un área que supera al territorio del municipio de Tigre, pero
en la cual este último tiene un papel claramente significativo.
2.1 El caso de Nordelta y la privatización del manejo de desastres de
inundación
Conjuntamente a
las características antes mencionadas sobre las mega-uc, la particularidad que
presenta Nordelta es su imponente superficie de 1,600
ha con una capacidad poblacional proyectada por sus emprendedores de 140,000
habitantes en 20 años. Los emprendedores están invirtiendo directamente
alrededor de 250 millones de dólares, y con inversiones en comercios, servicios
educativos, medicinales y construcciones particulares alcanzará una inversión
total cercana a los 750 millones de dólares.
Parece que en Nordelta hasta el más mínimo detalle ha sido planificado
por los actores económicos privados, de acuerdo con lo manifestado por su
presidente en los medios de comunicación:
[…] la ciudad
ha sido diseñada con el objetivo de buscar un balance entre los espacios
verdes, el agua y las áreas urbanas […] el medio ambiente provisto está
caracterizado por su armonía urbana y estética y la diferente densidad de
poblaciones, así como la distribución adecuada del tráfico[…] (Sánchez, 2002:
3).
Expresión como
esta pone de relieve la importancia que alcanzó la planificación urbana privada
a partir del desarrollo de las uc en la Argentina durante los años noventa, y que
‘supera’ supuestamente los errores cometidos por parte de la planificación
estatal en décadas anteriores.
En este
contexto, la planificación privada efectuada por los emprendedores de Nordelta también incluye la planificación
del manejo de situaciones de desastres.
Este novedoso aspecto puede verificarse en la realización de la Evaluación de
Impacto Ambiental[17]
efectuada por dicha mega-uc,
que contiene recomendaciones organizacionales y funcionales frente a
situaciones de desastres, formuladas también en un organigrama de comunicación
y coordinación ante contingencias (véase la figura 1). De acuerdo con
lo citado en el informe final de la eia, se entiende por contingencias los peligros
físico-naturales (entre ellos inundaciones, tornados, etc.), tecnológicos y
sociales (vandalismo o revoluciones sociales) que pueden afectar a la mega-uc.
Figura 1
Organigrama
de comunicación y coordinación ante contingencias de la megaurbanización
cerrada Nordelta
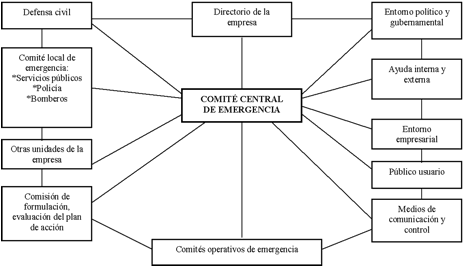
Fuente: Evaluación de Impacto Ambiental, Informe Final (s.f.).
Entre las
recomendaciones se establece la necesidad de conformar un Comité de Emergencia
(que funcionaría en Nordelta) responsable de la
planificación, organización y dirección de los recursos humanos, económicos y
de las actividades de operación y mantenimiento de los distintos sistemas en la
prevención, mitigación, emergencia o respuesta y reconstrucción ante
situaciones de desastre. Este comité debe estar constituido por: el director o
gerente general de Nordelta, el jefe de Operaciones y
Mantenimiento, el jefe de Personal y el jefe de Relaciones Públicas, y será
denominado Comité Central de Emergencia. Del mismo dependerán los Comités
Operativos de Emergencia, que asumirán responsabilidades de identificación,
comunicación y manejo de riesgos en cada uno de los sectores en que quede
dividido Nordelta. En dicho diseño se establecieron las
funciones y responsabilidades de los distintos participantes de esta
organización, entre las que pueden indicarse:
·
Directorio: Dictar la política general de la
empresa para afrontar situaciones de emergencia; organizar a los otros
participantes; solicitar a las autoridades la declaratoria de emergencia frente
una contingencia; aprobar y apoyar las acciones antes, durante y después del
desastre, entre otras.
·
Comité Central de Emergencia: Identificar e inventariar los
riesgos; declarar la situación de alerta o evacuación interna de la empresa;
dirigir el proceso de formulación, preparación y aplicación del programa
operativo; disponer y supervisar el adiestramiento permanente del personal en
los procedimientos de emergencia tanto teóricos como prácticos; organizar y
dirigir simulacros de manejo de emergencias; establecer y mantener lazos de
comunicación y coordinación con las entidades públicas de importancia que
tengan la responsabilidad de tomar medidas de emergencia en el ámbito local o
nacional, entre otras.
·
Comités Operativos de Emergencia: Participar en la conformación de la
comisión de formulación, evaluación y control del programa operativo o de
acción, a fin de desarrollar y mantener actualizados los planes operativos de
emergencia; coordinar y dirigir la preparación, respuesta y rehabilitación en
sus respectivos campos de acción, así como otras funciones designadas por el
Comité Central de Emergencia, entre otras (Evaluación de Impacto Ambiental,
Informe Final, s.f.).
A pesar de que en
esta propuesta se diferencian los distintos momentos del ciclo o continuo de los desastres (antes, durante y
después), asociados a discretos –aunque relacionados– conjuntos de actividades
(la prevención, mitigación, preparación, emergencia o respuesta y
reconstrucción), puede advertirse que predomina una concepción del desastre
reactiva y coyuntural. Esta afirmación queda demostrada, por ejemplo, en los
conceptos clave utilizados en la propuesta (contingencias, comité
central de emergencia
u operativo de emergencia, etc.), cuyos significados están
emparentados con acontecimientos circunstanciales. La intervención posible es
vista, básicamente, como ‘curativa’; se conciben así los desastres como eventos
‘excepcionales’ frente a la ‘normalidad’ de la vida cotidiana de una sociedad (Wilches-Chaux, 1998), donde lo importante es responder
rápidamente a través de acciones concretas durante la emergencia o respuesta.
Otro aspecto
mencionado en la eia
que puede ponerse en cuestión está asociado a una copia estéril de algunos
términos, sin compromiso o comprensión real de su incidencia en la práctica.
Así aparecen nuevas palabras, pero siguen vigentes las anteriores percepciones
y acciones. En este caso, se utiliza la nueva terminología, como la de los
riesgos, más bien como discurso, pero sin conocimiento, voluntad o capacidad de
traducirlas al contexto práctico en el que se encuentra dicho actor social.
Asimismo, la utilización de este término se contrapone con la consideración
sobre los desastres (como acontecimientos eventuales) manifestada precedentemente.
Por su parte, la
concepción del desastre que presentan las instituciones gubernamentales
encargadas del manejo de desastres de inundación en el municipio (Junta
Municipal de Defensa Civil/Sistema de Emergencias Tigre –set–, Prefectura Naval, etc.) es
bastante similar. Estas instituciones actúan básicamente en el momento de la
emergencia o respuesta y se desvinculan de las decisiones y acciones de los
otros momentos del ciclo o continuo del desastre. A esto debe
agregársele, en el caso de los actores locales, la confrontación en cuanto a
‘celos’ institucionales, saberes y posicionamientos (incluso políticos,
ideológicos, etc.) que tornan difícil la coordinación y operatividad frente a
situaciones de desastre.
En la propuesta
de manejo de desastre diseñada para Nordelta pueden
observarse algunos vínculos con actores estatales en la temática (defensa
civil, gobierno municipal, etc.). A pesar de ello, se advierte cierta
especialización propia para afrontar situaciones de desastres, expresada tanto
en el organigrama como en las funciones de los distintos participantes de la
organización, que en algunos casos corresponderían a potestades del Estado.
De cumplirse las
recomendaciones realizadas en la eia, se estaría frente a otro tipo de privatización de competencia asociada al ámbito
estatal (además del meramente urbano), como es el manejo de los
desastres de inundación dentro del territorio del municipio de Tigre en el cual
se localizan estos emprendimientos. Esta situación no generaría serios
conflictos hasta que ocurra un desastre de grandes dimensiones que involucre a Nordelta, sus residentes y los habitantes de sus
alrededores, lo que ampliaría el desastre, de lo privado a lo público, y revelaría una ambigua
superposición de competencias de las instituciones/figuras participantes tanto
públicas como privadas.
Si bien se
promueve un manejo del desastre privado dentro de Nordelta,
éste no puede escapar del contexto en el que se encuentra dicha mega-uc. Por un
lado, se considera que debería darse a conocer esta propuesta a las
instituciones encargadas del manejo de desastres dentro del ámbito público. Por
otro lado, sería conveniente que se articulen estas últimas instituciones y el
directorio y comités de emergencias de la mega-uc, con el fin de elaborar medidas
coordinadas ante la ocurrencia de desastres de manera pautada. Precisamente, el
hecho de que se realice un manejo de desastres de manera privada no sólo
ahondaría la profunda brecha entre la calidad de vida de los que habitan la
mega-uc
y los habitantes de los alrededores, sino que además amplificaría el riesgo de
desastres de inundación para todos los pobladores de esa zona inundable de
Tigre, e incluso municipios aledaños.
En los
alrededores de Nordelta –y de las otras uc polderizadas de Tigre– pueden observarse barrios de
sectores medios-bajos e incluso asentamientos precarios. Parte significativa de
las poblaciones de estos últimos carecen de sistemas constructivos elevados y,
a veces, del conocimiento de las características de las inundaciones propias
del área. Ante situaciones de inundación, pierden sus bienes y, en muchos
casos, terminan retirándose y dejando terrenos vacantes, que a menudo vuelven a
ser ocupados por pobladores de las mismas características. Además de estas
dificultades, estos habitantes deben afrontar otras, como la ausencia de
servicios básicos (agua potable, cloacas, gas en red, etc.), la escasa
accesibilidad y los problemas de desempleo, violencia, la falta de cobertura de
salud, etc. Estas condiciones inseguras que componen el “desastre cotidiano” (Blaikie et al., 1998) participan de manera
significativa en la amplificación de la vulnerabilidad social frente a un
potencial desastre, y por consiguiente del riesgo en torno a éste.
Consideraciones
finales
Durante la última
década del siglo xx
el proceso de expansión urbana en la rmba estuvo marcado por la consolidación y el
incremento de las diferencias socioespaciales; por el
suministro de servicios públicos fragmentados y diseñados desde la lógica del
mercado, por lo que se excluye parte importante de la población, y por procesos
de producción urbana con marcada intervención y planificación privada,
expresada concretamente en el municipio de Tigre con la expansión de las uc. Gran parte
de las decisiones claves que afectaron la rmba en materia urbana fueron
dirigidas por las leyes del mercado y, más específicamente, por grandes actores
económicos, entre los cuales se incorporaron grupos de inversión de bienes
raíces de origen internacional. Este es el caso de las mega-uc, que terminaron subordinándose
a los actores estatales, de tal modo que quedó claramente en evidencia la
orientación de la planificación urbana con una fuerte tendencia hacia el
interés privado.
Las uc instaladas
en áreas periféricas, en general, se limitan a extender los servicios y las
actividades ligadas al consumo en forma de enclave sin que se origine un derrame
de los servicios urbanos y de la riqueza hacia los sectores más desprotegidos linderos a ellas,
tal como afirman algunos funcionarios gubernamentales. Como ha podido
advertirse, el gobierno local actúa conforme a los intereses privados de las
constructoras y agentes inmobiliarios de las uc –entre otros actores
económicos privados–, en lugar de priorizar el carácter público y social de las
inversiones municipales en una unidad político-administrativa como la de Tigre,
con amplias carencias socioeconómicas.
En el municipio
de Tigre existen varias uc
polderizadas importantes en cuanto a la superficie
ocupada y capacidad de población potencial; Nordelta
es la más importante en esos términos y la que ha avanzado en la planificación
privada, no sólo proponiendo el diseño de las calles, localización de centros
de servicios, de elementos paisajísticos, etc. (al igual que otras uc del país),
es decir, aspectos más vinculados con lo urbano, sino también –de acuerdo con lo
expresado en la presentación de su eia– en
un conjunto de recomendaciones y medidas organizacionales y funcionales en
torno al manejo de desastres de inundación.
Con la
privatización de la planificación urbana y, en este caso en particular, del
manejo de desastres de inundación, se profundizan procesos de iniquidad social
y fragmentación espacial que conllevan una creciente diferenciación de los
distintos grupos sociales que habitan el municipio de Tigre. Por un lado, los
habitantes de las uc
compran seguridad, paisajes agradables, baja densidad de población, etc. y
añaden a su vida cotidiana el riesgo de desastre de inundación, el cual
resultaría mitigado –en parte– por la construcción de las polderizaciones
y el manejo en forma ‘privada’ del desastre; por el otro, los vecinos de los
alrededores,
además de convivir con ambientes degradados, inseguridades cotidianas
(violencia, falta de alimentos, entre otros), etc., se ven obligados a
replantear su vulnerabilidad social y riesgo de desastres de inundación según
los recientes acontecimientos.
Como cierre,
cabe preguntarse: ¿está surgiendo con el desarrollo de las mega-uc una forma
de ‘gobierno privado’ para los sectores más acomodados de la
sociedad argentina?, ¿está instalándose la planificación urbana privada como
altamente racional con
el objeto de solucionar los problemas de la planificación pública tan presentes
en nuestras ciudades?, ¿qué implicaciones traerían estos procesos si se avanza
en alguna forma de gestión de la ciudad metropolitana de Buenos Aires, tanto en
lo referente a la temática urbana como a la del manejo de los desastres?,
¿quién se hace cargo de los costos económicos y sociales que puedan generar las
uc polderizadas construidas por actores económicos privados en
ambientes inundables?
Frente a las
particularidades e importancia creciente de los procesos aquí abordados, surgen
estas interrogantes que hasta el momento no tienen una respuesta certera, pero
que quizá adquieran una fuerte impronta en los problemas socioespaciales,
tanto para el municipio de Tigre (en particular) como para la rmba (en
general). Con la realización del presente trabajo no se ha buscado agotar el
estudio de la articulación entre el problema de la privatización de la
planificación urbana y del manejo de los desastres, sino más bien iluminarlo, a
fin de que en próximas reflexiones pueda continuar avanzándose en su
conocimiento.
Bibliografía
Barros, V.
(2001), “Cambio climático. De la física a la política”, Revista
Encrucijadas uba, núm. 10, año i, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, pp. 20-29.
Beck, U. (1992),
La sociedad del riesgo, Paidós,
Barcelona.
Blaikie, P. T., I. Davis Cannon
y B. Wisner (1998), Vulnerabilidad.
El entorno social, político y económico de los desastres, la
red/itdg, Bogotá.
Ciccolella, P. (1998), “Grandes inversiones y
dinámicas metropolitanas. Buenos Aires: ¿ciudad global o ciudad dual?”, Seminario:
El nuevo milenio y lo urbano,
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad
de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires (versión en
disco compacto).
Clichevsky, N. (2000), “Informalidad y
segregación urbana en América Latina. Una aproximación”, Serie
Medio Ambiente y Desarrollo,
núm. 28, cepal-eclac,
División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos, Santiago de Chile.
Evaluación de
Impacto Ambiental de Nordelta (s.f.),
Informe Final, Programa General núm. 3, Estudio E 3.
Giddens, A. (1993), Consecuencias
de la modernidad,
Alianza, Madrid.
Lavell, A. (1996), “Degradación ambiental,
riesgo y desastre urbano. Problemas y conceptos: hacia la definición de una
agenda de investigación”, en M. Fernández (comp.), Ciudades
en riesgo. Degradación ambiental, riesgos urbanos y desastres en América Latina, la
red, Lima, pp. 21-60.
Mignaqui, I. y D. Szajnberg
(2003), “Tendencias en la organización del espacio residencial en la Región
Metropolitana de Buenos Aires en los noventa”, en R. Bertoncello
y A. F. A. Carlos (comps.), Procesos
territoriales en Argentina y Brasil,
Universidad de Buenos Aires/Universidade de São
Paulo, Buenos Aires, pp. 91-115.
Moreland, J. (1993), “Floods and Floods Plains”, United State Geological Survey (usgs), Washington (disponible en
www.water.usgs.gov/nwsum/WSP2425/flood.html).
Natenzon, C. (1995), “Catástrofes naturales,
riesgo e incertidumbre”, Serie de Documentos e Informes de
Investigación, núm.
197, Flacso,
Buenos Aires.
_____, N. Marlenko, S. González, D. Ríos, A. Murgida,
G. Meconi y A. Calvo (2003), “Las dimensiones del
riesgo en ámbitos urbanos. Catástrofes en el Área Metropolitana de Buenos
Aires”, en R. Bertoncello y A. F. A. Carlos (comps.), Procesos territoriales en
Argentina y Brasil,
Universidad de Buenos Aires/Universidade de São
Paulo, Buenos Aires, pp. 255-276.
Paiva, V., J. Gómez, M. Kaplinski
y A. Sánchez Espiñeira (2000), “Countries y barrios cerrados. Algunas sugerencias relativas a la
gestión sustentable de estos emprendimientos. El caso de Manzanares, Pilar,
provincia de Buenos Aires”, revista Theomai,
Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo, Universidad Nacional de Quilmes,
Quilmes (disponible
en www.theomai.unq.edu.ar).
Pírez, P. (2000), “Barrios cerrados. Nuevas
formas de fragmentación espacial en Buenos Aires”,
Memorias del seminario sobre barrios cerrados, Municipalidad de Malvinas Argentinas,
Dirección de Planeamiento Urbano, Malvinas Argentinas.
_____ (2002), “Buenos Aires: Fragmentation and
Privatization of the Metropolitan City”, Environment and Urbanization,
vol. 14, núm. 1, Londres, abril, pp. 58-76.
Ríos, D. (2002),
Vulnerabilidad, urbanizaciones cerradas e inundaciones en el Partido de Tigre,
durante el periodo 1990-2001,
tesis de licenciatura en Geografía, Departamento de Geografía, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, mimeo,
Buenos Aires.
Sánchez, L.
(2002), “La llegada del aluvión edilicio”, diario Página
12, 11 de noviembre,
p. 2.
Vidal Koppmann, S. (2002), “Nuevas fronteras intraurbanas:
de los barrios cerrados a los pueblos privados. Buenos Aires, Argentina”, en F.
Cabrales Barajas (comp.), Latinoamérica:
países abiertos, ciudades cerradas,
Universidad de Guadalajara-unesco,
Guadalajara, pp. 261-286.
Wilches-Chaux, G. (1998), Auge,
caída y levantada de Felipe Pinillo, mecánico y soldador, o Yo voy a correr el
riesgo, la red, Lima.
Enviado: 6 de septiembre 2004.
Aceptado: 10 de diciembre 2004.
Diego Martín Ríos es licenciado en geografía por la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente cursa el
doctorado. Tiene como líneas de investigación: riesgos de desastres de
inundación y gestión urbana, gestión del riesgo de desastres y manejo de los
desastres, vulnerabilidad institucional, construcción social del riesgo de
desastres y de la espacialidad del riesgo de desastres. Sobresalen entre sus
publicaciones: 1) “Las dimensiones del riesgo en ámbitos urbanos. Catástrofes
en el Área Metropolitana de Buenos Aires”, en Rodolfo Bertoncello
y Ana Fani Alessandri Carlos. (comps.),
Procesos territoriales en Argentina y Brasil, uba/usp, Buenos Aires, 2003 (con
Claudia Natenzon, Natalia Marlenko,
Silvia González, Ana Murgida, Gabriel Meconi y Anabel Calvo); 2) “La privatización de la
planificación urbana y del manejo del riesgo de inundación en el municipio de
Tigre, Provincia de Buenos Aires, Argentina”, iv Seminario Internacional de
Estudios Urbanos,
Universidad Nacional del Centro, Tandil, Provincia de Buenos Aires, Argentina,
del 20 al 23 de agosto de 2003 (ponencia completa en disco compacto); 3)
“Percepción social de la vulnerabilidad: estudio de caso de los habitantes de
las urbanizaciones cerradas y de los alrededores, en las localidades de Rincón
de Milberg y Dique Luján, Partido de Tigre, Provincia
de Buenos Aires, Argentina”, ix Jornadas Cuyanas de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, del 25 al 28 de septiembre de
2002, con Ana Murgida (ponencia completa en disco
compacto), y 4) “Vulnerabilidad diferencial y urbanizaciones cerradas en el
partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, Argentina”, coloquio Latinoamérica:
países abiertos, ciudades cerradas,
Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, del 17 al 20 de julio
de 2002 (ponencia completa en disco compacto). Ha sido becario doctoral del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), docente e
investigador actual en la Universidad de Buenos Aires.