Evolución del concepto de desarrollo e implicaciones en
el ámbito territorial: experiencia desde Cuba
Francisco Ángel
Becerra Lois
Jesús René Pino
Alonso*
Abstract
This work
examines some essential aspects about the evolution of the concept of development
from the point of view of economic theory and its impact in regional economy.
The emphasis is placed in the territorial inequalities and the job of the State
to correct them, in particular within economies with the characteristics of
Cuba, in which the role of the localities in their own integral development is
crucial for the achievement of a more articulated and balanced territory. We
offer some general guidelines to argue, scientifically and based on the current
development theories, about the factors that underlie the dynamics of the
socio-economical development in the scale of the territory – preferably in the
locality sphere – during a reasonable time.
Keywords: development, socio-economical development,
territory, local development, Cuba.
Resumen
Este trabajo
examina aspectos esenciales sobre la evolución del concepto de desarrollo desde
el punto de vista de la teoría económica y su reflejo en la economía regional.
Se pone énfasis en las desigualdades territoriales y el papel del Estado para
corregirlas, especialmente en una economía con las características del caso de
Cuba, donde destacan la importancia que en los momentos actuales deben jugar
las localidades en aras de lograr un territorio mejor articulado y equilibrado
en su desarrollo integral. Se ofrecen pautas generales para argumentar con
cientificidad y con base en las teorías del desarrollo cuáles son los
componentes o factores que subyacen tras la dinámica de desarrollo
socioeconómico a escala territorial –preferentemente en el ámbito de
localidad–,durante un
tiempo razonable.
Palabras clave:
desarrollo, desarrollo socioeconómico, territorio, desarrollo local, Cuba.
*
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Cienfuegos
“Carlos Rafael Rodríguez”. Correos-e: fbecerra@fcee.ucf.edu.cu y
jrpino@fcee.ucf.edu.cu.
Introducción
Las disparidades
en el desarrollo generalmente son estudiadas desde un enfoque global, entre
provincias o regiones, lo cual puede ocultar posibles desequilibrios en áreas
de menor tamaño. Por tanto, es necesario analizar la evolución del nivel de
desarrollo socioeconómico en la escala territorial, preferentemente con una
desagregación menor, como es el caso de las localidades, para profundizar en el
estudio de los problemas existentes en el interior de los territorios o
provincias.
Para ello es muy
importante conocer la evolución del concepto de desarrollo, desde su anterior
consideración como sinónimo de crecimiento de la riqueza nacional, hasta su
actual concepción como un fenómeno multidimensional y complejo, con un objetivo
muy marcado en la búsqueda de la integralidad. Por consiguiente, para su
medición y análisis es preciso incorporar a su estudio varias dimensiones.
En este trabajo
pretende analizarse dicho concepto, su reflejo en la teoría económica y sus
implicaciones para la economía regional. Se explicará la evolución doctrinal
que ha experimentado la ciencia regional, con el énfasis en las desigualdades
territoriales y en el papel del Estado, para finalmente analizar esos aspectos
en el caso de Cuba y destacar la importancia de las localidades que integran
cada territorio.
De modo que el
objetivo general del artículo consiste en fundamentar teóricamente los aspectos
esenciales que deben servir como pautas generales para argumentar con cientificidad
y con base en las teorías del desarrollo cuáles son los componentes o factores
que subyacen tras la dinámica de desarrollo socioeconómico
territorial –provincia,
región, municipio y preferentemente la localidad–
durante un periodo
razonable.
1. Desarrollo
Desarrollo
es un término no sólo económico, aunque sí muy socorrido, traído y llevado en
los últimos tiempos. Está presente, cada vez con más persistencia, en las
reflexiones sobre economía. Empleado por académicos y políticos, por marxistas y
neoliberales, se escucha lo mismo en un equipo de especialistas que lo estudia
con la pretensión de agotarlo exhaustivamente, que en intercambios cotidianos
entre conocidos.
El concepto da
título a actos prestigiosos: “Globalización y problemas del desarrollo”; a
cursos especializados: “Maestría en desarrollo local”; a propuestas
controvertidas: “Índice de desarrollo humano”. En síntesis, parece ser un
sustantivo muy versátil, cuyo empleo queda sometido a la intención de quien lo
enarbola y a la interpretación del receptor del mensaje. Quizás esa riqueza de
matices y la multiapropiación que se hace del término
constituya el acicate para que no se detenga su estudio.
No pretendemos,
por tanto, ni siquiera el intento de agotar el concepto. Sólo deseamos acotarlo
en una dirección: ¿cómo hacer de ese concepto, que por veces se nos antoja
‘etéreo’, algo más concreto, más perceptible y, por qué no, más mesurable y
visible?
En esto hay
cuatro premisas importantes:
Premisa uno:
Crecimiento no es igual a desarrollo; puede haber, excepcionalmente,
crecimiento en ausencia de desarrollo; pero no puede haber desarrollo con
ausencia de crecimiento. Más aún: la acumulación meramente cuantitativa de
sucesivos crecimientos produce la transición cualitativa al desarrollo y lleva
en sí a desarrollo.
Premisa dos:
Desarrollo no es un término mesurable en términos absolutos (no hay ‘desarrollo
cero’, no hay ‘menos desarrollo’; su análisis estará siempre atrapado en
dimensiones espacio-temporales que le otorgan relatividad a su expresión. Esto
ocasiona que se exprese en término de niveles de desarrollo que encierran una
relatividad, bien en el tiempo, bien en la dimensión geoespacial.
Premisa tres:
Desarrollo es un fenómeno social e histórico, tanto porque su contenido es
exclusivamente social, en tanto fenómeno, como porque por sus formas,
expresiones y percepciones se manifiesta en una dimensión espacio-temporal
determinada, que es reflejada por la conciencia social.
Premisa cuatro: Por tanto, desarrollo se refiere a niveles en el avance
ascendente del individuo social, genéricamente considerado como ente humano, es
decir, en sus relaciones sociales.
Estas cuatro
premisas pueden parecernos muy abstractas, muy generales; pero sólo esa
abstracción puede permitir al ascenso a lo concreto, vale decir, hacer más
perceptible y mesurable el desarrollo.
El término desarrollo, como concepto,
aparece por
primera vez en un documento público en la primera Declaración Inter-Aliada de
1941 y en la Carta del Atlántico del mismo año (Sunkel
y Paz, 1986; Sunkel, 1996; Prats, 1999). Luego se
reafirmó en la Conferencia de San Francisco en 1945 que dio origen a la
Organización de Naciones Unidas (onu).
En las ciencias
económicas existen varias formulaciones que tratan de explicar este concepto,
en dependencia del aspecto que cada teoría considera clave del desarrollo.[1]
Así, hay teorías basadas en las condiciones demográficas (Malthus y neomalthusianos); las condiciones geográficas y de dotación
de recursos naturales (Landes, Sachs); la acumulación
de fuerzas productivas (Harrod-Domar); la tecnología
“exógena” (Ramsey, Solow); la tecnología “endógena” (Schumpeter, Romer, Lucas); las
relaciones económicas internacionales (Gunder, Prebisch); las relaciones económicas internas: a) desigualdad (Easterly,
Alesina), b) “dualidad estructural” (Lewis, Todaro), c) “demanda efectiva” (Rosenstein-Rodin, Hirschman), d) la superestructura jurídica y
política (Coase, De Soto); la ideología y las
tradiciones religiosas (Barro, Sala-i-Martin) (Romer,
1990; Huato, 2002).
Resulta
conveniente realizar un comentario respecto a dichas teorías. Mientras las de
Ramsey y Solow suponen una “economía competitiva”,
idealizada del mercado, las teorías de crecimiento endógeno requieren la
participación del Estado. Debido a los beneficios externos que la innovación
tecnológica difunde, los mercados subproducen
investigación y desarrollo, por lo que se necesita que el Estado efectúe
inversiones en estas áreas y en la acumulación del capital humano. Luego, en
estas teorías se encuentra la génesis de las aportaciones de la economía
regional en materia de desarrollo, pues “en bastantes aspectos, por no decir en
la mayoría, la economía regional ha sido y es subsidiaria de las teorías
económicas de carácter general” (Cuadrado, 1988: 70).
Hasta finales de
los años sesenta del siglo xx, el concepto de desarrollo se confunde
con los términos de ‘crecimiento económico’ y ‘bienestar’, medido en aquel
entonces por el producto interno bruto (pib), lo cual permitía clasificar
a los países en más o menos desarrollados según los resultados de este
indicador. Este enfoque, exclusivamente cuantitativo, es superado en los años
setenta, cuando comienza a considerarse que para la medición del desarrollo
deben existir condiciones necesarias que garanticen la realización del
potencial humano (Seers,1970); y posteriormente se incorporó también la
equidad, tratada como acceso a la ventaja (Colen,
1996). Surge en este periodo la idea del desarrollo como significado de un
crecimiento estable del producto nacional bruto per cápita, pero no
necesariamente todo crecimiento del producto nacional per cápita puede ser
sinónimo de desarrollo. Sobre ello, Rodríguez (1983: 77) afirma críticamente:
“Una economía puede crecer sin que avance hacia su real desarrollo. El
desarrollo es una clase especial de crecimiento que asegura a un país crecer
constantemente y a través de la autoimpulsión de su
economía”.
Para lograr
desarrollarse, los beneficios derivados del crecimiento deben distribuirse
siguiendo patrones de equidad que eviten la marginalidad de grupos y capas de
la población. Esto lleva implícita toda una concepción del desarrollo económico
y social, lo cual ha sido explicado en Rodríguez y Carriazo
(1987); Rodríguez (1983, 1990a y 1990b); Martínez (1991) y Zimbalist
(1989).
La idea central
remarca en la necesidad de establecer un vínculo orgánico entre los aspectos
económicos y sociales del desarrollo, entendidos como una unidad integral con
el objetivo de ayudar a los seres humanos haciéndolos más saludables, cultos,
participativos y solidarios con los demás.[2] En
dicha concepción se aprecia una alta convergencia con el ‘reemplazo’ en la
década de los noventa del concepto de desarrollo por el de desarrollo
humano. Ello fue el
resultado de los esfuerzos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud). Aquí,
una visión del desarrollo enfocado a la producción material es sustituida por
otra, centrada en las ampliaciones de las capacidades humanas. Junto a ello,
surge una nueva forma de medición del desarrollo conocida como el Índice
de Desarrollo Humano
(idh).
Esta llamada dimensión humana del desarrollo se ha publicado en sucesivos
informes del pnud,
el primero de los cuales se editó en 1990. Coincidentemente, en ese mismo año
se publicó el Informe sobre el Desarrollo Mundial, dedicado a la pobreza, y
Desafío para el Sur, de la Comisión Sur.
En las propias
Naciones Unidas se ha propuesto la idea del desarrollo como un concepto formado
por cinco elementos:[3] la
economía como motor de crecimiento; la paz como fundamento del desarrollo; la
justicia como pilar de la sociedad; el ambiente como una base para la
sostenibilidad, y la democracia como base para una buena gobernabilidad.
Contribuciones más recientes incorporan también algunos de estos elementos. Por
ejemplo:
Economic development, as distinct from mere economic
growth, must combine five elements: (1) self-sustaining growth; (2) structural
change in patterns of production; (3) technological upgrading; (4) social,
political and institutional modernization; and widespread improvement in the
human condition (Adelman y Yeldan, 2000: 95).
Recientemente, en
La Habana, el profesor Stiglitz (2002)[4]
reafirmaba:
Necesitamos
tener objetivos claramente definidos. No se trata sencillamente de alcanzar un
aumento en los ingresos, sino de crear un crecimiento económico equitativo,
estable y democrático. Es importante que aumente el bienestar material, pero
ello es sólo parte del objetivo. Necesitamos preocuparnos por la solidaridad
social, la justicia, la calidad de vida y la educación […] pues la educación no
puede verse como un medio para aumentar los ingresos, sino también como un
elemento que enriquece la calidad de vida.
Y, en su
conferencia magistral, continuaba expresando más adelante:
La razón por la
cual comencé mi exposición subrayando la necesidad de que establezcamos primero
qué tipo de sociedad deseamos crear, y luego definamos cómo podemos utilizar la
globalización en el logro de este tipo de sociedad, es porque de no hacerlo así
perderemos la visión de lo que deseamos y como resultado confundiremos los
medios con el fin.
El concepto de
desarrollo pierde evidentemente su carácter estrictamente cuantitativo para
transformarse en un concepto más cualitativo y, por consiguiente, más complejo,
multidimensional e intangible. La integridad buscada aparece como una necesidad
de hacer compatibles lo económico, lo social y lo ambiental, sin comprometer
las posibilidades del desarrollo de las nuevas generaciones y de la vida futura
del planeta. De esta manera, surgen los conceptos de ‘desarrollo sostenible’ y
‘sostenido’ que se centran en la protección, conservación y uso racional de los
recursos naturales (Nussbaum y Sen,
1996).
A continuación
abordaremos dos cuestiones: las principales vertientes conceptuales del
desarrollo en el espacio y la medición de las desigualdades en el territorio.
1.1 El concepto de
desarrollo en su dimensión espacial
Apreciábamos
anteriormente cómo el concepto de desarrollo se ha enriquecido con el tiempo;
del mismo modo sucede al analizarlo en su dimensión espacial y surgen términos
como desarrollo territorial, desarrollo regional, desarrollo local, desarrollo
exógeno/endógeno, desarrollo descentralizado, cada uno de los cuales tiene su
propia identidad.
El desarrollo
territorial surgió
como concepto asociado a la idea de territorio, entendido como superficie
terrestre donde se asienta una población. Se vinculó, esencialmente, con
escalas geográficas con diferentes cortes: país, región, provincia, comarca,
municipio.
El término desarrollo
regional es más completo,
más abarcador. Ha sido definido como “un proceso localizado de cambio social
sostenido que tiene como finalidad el progreso permanente de la región, de la
comunidad regional como un todo y de cada individuo residente en ella” (Boisier, 1996: 33). Este desarrollo presupone además varios
atributos simultáneos.[5]
En este concepto
se distinguen tres dimensiones:
·
Dimensión
espacial: La consolidación del territorio como región.
·
Dimensión
social: La consolidación de la comunidad.
·
Dimensión
individual: Progreso de cada individuo como persona y como ente social.
El desarrollo
local ha recibido especial atención en los últimos años. Diversos autores de
varios continentes como Vázquez (1997); Arocena
(1997), Di Prieto (1999), Boisier (1996) y otros han
propuesto sus propias definiciones, lo que hace difícil identificarse
totalmente con alguna de ellas. Optamos por inferir algunos matices como son:
·
Surge
fundamentalmente en Europa como respuesta a las crisis macroeconómicas y se
propaga como una experiencia de ‘desarrollo desde abajo hacia arriba’.
·
En
América Latina surgen experiencias de base local.
·
Constituyen
aproximaciones teóricas conformadas a partir de la evidencia empírica.
·
Es
la expresión de una lógica de regulación horizontal.
·
Constituye
una posible respuesta a la crisis del modelo polarizado y a la reestructuración
de la base económica: desagrarización,
desindustrialización y terciarización.
·
Se
refiere a un espacio social enmarcado en una realidad territorial, en el cual
las relaciones interpersonales, la cultura, las tradiciones y las costumbres
juegan un papel importante.
·
Emerge
de la dialéctica global/local propia de la globalización.
·
Potencia
el desarrollo de los recursos humanos, económicos, físicos, naturales y
socioculturales de la sociedad local con el fin de satisfacer a la sociedad
humana y con ello aumentar la satisfacción de la sociedad local, basado
esencialmente en la idea de la sostenibilidad.
·
Presupone
distintas dimensiones: económica, social, ecológica, institucional,
cooperativa.
La respuesta
local a los desafíos globales se instala mediante un conjunto de acciones de
carácter muy diverso, que incluye los denominados hardware, software, orgware, ecoware y finware del desarrollo local (Vázquez, 1995).
El concepto de desarrollo
endógeno resulta más
controvertido y ha
aparecido asociado al de crecimiento endógeno (Vázquez, 1997).[6]
Respecto a las definiciones de endógeno y exógeno, Boisier
(1996) plantea que estarán muy vinculadas a la escala territorial. En el
contexto de globalización y alta movilidad espacial del capital, el crecimiento
territorial será más exógeno a medida que el recorte territorial sea más
pequeño y los agentes que controlan los factores de crecimiento –acumulación de
capital, de conocimiento, capital humano, política económica global, deuda
externa– tienden
a separarse de los agentes locales; los primeros agentes son quienes
generalmente residen fuera del territorio en cuestión. Sin embargo, el mismo
autor argumenta que el desarrollo debe considerarse como más endógeno debido a
su asociación con la cultura local y sus valores.
El desarrollo
endógeno podría
entenderse como un proceso en el que se interceptan cuatro planos: el político,
como creciente capacidad regional para tomar decisiones propias y definir un
estilo de desarrollo propio; el plano de la endogeneidad
económica, referido a la apropiación regional de parte del excedente económico
para dotar de sostenibilidad el crecimiento y ampliar su base productiva; el
plano científico y tecnológico, referido a la capacidad interna para realizar
modificaciones cualitativas en el sistema, y finalmente la endogeneidad
en el plano de la cultura como un factor de identidad socioterritorial
(Boisier, 1996).
Finalmente, un
concepto muy común ligado al desarrollo es también el de
desarrollo descentralizado. Para autores como De Mattos (1990), Boisier (1990) y Solís (1999), implica en esencia aumentar
el poder, la autonomía de decisión junto al control de los recursos, las
responsabilidades y las competencias de las colectividades locales, todo ello
en detrimento de los órganos del poder estatal central, lo cual constituye un
enfoque eminentemente político y administrativo.
Ninguno de los
conceptos hasta aquí analizados puede interpretarse de una manera aislada: hay
una evidente intersección entre los conceptos de desarrollo territorial y
desarrollo regional con los de desarrollo local, exógeno/endógeno y
descentralizado. Todos deben conjugarse para propiciar opciones de desarrollo
en diferentes dimensiones espaciales, con el objetivo de atenuar las
desigualdades regionales, acerca de las cuales abordaremos algunos aspectos.
1.2 Principales
vertientes conceptuales del desarrollo espacial. La medición de las
desigualdades regionales
Paralelo al
surgimiento del concepto de desarrollo, emerge el de desigualdades regionales
y,
junto a él, los
países y regiones comienzan a tomar mayor conciencia de las desigualdades
espaciales existentes en sus territorios. Estas desigualdades, ya sean inter o
intrarregionales, y los diferentes niveles de desarrollo son en el fondo la
verdadera justificación para actuar en el territorio, y constituyen el aspecto
definitorio de las políticas regionales, las cuales forman parte inseparable
del tema de las desigualdades o desequilibrios regionales.
Es sabido que el
crecimiento no aparece en todas partes a la vez, sino que se manifiesta en
puntos o polos de crecimiento con intensidades variables (Perroux,
1955). El análisis de la dinámica territorial del desarrollo demuestra que no
hay coincidencia de un proceso de desarrollo que se haya extendido
simultáneamente sobre todo un territorio nacional, o un proceso de desarrollo
que, surgido desde abajo, se haya diseminado instantánea y equilibradamente.
Por eso estas desigualdades comienzan a ser corregidas mediante diferentes
mecanismos, fundamentalmente mediante la intervención directa del Estado.
Desde su
surgimiento, las políticas regionales –en sus vertientes de enfoque de
redistribución o enfoque de compensación– han tenido como razón de ser la
eliminación, disminución o reducción de los desequilibrios regionales y la
necesidad de aplicar medidas favorables al desarrollo económico de las zonas
más atrasadas. Se plantean dos problemas: el primero, asociado a la necesidad
de desarrollar métodos de investigación que permitan cuantificar las
desigualdades en cuanto a niveles de desarrollo o calidad de vida de los
habitantes de una región y, el segundo, relacionado con el papel de los actores
sociales involucrados en la implantación de las medidas correctoras que permitan
atenuar dichas desigualdades (Cuadrado, 1988).
Respecto a la
medición existe ya un consenso en la necesidad de considerar, además de las
condiciones materiales, las inmateriales o intangibles para medir integralmente
el desarrollo de los individuos sociales. Pero si es difícil medir aspectos
cuantitativos, más difícil aún es medir los cualitativos. Debido a ello, los
distintos enfoques sobre medición de los niveles de desarrollo utilizan
indicadores objetivos, detrás de los cuales hay aproximaciones de medidas en el
orden cualitativo.
Autores como
Pena (1977) y Zarzosa (1996) plantean tres enfoques para la medición del
bienestar social: el contable, la función de utilidad y los indicadores
sociales. Este último concibe el desarrollo como un enfoque multidimensional, a
diferencia de los anteriores, en los que la variable ingreso es clave para la
medición. En este sentido, son muy conocidos los trabajos de Kuznets (1955) sobre la hipótesis
de la U
invertida –la
desigualdad primero crece, y luego decrece en la medida que se incrementa la
renta per cápita– y los de Theil o Gini, que utilizan como medida de desigualdad índices
basados en la renta per cápita (Todaro, 2000).
La concepción
multidimensional se materializa a través de la inclusión de un conjunto de
indicadores económicos y sociales en la medición del desarrollo. Ésta se inicia
con la publicación del informe Definición internacional y medida
de los niveles de vida
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1960. Desde entonces
ha predominado en organismos internacionales e instituciones públicas
especializadas en el tema. El procedimiento se orienta a la determinación de
componentes, factores o parcelas en las cuales puede dividirse el desarrollo y
considerar indicadores de aspectos particulares sobre cada componente. La
solidez en los fundamentos de estos componentes o factores permite cuantificar
en forma razonable los resultados sobre los diferentes niveles de desarrollo y
contribuye a explicar el origen de las desigualdades regionales.
En el siglo
anterior se desarrollaron varias aportaciones teóricas en el campo de las
teorías espaciales con una importante contribución a la explicación del tema de
los desequilibrios interregionales. Sin pretender explicar detalladamente tales
teorías, lo cual sería prácticamente inabarcable en este trabajo, sí es
necesario expresar los grandes problemas que se ha planteado la ciencia
regional, la cual se ha enriquecido de aportaciones procedentes de la economía
del desarrollo, la economía del bienestar y del análisis económico general.
Convencionalmente,
pudiera hablarse de dos planos o perspectivas de las teorías explicativas de la
economía regional: la visión microeconómica, la cual aborda el problema de la
localización y organización del espacio, y las teorías del crecimiento
regional, que en esencia tratan de dar respuesta a las siguientes preguntas:
¿el espacio tiende a homogeneizarse o a diferenciarse?, ¿las diferencias interespaciales tienden a aumentar o a disminuir?, ¿por qué
unos espacios crecen más que otros?, ¿cuáles son los factores explicativos de
las mayores o menores tasas de crecimiento de las diferentes regiones? (Mella,
1998). Alternativamente y de manera complementaria, en los últimos años ha
adquirido gran fuerza el enfoque del desarrollo endógeno, que “concibe el
espacio de manera activa, esto es, como territorio dotado de dinámica autónoma,
agente de desarrollo económico y de transformación social (Friedmann,
1981; Furió, 1996)”[7]
(citado en Mella, 1998: 19).
El estudio del
problema de la localización y organización del espacio es el más remoto en las
doctrinas de la ciencia regional. Su incorporación a la teoría económica es
fruto del esfuerzo de la escuela alemana de pensamiento, que se planteó cuatro
modelos básicos: el modelo de Vön Thunen
de 1826 o la teoría de la renta diferencial, que se proyecta del espacio rural
al espacio urbano; el modelo de Weber de 1909, con una orientación hacia el
transporte y que trata de explicar las localizaciones industriales; los modelos
desarrollados por Hotelling en 1929 y Palander en 1936, sobre el duopolio espacial entre
productores o las áreas de mercado, y finalmente los modelos de Christaller de 1933, con la teoría de los lugares
centrales, y Lösh de 1940, con la región ideal.
Posteriormente la escuela alemana fue relevada por diversas corrientes europeas
y por una “poderosa escuela americana [liderada por Walter Isard]”
(Mella, 1998: 14).
Los problemas
espaciales no culminan con el análisis microeconómico de la localización. Como
se explicó anteriormente, en las teorías del crecimiento regional se formulan
otros problemas de gran importancia. En dependencia de las respuestas a las
preguntas clave enunciadas con anterioridad, existen dos corrientes de
pensamiento: las teorías de la convergencia regional y las teorías de la
divergencia regional.
Las teorías de
la convergencia regional plantean que las disparidades interregionales son
transitorias, al final tenderán a desaparecer y se alcanzará un equilibrio
estable más o menos prolongado, según el periodo de ajuste. Las teorías de la
divergencia regional son contrarias: sostienen que las disparidades regionales
no son transitorias, sino que forman parte de la propia naturaleza del
crecimiento económico y mantienen el sistema en condiciones de desequilibrio.
Postulan la organización desigual del espacio y suponen que es heterogéneo en
la dotación de recursos productivos y de factores económicos y extraeconómicos.
En suma, plantean que las disparidades no sólo se reproducen con el tiempo,
sino que tienden a agravarse.
Alternativamente
a la llamada concepción funcional del espacio, abarcadora de las tesis de la
convergencia y divergencia regional, se desarrolló en los últimos 20 años del
siglo anterior, y continúa vigente, la perspectiva del desarrollo endógeno.
Surgió como consecuencia de la crisis de la concepción funcional del espacio y
su incapacidad para explicar las complejas estructuras productivas de los
territorios, los nuevos comportamientos espaciales, la nueva noción del
desarrollo y otros aspectos que adquirieron relevancia ante las grandes
transformaciones que ocurrieron en el mundo con posteridad a la crisis de los
años setenta. Esta renovación doctrinal está basada esencialmente en:
a) la nueva
concepción del espacio (Vázquez, 1988); b) los modelos de desarrollo local
(Vázquez, 1986, 1995, 1996; Albuquerque, 2001 y otros); c) el concepto de
distrito industrial (Marshall, 1900; Becattini, 1992)
y d) la tesis del ‘entorno innovador’ (Maillat, Quevit y Senn, 1993) (citado en
Mella, 1998).
La nueva
perspectiva, fundamentada en hipótesis menos abstractas y más realistas que las
de los enfoques anteriores, ofrece pautas más razonables para la comprensión
del desarrollo social, económico o socioeconómico, o más sencilla y
precisamente: desarrollo, como avance ascendente de colectividades o
comunidades humanas. Pero el propio concepto de colectividad, comunidad o grupo
de seres humanos sigue siendo etéreo para el propósito.
Muy bien puede
ilustrar el caso, también frecuentemente referido, del desarrollo de una
nación. Varios indicadores suelen emplearse para evidenciarlo, argumentarlo o
demostrarlo, según pretenda el expositor. Casi siempre aparecen cifras que
hablan más de crecimiento que de desarrollo. Pero las medidas de una nación
suelen ocultar grandes brechas entre sus extremos, que frecuentemente
sobrepasan con creces las desviaciones estándares y llevan a cuestionar si es
crecimiento o desarrollo.
Así resulta que
la nación, como marco de referencia, deja muchas incógnitas y dudas para hablar
más concretamente de desarrollo. Así también es válido para percibirlo y
medirlo, por tanto, ha de serlo también para planearlo y conducirlo de modo
concreto.
Por otro lado,
el desarrollo de una nación, comunidad o colectivo es alcanzable sólo a
condición de que cada elemento integrante del conjunto, es decir cada individuo
social, se desarrolle. El sistema social se desarrolla sólo si los individuos
que lo componen logran ese ascenso sostenido de sus capacidades, calificación,
interacción e integración.
Por lo tanto, el
desarrollo no es etéreo, sino algo muy concreto: es el de cada individuo social
particular, de las interacciones e interrelaciones con los demás semejantes,
que lo hace conformar comunidades de distintas dimensiones, por cuyas
interrelaciones logra avanzar, crecer, ascender, en fin, desarrollar al medio
que lo rodea y que transforma, en cuyo proceso se autotransforma
y autodesarrolla a través de su actividad vital
distintiva: el trabajo.
La dimensión
espacio-temporal en la que transcurre ese proceso es, a su vez, el espacio en
el que existe; muta, transforma y ejecuta esta forma superior y más compleja
del movimiento, es decir, la social. Ese espacio geofísico en que se camina a
través del tiempo realizando la actividad vital de cada quien es el de la
localidad en la que existimos, donde interactuamos realmente con los demás
semejantes y el entorno.
Es en la
localidad donde tienen su forma concreta los recursos, desde naturales hasta
artificiales, pasando por los recursos humanos, las habilidades, destrezas y
conocimiento, el aire y el paisaje, las infraestructuras productivas, de
servicios, comunicación, etcétera, y las superestructuras de regulaciones,
reglas, normas, leyes, organizaciones sociales, políticas, instituciones
morales, profesionales, religiosas, los valores, costumbres, tradiciones… en
fin: todos los componentes reales de la vida cotidiana y del desarrollo están
presentes y se perciben en la localidad.
Si quiere
hablarse de desarrollo en concreto, no en abstracto; si se quiere medir,
percibir, plasmar, conducir, alcanzar, evidenciar, mejorar, disfrutar, no queda
alternativa que la escala local, donde se hace visible, mesurable, planeable, concretable y
dirigible.
La localidad,
capaz de alcanzar integración de la cadena del valor, de mejorar los recursos
propios, endógenos, para ese desarrollo, es la que interactúa con otras y con
otros espacios, dentro o fuera de fronteras.
¿Quién produce?,
¿quién exporta?, ¿quién asegura calidad?, ¿quién alcanza competitividad?, ¿es
el país, toda la nación o es la empresa? Está claro que en el fondo es la
empresa, por mucho que se intermedie, regule o distancie de esos procesos.
El país puede
gozar condiciones que propicien o que obstruyan más o menos –según sea el
sistema de gestión económica que se implante, sus regulaciones, leyes,
formativas– la gestión eficiente de su tejido empresarial; pero son, en primera
y última instancia, las empresas las que determinan la calidad, cantidad,
actualidad tecnológica, capacidad de competencia, rentabilidad, oportunidad y
demás rasgos que condicionan la posibilidad de ascender a niveles sucesivos,
superiores y crecientes, de desarrollo.
Las condiciones
inmediatas de desenvolvimiento, gestión, existencia, suministro de recursos
–ante todo humanos, que son los decisivos– de las empresas están en la
localidad a la que están articuladas de modo vital. De la localidad y su
entorno no pueden prescindir.
En resumen: el
desarrollo arranca, se concreta, se alcanza, se expresa, se percibe, se logra,
tiene efectos y, en fin, existe como exponente del desenvolvimiento de la forma
social del movimiento en la localidad. Su agregación e interacción con el
desempeño de otras localidades –aledañas o distantes, nacionales o del resto
del mundo– pueden dar criterios, juicios y magnitudes del desarrollo en escalas
espaciales superiores del desarrollo y sus proporciones como son las de
provincia, región, país o grupo de países. Sin esta premisa resultaría vana la
pretensión de interactuar con un mundo global, ya que sólo resultaríamos, o
bien ‘llevados’, o bien ‘marginados’ por ese mundo global.
2. Desequilibrios
interregionales y el papel del Estado
Las relaciones
entre las teorías esbozadas en este trabajo y las políticas regionales son
evidentes. Por ejemplo, una política basada en la explotación intensiva de los
recursos naturales se deduce de la teoría de la base de exportación; una
política basada en la localización de grandes empresas industriales se
desprende de la teoría de los polos de crecimiento, o una política favorecedora
del entorno empresarial se deriva de los planteamientos del desarrollo
endógeno. Por consiguiente, las políticas regionales serían voluntaristas si no
tomasen en cuenta las teorías económicas regionales. En este imprescindible
cordón umbilical entre economía y política regional sale a la luz con mucha
fuerza el tema de los desequilibrios interregionales y el papel del Estado.
Respecto al tema
de los desequilibrios interregionales, los economistas suelen situarse en uno u
otro campo, de acuerdo con su afiliación a los planteamientos positivos o
normativos. En el primer grupo, el ‘espacio’ no era considerado prácticamente,
pues se planteaba que la desigualdad es temporal (Ohlin,
1933; Hagerstrand, 1967; Williamson,
1965, citado en Mella Márquez, 1998).[8]
Las desigualdades no serán un problema siempre y cuando permitan mejorar la
situación de todos, incluidos los más pobres, por lo que se satisface el óptimo
de Pareto.[9] La
política económica se concibe como un medio para asegurar el funcionamiento
eficiente del mercado, y éste, per se, conducirá a un equilibrio del
desarrollo regional. En el segundo grupo, se plantea como idea central la
incapacidad del mercado para solucionar los desequilibrios, por lo que será
necesaria una intervención. Destacados economistas como Myrdal
(1959) sostienen que el mercado tenderá a favorecer a las regiones que alcanzan
una primera ventaja –ventaja de llegar primero– por lo que el Estado deberá
intervenir directamente con medidas correctoras.
Entre otros,
avalan esta posición los aportes de Perroux (1955) y Boudeville (1968), quienes centraron sus estudios en la
polarización de industrias o ciudades como polos de crecimiento; y en el modelo
centro-periferia, derivado de las aplicaciones al análisis regional de los
trabajos pioneros de Friedmann (1966). Ambas líneas
de pensamiento coinciden en que es posible superar las desigualdades
regionales: por la vía mercado o por la vía
Estado.
Ha sido objeto
de mucha discusión el papel que debe jugar el Estado en el desarrollo regional
y en el impulso a la equidad interregional. El origen de esta literatura
conocida como ‘economía del sector público’ o ‘hacienda pública’ se remonta a
la teoría del equilibrio general de Kenneth Arrow y
Gerald Debreu. Cada vez más se tiende a reconocer que
el sector público, a través de sus políticas, debe guiar, corregir y
complementar al mercado en algunos aspectos (Musgrave
y Musgrave, 1992; Stiglitz,
1993). Los llamados “fallos del mercado”[10]
describen las diferentes circunstancias por las cuales la asignación alcanzada
por el mercado no será eficiente en el sentido de Pareto.
Entre ellos se encuentran: competencia imperfecta, monopolio natural,
existencia de bienes públicos, exceso de efectos externos negativos o
insuficiencia de efectos externos positivos, información asimétrica,[11]
problemas en el logro de determinados objetivos.
Luego, y según
lo hasta aquí descrito, la intervención del Estado se justificará para mejorar
la eficacia en el mercado y alcanzar asignaciones de recursos más deseables
según criterios de equidad, y para estabilizar la economía. Cuadrado (1988)
argumenta que los principios de compensación y redistribución de rentas entre
las “regiones más ricas” y “regiones más pobres” han centrado la atención de
las políticas regionales. Entonces, continúa vigente una vieja polémica teórica
entre los que postulan que sin una intervención correctora por parte de las
autoridades públicas no es posible reducir las disparidades entre las regiones
(tesis de divergencia) y los que cuestionan la necesidad de la política
regional apoyándose en los principios y derivaciones del modelo neoclásico para
mantener posiciones favorables a la “convergencia económica de las regiones”.
La evidencia continúa indicando que, al no estar presentes criterios técnicos
sólidos e integralmente fundamentados en las asignaciones de recursos, se
debilita el impacto de las políticas regionales y aumentan las desigualdades
interregionales.
Otro enfoque muy
diferente se plantea cuando el mercado se subordina al Estado y por ende la única
forma de corregir los desequilibrios territoriales es a través de cambios más
profundos en el sistema de relaciones sociales.
3. Desarrollo
socioeconómico territorial en el contexto cubano
Es necesario
aclarar que las teorías enunciadas han surgido de la sistematización de una
realidad, tanto institucional como socioeconómica, diferente de la construida
en Cuba, y aun cuando pudiese resultar valioso inferir matices generales para
explicar determinados comportamientos de un territorio cubano, es prácticamente
imposible identificarse totalmente con alguna de ellas al intentar analizar la
evolución del desarrollo socioeconómico en la escala territorial.
Algunos aspectos
esbozados anteriormente han merecido una atención especial en los proyectos
socialistas y han sido objeto de análisis en el caso de Cuba, cuya economía
está actualmente inmersa en una larga y difícil transición al socialismo
partiendo de condiciones de subdesarrollo secular. Selectivamente, en
determinados sectores del país se han formado y continuarán formándose
relaciones económico-sociales con un carácter mixto y con la influencia
decisiva de principios socialistas, lo que da pie a la formación de una
economía mixta de transición al socialismo, que es sin duda el principal
resultado de la actual reforma económica cubana y la base del nuevo modelo
económico (Monreal y Rúa, 1994; Figueroa et
al., 1995). En esta
economía, el peso fundamental declarado es y seguirá siendo estatal, por lo que
un gran reto para Cuba y el socialismo estará en redimensionar el sistema
empresarial de modo que se garantice el éxito de la empresa estatal.
En este tipo de
economía las disparidades regionales, muy sentidas desde abajo, sólo pueden ser
medidas y manejadas conscientemente en los niveles superiores, desde donde es
más procedente el establecimiento de políticas de corrección dirigidas a la
equiparación, equidad y sostenibilidad de los territorios. Por tanto, las
políticas regionales, cada vez más, deben poner énfasis en favorecer el
desarrollo de las capacidades de crecimiento propias de cada región, más allá
de la mera función compensatoria.
Desde el punto
de vista macroeconómico, el proyecto socialista cubano se ha planteado dos
objetivos fundamentales: alcanzar el desarrollo económico y construir una
sociedad lo más equitativa posible. La evolución macroeconómica se ha
caracterizado por distintos momentos económicos, los cuales han sido
sistematizados por autores cubanos[12]
en varios periodos:
·
Periodo
1959-1963: los grandes cambios.
·
Periodo
1964-1967: reanimación económica.
·
Periodo
1968-1970: zafra de los 10 millones.
·
Periodo
1971-1975: crecimiento acelerado.
·
Periodo
1976-1985: estabilidad macroeconómica.
·
Periodo
1986-1989: desaceleración.
·
Periodo
1990-1993: crisis y asimilación del impacto externo.
·
Periodo
1994 hasta la actualidad: adaptación, transformación y recuperación.[13]
En cada una de
ellos se han mantenido inalterables los objetivos fundamentales planteados con
anterioridad; sin embargo, debe destacarse que el impacto sobre el territorio
no fue igual en cada momento y ha condicionado diferentes enfoques y etapas en
la planificación territorial.
La necesidad de
un modelo de desarrollo territorial surgió debido a las grandes desproporciones
económicas que existían antes del triunfo de la Revolución de 1959. El
municipio ocupó un lugar muy significativo en las nuevas concepciones que se
plantearon. Hay que recordar que la tradición del municipio en Cuba se remonta
a la época colonial y abarca todo el periodo republicano. Tanto en la
Constitución de 1901 como en la de 1940, el municipio tuvo un lugar distintivo.
La primera ley municipal se promulgó en 1902 y en la Constitución de 1940 se
planteó la necesidad de revitalizar la actividad municipal.
Posterior a
1959, los primeros esfuerzos en la búsqueda de un mayor equilibrio espacial se
orientaron hacia el ordenamiento de los territorios, con el objetivo de
impulsar un conjunto de medidas derivadas del proceso revolucionario. La
instauración en 1976 de los órganos locales del Poder Popular y de un
subsistema municipal fue una acción importante en el proyecto de modernización
del sistema político y estatal, que se denominó proceso
de institucionalización.
Su institución incrementó las facultades y atribuciones de las provincias y
fortaleció la autoridad e importancia de los municipios, los cuales asumieron
la administración de empresas y establecimientos que antes eran administrados
por el poder central. De este modo se le facilitó el marco legal a los
municipios para desarrollar con más flexibilidad la planificación y
administración de actividades económicas y sociales.
La
institucionalización incluyó varias acciones básicas,[14]
dos de las cuales fueron la implantación de una nueva División Política y
Administrativa (dpa)
y la implantación paulatina del Sistema de Dirección y Planificación de la
Economía Nacional (sdpe).
La dpa tenía como
objetivo dotar al país de una estructura regional más acorde con la evolución
demográfica y con los planes de desarrollo. Para entonces existían en Cuba seis
provincias, 58 regiones y 407 municipios. Con la nueva dpa se suprimió el eslabón
regional, se redujo el número de municipios a 169 y se ampliaron a 14 el número
de provincias.[15] Por su parte, el sdpe fue
concebido como un conjunto de normas, métodos y procedimientos a través de los
cuales debían realizarse la organización, planificación, gestión y control del
conjunto de la economía nacional.
Según el Informe
Central del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (pcc), el municipio adquiere
nuevas atribuciones, con tendencia a una mayor descentralización,
fortalecimiento de la autoridad e importancia económica.
[A ellos] se
encargará la administración de miles de unidades hasta ahora atendidas por los
organismos centrales del Estado; la necesidad de dar a las nuevas instancias
territoriales las características idóneas para facilitar la planificación y
administración de las actividades económicas y sociales, de acuerdo con el
Sistema de Dirección de la Economía, que demanda una adecuada relación entre
centralización y descentralización de las decisiones, la participación de las
masas en esta dirección y la más eficiente organización de la gestión económica
(Informe Central, 1975: 161).
En el plan
quinquenal de 1976-1980, se hizo especial hincapié en la necesidad de lograr
una acertada distribución territorial de las fuerzas productivas entre las
distintas zonas del país. La Junta Central de Planificación (Juceplan) consideró como una línea importante de su trabajo
el perfeccionamiento de la planificación territorial, aspecto que se incluyó en
el Anteproyecto de Indicaciones Metodológicas del Plan de la Economía Nacional.
En sentido
general, durante el periodo transcurrido desde el año 1975 hasta finales de la
década de los ochenta, se trabajó en el establecimiento de las bases organizativas
y las condiciones necesarias para garantizar un desarrollo lo más equilibrado
posible de los territorios y la reducción de las disparidades intrarregionales.
Se intentó que la planificación territorial pasara a una etapa superior a fin
de garantizar la proporción debida en el desarrollo económico y social de los
territorios, lo que permitiría una participación más activa de los órganos
locales del poder popular y que los objetivos de desarrollo previstos en los
planes se correspondieran con las decisiones que tomaran las provincias.
La estrategia
general se orientó, entre otros aspectos, a considerar la integridad entre los
aspectos económicos y sociales del desarrollo y a extender las políticas
sociales a todo el territorio nacional, con énfasis en las provincias, en las
ciudades intermedias o secundarias y en las zonas rurales, lo que favorecía la
integración entre la ciudad y el campo.
Sin duda fue una
etapa en la que se obtuvieron logros importantes, los cuales coexistieron con
varias deficiencias que impidieron el éxito de las políticas regionales y
retardaron el propio proceso de desarrollo y su evolución integral, al amenazar
la obtención de los resultados esperados en determinados objetivos
estratégicos. Entre las deficiencias podrían citarse: falta de recursos, escasa
cooperación intraterritorial, falta de autonomía
municipal, exceso de centralización económica y financiera, ausencia de una
cultura de trabajo en la base para asumir la descentralización, limitaciones y
errores del proceso inversionista; además, carencia de documentación
teórica-metodológica, poca aplicación de técnicas de análisis regional, falta
de preparación técnica y profesional de los técnicos en la base, limitaciones
de la información estadística territorial, etcétera.
No obstante, el
país logró una estabilidad en los principales indicadores globales de la
economía. Tras 15 años de expansión en el crecimiento económico se presentó un
periodo que tuvo dos momentos muy significativos: primero, la crisis económica
de los años 1986-87, cuyos efectos recesivos se extendieron hasta 1989, y el
nacimiento de un proceso conocido como “rectificación de errores y tendencias
negativas”, y segundo, el derrumbe del sistema socialista europeo y
particularmente del modelo eurosoviético en 1991, con
terribles consecuencias para Cuba, que se agravaron de un modo especial en
1993, al punto que quizá muy pocas economías contemporáneas hayan experimentado
tan brusca afectación en sus principales agregados macroeconómicos y el inicio
de una significativa etapa caracterizada por medidas de ajuste y reforma.
[La crisis de
los años noventa] no sólo dejaba al descubierto fenómenos que demandaban una
atención prioritaria y ponían en tela de juicio la concepción del modelo de
desarrollo aplicado hasta ese momento, sino que amenazaba la conservación del
proyecto revolucionario mismo (ciem-pnud, 1997: cap. ii,
“La estrategia de Cuba para el desarrollo humano”).
Al periodo
caracterizado por medidas de ajuste y reforma se le conoce en el país como
“periodo especial en tiempo de paz” (Figueroa et al., 1995). Se trató entonces de
preservar la concepción de desarrollo referida en la investigación, en un
contexto de extremas tensiones económicas y en medio de un escenario
internacional caracterizado por un creciente proceso de globalización y
apertura externa.
Durante estos
años se desarrollaron varias medidas de ajuste funcional como respuesta a la
crisis externa (U-Echeverría et al., 2002), las cuales condicionaron
importantes transformaciones económicas y sociales como: despenalización de la
tenencia de divisas, apertura a la inversión extranjera, reorientación
geográfica y descentralización del comercio exterior, políticas de ampliación
del empleo por cuenta propia, cooperativización de la
actividad agropecuaria con la instauración de las ubpc, proceso de
redimensionamiento empresarial, saneamiento económico y financiero, apertura de
los mercados agropecuarios, de bienes industriales y artesanales, puesta en
marcha de nuevos programas sociales y una gradual descentralización en la toma
de decisiones y en la autonomía territorial para la búsqueda de soluciones,
entre otras. En sentido general, la adaptación de la estrategia de desarrollo
económico y social se orientó a la concentración y distribución de los escasos
recursos en función de una política social conducida por el Estado y con una
amplia prioridad a los servicios sociales básicos, a pesar de la gran
contracción económica.[16]
Las
transformaciones, no finalizadas aún, han hecho más complejo el objeto de planificación,
pero al mismo tiempo han favorecido a los territorios con una gradual
descentralización y mayor exigencia para insertarse en la elaboración de
estrategias de desarrollo. Condicionaron, además, el surgimiento de nuevos
actores, la disminución de la estructura de la administración pública, la
fundación de nuevas entidades de servicios, el aumento del mercado interno y su
segmentación y la descentralización de la gestión empresarial, entre otros
aspectos. Por consiguiente, se hizo necesario asumir “[…] un papel cada vez más
activo en la búsqueda e implementación de soluciones relacionadas con el
desarrollo local”, según afirma la Resolución Económica del v Congreso del pcc. El territorio adquiere un
papel muy relevante respecto a la vigencia de la planificación, la necesidad de
adoptar un enfoque prospectivo en la planificación territorial y la formulación
de estrategias emanadas del potencial endógeno subyacente en las localidades
(García Peyán, 1997; González Gutiérrez, 2001).
Debe destacarse
que existen diferencias notables entre las estrategias de desarrollo local que
se han puesto en marcha internacionalmente y las experiencias que se han
seguido en Cuba, tanto desde el punto de vista de la forma de movilización y
combinación de los recursos de acuerdo con los objetivos del desarrollo local,
como en la propia articulación de estrategias, la forma de gestionar el
desarrollo y el proceso de planificación, entre otros. No debe descuidarse que
cuando se trata de utilizar la capacidad endógena de los territorios, es muy
importante considerar el punto de partida de cada cual.
Las nuevas
condiciones exigen una combinación entre las potencialidades del territorio, la
competitividad regional, los mecanismos de regulación estatal y de
redistribución de la riqueza para mantener el propósito de avanzar en la
reducción de las disparidades territoriales (González Fontes
et al.,
2002) como alternativa viable para disminuir la brecha en términos de
desarrollo entre los territorios y en su interior, pues a nuestro juicio este
es uno de los principales problemas que deberá continuar enfrentando la
economía cubana en perspectiva.
La crisis de los
noventa no permitió continuar al ritmo de años anteriores la política de
igualación entre los diferentes territorios del país, pues el impacto de la
globalización y la reinserción en los mercados mundiales contribuyó a reforzar
las tendencias de selectividad y diferenciación espacial y entrañó grados
superiores en la descentralización empresarial y territorial, a lo que habría
que añadir la ausencia de una concepción acabada y sistematizada del desarrollo
regional centrada en las potencialidades reales del territorio.
Las
transformaciones han ido cambiando paulatinamente el diseño original de los
gobiernos municipales: de una propuesta inicial centralizadora a un nuevo
escenario territorial, donde los municipios tienen nuevas funciones económicas
y requieren reformular la concepción, organización y funcionamiento de la
administración pública. La reformulación impone la necesidad de reconocer la
municipalidad como una de las células básicas de la ciudadanía, y el gobierno
municipal como la institución gestora del desarrollo local con mayores
prerrogativas para satisfacer necesidades y deseos de la población, sin
descuidar la articulación coherente con el modelo de desarrollo socioeconómico
adoptado por el país.
La
diferenciación espacial también se ha agudizado dentro de las provincias y
entre zonas geoeconómicas, municipios, asentamientos poblacionales y otras
escalas territoriales de menor dimensión.
4. Medición y
análisis del desarrollo socioeconómico en la escala territorial
En este contexto
cobra especial importancia caracterizar los componentes o factores que subyacen
en la dinámica del desarrollo socioeconómico, desde la óptica de un territorio
y sus unidades menores, pues el territorio, cada vez más, demuestra que es una
unidad fundamental para medir, analizar y evaluar el proceso de desarrollo
económico y social y validar con cientificidad su evolución en un periodo razonable.
Para estudiar el
desarrollo regional en su totalidad y extraer conclusiones válidas, deben
analizarse por separado los elementos que lo conforman, esto es, dividir el
todo en partes y posteriormente sintetizar los aspectos más relevantes. Por eso
a partir de la experiencia empírica obtenida en investigaciones realizadas por
los autores, sugerimos definir al menos tres dimensiones, conscientes de la
estrecha interrelación entre ellas y de las limitaciones respecto a su propio
alcance.
Las dimensiones[17] mínimas
propuestas son:
·
Dimensión
económica y espacial (dee).
·
Dimensión
demográfica y laboral (ddl).
·
Dimensión
social (ds).
A partir de ellas
es posible centrar la atención en determinados componentes o parcelas con
cierta homogeneidad, al tiempo que pueden definirse áreas temáticas e
indicadores, los cuales permiten acotar el objeto investigado con mayor
precisión. Este aspecto merece un cuidadoso estudio y debe ser sometido al
criterio de expertos, pues es uno de los más complejos por varias razones, una
de ellas es la disponibilidad de la información deseada por los investigadores
y su correspondiente homogeneidad.
La dimensión
económica y espacial es fundamental, pues determina directamente el nivel de
vida de la población al contemplar aspectos como el potencial de recursos
naturales, su utilización, el capital disponible, el propio empleo, la
infraestructura, el desarrollo tecnológico, las posibilidades de producciones
propias, el espacio y el medio como factores esenciales para la economía de una
región. La inclusión del espacio como un elemento clave en la economía es una
de las razones esenciales que justifican el auge de la economía regional.
La dimensión
demográfica y laboral también es básica debido a que considera aspectos
relacionados directamente con la persona como son: tamaño de la población,
concentración, evolución, comportamiento, ocupación, empleo, etc.; todos ellos
vitales para comprender cuestiones sustanciales del desarrollo y el bienestar
social en el plano territorial.
La dimensión social
es muy amplia, incluye aspectos básicos y complementarios, entre los que pueden
relacionarse: la salud, la educación, la vivienda, la justicia, la
participación, la recreación, la libertad y la seguridad, entre otros.
En diversos
trabajos consultados, que han sido dirigidos al estudio de la medición del
desarrollo regional y las desigualdades territoriales, suele escogerse o
sugerirse un periodo de estudio extenso (Estivill y
Batista, 1985; Baró et al., 1988; Clavero et
al., 1988; Rodríguez,
1988; Gordo, 2003; Herrero y Figueroa, 2001; Perón et
al., 2001; Méndez,
2001; Colarte y Becerra, 2003). Sin duda, la extensión del periodo de estudio
potencia la credibilidad de los resultados –especialmente si son utilizados en
técnicas estadísticas univariables y multivariables– a riesgo de enfrentar la naturaleza
dinámica y cambiante de las políticas socioeconómicas territoriales que, a
menudo, distorsionan los datos y complican las comparaciones necesarias.
Por
consiguiente, la medición y análisis del desarrollo socioeconómico regional,
desde el punto de vista de la investigación empírica, es un clásico ejemplo de
fenómeno multivariable, debido a que es un reflejo de
varias características. La tendencia de los expertos es considerar el mayor
número posible de indicadores interrelacionados para garantizar que no haya
pérdida de información relevante. No obstante, es conocido que el manejo
excesivo de indicadores puede acumular información redundante y dificultar el
proceso de análisis. Evidentemente no pretendemos exponer aquí experiencias
prácticas y muy valiosas en tal dirección, pero sí resulta conveniente
plantearlo como experiencia metodológica debido a que constituye una forma de
aproximarnos cuantitativamente a los complejos aspectos que hemos abordado desde
un enfoque eminentemente cualitativo.
En el orden
práctico, el diseño de la investigación responde a un análisis exploratorio. Es
decir, se persigue descubrir las relaciones socioeconómicas existentes en la
matriz de información espacial, que permiten revelar o aproximarnos a las
tendencias del desarrollo socioeconómico territorial que mejor describa o se
ajuste a la historia de la unidad objeto de estudio. En un segundo momento, y
teniendo en cuenta el resultado anterior, se construyen índices de desarrollo
de corte intermunicipal, que permiten, a partir de la observación de su
evolución, clasificar en rangos el desarrollo socioeconómico relativo municipal
y ordenar los territorios en el periodo seleccionado con base en la
clasificación construida. Esta idea se expone en el cuadro 1, que permite
apreciar la secuencia lógica del procedimiento metodológico propuesto según los
siguientes resultados esperados:
· Análisis
por dimensiones, áreas temáticas y global
Mediante
el método de análisis y síntesis se definen las dimensiones, a cada una de las
cuales se le aplica el método de componentes principales para determinar los
factores subyacentes y explicativos del desarrollo socioeconómico. El análisis
global constituye una síntesis de los resultados obtenidos en cada dimensión.
·
Ordenamiento del territorio
mediante la utilización de índices
Se construyen índices: parciales por
cada dimensión; combinados, interrelacionándolos, y uno global –ig o idm–
integrándolas, lo que permite establecer una jerarquía en cada uno de los
casos. Su interpretación ofrece una primera aproximación de los desequilibrios
intermunicipales y locales.
· Formación
de grupos asociados al ordenamiento
Mediante la utilización del análisis cluster se forman grupos, que además contribuyen a confirmar los
resultados obtenidos en la jerarquía.
· Características
distintivas de cada uno de los grupos
A través de la técnica de análisis
discriminante se identifican cuáles son los componentes más distintivos que
caracterizan a cada uno de los grupos.
· Evolución
histórica del desarrollo socioeconómico a escala territorial
Finalmente, integrando los aspectos
anteriores, es posible establecer una sistematización de la evolución del
desarrollo socioeconómico en la escala territorial en el periodo de estudio
para las unidades menores estudiadas.
Cuadro 1
Procedimiento
metodológico propuesto
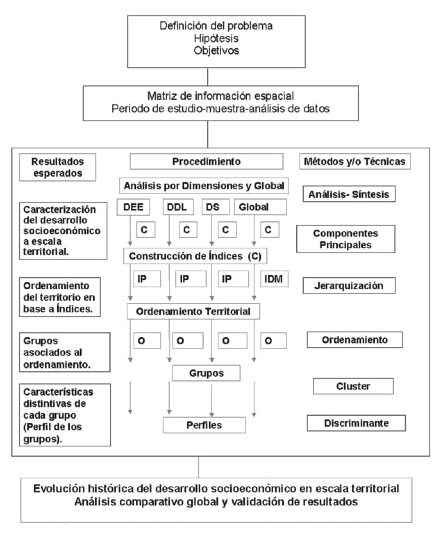
C: Componentes principales o factores.
O: Ordenamiento territorial.
IP: Índices parciales.
IDM: Índice global.
DEE: Dimensión económica y espacial.
DDI: Dimensión demográfica y laboral.
DS: Dimensión social.
Fuente: Elaboración propia.
Conclusiones
·
El
concepto de desarrollo aplicado a la economía regional es una derivación de las
teorías económicas de carácter general. En el caso de Cuba, se plantea la
necesidad de lograr un desarrollo lo más equilibrado posible entre los
territorios y la reducción de las disparidades intrarregionales, con énfasis en
la idea central de establecer un vínculo orgánico entre los aspectos económicos
y sociales del desarrollo, y colocar en el centro de atención a los seres
humanos.
·
La
evolución doctrinal de la ciencia regional demuestra que uno de los objetivos
básicos de las políticas regionales continúa siendo la reducción de las
disparidades interregionales y el impulso al desarrollo de las áreas atrasadas.
Para ello el papel del Estado es importante en cualquier tipo de economía,
especialmente en una economía mixta de transición al socialismo.
·
Unidades
importantes para la medición de los desequilibrios intrarregionales son los
municipios y las localidades, y en el caso cubano constituyen las unidades
menores de tipo regional sobre las cuales es posible recopilar un volumen de
información útil para medir, analizar y validar la evolución del desarrollo en
un tiempo razonable.
·
La
medición y análisis del desarrollo socioeconómico regional es un ejemplo
clásico de fenómeno multivariable, debido a que es un
reflejo de varias características, las cuales pueden ser sintetizadas en
componentes o parcelas, que a su vez sean capaces de mostrar la dinámica de una
batería de indicadores. Por eso proponemos para desarrollar investigaciones
empíricas sobre estos aspectos la utilización de una estrategia metodológica
basada en el empleo de técnicas estadísticas multivariables
y validar los resultados finales de acuerdo con los componentes o factores
identificados como explicativos de la evolución del desarrollo socioeconómico
del municipio o localidad durante el periodo de estudio.
Bibliografía
Adelman, I. y E. Yeldan
(2000), “Is This the End of Economic Development?”, Structural Change and Economic Dynamics, núm. 11, Estados Unidos.
Arocena, J. (1997), “Lo global y lo local en
la transición contemporánea”, Cuaderno del claeh, núms.
78-79, España.
Baró Llinás, J. et
al. (1988),
“Estratificación económica de Baleares. Un enfoque parcial”, Revista
de Estudios Regionales,
núm. 21, España.
Boisier Etcheveny,
S. (1990), La descentralización. Un tema difuso y confuso, Instituto Latinoamericano de
Planificación Económica y Social (ilpes),
Documento 90/05, Santiago de Chile.
______ (1996),
“Modernidad y territorio”, Cuadernos del ilpes, publicación de Naciones Unidas,
Santiago de Chile.
Boudeville, J. (1968), L’espace et les poles de croissance, Presses Universitaires de France, París.
Bowers, J. (1990), “The Environmental Crisis and the
Limits of the Market”, Discussion
Paper 90/1, School of Business and Economic Studies,
Universidad de Leeds.
ciem-pnud
(1997), Investigación sobre el desarrollo humano en Cuba, 1996, Caguayo, La Habana.
Clavero, A. et
al. (1988), “Aproximación
a la renta familiar disponible en las comarcas andaluzas”, Revista
de Estudios Regionales,
núm. 21, España.
Colarte Morando,
T. y F. Becerra Lois (2003), “Características
subyacentes en el desarrollo socio-económico de la provincia de Cienfuegos
durante el periodo 1987-2000”, Economía y Desarrollo, núm. 2, La Habana.
Colen, I. (1996), “Igualdad de qué”, en M.
C. Nussbaum y A. Sen (comps.), La calidad de vida, Fondo de Cultura Económica, México.
Cuadrado Roura, J. R. (1988), “Políticas regionales: hacia un nuevo
enfoque”, Papeles de Economía Española, núm. 35, ffies, Madrid.
De Mattos, C.
(1990), “La descentralización, ¿una nueva panacea para impulsar el desarrollo
local?”, Revista de Estudios Regionales, núm. 26, España.
Di Prieto, L.
(1999), El desarrollo local. Estado de la cuestión, Flacso,
Buenos Aires.
Dilla, H. et al. (1993), Participación
popular y desarrollo de los municipios,
Centro de Estudios sobre América, La Habana.
Estivill, X. y J. M. Batista (1985),
“Delimitación de regiones homogéneas para la elaboración del plan territorial
de Cataluña mediante técnicas de análisis multivariante”,
ix
Reunión de Estudios Regionales. Crisis, Autonomía y Desarrollo Regional, tomo iii, Asociación Galega de Ciencia
Rexional, Universidad de Santiago de Compostela,
España.
Ferriol, A. et al. (2003), “Promoción de exportaciones,
pobreza, desigualdad y crecimiento. El caso de Cuba en los noventa”,
publicación electrónica El inie en el 2003, La Habana.
Figueroa Albelo, V. et al. (1995), “Reforma económica en Cuba y
sus direcciones principales”, Contrapunto, La Habana.
Friedmann, J. (1966), Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela, mit Press,
Cambridge, Massachusetts.
García Peyán, C. (1997), “Estrategia y territorio. Reflexiones
sobre algunos temas clave en la planificación territorial”, Cuba:
Investigaciones Económicas,
núm. 1, Instituto Nacional de Investigaciones Económicas de Cuba (inie), La Habana.
González Fontes, R. et al. (2002), “La gestión del desarrollo
regional en Cuba. Un enfoque desde la endogeneidad”, Economía,
Sociedad y Territorio,
vol. iii,
núm. 12, julio-diciembre, El Colegio Mexiquense, A.C.
González
Gutiérrez, A. (2001), “Vigencia de la planificación”, Cuba:
Investigaciones Económicas,
núm. 4, inie,
La Habana.
Gordo Gómez, P.
(2003), “Balance de la ejecución de la iniciativa comunitaria Leader ii en Castilla
y León (1995-1999)”, en O. Ogando Canaval
y B. Miranda Escobar (coords.), Evaluación
de programas e iniciativas comunitarias: Experiencias, nuevas orientaciones y
buenas prácticas,
Instituto de Estudios Europeos, Universidad de Valladolid.
Herrero Prieto,
L. C. y V. F. Figueroa Arcila (2001), “Metodología
para evaluar el desarrollo económico en unidades territoriales menores: una
aplicación comparada a los casos de Castilla y León (España) y la Región de los
Grandes Lagos (Chile)”, investigación financiada por la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Castilla y León (Orden del 15 de diciembre de 1989),
Valladolid, España, Valdivia, Chile.
Huato, J. (2002), Curso de desarrollo económico on-line, State
University of New York-Purchase College, http://www. geocities.com/juliohuato/sunny-p/6.htm.
Informe Central
al i Congreso del Partido
Comunista de Cuba (1975), Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité
Central, La Habana.
Kuznetz, S. (1955),
“Economic Growth and Income Inequality”, The American Economic Review,
vol. xlv,
núm. 1, Estados Unidos.
Martínez, O.
(1991), “Desarrollo humano. La experiencia cubana”, Cuba
Económica, La Habana.
Mella Márquez
(1998), “Evolución doctrinal de la ciencia regional: una síntesis”, Economía
y Política Regional en España ante la Europa del siglo xxi, Akal
Textos, Ediciones akal,
Madrid.
Méndez Delgado,
E. (2001), “Planificación del desarrollo territorial en Cuba. Aplicación de
técnicas de análisis regional para el diagnóstico en Villa Clara”, tesis
doctoral, Santa Clara, Cuba.
Monreal, P. y M. Rúa del Llano (1994),
“Apertura y reforma de la economía cubana: Las transformaciones
institucionales”, Cuadernos de Nuestra América, La Habana.
Musgrave, R. A. y P. B. Musgrave
(1992), Hacienda pública: teórica y aplicada, Mc Graw
Hill, España.
Myrdal, G. (1959), Teoría
económica y regiones subdesarrolladas
(versión original en inglés de 1957), Fondo de Cultura Económica, México.
Nussbaum, M. C. y A. Sen
(1996), La calidad de vida, Fondo de Cultura Económica, México.
Pena Trapero, J.
B. (1977), Problemas de la medición del bienestar y conceptos
afines: Una aplicación al caso español,
Instituto Nacional de Estadísticas, España.
Perón Delgado,
E. et al.
(2001), “Un modelo social-territorial para los municipios de la provincia
Camagüey (Cuba)”, Economía y Desarrollo, núm.
i. vol. 128, enero-junio, La Habana.
Perroux, F. (1955), “Note sur la notion de pôle de croissance”, Économie
Appliquée,
núm. 7.
Pindyck, R. y D. Rubineld
(1998), Microeconomía,
4ª ed., Prentice Hall, Iberia, Madrid.
Prats, J.
(1999), La construcción histórica de la idea de desarrollo,
http:\\www\iigov.org\pnud\bibliote\7.htm.
Robert, L. et al. (1988) “On the Mechanics of
Economic Development”, Journal
of Monetary Economics, núm. 22, pp. 3-42.
Rodríguez, C. R.
(1983), Letra con filo, tomo ii, Ciencias Sociales, La Habana.
Rodríguez, J. L.
(1990a), Estrategia de desarrollo socio-económico, Ciencias Sociales, La Habana.
_____ (1990b),
“Cambio en la política económica y resultados de la economía (1986-1989)”, Cuadernos
de Nuestra América,
julio-diciembre, La Habana.
_____ y G. Carriazo
(1987), Erradicación de la pobreza en Cuba, Ciencias Sociales, La Habana.
Rodríguez Rodríguez, V. (1988), “La medición de los desequilibrios
territoriales en España”, Revista de Estudios Regionales, núm. 21, España.
Romer, P. (1990), “Endogenous
Technological Change”, jpe, octubre, parte 2, S71-S102, Estados
Unidos.
Samuelson, P. A. (1992), Economía, s. n., La Habana.
Seers, D. (1970), “The Meaning of Development”, Revista Brasileira de Economía, vol. 24, núm.
3, Brasil.
Segnestam, L. (2002), Desarrollo
de indicadores. Lecciones aprendidas de América Central, http://www.ciat.egiar.org/indicadores/index.htm.
Solís, O.
(1999), Metamorfosis del Estado y la política: del poder
central al poder local,
http: //www//iigov,org/pnud/bibliote/7.htm.
Stiglitz, J. E. (1993), El
papel económico del Estado,
Ministerio de Economía y Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
______ (2002),
conferencia magistral: Asimetrías e hipocresía, La Habana, http:www//eleconomista/cubaweb.cu.
Sunkel, O. (1996), El
concepto de desarrollo,
ilpes,
Santiago de Chile.
______ y P. Paz
(1986), El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del
desarrollo, 20a
ed., Siglo xxi Editores,
México.
Todaro, M. (ed.) (2000), Economic Development, 7ª ed.,
Addison-Wesley, Nueva York.
U-Echevarría
Vallejo, O., A. Hernández Montero e Y. Mendoza Carbonell
(2002), Antecedentes macroeconómicos, capítulo 3: “Aspectos globales.
Estructura económica de Cuba”, tomo 1, editorial Félix Varela, La Habana.
Vázquez
Barquero, A. (1995), “Desarrollos recientes de la política regional. La
experiencia europea”, Desarrollo Económico Local, núm. 17, Universidad Autónoma de
Madrid-Universidad de Vigo, España.
______ (1997),
“¿Crecimiento endógeno o desarrollo endógeno?”, Cuadernos
del claeh, núm. 78-79, España.
Zarzosa Espina,
P. (1996), Aproximación a la medición del bienestar social, Secretariado de Publicaciones e
Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, España.
Zimbalist, A. (1989), “Crecimiento con equidad:
el desarrollo cubano en una perspectiva comparada”, Cuadernos
de Nuestra América,
núm. 13, s.p, julio-diciembre, La Habana.
Enviado: 7 de octubre de 2003.
Aceptado: 4 de diciembre de 2005.
Francisco Ángel Becerra Lois tiene el doctorado en ciencias
económicas. Es decano en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”. Su línea actual de
investigación se centra en el desarrollo regional y local en la provincia de
Cienfuegos, Cuba. Entre sus últimas publicaciones pueden contarse: 1)
“Características subyacentes en el desarrollo socioeconómico de la provincia
Cienfuegos durante el periodo 1987-2000, Economía y
Desarrollo, vol. 2,
2003; 2) “Desarrollo regional y cultura empresarial en un contexto de
globalización”, Anuario de la Universidad de
Cienfuegos, 2002, y
3) “El espacio regional como escenario de los procesos de globalización. La
región ante el nuevo milenio”, Memorias del iv Encuentro de Globalización y
Problemas del Desarrollo,
Palacio de Convenciones, La Habana, 2002.
Jesús
René Pino Alonso
es doctor en ciencias económicas. Se desempeña como jefe del Departamento de
Estudios Económicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”. El desarrollo regional y
local en la provincia Cienfuegos, Cuba, es su línea actual de investigación.
Últimas publicaciones: 1) Cooperativismo, tres análisis
jurídicos,
Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, 1999, con Avelino Fernández Peiso y otros; 2) “Pobreza y desarrollo social”, Fundación
Universitaria Luis Amigó,
vol. 1, año 1, núm. 2, con Clara Inés Orrego Correa y Fidel Márquez Sánchez, y
3) “La Universidad y sus perspectivas”, Estudios,
Universidad de Especialidades del Espíritu Santo, núm. 2, Guayaquil, Ecuador,
1999, con Clara Inés Orrego Correa y Fidel Márquez Sánchez.