Avances en educación superior: irrupción femenina y
continuidad masculina
Silvia Luna Santos*
Abstract
Thanks to
the expansion of the Mexican higher education system from the 1970s, the
population with higher education studies has been increased, particularly the
feminine one. This evidence has been obtained from a gender and generational
analysis. The analysis also shows the socio-demographic characteristics of the
population with higher education studies, which suggest that there are some
advantages for women of the most recent generations, for instance not having
become part of the labour market during their
university studies. It is suggested that the fact that women have reached
levels of higher education has generated a greater participation in the economic
activity, which in turn allows them to have more autonomy and puts them in a
better position to negotiate both in the family and labour
spheres.
Keywords: higher education, gender, generations, institutions
of higher education, university, undergraduate studies, postgraduate studies.
Resumen
Gracias a la
expansión del sistema de educación superior mexicano, a partir de los años
setenta, se ha incrementado la población con estudios superiores,
particularmente la femenina. Esto se evidencia mediante un análisis por sexo y
generaciones. Además, se muestran las características sociodemográficas de la
población con educación superior, las cuales sugieren situaciones de ventaja
para las mujeres de las generaciones más recientes como, por ejemplo, no haberse
incorporado al mercado laboral durante el desarrollo de sus estudios
universitarios. Se sostiene que el hecho de que las mujeres hayan alcanzado
niveles de educación superior ha generado una mayor participación en la
actividad económica lo que, en conjunto, les permite mayor autonomía y las pone
en una mejor posición para negociar tanto en al ámbito familiar como en el
laboral.
Palabras clave: educación superior, género,
generaciones, instituciones de educación superior, universidad, licenciatura,
posgrado.
*
Dirección de Análisis y Estadística del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Correo-e: luna_silvia@hotmail.com.
Introducción[1]
La educación
representa para las personas la posibilidad de adquirir conocimientos y
desarrollar habilidades y capacidades, a fin de acceder al mercado de trabajo
en actividades productivas y bien remuneradas, y de incorporarse a la vida
social, económica y política del país. Por ello, entre otras cosas, la
educación constituye el componente del desarrollo social que atenúa las
disparidades sociales de manera más efectiva.
La tendencia de
la dinámica poblacional anticipa, para los próximos años, una mayor demanda de
educación media superior y superior por el esperado crecimiento de la población
en edad laboral durante el primer decenio del siglo, sobre todo del grupo de 15
a 24 años,[2]
debido a la llegada de generaciones aún numerosas que nacieron en la todavía
época de alta fecundidad.[3]
Esto advierte la necesidad de un aumento en la oferta educativa, particularmente
la de nivel superior, dadas las expectativas crecientes de las mujeres y los
hombres que hoy se encuentran incorporados en el sistema educativo.
En México, como
en la mayoría de las sociedades industriales contemporáneas, es posible
observar un aumento lento pero constante de las oportunidades educativas para
sectores sociales antes excluidos. En efecto, la probabilidad de que mujeres y
hombres jóvenes accedan actualmente a la educación y transiten exitosamente
hasta el nivel universitario o superior ha aumentado, aun entre los sectores de
escasos recursos económicos (Pérez Franco, 1998). Específicamente, la matrícula
del sistema de educación superior creció a una tasa promedio anual de 4.5 en el
periodo 1980-1990 y de 5.7 entre 1990 y 2000. El periodo donde se observa el
mayor crecimiento es 1994-2000, cuando la tasa promedio anual fue 7.4.[4]
En la
actualidad, la educación es valorada en todos los sectores de la sociedad y no
sólo en las capas medias y altas. Esto se debe, por un lado, a la movilidad social
que han mostrado las personas con altos niveles de instrucción y a las mayores
dificultades para obtener empleos relativamente bien remunerados para quienes
no tienen las calificaciones necesarias o los certificados formales y, por el
otro lado, a la ampliación de la infraestructura y oportunidades educativas. No
obstante, persisten obstáculos que impiden acceder a la educación superior,
permanecer en ella y graduarse oportunamente. De acuerdo con datos de la sep (2001), 45% de las personas de 19 a
23 años que vive en zonas urbanas y pertenece a familias con ingresos medios o
altos recibe educación superior, mientras que sólo 11% de quienes habitan en
sectores urbanos pobres y 3% de los que viven en sectores rurales pobres tiene
acceso a este tipo de estudios.
El proceso de
expansión de las oportunidades educativas, particularmente en el nivel
superior, comenzó en los años setenta, tuvo un momento de aceleración que
coincidió con el auge del desarrollo y que continuó incluso hasta el inicio de
la crisis de los ochenta. Esto fue resultado de la política educativa de los
setenta, la cual planteaba que la educación era una condición necesaria para el
desarrollo y que el Estado tenía la obligación de abrir oportunidades para
todos en ese sentido. Además, la creciente valoración de la educación por parte
de la población se tradujo en una mayor demanda de servicios educativos, que
incluía los de nivel superior.
La mayor demanda
de servicios educativos también tuvo que ver con factores sociodemográficos,
dado que el volumen de población que en los setenta tenía la edad y la
intención de ingresar a las instituciones de educación superior reflejaba, por
un lado, la elevada fecundidad de los años cincuenta y sesenta y, por otro, una
proporción importante de población que para la década de los setenta había
terminado la educación media superior, particularmente en las ciudades.
Para muchos
individuos resulta indispensable tener la posibilidad de combinar el trabajo
con los estudios. Sin embargo, la realidad ha mostrado que combinar estas
actividades no es fácil, particularmente en situaciones de crisis económicas,
puesto que cambian los costos de oportunidad y las opciones tienden a ser
excluyentes. Esto se evidencia en los altos índices de deserción escolar y la
baja eficiencia terminal. En este sentido, la sep
(2001) reconoce que sólo 50% de los estudiantes de licenciatura y alrededor de
40% de los de posgrado concluyen sus estudios y se titulan, lo cual representa
un desperdicio de recursos y la frustración de aspiraciones.
Para analizar
las situaciones que compiten con el ingreso, permanencia y conclusión exitosa
de la educación superior, varios estudios se han dedicado a estudiar los
aspectos familiares de tipo socioeconómico y cultural de la población
estudiantil, ya que ellos constituyen el escenario en el que se desenvuelven y
el entorno que les permite llevar a cabo y concluir su formación educativa. El
primer tipo incluye características como el ingreso del hogar, el número de
personas dependientes de ese ingreso, las condiciones de la vivienda que se
habita, la composición familiar y las categorías ocupacionales de los padres,
mientras que el aspecto cultural de las familias se identifica a través del
nivel de escolaridad de los padres, la valoración de la educación y el acceso a
bienes culturales como libros, revistas y juegos, entre otros.
Otros estudios
incluyen condicionantes del contexto socioeconómico. Con ellas, se busca
reflejar las transformaciones socioeconómicas que afectan tanto a las
instituciones como a las familias y los individuos. En su estudio sobre dos
cohortes de ingreso a la Universidad Autónoma Metropolitana (1979 y 1987),
Muñiz (1997) utiliza como indicador resumen del contexto socioeconómico el año
de ingreso a la universidad, con el que pretende señalar la realidad macrosocial del país en esos años.
En general,
todos los estudios incluyen las características sociodemográficas de la
población que está formándose en el nivel superior, tales como el sexo, la edad
al ingresar a la universidad, el estado civil, la dependencia o participación
económica, el tiempo dedicado al trabajo, ya que son factores determinantes
para el acceso y desarrollo de los estudios de nivel superior. Por ejemplo, dan
cuenta de eventos que compiten tanto con el ingreso como con la permanencia de
la población en ese nivel de formación escolar.
Este artículo
busca analizar, por un lado, los cambios en la participación de mujeres y
hombres en la formación de nivel superior, a lo largo de las últimas décadas y,
por el otro, caracterizar a la población que cuenta con al menos un año cursado
de educación superior, en términos sociodemográficos.
Los estudios
revisados sobre población en el nivel superior de instrucción se dedican, sobre
todo, al análisis de los estudiantes inscritos en las instituciones de
educación superior a partir de los registros que sobre ellos cuentan las
propias instituciones. Este texto pretende ser más amplio, aunque menos
específico y, por ello, incluye a toda la población que en el 2000 declaró que
contaba con al menos un año concluido de educación superior. Esto permitirá
evaluar los cambios en el tiempo respecto al comportamiento y el perfil de las
mujeres y los hombres que han logrado acceder a ese nivel de instrucción.
Además, a través
de un análisis por generación y con el supuesto de una edad ‘estándar’ de
ingreso a la universidad (alrededor de 20 años),[5]
podremos identificar el momento en que se realizaron los estudios y, por tanto,
las condiciones macrosociales que pudieron haber
incidido en el acceso a la formación superior de mujeres y hombres.
1. ¿Hay un solo
momento para formarse en el nivel superior?
El crecimiento de
la matrícula a partir de la década de los setenta, particularmente en los
primeros niveles de instrucción, y la consecuente complejidad administrativa
que generó para la administración del sistema educativo, presionó para que se
normara la trayectoria escolar. Entre las medidas más importantes que se
tomaron en este sentido se encuentra la regularización de la edad de ingreso a educación
primaria, la cual ha tendido a homogeneizar las edades en las distintas etapas
educativas hasta la salida de la educación preuniversitaria (Muñiz, 1997).
Como resultado
de lo anterior, en general se considera a la población de edades entre los 18 y
los 24 años como la adecuada para medir las tasas de participación educativa en
el nivel superior que incluye profesional o licenciatura y posgrado (maestría y
doctorado). Sin embargo, esto no resulta del todo pertinente, ya que, de
acuerdo con la información del xii
Censo General de Población y Vivienda,
2000, sólo 52% de los hombres y 61% de las mujeres pertenecen a ese grupo de
edad entre quienes asisten a la universidad en el nivel de licenciatura o
profesional (véase la gráfica i).
Por ello, creemos que un análisis exhaustivo de la población que está
formándose profesionalmente debe incluir a todos los implicados, aun cuando
rebasen los 24 años.[6]
En México, 43.5%
de la población estudiante en ese nivel de instrucción es mayor de 24 años y,
por diversas situaciones, ha decidido o encontrado la posibilidad de entrar a
la universidad más tarde de lo usual o lo esperado. Incluso, es posible que el
ingreso de este sector haya ocurrido una vez que ha experimentado otros eventos
tales como la unión y la paternidad. Particularmente, destaca el grupo de 25 a
29 años de edad que casi representa 30% de la población adscrita a la
universidad. Creemos que esa elevada proporción puede estar dando cuenta de
suspensiones temporales durante el bachillerato o la propia licenciatura,
debidas a inserciones en el mercado de trabajo.
Gráfica i
Distribución porcentual de la población de 18 años y
más con asistencia escolar a la educación superior* según grupos de edad, por
sexo, 2000
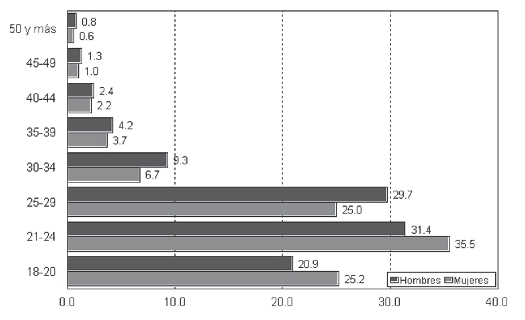
* Incluye carrera técnica o comercial con
antecedentes de preparatoria terminada.
Fuente:
Reprocesamiento con base en la muestra censal del xii Censo General de Población y
Vivienda, 2000.
Reconocemos que
una vez que los universitarios(as) suspenden los estudios debido a su inserción
en el mercado de trabajo, su regreso a la universidad se vuelve difícil si ello
implica dejar de obtener ingresos. No obstante, es posible que algunos de
ellos(as) sean motivados por las presiones del mercado laboral por mayores
cualificaciones, lo cual se evidencia en el cada vez más temprano ingreso a
estudios de posgrado. En ese sentido, cobra importancia la diversificación de
las opciones para la titulación que ha venido observándose en los últimos años,
así como los sistemas de educación abierta y la educación a distancia.
2. Población con
educación superior profesional y de posgrado
En los estudios
de cohortes universitarias, el año de ingreso a la educación superior se
utiliza como el indicador que permite dar cuenta del contexto social que
favorece o no la entrada y permanencia en la universidad. Dado que nuestro
estudio no utiliza datos de la matrícula universitaria sino la población que en
el censo del 2000 declaró haber cursado al menos un año de formación superior,
sólo utilizando una edad promedio de entrada a la universidad (alrededor de los
20 años), podemos aproximarnos a las condicionantes socioeconómicas que
hubieran podido incidir en la posibilidad de ingresar y permanecer en las
instituciones de educación superior.
Además, al hacer
un análisis por generaciones, buscamos poner en relieve aquellos grupos de
población que tuvieron más o menos posibilidades de acceder a la formación
universitaria, aunque esto no haya sido dentro de una trayectoria regular, es
decir, que su ingreso no haya sido inmediatamente después de la salida de la
preparatoria o vocacional (entre los 18 y 20 años). De ese modo, es posible
relacionar, en buena medida, la magnitud del acceso a la universidad con las
distintas oportunidades económicas y sociales que han caracterizado la vida en
México en las últimas décadas.
2.1 Educación
superior profesional
Una forma de
aproximarnos a la población que tuvo la oportunidad de cursar al menos un año
de educación superior es a través de lo que hemos denominado tasas de acceso a
educación superior, las cuales relacionan a la población con al menos un año
completo de educación superior –en el nivel profesional o de licenciatura– con
la población total ‘en riesgo de recibirla’. Al observar el comportamiento de
estas tasas por grupos generacionales, destaca un creciente acceso a la
enseñanza universitaria, particularmente entre las mujeres, lo cual coincide
con hallazgos previos. Para el periodo entre 1989 y 1997, se calculó que la
presencia femenina en el nivel licenciatura creció a una tasa media anual de
6.0%, mientras que la presencia masculina apenas lo hizo a un ritmo de 2.3%
anual en el mismo periodo (Conmujer et
al., 2001).
Las tasas de
acceso a la educación superior profesional más elevadas corresponden a los
hombres nacidos entre 1955 y 1969, mientras que en la generación más joven
(1979-1981), las tasas femeninas de acceso a la educación superior profesional
rebasan las masculinas. Esto parece obedecer a que las mujeres siguen,
recientemente y con mayor frecuencia, trayectorias regulares en términos de
desarrollo escolar y, por ello, su participación es más amplia en edades
tempranas de ingreso a la educación superior.
Gráfica
ii
Tasa de acceso a la educación superior profesional*
por generación y sexo, 2000
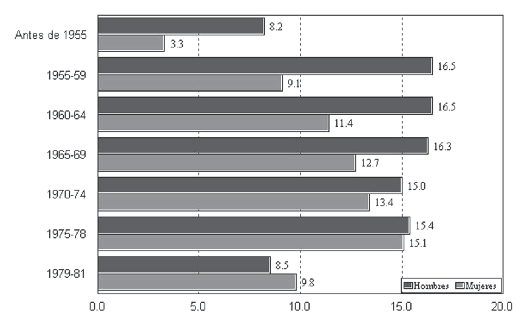
*
Incluye carrera técnica o comercial con antecedentes de preparatoria terminada.
Fuente:
Reprocesamiento con base en la muestra censal del xii Censo General de Población y
Vivienda, 2000.
Al realizar el
análisis de las tasas de acceso a la educación superior profesional por último
año cursado entre aquellos con asistencia escolar en el 2000, encontramos
mayores tasas femeninas en el primer año de educación superior profesional en
la población cuya edad oscilaba entre 18 y 20 años en el 2000[7]
(5.1 y 4.6%, respectivamente, para mujeres y hombres). En el segundo año, la
tasa femenina sigue siendo mayor para el mismo grupo de edad (2.9 y 2.4%,
respectivamente, para mujeres y hombres), no así para la población que en el
2000 tenía de 21 a 24 años:[8] la
tasa masculina de acceso es de 2.6% frente a la femenina de 2.0%.
El conjunto de
los datos analizados sugiere que las mujeres ingresan a la educación superior
profesional más jóvenes que los hombres. Esto coincide con hallazgos de otras
investigaciones en el sentido de que las mujeres presentan, en comparación con
los varones, una mayor continuidad en sus trayectorias estudiantiles. De hecho,
se ha observado que las mujeres, en su mayor proporción, ingresan a la
universidad entre los 18 y 19 años, lo que, según Muñiz (1997), puede ser el
resultado de la institucionalización o normatividad, cada vez más marcada, en
cuanto a la edad al ingreso a la vida escolar. Esto se traduce en trayectorias
previas ‘regulares’; no obstante, llama la atención el hecho de que sean las
mujeres quienes se ajustan más a ese patrón ‘normalizado’.
Gráfica
iii
Tasa
de acceso a la educación superior profesional* de la población de 18 a 24 años
por último año cursado de la población con asistencia escolar en el 2000,
grupos de edad y sexo
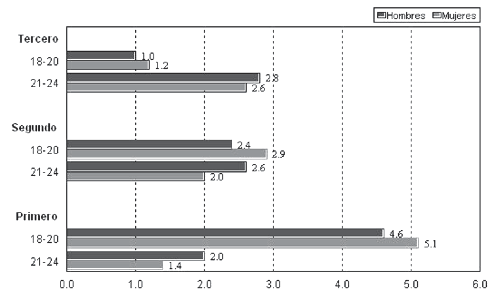
* Incluye carrera técnica o comercial
con antecedentes de preparatoria terminada.
Fuente:
Reprocesamiento con base en la muestra censal del xii Censo General de Población y
Vivienda, 2000.
Las tasas de
acceso al tercero y cuarto año de educación superior profesional entre aquellos
con asistencia escolar en el 2000 y correspondientes a la población de 21 a 24
años[9]
son ligeramente superiores para la población masculina en relación con la
femenina: 2.8 y 2.6% en el tercer año, respectivamente, para hombres y mujeres,
y 3.1 y 3.0% en el cuarto año.
Al analizar el
cuarto año cursado de estudios universitarios, conviene empezar a poner
atención en la población que ya no asiste a formarse a las instituciones de
educación superior, la cual debe corresponder a aquella egresada de las distintas
carreras universitarias, se haya o no titulado. Las mayores tasas de acceso al
cuarto año de educación superior profesional corresponden a la población
masculina de las generaciones de 1955 a 1964 (alrededor de seis de cada 100).
Las mujeres alcanzan el nivel de las tasas masculinas sólo a partir de la
generación 1965 e incluso las rebasan a partir de la generación 1970.
Gráfica iv
Tasa de
acceso al cuarto año de educación superior profesional* de la población que no
asiste a la escuela en el 2000, por generación y sexo
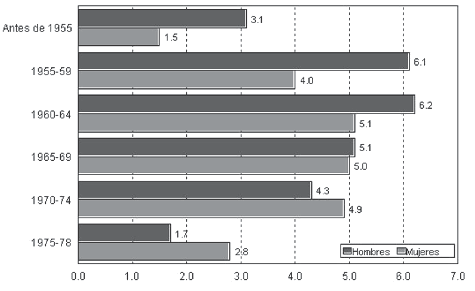
* Incluye carrera técnica o comercial
con antecedentes de preparatoria terminada.
Fuente:
Reprocesamiento con base en la muestra censal del xii Censo General de Población y
Vivienda, 2000.
Si el hecho de
haber detenido la educación superior en el cuarto año significa la conclusión,
el mejor desempeño observado de las mujeres entre las generaciones más jóvenes
puede explicarse, como se verá más adelante, por la tendencia femenina a no
abandonar los estudios sin concluirlos y a la mayor frecuencia con que las
mujeres se titulan respecto de los hombres.[10]
Cuando se trata
de la población que alcanzó un quinto o sexto grado de educación profesional, y
que ya no asiste
a las instituciones de educación superior, las tasas son más altas entre la
población masculina en todas las generaciones anteriores a 1975. Las tasas
femeninas se acercan mucho a las masculinas en las generaciones de 1970 a 1974,
y las correspondientes a las generaciones 1975 a 1978 llegan a rebasarlas
(véase la gráfica v). Esto muestra
que además de una mayor participación de la mujer en la formación superior
profesional, ésta se refiere no sólo al acceso sino también a la permanencia en
carreras de larga duración.
Gráfica v
Tasa de acceso al quinto o sexto año de educación superior
profesional* de la población que no asiste a la escuela en el 2000, por
generación y sexo
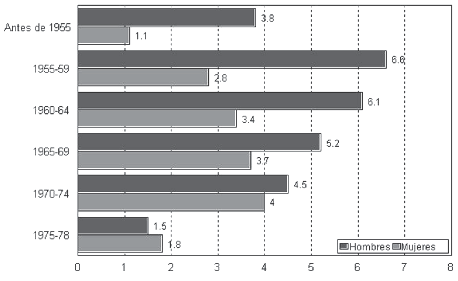
* Incluye carrera técnica o comercial
con antecedentes de preparatoria terminada.
Fuente:
Reprocesamiento con base en la muestra censal del xii Censo General de Población y
Vivienda, 2000.
2.2 Posgrado
Cuando se trata
del nivel de maestría o doctorado, las tasas de acceso a ese nivel de educación
son sensiblemente menores a las de licenciatura o profesional y, entre ellas,
las más altas se observan en las generaciones de 1950-1964. En parte, esto
puede explicarse porque, en el pasado, la realización de ese tipo de estudios
suponía, además de una formación universitaria previa, una probada experiencia
profesional, lo que implicaba iniciar estudios de maestría en edades avanzadas.
Sin embargo, es posible que en el corto plazo notemos cambios en este
comportamiento y encontremos población más joven con niveles de posgrado debido
a la mayor continuidad en los estudios superiores presentada entre las últimas
generaciones con educación superior. Actualmente se estudia una maestría
inmediatamente después de concluir la licenciatura y, a veces, esa secuencia
llega hasta el doctorado. Esta nueva tendencia puede ser una respuesta a la
escasa oferta de empleos bien remunerados,[11]
así como a la presión del mercado laboral que demanda mayores cualificaciones,
es decir, a la expectativa de que una mayor formación profesional permitirá
obtener un mejor trabajo.
Los niveles
observados de las tasas de acceso a estudios de posgrado se explican,
mayoritariamente, por la población masculina que ha cursado algún año de ese
nivel de estudios (1.4% de hombres en las generaciones de 1950 a 1959, y 1.0%
en las de 1960 a 1964). Sin embargo, llama la atención el hecho de que la
distancia de las tasas de las generaciones femeninas de 1965 a 1977 se va
acortando en relación con las masculinas, lo que sugiere que las mujeres
empiezan a formarse, con mayor frecuencia, en esos niveles de estudio,
seguramente siguiendo la tendencia reciente de realizar estudios de posgrado
inmediatamente después de los de licenciatura.
3. El acceso a la
educación superior en el contexto internacional
A pesar de los
indicios de un mayor ingreso a la educación superior entre la población joven,
tanto entre hombres como mujeres, es necesario evaluar qué representa ese
avance para la población mexicana y dónde sitúa al país en términos de
formación de capital humano. Para ello presentamos, para países seleccionados,
el porcentaje de la población de 25 a 34 años que ha alcanzado la educación
superior o terciaria[12]
respecto de la po-blación total de 25 a 34 años, la
cual, de haber seguido una trayectoria regular de estudios, debió haber
concluido su formación profesional en las últimas dos décadas.
Gráfica vi
Tasa de acceso a estudios de posgrado por generación
y sexo, 2000
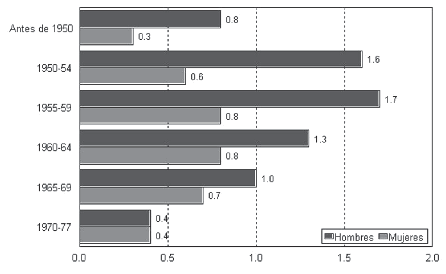
Fuente: Reprocesamiento con base en la
muestra censal del xii
Censo General de Población y Vivienda,
2000.
Dentro del marco
internacional, este porcentaje es bajo en nuestro país: en 2001, 20% de los
hombres y 16% de las mujeres, ambos de 25 a 34 años, habían obtenido
instrucción superior, mientras que en Canadá, país calificado con un alto
desarrollo humano, esos porcentajes fueron 45 y 56, para mujeres y hombres,
respectivamente (véase el cuadro 1). Hay que reconocer, no obstante, que los
países industrializados cuentan con una ventaja histórica acumulada en materia
de formación de capital humano, mientras que en México esa experiencia se
remonta sólo a unas cuantas décadas, particularmente a partir de la fundación
del Instituto Politécnico Nacional, la de Ciudad Universitaria y las
universidades de provincia, las universidades autónomas metropolitanas y el
sistema privado de educación superior.
La comparación
de México respecto de Canadá, país con el mayor porcentaje de población con
educación terciaria, no sólo destaca la diferencia en la magnitud (25 y 40
puntos porcentuales respectivamente para hombres y mujeres), sino también la
ventaja femenina. Esto puede ser relevante, ya que en todos los países donde se
ha incrementado el porcentaje de población de 25 a 34 años con educación
terciaria, en la última década, las mujeres han aventajado a los hombres. La
excepción es el Reino Unido, donde todavía la población masculina de 25 a 34
años ha mantenido mayores niveles de educación superior respecto de las
mujeres, aunque con una diferencia de apenas un punto porcentual. Actualmente,
México se encuentra en los niveles que España presentaba en 1991. En 10 años,
¿alcanzaremos los niveles de España en 2001? ¿Cuál es el camino que México
seguirá respecto de la formación de su población en el nivel de educación
superior?
Para responder
las preguntas planteadas, no sólo hay que considerar que en México menos de una
quinta parte de la población joven, de 25 a 34 años, accede a la educación
superior, sino también al hecho de que una proporción importante de ella no la
concluye.
Cuadro 1
Porcentaje de la
población de 25 a 34 años que alcanzó la educación terciaria* en países
seleccionados, por sexo,
1991-2001
|
País /año |
Hombres |
Mujeres |
|
|
Canadá |
|
|
|
|
|
1991 |
30 |
33 |
|
|
2001 |
45 |
56 |
|
Estados Unidos |
|
|
|
|
|
1991 |
29 |
31 |
|
|
2001 |
36 |
42 |
|
España |
|
|
|
|
|
1991 |
15 |
18 |
|
|
2001 |
32 |
39 |
|
Francia |
|
|
|
|
|
1991 |
19 |
21 |
|
|
2001 |
32 |
37 |
|
México |
|
|
|
|
|
1991 |
nd |
nd |
|
|
2001 |
20 |
16 |
|
Reino Unido |
|
|
|
|
|
1991 |
19 |
18 |
|
|
2001 |
30 |
29 |
* No se especifica si se trata de egresados, titulados o
simplemente de aquellos que terminaron al menos un año de educación superior.
Fuente:
www.oecd.org/dataoecd/1/38/14158913.xls, 24 de agosto de 2004.
4. Una aproximación a
la deserción
La deserción
escolar, así como la reprobación y el consecuente rezago que caracteriza a un
porcentaje no despreciable de las trayectorias estudiantiles, en todos los
niveles de instrucción, constituyen problemas importantes en nuestro país. Aun
cuando la eficiencia terminal ha mejorado en los últimos años, la sep (2001)
reconoce que sólo 50% de los estudiantes de licenciatura y alrededor de 40% de
los de posgrado concluyen sus estudios y se titulan, lo cual representa un
desperdicio de recursos y la frustración de aspiraciones.
De acuerdo con
hallazgos de otros estudios, el número de personas que no llega a concluir su
formación profesional superior ha aumentado en forma considerable. En las
cohortes de estudiantes de 1979 y 1987 de la Universidad Autónoma Metropolitana,
casi la mitad son desertores (Muñiz, 1997). Sin embargo, esta situación no
sucede igualmente entre mujeres y hombres. En efecto, algunos estudios han dado
cuenta de esta situación como el desarrollado por Díaz et
al. (2000) sobre
eficiencia terminal de las instituciones mexicanas de educación superior en
1999. En él encuentran que las mujeres terminan sus estudios en 49% de los
casos frente a 45% observado entre los hombres. Este porcentaje se incrementa
en el caso de las universidades de corte tecnológico, tanto para la población
femenina como la masculina; no obstante, en 1999 las mujeres siguieron
presentando una mayor eficiencia terminal (56% y 50%, respectivamente, para
mujeres y hombres). El análisis que se presenta a continuación confirma estos hallazgos.
Considerar en
conjunto a las personas que ya no asisten a formarse a las instituciones de
educación superior, pero que al menos han cursado un año de estudios superiores
profesionales, implica mezclar personas que concluyen su formación profesional
satisfactoriamente y que se titulan con aquellas que sólo egresan de las
distintas carreras y aquellas que abandonan los estudios. A fin de distinguir
estas dos poblaciones y, sobre todo, en el afán de conocer la magnitud del
fenómeno de la deserción de los estudios superiores, nos aproximamos a este
último tema cuando el abandono de los estudios profesionales sucede antes de la
mitad de la duración media de una carrera universitaria, esto es, antes de
haber cursado el tercer año en la universidad.
Para la
población sin asistencia escolar en el 2000 y con al menos un año de estudios
profesionales, 4.2 de cada mil hombres y 2.7 de cada mil mujeres cuentan con un
solo año cursado. Al analizar esta situación por generación, se observa que la
mayor deserción de la población con sólo un grado de estudios es mayor en las
generaciones de 1965 a 1969. Este comportamiento es mucho más acentuado entre
los hombres (véase el cuadro 2).
Cuadro 2
Tasa de
acceso a la educación superior profesional* por último año cursado de la
población que no asiste a la escuela en 2000, generación y sexo
|
Año / generación |
Mujeres |
Hombres |
|
|
Primero |
|
|
|
|
|
Antes de 1955 |
0.6 |
1.7 |
|
|
1955-59 |
2.8 |
5.4 |
|
|
1960-64 |
3.5 |
6.1 |
|
|
1965-69 |
4.4 |
8.3 |
|
|
1970-74 |
4.0 |
5.1 |
|
|
1975-78 |
3.8 |
4.1 |
|
|
1979-81 |
2.7 |
2.0 |
|
Segundo |
|
|
|
|
|
Antes de 1955 |
1.2 |
3.2 |
|
|
1955-59 |
4.2 |
9.9 |
|
|
1960-64 |
5.4 |
10.1 |
|
|
1965-69 |
7.5 |
13.7 |
|
|
1970-74 |
5.6 |
7.1 |
|
|
1975-78 |
4.6 |
4.7 |
|
|
1979-81 |
2.3 |
1.6 |
* Incluye carrera técnica o comercial con antecedente de
preparatoria terminada.
Fuente:
Reprocesamiento con base en la muestra censal del xii Censo General de Población y
Vivienda, 2000.
En el segundo
año, la deserción es aún más importante, particularmente en las generaciones de
1955 a 1969. Nuevamente, son los hombres quienes muestran una deserción mayor:
duplican la de las mujeres en las generaciones anteriores a la de 1970.
Conviene
recordar aquí que al analizar la evolución de las tasas de acceso a la
educación superior profesional encontramos incrementos importantes hasta la
generación de 1969, y para las generaciones posteriores percibimos un ligero
descenso, el cual puede estar asociado con los efectos de la crisis de 1982,
esto es, la disminución del ingreso de los hogares. Como han demostrado Cortés
y Ruvalcaba (1991), la crisis de los años ochenta del
siglo xx
indujo a que un número mayor de miembros del hogar se integrara a la actividad
económica, lo cual seguramente implicó sacrificar la oportunidad de que la
población en edad de formarse en un nivel profesional ingresara o permaneciera
en las instituciones de educación superior. Esto mismo podría explicar también
la más alta deserción después de uno o dos años cursados de educación superior
en las generaciones de 1965 a 1969, que en una trayectoria regular hubieran
realizado sus estudios profesionales entre 1985 y 1989.
La información
aquí analizada nos lleva a reflexionar sobre dos situaciones. La primera tiene
que ver con el hecho de que las mujeres abandonan con menor frecuencia su
formación profesional. En efecto, se ha encontrado que la población femenina
presenta una menor tendencia a la deserción y una mayor tendencia a titularse
(Díaz et al.,
2000 y Muñiz, 1997). En su estudio sobre dos cohortes de estudiantes de la
Universidad Autónoma Metropolitana, Muñiz (1997) señala que el porcentaje de
mujeres que se titula duplica al de los hombres y que la proporción de ellas
entre los desertores es menor. La misma autora sugiere que el mejor desempeño
de las mujeres puede explicarse porque, en una situación de crisis económica,
los roles tradicionales de género llegan a favorecerlas, ya que se espera que
sean los hombres quienes primero participen en la actividad económica para
contribuir al ingreso del hogar. Ello resulta, de manera indirecta, en una
mayor permanencia de las mujeres en la educación superior, muchas veces de
tiempo completo. Las diferencias por sexo en la participación de la actividad
económica encontradas entre la población que en el 2000 estudiaba el nivel
profesional a la vez que trabajaba (55.0 y 42.9% de hombres y mujeres,
respectivamente) dan cuenta de lo anterior.
Por tanto, aun
cuando la educación de los hombres es vista como un requerimiento indispensable
para cumplir mejor su rol de proveedores principales del hogar, las crisis
económicas de las últimas décadas los han obligado a desertar de la escuela e
ingresar anticipadamente en el mercado de trabajo para que empiecen a cooperar
en el sostenimiento económico familiar. Por el contrario, debido al menor valor
social otorgado a la educación superior de las mujeres, la mayoría de quienes
logran acceder a ese nivel ha sido después de haber pasado un filtro social
importante, por lo que su permanencia en la escuela presenta menores riesgos (Conmujer et al., 2001).
La segunda
situación se refiere a la ventaja que da a la población haber cursado uno o dos
años de educación superior profesional. Para muchos, adquirir una capacidad
profesional básica –uno o dos años de alguna carrera universitaria, por
ejemplo– puede implicar el contacto con el medio profesional de su área de
estudio. Así, contar con uno o dos años de educación superior les permite
integrarse a una red profesional en la que pueden encontrar un trabajo que,
eventualmente, les dará experiencia. Por tanto, aun cuando los ‘desertores’ no
vuelvan a las instituciones de educación superior a obtener el grado, contar
con una formación profesional mínima les permite acceder a mejores empleos.
5. Áreas de estudio
Si consideramos
que la población con al menos un año de educación superior sin asistencia
escolar en el 2000 –ya sea por conclusión o abandono de los estudios–
corresponde a las generaciones más viejas, y que la población que en el 2000
asistía a las instituciones de educación superior pertenece a las generaciones
más jóvenes, encontramos diferencias importantes en lo que estudiaba una y otra
población, al hacer el análisis por sexo.
El índice de
feminidad[13] entre la población que en
el 2000 asistía a las instituciones de educación superior, por áreas de
estudio, es más alto en todos los casos respecto del observado para aquella población
que ya no asistía en ese año (véase la gráfica vii). Esto destaca
particularmente en ciencias humanísticas (E), químicas (F),
economía-administración-contaduría-turismo (I), ciencias de salud, nutrición y
biomédicas (D), disciplinas artísticas (H) y arquitectura-urbanismo-diseño
industrial, de interiores, textil y gráfico (A).
Entre la
población que asistía en el 2000 a las instituciones de educación superior,
encontramos que por cada 100 hombres inscritos en el área de educación y
pedagogía, había 112 mujeres. Esta relación es mayor en el área de ciencias de
la salud, nutrición y biomédicas y en ciencias humanísticas (113.5 y 128.6,
respectivamente). En el resto de las áreas, las mujeres son menos que los
hombres.
En general, se
observa un incremento sustancial en la participación femenina en todas las
áreas de estudio, aun en matemáticas, física y astronomía (L), ingenierías (K)
y ciencias agropecuarias, forestales y pesqueras (C), donde los aumentos fueron
muy pequeños. Estas últimas áreas han sido, tradicionalmente, las menos
feminizadas, lo cual requiere una profunda investigación para conocer las
razones por las cuales las mujeres deciden no incursionar en ellas, sobre todo
en un contexto de mayor participación femenina en la formación profesional y
dado que ellas presentan, muchas veces, mejores rendimientos que los hombres
(mayor titulación, por ejemplo).
Gráfica
vii
Índice de feminidad de la población de 18 años y más
con educación superior* por áreas de estudio y condición de asistencia, 2000
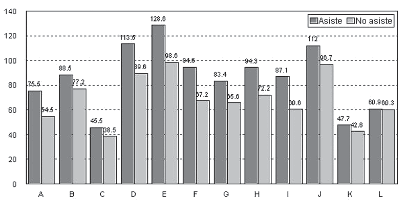
* Incluye carrera técnica o comercial
con antecedentes de preparatoria terminada.
Fuente: Reprocesamiento con base en la
muestra censal del xii
Censo General de Población y Vivienda,
2000.
A) Arquitectura, urbanismo, diseño industrial, de
interiores, textil y grafico.
B) Biología, biotecnología, ecología, ingeniería
ambiental, ciencias atmosféricas y ciencias del mar.
C) Ciencias agropecuarias, forestales y pesqueras.
D) Ciencias de la salud, nutrición y biomédicas.
E) Ciencias humanísticas.
F) Ciencias químicas.
G) Ciencias sociales, políticas, administración
pública, relaciones internacionales, comunicación, derecho y geografía.
H) Disciplinas artísticas.
I) Economía, administración, contaduría y
turismo.
J) Educación y pedagogía.
K) Ingenierías (civil, extractiva, metalúrgica,
computación, informática, eléctrica, electrónica, mecánica, industrial,
transportes, aeronáutica y topográfica).
L) Matemáticas, física y astronomía.
6. Situación familiar
de la población con educación superior
La situación familiar
de la población que asiste a las universidades es fundamental, ya que enmarca
los esfuerzos de los individuos y el ambiente que les permite o no llevar a
cabo su formación educativa y profesional. En este sentido, nos interesa
destacar, por un lado, el estado conyugal de quienes asistían en el 2000 a la
universidad y, por el otro lado, su parentesco con el jefe de hogar. Una
situación favorable para quienes asisten a la universidad sería aquella en que
se es soltero e hijo, ya que ello puede implicar una dependencia económica
respecto de los padres y, por tanto, la posibilidad de dedicarse por completo a
los estudios superiores.[14]
6.1 Estado conyugal
Entre la
población con asistencia escolar en el 2000 en el nivel profesional, cuatro de
cada cinco eran solteros(as), mientras que la mayoría de aquellos que tienen un
nivel de maestría y que en el 2000 asistían a las instituciones de educación
superior, son casados cuando se trata de los hombres, mientras que entre las
mujeres la proporción de solteras es prácticamente la misma que la de unidas
(véase la gráfica viii).
Gráfica viii
Distribución porcentual de la población de 18 años y
más con asistencia escolar en el 2000 según estado conyugal, por nivel de
instrucción superior* y sexo
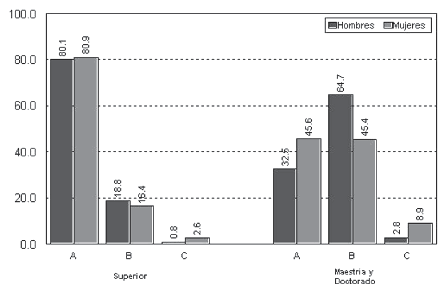
A) Soltero(a).
B) Unión libre o casado(a).
C) Separado(a) o viudo(a) o
divorciado(a).
* Incluye carrera técnica o comercial
con antecedentes de preparatoria terminada.
Fuente:
Reprocesamiento con base en la muestra censal del xii Censo General de Población y
Vivienda, 2000.
6.2 Parentesco con
el jefe de hogar
La distribución
de la población de 18 años y más, según el parentesco que guarda con el jefe
del hogar en que vive, difiere entre mujeres y hombres debido a que se trata de
edades cuando el hombre es mayoritaria y tradicionalmente el jefe del hogar y
la mujer es cónyuge. No obstante, cuando se trata de población con estudios
superiores, observamos un comportamiento menos tradicional. Entre aquellos con
asistencia escolar en el 2000 en el nivel profesional, alrededor de 60% son
hijos (56.4% y 61.2% para hombres y mujeres, respectivamente). Esa proporción
es menor cuando el grado es maestría o doctorado, pues alcanza hasta 16.3%
entre los hombres y 30.3% entre las mujeres (véase la gráfica ix), lo que
sugiere una situación más favorable para los estudios de las mujeres, sobre
todo en los casos en que no estén participando en la actividad económica.
Llama la
atención que, entre quienes ya no asisten a las instituciones de educación
superior, la proporción de hijos, aunque menor, es todavía importante: 23%
entre los hombres y 32.2% entre las mujeres cuando se trata del nivel
profesional, y 9.3 y 20.5, respectivamente, para hombres y mujeres en el nivel
de maestría o doctorado. Esto puede sugerir que la población con estudios superiores
retrasa la salida del hogar paterno debido a un retraso también en la entrada a
la primera unión, que es la causa tradicional para la salida del hogar junto
con la migración laboral. En efecto, asistir a la universidad proporciona
nuevos elementos para evaluar la opción de unirse o ser padre o madre, lo que
puede resultar en la postergación de esos eventos por un largo plazo. Para los
individuos, esto se traduce en un mayor tiempo de formación y, en consecuencia,
mayores oportunidades laborales.
Gráfica ix
Distribución porcentual de la población de 18 años y
más con aisstencia escolar en el 2000 según
parentesco con el jefe del hogar por nivel de instrucción superior* y sexo
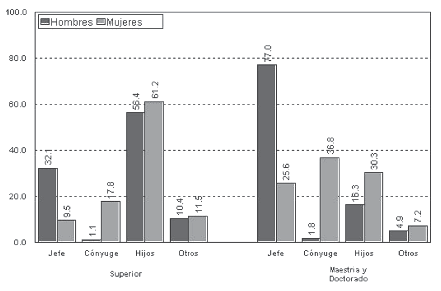
* Incluye carrera técnica o comercial
con antecedentes de preparatoria terminada.
Fuente:
Reprocesamiento con base en la muestra censal del xii Censo General de Población y
Vivienda, 2000.
La jefatura del
hogar atañe sólo a 32% de los hombres que asisten a la enseñanza profesional y
a 9.5% de las mujeres; para ellas es más importante la proporción de cónyuges
(18.8%). Es posible que estas proporciones correspondan a la población más
envejecida que asiste a la universidad, es decir, a aquellos de entrada tardía
o permanencia larga, justamente por dedicarse al menos a dos actividades a la
vez (familia y estudios).
En el nivel de
maestría o doctorado, la mayoría de los hombres son jefes de hogar, ya sea con
o sin asistencia escolar a las instituciones de educación superior (77 y 85%,
respectivamente), lo cual corresponde al rol tradicional masculino para esas
edades adultas. Entre las mujeres, la proporción de jefas es importante y
alcanza 26% en condiciones de asistencia y 22% cuando ya no se asiste a la
enseñanza superior. Es interesante notar que ambas proporciones son mayores a
la de jefas de hogar respecto del total de hogares en el país: 20.6% de hogares
(inegi-Inmujeres,
2000), lo que sugiere que precisamente la formación profesional permite a las
mujeres afrontar la responsabilidad de encabezar su hogar.
6.3 Escolaridad del
jefe del hogar
La valoración de
la educación en el entorno familiar es una condición que favorece el ingreso y
permanencia en las instituciones educativas en los distintos niveles, ya que
supone un ambiente en el que se tiene, por ejemplo, acceso a bienes culturales,
como libros y revistas que promueven la adquisición de nuevos conocimientos e
ideas.
La escolaridad
de los padres es un buen indicador del valor que se da a los altos niveles de
formación. Como puede observarse en la gráfica x,
la proporción de jefes de hogar con estudios superiores y padres de hijos(as)
que asistían a alguna institución de educación superior en el 2000 duplica a la
proporción de jefes con educación superior del total de hogares del país. Esa
situación da cuenta de que un ambiente donde se vive cotidianamente con los
beneficios de tener estudios profesionales es más propenso para que los hijos
alcancen el nivel de educación superior.
Gráfica x
Distribución porcentual del total de hogares y de
aquellos con hijos que asisten a instituciones de educación superior según
nivel de instrucción del jefe, 2000
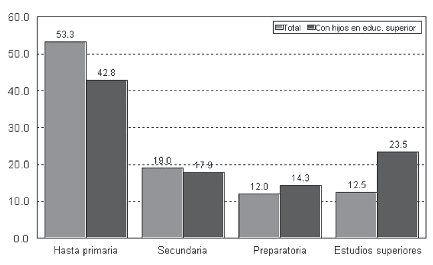
Fuente: Reprocesamiento con base en la
muestra censal del xii
Censo General de Población y Vivienda,
2000.
7. Estudiar solamente
es un lujo
Dedicarse a
estudiar tiempo completo parece ser un lujo de pocos. La proporción de la
población que se dedica solamente a los estudios de licenciatura o profesional
sin tener que trabajar es de 45% entre los hombres y de 57% entre las mujeres.
Cuando se alcanza el nivel de maestría o doctorado, esta proporción se reduce a
12.5% entre los hombres y 23.1% entre las mujeres (véase la gráfica xi).
Gráfica xi
Porcentaje de población económicamente inactiva
respecto de la población con al menos un año de educación superior, 2000
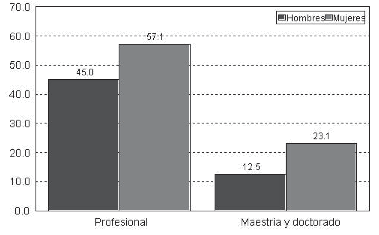
* Incluye carrera técnica o comercial
con antecedentes de preparatoria terminada.
Fuente:
Reprocesamiento con base en la muestra censal del xii Censo General de Población y
Vivienda, 2000.
Es importante
señalar que las facilidades para ingresar a la universidad y la flexibilidad
del funcionamiento institucional permiten a los individuos combinar el trabajo
o el matrimonio con los estudios. Esto se observa en los programas
universitarios que ofrecen opciones para las personas que trabajan o que, por
alguna razón, no pueden dedicarse exclusivamente a los estudios. Ejemplo de
ello son las licenciaturas abiertas. Sin embargo, la realidad ha mostrado que
combinar distintas opciones no es fácil, particularmente en situaciones de
crisis económicas, puesto que cambian los costos de oportunidad y las opciones
tienden a ser excluyentes.
Al parecer, las
mujeres se ven mayormente favorecidas para dedicarse de tiempo completo a los
estudios. Sin embargo, al considerar otros factores como el estado conyugal, el
parentesco con el jefe de hogar y el hecho de tener o no tener hijos, es
posible que, en muchos casos, la dedicación de las mujeres a los estudios se
combine con sus roles de género tradicionales de madre y cónyuge, o bien, de
jefa de hogar, particularmente cuando se estudia fuera de una trayectoria
regular.
De acuerdo con
los datos de la muestra censal del 2000, entre las mujeres de 18 a 24 años con
asistencia escolar a alguna institución de educación superior, apenas alrededor
del 6% tiene hijos. Cuando las mujeres tienen 25 años o más, la proporción de
madres entre las estudiantes universitarias alcanza 50%. Tomando en cuenta que
40% de las mujeres que asisten a la universidad tiene 25 años o más, y que la
mitad de ellas tiene hijos, entonces tenemos que una quinta parte de las
asistentes a la universidad son madres.
8. Participación
económica
Contar con
educación superior supone no sólo un instrumento para participar activamente en
la economía, sino también para acceder a posiciones de alto nivel en el mercado
laboral. Esto último puede no ser cierto, pero sí lo primero. La población que
ha accedido a la educación superior muestra una mayor tasa de participación
económica comparada con la de la población total de 18 años y más. Esto es
particularmente evidente entre las mujeres con educación profesional cuya tasa
de participación económica casi duplica la tasa promedio femenina cuando ya no
se asiste a las instituciones de educación superior (véase la gráfica xii).
Gráfica xii
Tasas
de participación en la actividad económica de la población de 18 años y más por
el nivel de instrucción superior*, condición de asistencia escolar y sexo, 2000
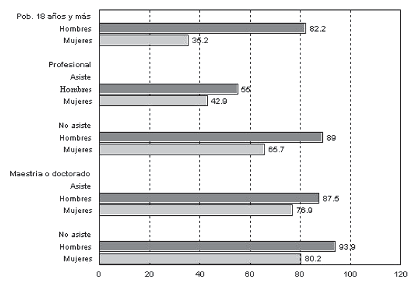
* Incluye carrera técnica o comercial
con antecedentes de preparatoria terminada.
Fuente:
Reprocesamiento con base en la muestra censal del xii Censo General de Población y
Vivienda, 2000.
En el nivel de
maestría o doctorado, ya sea en condiciones de asistencia o no asistencia
escolar, esa tasa se incrementa sensiblemente y se acerca a la tasa de
participación económica del total de hombres de 18 años y más.
Conclusiones
A lo largo de
este análisis pudimos observar cómo mujeres y hombres aprovecharon un escenario
de creciente valoración de la educación, particularmente la de nivel superior,
y en el que las oportunidades para obtener ese tipo de formación se han
extendido y han tocado a sectores de toda la escala social. Particularmente,
encontramos una creciente participación de las mujeres en la formación
profesional superior, la cual, incluso, llega a rebasar la participación
masculina en las generaciones más jóvenes.
Este aumento no
ocurrió solamente en aquellas áreas de estudio en las cuales las mujeres habían
tenido importante participación. Los cambios en la relación de feminidad
evidencian cómo dicho aumento permeó todas las áreas, lo que nos permite pensar
que, quizá en un futuro no muy lejano, dejaremos de hablar de profesiones
‘feminizadas’.
La participación
en la educación superior se ha incrementado a pesar de que las crisis
económicas han afectado las condiciones de bienestar de las familias y que
éstas se han visto obligadas a realizar esfuerzos importantes y costosos para
que sus hijos se formen en el nivel superior. Consideramos que esto se debe a
que los padres de los que han accedido a la instrucción superior también habían
escalado niveles educativos, lo cual les implicó una mayor valoración de la
instrucción superior. En este sentido, el análisis mostró que el ingreso a los
estudios superiores es más frecuente entre los hijos(as) de jefes de hogar con
ese mismo nivel de estudios.
También se
encontró que la participación en el mercado de trabajo es común entre la
población con asistencia escolar a alguna institución de educación superior, lo
cual puede estar afectando el desempeño en los estudios dado que la
responsabilidad de trabajar para aportar ingresos al hogar compite, con
ventaja, en los esfuerzos que implica la formación profesional.
La participación
en la actividad económica es cada vez más frecuente como antecedente al ingreso
a la universidad; esto parece evidenciarse con la importante proporción de
población que asiste a la universidad, en nivel profesional, después de los 24
años, lo que refleja la postergación de los estudios superiores.
El desarrollo de
los estudios superiores a la par de la actividad económica tiene,
evidentemente, implicaciones serias para el desempeño de los propios estudios,
ya que puede alargar el tiempo para realizarlos, o bien, provocar una deserción
en el largo plazo. En este sentido, encontramos el menor riesgo entre las
mujeres que asisten a las instituciones de educación superior dado que
presentan una menor participación en la actividad económica respecto de los
hombres. Pensamos, al igual que Muñiz (1997), que precisamente por las
diferencias de género, las mujeres pueden haberse visto favorecidas para
continuar sus estudios superiores, ya que si la familia requiere mayores
ingresos, los primeros obligados a abandonar la escuela son los varones, a
quienes se les exigiría cumplir con su rol de proveedores.
Haber alcanzado
niveles de educación superior ha generado entre las mujeres una mayor
participación económica, sobre todo una vez que se ha dejado de asistir a las
instituciones de educación superior. Estas dos variables, en conjunto, permiten
a las mujeres mayor autonomía y las pone en una mejor posición para negociar
tanto en el ámbito familiar como en el laboral. Por ello, es de celebrarse que
en la educación superior la matrícula de mujeres y hombres haya avanzado hacia
la paridad.
Bibliografía
anuies
(Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior)
(2002), Anuario estadístico 2001. Población escolar de
licenciatura en universidades e institutos tecnológicos, anuies, México.
Conmujer (Comisión Nacional de la Mujer) et
al. (2001), El
enfoque de género en la producción de las estadísticas educativas de México. Conmujer, fnuap, ops/oms, pnud, unicef
e inegi,
México.
Cortés, F. y R.
M. Ruvalcaba (1991), Autoexploración
forzada y equidad por empobrecimiento: la distribución del ingreso familiar en
México (1977-1984),
El Colegio de México, México.
Díaz Cossío, R.,
L. M. Matamoros y A. Cerón Roa (2000), “Eficiencia de las Instituciones
Mexicanas de Educación Superior”,
http://www.sesic.sep.gob.mx/eimes2000/index.htm.
inegi
(Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática)
(2000), xii
Censo General de Población y Vivienda, 2000. Muestra censal, cuestionario ampliado, México.
______ e Inmujeres (Instituto
Nacional de las Mujeres) (2000), Mujeres y hombres, México.
Muñiz Martelón, P. E. (1997), Trayectorias
educativas y deserción universitaria en los ochenta, anuies, colección Temas de Hoy en
la Educación Superior, México.
Pérez Franco, L.
(1998). “Los factores socioeconómicos que inciden en el rezago y la deserción
escolar”, http://www. anuies.mx/anuies/libros98/lib64/5.html.
pnud
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2001), Informe
Mundial de Desarrollo Humano 2001,
pnud,
http://www.undp.org./hdr2001/spanish/spidhtod.pdf, 17 de noviembre de 2004.
sep
(Secretaría de Educación Pública) (2001), Programa
Nacional de Educación 2001-2006,
sep,
México.
Tuirán, R. et al. (2002). “Tendencias y perspectivas
de la fecundidad”, La situación demográfica de
México, 2002, Consejo
Nacional de Población (Conapo), México, pp. 29-48.
Enviado: 29 de marzo de 2004.
Aceptado: 17 de noviembre de 2004.
Silvia Luna Santos es candidata a doctora en demografía por la Université Paris x-Nanterre, maestra en demografía por El Colegio de México.
Sus líneas de investigación actuales se orientan a la familia, trayectorias
familiares, relaciones de parentesco y situación socioeconómica de las
mujeres-madres.