Nápoles, ciudad democrática: la construcción del centro
histórico como un espacio público
Ugo Rossi*
Abstract
This
paper analyses the process of urban regeneration that has occurred in the
historic centre of Naples over the last decade. My thesis is that this process
has arisen from a mixture of differentiated forms of collective action and
social mobilisation. In particular, I want to put
forward a double-level framework of analysis which takes into consideration two
perspectives on the process of urban change: from above and from below. In my case-study, the former has been led by the local political
elites and the judges, while the latter by the civil society and the social
movements. This sheds light on the current complexity of urban change processes
and on the multiplicity of sources of social power at the urban scale. Indeed,
the very purpose of this paper is to discuss the idea of a multiplex city and
to propose an active approach to post-modern urbanism, which challenges
pessimistic visions on the future of cities.
Keywords: post-modern urbanism, multiplex city, social
movements, civil society, reformist urban planning, public space, historic
centre of Naples.
Resumen
El presente
artículo analiza el proceso de regeneración urbana que ha tenido lugar en el
centro histórico de Nápoles en la última década. Mi tesis es que dicho proceso
ha ocurrido gracias una mezcla de formas diferenciadas de acción colectiva y
movilización social. En particular, presento un marco de análisis que considera
dos perspectivas en el proceso de cambio urbano: desde
arriba y desde
abajo. En mi estudio
de caso, la primera perspectiva se ha dado por las élites políticas locales y
los jueces, mientras que la segunda por la sociedad civil y los movimientos
sociales. Este análisis aborda la
complejidad actual de los procesos de cambio urbano y la multiplicidad de
fuentes de poder social a escala urbana. El propósito de este artículo es
discutir la idea de ciudad múltiple y proponer un enfoque activo al urbanismo
postmoderno, el cual se enfrenta a las visiones pesimistas acerca del futuro de
las ciudades.
Palabras clave:
urbanismo postmoderno, ciudad múltiple, movimientos sociales, planeación urbana
reformista, espacio público, centro histórico de Nápoles.
*
Università di Napoli “L’Orientale”, Italia. Correo-e: urossi@iuo.it
1. Introducción[1]
En los últimos
años, un creciente número de investigadores ha comenzado a reconsiderar de
manera positiva el futuro de las ciudades, tomando en cuenta asuntos tales como
la justicia social, la democracia sustantiva y el compromiso cívico (Dematteis et al. 1999; Holston,
1999; Friedmann, 2000; Harvey, 2000; Amin y Thrift, 2002). Este
re-descubrimiento de temas que estuvieron de moda en la década de 1970 puede
ser entendido como una reacción al enfoque centrado en el mercado acerca de la
cuestión urbana, el cual se volvió una fuerte influencia en los debates
políticos y científicos después del vuelco neoliberal de la década de 1980. En
este sentido, se podría argumentar que estas últimas tendencias en la
investigación urbana reflejan la manera en la cual los urbanistas críticos y
progresivos han comenzado a abandonar los sentimientos de derrota y resignación
que por largo tiempo han prevalecido en este campo.
Algunas
señales de esta nueva actitud pueden encontrarse en la literatura sobre cambio
urbano. Así pues, mientras la teoría actual se ha centrado por mucho tiempo en
la regeneración urbana y regional con
niveles cada vez más altos de competitividad, hoy en día se está gestando un
nuevo enfoque del cambio urbano. Los estudios urbanos, de hecho, están
interesados cada vez más en el mantenimiento político y social de los procesos
de cambio urbano, enfocándose particularmente en las cuestiones de la
democracia y la esfera pública, en la formación de nuevas demandas y de
ciudadanía activa (García, 1996; Imrie et
al., 1996; Beauregard y Body-Gendrot, 1999).
Basado en
estas premisas, este artículo intenta abordar la cuestión de la ciudad
democrática desarrollando empíricamente la idea de “ciudad múltiple” (Amin y Graham, 1997; véase también Thrift,
2001). Haciendo énfasis en la heterogeneidad económica y social y los bienes
institucionales sobre los cuales la vida urbana contemporánea se fundamenta,
este enfoque investiga la multiplicidad de las “fuentes de poder social” (Mann,
1993) que nutren a la democracia urbana.
Dentro de
este marco conceptual, el presente trabajo tiene por objetivo explorar cómo las
voces alternativas provenientes de una amplia gama de actores públicos dan
lugar a la democracia urbana al transformar el espacio urbano en espacio
público. Para lograr dicho objetivo, la primera sección busca explicar por qué
varios críticos urbanos han dejado de lado las visiones pesimistas acerca del
futuro urbano, y han asumido, por el contrario, una actitud característica del
‘optimismo crítico’. Las siguientes secciones analizan cómo diferentes
estrategias espaciales moldean la forma urbana, y cómo la democracia urbana
puede surgir gracias a su interacción mutua. Finalmente, utilizo la noción de
ciudad múltiple para discutir un modelo de urbanismo democrático, el cual se
constituye de una diversidad de prácticas sociales y estrategias espaciales que
son desplegadas por el ‘público’ urbano de manera cotidiana.
2. ¿Es posible otra
ciudad?
Entre el inicio
de la década de 1980 y la segunda mitad de la década de 1990, los científicos
de la crítica social concordaban de cierta manera con la desaparición, o al
menos con el encogimiento, de la esfera pública en las sociedades urbanas. Este
proceso ha sido generalmente interpretado como el producto de fenómenos tales
como la privatización y la fortificación del espacio social, los cuales han
tenido lugar en ciudades norteamericanas y europeas bajo el triunfo de
políticas conservadoras y la ideología neoliberal a partir de finales de la
década de 1970 en adelante (Goheen, 1998; Banerjee, 2001).
A pesar de
que la ciudad Occidental ha sido por largo tiempo objeto de “voces de
decaimiento”, tal como Robert Beauregard (1993) lo
presenta con referencia a los Estados Unidos de postguerra, el punto inicial de
esta última línea de ‘pesimismo crítico’ puede encontrarse en la mitad de la
década de 1970. La crisis del modelo fordista-keynesiano
de organización social se percibía como la vía de descomposición de la compleja
herencia de uniones interpersonales y relaciones sociales sobre las que la vida
pública urbana moderna se ha fundamentado. Como un precursor de este punto de
vista, Richard Sennett (1974) en su cimentador
estudio acerca de la ‘caída del hombre público’ ilustra cómo el triunfo del
individualismo y la pérdida de interés por experiencias colectivas a partir del
siglo xix le quitan significado al
dominio público urbano y lo dejan socialmente sin atractivo.
Estas
reflexiones fueron incursionadas por escritores interesados en el decaimiento
del espacio público dentro de ciudades contemporáneas modernas. Los geógrafos
urbanos y sociólogos, en particular, se han dado a la tarea de analizar cómo
las tendencias de comodificación y militarización del
espacio urbano han llevado a la formación de ciudades fortaleza y comunidades verjadas (Davis, 1990; Christopherson,
1994; Caldeira, 1996), a la emergencia de nuevas vías
de desarrollo urbano desigual (Abu-Lughod, 1994;
Smith, 1996) y, en general, a la “urbanización de injusticia” (Merrifield y Swyngedouw, 1996).
Desde este punto de vista, y como consecuencia de la devaluación del terreno
público en la ciudad postmoderna, la condición de ciudadanía urbana se ve
inevitablemente reemplazada por el consumismo (Sorkin,
1992; Zukin, 1995; Amendola,
1997). Como una síntesis de estas perspectivas, Michael Dear
y Steve Flusty (1998) han descrito la manifestación
espacial de la ciudad postmoderna como una forma urbana sin centro
caracterizada por la fragmentación y la especialización capitalista.
Este
urbanismo postmoderno refleja el clima cultural en el cual el vuelco
postmoderno ha ocurrido dentro de la teoría social vista como un todo. Esto ha
sido profundamente inspirado por una peculiar forma de “milenarismo” (Jameson, 1990), que enfatiza la continua degeneración de la
vida moderna social. Inclusive algunas importantes formulaciones del
pensamiento crítico y radical no han podido escapar a esta actitud. Parecería,
de hecho, que la pérdida de confianza en la acción colectiva y hasta individual
en contra de la injusticia social no sólo ha distinguido al pensamiento en
boga, sino también a muchos teóricos heterodoxos y radicales influidos por el
estructuralismo o el postestructuralismo, como
Marshall Berman (1982) lo ha sostenido en su impresionante crítica a Foucault.
En la teoría sociológica de la postmodernidad o de la modernidad tardía, por
ejemplo, uno puede encontrar indicios de esta actitud intelectual en lo que de
otra manera serían fascinantes reseñas de las consecuencias de un nuevo sistema
de reproducción social acerca de la vida personal en términos de un creciente
“riesgo”, “incertidumbre” y “corrosión del carácter” (Beck, 1992; Bauman, 1997; Sennett, 1998).
La respuesta
a esta visión crítica, y finalmente pesimista, ha sido representada por
aquellos quienes han promovido principios de mercado y auto-intereses
económicos, y quienes han argumentado en favor de un modelo de revitalización
urbana centrada alrededor de asociaciones público-privadas y de iniciativas en
favor de las ganancias (Ashworth y Voogd, 1995; Porter, 1985). Una
versión suave
de esta postura centrada en el mercado ha sido presentada recientemente por
representantes de la llamada ‘nueva formulación liberal’ (Harloe,
2001), en un intento por reconciliar “el éxito de mercado y la cohesión social”
(Pahl, 2001). De esta manera, mientras en la década
de 1980 y en la primera mitad de los años 1990, los enfoques dominantes de la
Nueva Derecha con respecto a la política urbana, despreciaban deliberadamente
los asuntos de justicia social e igualdad (Atkinson y
Moon, 1994), la nueva dirección de las ideologías de democracia social en
Europa Occidental ha marcado el camino hacia “el nuevo discurso de la
competitividad, la cohesión social, la exclusión y el capital social” (Harloe, 2001: 889).
Como Michael Harloe lo señala, la nueva propuesta liberal para la
política urbana ha surgido en “un periodo en el cual ha habido un cambio
radical en la actitud para con las ciudades”, que son ahora presentadas como
“centros de competitividad, negocios, cultura, creatividad e innovación” (Harloe, 2001:889). Esta “nueva formulación liberal” ofrece
grandes prospectos positivos para el futuro urbano, como lo enfatiza Ash Amin, Doreen
Massey y Nigel Thrift en sus discusiones acerca de las políticas del
partido New Labour en torno de las ciudades: “El reporte
de Richard Rogers [1999] es maravillosamente entusiasta acerca de las ciudades
y su potencial […] En contra de la comúnmente aceptada visión distópica de las ciudades como fuentes de decaimiento
económico, social y ambiental, al 90% de la población de Inglaterra que vive y
trabaja en áreas urbanas se les promete un mejor futuro” (Amin,
Massey, Thrift, 2000: 1-2).
Lo que hoy
resulta novedoso es que tal ánimo positivo no sólo se encuentra articulado por
los exponentes de la ideología dominante o por los reportes gubernamentales
como el Reporte Rogers acerca del renacimiento urbano británico, sino también
por un gran número de estudios urbanos críticos. En su excelente estudio de las
nuevas direcciones de la teoría de planeación (la planeación comunicativa, el
Nuevo Urbanismo y el modelo de ciudad justa), Susan Fainstein (2000) llega a la conclusión de que estas
perspectivas, sin importar sus diferencias, “comparten un optimismo que ha estado faltando en las décadas previas” (Fainstein, 2000: 473). Dicho ‘optimismo en resurrección’ se
combina con “el panorama reformista
social” (Fainstein, 2000: 472), cuyo propósito es
responder a los retos de la globalización y el postfordismo.
Esto se
vuelve más evidente en el ámbito de la ciudad justa cuyo optimismo ha sido
revigorizado por la nueva postura del pensamiento utópico, aunque radicalmente
pragmático, iniciado por eminentes representantes de la geografía neo-marxista
y la teoría de planeación libertaria, tales como David Harvey (2000) y John Friedmann (2000), respectivamente. En su artículo, Fainstein (2000) correctamente señala que lo que unifica a
la variedad de perspectivas acerca del asunto de la ciudad justa es el hecho de
que los movimientos urbanos y la sociedad civil –en vez de las autoridades
establecidas– son considerados como los referentes sociales privilegiados: “el
propósito de su visión es el de movilizar un público en vez de prescribir una
metodología a aquellos en la oficina” (Fainstein,
2000: 468).
En cualquier
caso, el vínculo faltante en el análisis de Fainstein
es aquél entre el cambio de actitud de los urbanistas críticos acerca de las
ciudades y el escenario actual de la globalización. De hecho, mucho ha cambiado
después del movimiento a nivel mundial de antiglobalización, el cual trajo
(bajo la bandera de ‘otro mundo es posible’) la crítica radical al
neoliberalismo y la afirmación de que un nuevo modelo de sociedad es posible y
hasta necesario, hic et nunc. Más aún, las dificultades actuales
del neoliberalismo provienen no sólo de acciones fundamentales de antiestablecimiento. Como Saskia Sassen lo indica, a partir de Arjun
Appadurai (1996): “la globalización es un proceso que
genera espacios contradictorios, caracterizados por la contestación. La
diferenciación interna y el continuo cruce de fronteras” (Sassen,
1999: 193). Esto significa, desde mi punto de vista, que la relación dialéctica
entre sociedades locales y el orden global se ha vuelto cada vez más problemática
y multifacética. Efectivamente, en un gran número de regiones y ciudades,
complejos procesos de cambio desde abajo y desde arriba han emergido en los últimos años,
aumentando la gama de respuestas locales a la globalización. Tales vías hacia
la “globalización desde abajo” (Magnaghi, 2000) han
preparado el terreno para la formación
de una visión pragmática-utópica de los futuros urbanos (Douglass
y Friedmann, 1998; Fainstein,
1999; Holston, 1999).
Las secciones
empíricas del presente artículo analizan una de estas respuestas locales a la
globalización, la cual parece ser capaz de predecir un futuro de la justicia
urbana y la democracia local, aunque frente a contradicciones persistentes y
preguntas abiertas. La investigación considera el reciente cambio del centro
histórico de Nápoles, el cual –sostengo– se convirtió, durante los años de la
década de 1990, de un no-lugar a un espacio público (véase la
fotografía 1). Mi tesis es que dicho cambio ha sido posible gracias a una
compleja mezcla de cambios desde arriba (guiados por la nuevas élites
políticas y el poder judicial local) y desde abajo (guiados por la sociedad civil activa
y los movimientos sociales) (véase el cuadro 1). De esta manera, en esta parte
empírica, describo primero la condición anterior del centro histórico de
Nápoles como un no-lugar, y luego ilustro el proceso de cambio
urbano que dicha área ha sufrido durante la última década
Fotografía
1
Piazza San Domenico
como un no-espacio.

Cuadro 1
Democracia como multiplicidad de
fuentes de poder social
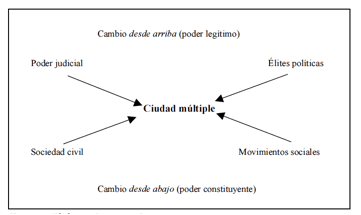
Fuente: Elaboración propia.
3. El centro
histórico como un no-lugar
Cuando Marc Augé (1992) habla acerca de los no-lugares, hace referencia a espacios que son el
opuesto de los lugares, donde los científicos sociales son incapaces de descifrar
la identidad de la gente, sus relaciones recíprocas y los símbolos de sus
antecedentes históricos. Aunque Augé se refiere
explícitamente a entidades sobremodernas y
espacialmente limitadas (tales como autopistas, aeropuertos y supermercados),
su noción de no-lugar puede ser metafóricamente aplicada a
otras dimensiones geográficas o hasta a porciones enteras del espacio urbano.
En esta sección argumento que este último es el caso del centro histórico de
Nápoles hasta antes de la década de 1990. Durante las décadas de la posguerra,
de hecho, esta área sufrió un proceso aparentemente irreversible de decaimiento
físico, cultural y social, de tal suerte que la definición de no-lugar parece ser apropiada para referirse a
su condición anterior.
A pesar de la
rica herencia urbana (la cual incluye un vasto número de monumentos
provenientes de varios periodos históricos, restos arqueológicos tanto
subterráneos como en la superficie, una de las Universidades más antiguas de
Europa y una añeja tradición de artesanías y comercialización de alta calidad)
y a pesar de su inclinación natural como centro de la vida urbana en Nápoles,
hasta la década de 1990 los usuarios del centro histórico estaban limitados
esencialmente a sus habitantes. Lo que es más, durante las décadas de la
Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las calles del centro histórico fueron
estranguladas por el tráfico durante el día, mientras que por la noche se
encontraban iluminadas muy pobremente, desoladas e inhóspitas en general. Tanto
así que las plazas de mayor valor histórico fueron usadas como estacionamientos
para automóviles, y la mayoría de las iglesias eran permanentemente
inaccesibles a los visitantes (véase el mapa i).
Dentro del
marco conceptual de la metrópolis contemporánea, de acuerdo con Martinotti (1993), podemos definir este centro histórico como la ‘primera
generación’ de espacio urbano en la manera que era usado primordialmente por
sus propios habitantes (y, en menor grado, por otras personas tales como
estudiantes y empleados de la Universidad, cuya presencia se encontraba
escasamente integrada con el ambiente social local).
Mapa I
Plazas confiscadas del centro
histórico de Nápoles
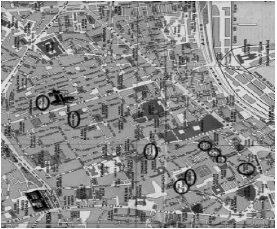
Además, un
extendido decaimiento urbano despojó a la ‘primera generación’ del centro
histórico de significado y le quitó todo atractivo social. Esto ocurrió en un
contexto más amplio de decaimiento general que afectó a Nápoles después de la
Segunda Guerra Mundial. En el transcurso de unas cuantas décadas, la crisis
urbana llegó al grado de transformar a Nápoles en una suerte de “ciudad distópica” (Merrifield, 2000). No
es sorprendente, entonces, el hecho de que un eminente historiador urbano
napolitano haya descrito a la ciudad en
los siguientes términos: “en un espacio de treinta años, una expansión caótica
de edificios y una política industrial errónea han transformado a Nápoles en
una de las ciudades más espantosas e inhabitables del mundo” (De Seta, 1977:
68).
De hecho,
durante el periodo de posguerra la clase política gobernante marcó el camino
para el decaimiento físico del ambiente urbano, usando al poder local para
legitimar la expansión de la construcción y especulación (Dal
Piaz, 1985; Belli, 1986). Al hacer esto, las clases
gobernantes locales privaron a la sociedad civil de cualquier espacio de carácter
público, donde los habitantes locales pudieran practicar y dar relevancia
social a su ciudadanía urbana (Allum, 1973). Como
resultado, los habitantes mismos percibían al espacio urbano como hostil y
completamente ajeno a sus necesidades sociales.
En
conclusión, el deterioro del ambiente construido, el decaimiento del espacio
público y la crisis de la democracia urbana fueron fenómenos estrictamente
interrelacionados en la Nápoles de posguerra. En este contexto, el centro
histórico, a pesar de su papel como núcleo cultural de la ciudad, fue
literalmente transfigurado por un mal gobierno local, y fue únicamente hasta la
caída del poder de posguerra que pudo redescubrir su propia identidad de
espacio público y social.
Las
siguientes páginas tratarán acerca del proceso de cambio que ocurrió en este
espacio a partir de la década de 1990. La siguiente sección toca el tema del
cambio desde arriba,
dirigido por la nueva mayoría política y el poder judicial local, mientras que
la sección posterior habla del cambio urbano desde abajo, dirigido por una
‘institucionalización’ de la sociedad civil y los movimientos sociales urbanos.
3.1 El cambio urbano
desde arriba: el centro histórico como lugar público
Durante los
primeros años de la década de 1990, Italia pasó por la transición de la Primera
a la Segunda República. El régimen Cristiano-Demócrata que había gobernado
Italia desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sucumbió y finalmente se
colapsó, seguido por una serie de investigaciones judiciales (conocidas como Tangentopoli o “Lugar de sobornos”) que echaron luz sobre los
cimientos ilegales de su sistema de poder.
En el vacío
institucional que siguió al colapso de la Primera República, dos actores sociales hicieron su aparición en la escena
pública, los cuales decían tener un papel en el proceso de transición: los
jueces, cuyo rol fue legitimado por su vasta popularidad (Pizzorno,
1998), y un grupo de alcaldes de la ciudad (el llamado “movimiento de
alcaldes”: véase Vandelli, 1997), quienes tenían por
objetivo inaugurar un nuevo estilo de gobierno local.
3.1.1 El poder
judicial
En el debate
general acerca de la transición italiana, muchos autores hablan acerca de la
emergencia de un ‘partido de jueces’ para enfatizar la convergencia de
intereses dentro del poder judicial. Aunque esta definición parece
conceptualmente débil debido a muchos aspectos (por ejemplo, la falta de
centralización de las decisiones políticas entre los jueces mina la idea de un
‘partido’ judicial específico), en términos empíricos puede resultar útil para
acentuar el surgimiento de este nuevo actor público en Italia durante la década
anterior (Bronzini, 1994). En otras palabras, puede
decirse que una práctica italiana particular de “utilización de los
procedimientos judiciales con fines políticos” (Ferrari Bravo, 1996) orientó la
transición de la Primera a la Segunda República en los primeros años de la
década de 1990.
Durante esta
fase, la esfera de acción de los jueces dentro de la sociedad italiana se
incrementó notablemente. Frecuentemente los jueces podían ejercer su influencia
no sólo en la política nacional (siguiendo la operación Tangentopoli), sino también en la normatividad local (políticas locales), como ocurrió en el caso de
Nápoles. En efecto, entre la primavera y el verano de 1993, a mediados de la
transición política, un gran número de jueces de la Oficina de Acusación
Pública (Fiscalía) ordenaron la confiscación de varias plazas históricas del
centro. Al hacer esto, los jueces tenían en mente proteger dichos lugares contra
automóviles y otras formas de ocupación ilegal del espacio público.
Al reclamar
el carácter público de las plazas confiscadas, los jueces locales jugaron una
parte decisiva en el inicio del proceso de renovación del centro histórico. Desde este punto de
vista, los jueces asumieron efectivamente el papel de planificadores: una
situación que puede ser definida como la utilización de los
procedimientos judiciales con fines de normatividad.
La opinión
pública local reaccionó escépticamente a estos eventos. Un planificador, por
ejemplo, argumentó que “mientras el enfoque judicial de la planeación urbana
podía ser legítimo en el caso de penas legales, no podía ofrecer soluciones
reales a los problemas urbanos” (Discepolo, 1993). En
retrospectiva, se tiene que reconocer la manera en que los jueces napolitanos
lograron reabrir la cuestión de la revitalización del centro histórico que
había sido despreciada por largo tiempo, principalmente debido a la inercia
política e institucional y al mal gobierno.
Sin embargo,
queda claro que otros actores, tanto institucionales como no institucionales,
fueron capaces de poner en movimiento complejas formas de largo alcance para el
re-descubrimiento y reapropiación del centro histórico. El primer actor fue
indudablemente la nueva administración política, elegida en el gobierno de la
ciudad a finales de 1993. Como mostraré en la siguiente sección, la
administración de centro-izquierda, encabezada por el popular alcalde Antonio Bassolino, claramente abarcó las iniciativas de los jueces,
legitimándolas con asuntos políticos. Es decir, las nuevas élites políticas
pudieron construir un gran consenso de opinión alrededor de su acción, cuya
falta había limitado inevitablemente el éxito de la intervención judicial en el
centro histórico.
3.1.2 Las nuevas
élites políticas
Después de la
victoria electoral de 1993, el centro histórico se convirtió rápidamente en el
foco simbólico de las estrategias de administración de la regeneración urbana (Bassolino et al., 1996). La renovación de áreas fue
hecha de dos maneras: primero, a través de la implantación de políticas urbanas
específicas; segundo, a través de la aprobación de un nuevo plan maestro que
conformaba la Variante del Centro de la Ciudad, la cual incluía al centro
histórico.
Dentro de la
primera, y de particular interés para este artículo, se encuentra la decisión
del consejo de la ciudad a finales de 1994 de aprobar una resolución
concerniente a la “renovación y adorno de varias áreas urbanas y plazas”.
Claramente, este hecho enfatizó la continuidad de la política de la nueva
administración con las medidas tomadas por los jueces para el centro histórico.
Dada su declaración de insolvencia, la cual impuso restricciones prohibitivas
en el presupuesto de la ciudad, el consejo ciudadano sugirió utilizar el dinero
pagado por Alfredo Vito, un cristiano-demócrata ex miembro del parlamento
local, como compensación por su participación en pagos ilegales y sobornos. La
decisión tuvo un alto impacto simbólico entre la opinión pública puesto que en
ese momento el caso de Vito encarnaba la degeneración del sistema político en
el sur de Italia.
El dinero que
Vito había devuelto a la administración de la ciudad fue dividido en varios
proyectos, y un cuarto de la suma total fue asignada a la renovación y adorno
de las plazas que habían sido confiscadas por la fiscalía. Debido a la limitada
cantidad de recursos, fue únicamente posible intervenir en cuatro plazas, sin
embargo el mismo documento se comprometía a completar la intervención tan
pronto como el presupuesto de la ciudad pudiera costearlo. Eso es precisamente
lo que ocurrió en los siguientes años. Hoy, todas esas plazas han sido
renovadas y adornadas soberbiamente, y se han convertido en lugares centrales
de encuentro para los ciudadanos locales y en atracciones turísticas populares
(véase la fotografía 2).
Fotografía
2
Piazza San Domenico
después del proceso de renovación

Por otra
parte, un rompimiento en la estrategia del gobierno local se pone en claro con
la adopción del plan maestro durante la segunda mitad de la década de 1990. La
Variante del Centro de la Ciudad (Comune di Napoli, 1999) extiende los límites de la vieja ciudad para
incluir las áreas construidas después de la Segunda Guerra Mundial, aun
aquellas que se encuentran localizadas fuera de lo que era reconocido como el
centro de la ciudad. El objetivo de esta nueva delimitación espacial es el de
conservar una mayor área de la ciudad en su forma urbana histórica (De Lucia,
1997; Gianni, 1995). El método de intervención está basado en los mismos
criterios de clasificación topográfica y morfológica adoptados exitosamente a
partir de la década de 1970 en ciudades tales como Boloña en Italia, Bamberg en
Alemania, Amsterdam en Holanda y York en Gran Bretaña
(Benevolo, 1993). El sistema de clasificación toma en
cuenta tanto las construcciones como los lugares abiertos y está formulada
considerando las partes constitutivas de la estructura urbana y los procesos a
largo plazo de la transformación histórica para identificar formas urbanas recurrentes.
De acuerdo
con el director del departamento de planeación de la ciudad, el nuevo plan
maestro refleja una nueva forma de “planear austeridad” la cual busca “proteger
la integridad física y rehabilitar la identidad cultural de la ciudad” (Gianni,
1997: 100). El planificador urbano Giuseppe Campos Venuti
observó que el plan era un ejemplo de “política de planeación reformista”, la
cual “está consciente de la presencia y necesidades del mercado, pero al mismo
tiempo regula al mercado mismo para garantizar los intereses de la comunidad
local, prevenir la especulación de construcción y estimular las actividades
empresariales” (Campos Venuti, 1997: 100).
Desde este
punto de vista, es importante subrayar la “perspectiva reformista social” que
inspira al proceso de planeación. Por sí misma, es evidentemente incapaz de
resolver las contradicciones intrínsecas al proceso de planeación de la ciudad
bajo el modo de desarrollo capitalista (Harvey, 1989), como se ve reflejado por
el número de problemas sociales que aún afecta a Nápoles, tales como la
persistente alta tasa de desempleo (alrededor de 40% de la población activa).
Sin embargo, la nueva dirección en el gobierno local ha logrado una mejora en
la calidad del ambiente urbano construido del centro histórico y de la ciudad
en general, dando lugar a una mayor perspectiva positiva sobre el futuro de
Nápoles.
3.2 Cambio urbano
desde abajo: el papel de la sociedad
civil
Existen dos tipos
de actores sociales que han basado sus acciones en el centro histórico: en
primer lugar, aquellos que representan lo que podría definirse como sociedad
civil institucionalizada,
la cual se caracteriza por la búsqueda de soportes concretos en las
instituciones públicas; en segundo lugar, los movimientos
sociales urbanos, los
cuales por el contrario tienen con frecuencia relaciones en conflicto con las
autoridades establecidas, formulan cuestiones radicales acerca de la democracia
y destacan visiones antisistémicas del cambio urbano.
Me parece que
es importante enfatizar las diferencias entre estos dos tipos de actores
sociales: por un lado, de hecho difieren con respecto a sus estrategias,
ideologías y connotaciones sociales; pero, por otro lado, comparten un rasgo
básico en la manera en la que ambos intentan tomar acciones en el espacio
urbano para transformarlo en espacio público. Dentro de mi marco teórico, estos
actores representan las fuentes de ‘poder constituyente’ dentro de las ciudades
en tanto que dan forma a las visiones desde abajo de los procesos de cambio urbano.
3.2.1. La sociedad
civil institucionalizada
A pesar de
algunos reportes por parte de las autoridades que presentan al sur de Italia
como falto de espíritu cívico y público (Putnam, 1993), los fenómenos
asociativos y, en general, las formas de movilización cívica han estado
presentes en todo la sociedad sureña en el transcurso de las últimas décadas (Ramella, 1995; Piperno, 1997; Alcaro, 1999).
En
particular, a partir de los primeros años de la década de 1990, el colapso del
régimen Cristiano-Demócrata puso fin a la densa red de relaciones de poder que
anteriormente habían permeado varios sectores de la sociedad civil en el sur de
Italia, evitando que desarrollaran estrategias sociales autónomas. En la escala
urbana, esto significó un estado de crisis para aquellos fenómenos asociativos
que estaban estrechamente relacionados con el sistema político. Si en el pasado
la sociedad sureña mostraba una actitud mucho más débil hacia la participación
social y la movilización cívica, era precisamente debido al funcionamiento de
dicha red de relaciones de poder y no a la pretendida presencia de algunas
características distintivas dentro de la mentalidad sureña y el sistema
cultural, como Robert Putnam lo sostiene (con respecto a la participación
cívica, véase también Putnam, 1993 y el ensayo crítico de Short, 2001).
En Nápoles,
la caída de la Primera República y las nuevas relaciones entre las
instituciones públicas y los ciudadanos locales abrieron nuevos espacios de
acción para las sociedades civiles ‘organizadas’. El caso del centro histórico
de Nápoles ejemplifica perfectamente las nuevas tendencias de asociación
socio-institucional. De particular interés fueron las campañas promovidas por
la Fondazione
Napoli 99,
que alentó el redescubrimiento de la herencia cultural y artística del centro
histórico de la ciudad.
La primera
campaña de Napoli
99 tenía por objetivo
promover cierto tipo de vinculación entre estudiantes y monumentos del centro
histórico (“cada escuela adopta un monumento” como su frase publicitaria lo expresaba),
a través de asociaciones con las instituciones públicas tales como las varias
Superintendencias o Soprintendenze (para los Bienes Históricos, para los
Bienes Arquitectónicos y Ambientales, y para los Bienes Arqueológicos) y la
autoridad educativa, y a través de apoyos del Ministerio de Educación y el
Ministerio para los Bienes Culturales y Ambientales.
En 1992, Napoli 99 organizó otra campaña, estrechamente
vinculada con la anterior, llamada Monumenti
Porte Aperte
o ‘Monumentos a Puerta Abierta’. Su propósito era abrir varios monumentos del
centro histórico que generalmente se encontraban cerrados al público. Como
resultado, un buen número de estos monumentos fue restaurado y hoy se
encuentran permanentemente abiertos y accesibles.
Varios
autores están de acuerdo acerca del preponderante papel que estas campañas han
tenido en la revitalización del centro histórico de la ciudad. Para aquellos
que señalan la relevancia de la relación entre los habitantes locales y la
herencia urbana, estas campañas son consideradas como pasos decisivos hacia la
reapropiación simbólica de la historia urbana y la cultura como parte integral
de los ciudadanos napolitanos, e hicieron contribuciones significativas para la
mejora de la imagen pública de la ciudad (Governa, 1997:
147-180; Cattedra y Memoli,
2000).
En
conclusión, uno podría considerar estas campañas como símbolos de una utopía
burguesa de la
ciudad, la cual pone énfasis en la primacía de la identidad cultural en la vida
urbana cotidiana. Como lo mostraré en la siguiente sección, esto difiere
profundamente del radicalismo de la otra fuente de poder constituyente en las
ciudades: los movimientos sociales urbanos.
3.2.2 Los
movimientos sociales urbanos
Durante la década
de 1990, algunos movimientos sociales locales enfocaron su acción en el centro
histórico. Esto se debía principalmente a la presencia de los estudiantes,
quienes tenían un papel decisivo en las movilizaciones políticas y sociales
desde el movimiento de 1968. Después de un largo hiato durante la década de
1980, los años 90 vieron un resurgimiento de los movimientos estudiantiles tanto en Nápoles como en el resto de Italia.
En 1990, los departamentos de la Universidad fueron ocupados por un plazo de
tres meses por estudiantes que protestaban en contra del proyecto del gobierno
con respecto a la autonomía financiera de las Universidades, lo cual era
considerado como un primer paso hacia la privatización de la educación pública.
Un segundo movimiento de acción estudiantil ocurrió en 1994 con la protesta en
contra del aumento a colegiaturas.
Aunque las
movilizaciones estudiantiles estaban interesadas principalmente en asuntos
meramente universitarios, su papel en el centro histórico durante la década
anterior ha sido relevante esencialmente por dos razones: la primera, las
varias ocupaciones estudiantiles de los departamentos llevó a un
redescubrimiento colectivo del centro histórico como lugar de socialización y
de organización de eventos. Este fenómeno se desarrolló a tal grado, que para
la segunda mitad de la década de 1990, el centro histórico pronto se convirtió
en uno de los lugares principales de entretenimiento en Nápoles.
La segunda
razón es que para continuar con sus actividades sociales y cívicas, muchos
estudiantes que participaron en la ocupación de la Universidad crearon nuevos centri sociali
(‘centros sociales’), estableciendo una presencia estable de los movimientos
sociales urbanos en el centro histórico.
Es necesario
enfatizar el primer punto, puesto que la identidad del centro histórico como lugar
de consumo parece
estar volviéndose cada vez más penetrante. En el transcurso de unos cuantos
años, un gran número de pequeños restaurantes de comida rápida (la mayoría de
propietarios locales) y otros tipos de tiendas han abierto sus puertas en el
centro histórico, mientras que ciertas calles se encuentran literalmente
abarrotadas con bares y discotecas. Aunque grandes ‘empresas de
entretenimiento’ no parecen operar dentro del área, la pregunta acerca de si el
centro histórico se ha convertido en un ‘distrito de placer’ (Bonomi, 2000) de la misma manera que ha sucedido en otras
ciudades, es digna de atención. Los activistas urbanos son bastante críticos en
este punto: dos miembros de un comité estudiantil ven este proceso en términos
de “comercialización y normalización del centro histórico, que está llevando a
una degeneración partiendo de un lugar de movilización política y social –como
lo era en los primeros años de la década de 1990– a un efímero lugar de
entretenimiento –como ocurre actualmente” (comunicación personal, junio de
2001).
Esta cuestión
resulta relevante en vista de que los movimientos radicales actuales no sólo
están comprometidos con la promoción de acciones políticas, como era el caso en
la década de 1970, sino también con el patrocinio de una sociabilidad
alternativa en el ámbito público (Ruggiero, 2000).
Esto introduce al segundo punto en la discusión: la continuidad del activismo
joven en la década de 1990 dentro de los centri
sociali.
Después del movimiento de 1994, grupos estudiantiles y de activistas urbanos
ocuparon algunos de los edificios abandonados del centro histórico, revirtiendo
una vieja estrategia de creación de centros sociales en áreas alejadas del
centro histórico, ya sea en las afueras o en los suburbios de las áreas
urbanas.
Entre estos
nuevos centros sociales, vale la pena considerar el caso del Laboratorio
Ocupato ska, cuya característica específica es su
localización en una calle muy céntrica y visible del centro histórico. Desde
sus inicios, esta posición estratégica hizo que los activistas pensaran en ska como el ‘cuartel de comunicaciones’
ideal de los movimientos sociales de la ciudad, y como una base para las formas
independientes de información y contrainformación.
Una dimensión espacial dual –interna/externa– fue la práctica de los activistas
del centro social: por una parte, promovían una amplia gama de actividades
dentro del centro social (tales como la organización de una clínica para
migrantes y un centro de cómputo gratuito), y por la otra, organizaban campañas
para la reevaluación de varios espacios degradados del centro histórico con el
fin de transformarlos en espacios públicos.
En pocas
palabras, se intentaba resaltar modelos extrainstitucionales
de la esfera pública y la democracia (Collettivo, ‘Luogo Comune’, 1992) con el hilo
conductor de otros centros sociales italianos (Consorzio
Aaster et al., 1996). Desde este punto de vista,
los centros sociales representan la construcción de un peculiar tipo de esfera
pública, la cual es tanto un espacio público de debate en toda la ciudad y un
lugar de acción en el ambiente urbano que la rodea (Vecchi,
1994).
4. Conclusiones
En este artículo
he buscado interpretar la formación del espacio público de Nápoles durante la
década de 1990 que tuvo lugar como resultado de la interacción entre procesos
dinámicos de cambio institucional local y el surgimiento de demandas
fundamentales para el cambio urbano. Este proceso ha sido analizado
desarrollando la idea de una ciudad múltiple en el contexto de Nápoles, para
enfatizar la variedad de fuentes de poder social que nutren a la democracia
urbana.
Como se
explica en la introducción, el asunto de la democracia ha vuelto a ser puesto
en boga dentro de la agenda de la investigación urbana como consecuencia del
renovado optimismo que hoy alenta a la comunidad
científica. Sin embargo, lo que todavía queda sin ser contestado dentro de la
literatura general es la idea de la democracia urbana misma. Mi investigación
ha querido ir más allá de la idea generalizada de que las estrategias urbanas
tienden a converger hacia un punto de estabilidad en la búsqueda de soluciones
consensuales. Por el contrario, he tratado de comprender la complejidad de los
procesos contemporáneos del cambio urbano presentando un marco de análisis en dos
niveles: desde arriba
y desde abajo.
El primero se centra en los actores que poseen el ‘poder legítimo’ sobre las
ciudades, mientras que el segundo pone atención en la acción de un conjunto de
contrafuerzas urbanas que personifican al “poder constituyente” en el ámbito
público (Hardt y Negri,
2000).
Interpretado
de esta manera, el enfoque de la ciudad múltiple nos lleva a reconsiderar la
idea de espacio público en la ciudad democrática, tomando en cuenta no
solamente la esfera pública ‘oficial’, que sigue los caminos convencionales de
la legitimación institucional, como es el caso de las plazas confiscadas del
centro histórico de Nápoles, sino también otros espacios de democracia no
institucionalizada que se encuentran más allá del Estado y de las políticas
representativas (Amin, Massey
y Thrift, 2000), como es el caso de los centros
sociales. Subrayando la coexistencia de fuentes alternativas de poder como
condición esencial de la democracia urbana, tal visión del ámbito público
ofrece la posibilidad de evitar la alternativa ‘ciega’ entre conflicto y
cooperación que limita el desarrollo de las relaciones dinámicas entre el poder
legítimo y el poder constituyente en las ciudades contemporáneas.
Bibliografía
Abu-Lughod, J. L., ed. (1994), From urban villane to east
village, Blackwell, Oxford.
Alcaro, M. (1999), Sull’identità
meridionale. Forme di una cultura mediterránea, Bollati-Boringhieri,
Turín.
Allum, P. A. (1973), Politics and society in post-war Naples,
Cambridge University Press, Cambridge (uk).
Amendola, G. (1997), La
città posmoderna. Magie e paure della metropoli
contemporanea, Laterza, Roma y Bari.
Amin, A. y S. Graham (1997),“The
ordinary city”, Transactional
Institute of British Geographers, vol. 22, 411-429.
Amin, A., Massey, D. y N. Thrift
(2000), Cities
for the many not the few, Policy Press, Bristol.
Amin, A. y N. Thrift (2002), Cities.
Reimagining the urban, Polity Press, Cambridge (uk).
Appadurai, A. (1996), Modernity at large: Cultural dimensions of
globalization, University of
Minesota Press, Minneapolis.
Ashworth, G. J. Y H. Voogd
(1995), Selling
the city: marketing approaches in public sector urban planning,
John Wiley, Chichester.
Atkinson, R. y G. Moon (1994), Urban policy in Britain. The city, the state and the
market, MacMillan, Houndmills
Basingstoke.
Augé, M. (1992), Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernitè, Seuil,
París.
Banerjee, T. (2001),
“The future of public space. Beyond invented streets and reinvented places”, Journal of American Planning Association,
vol. 67, núm. 1, 9-24.
Bassolino, A. et al. (1996), Verso
un rinascimento napoletano, Liguori,
Nápoles.
Baumann, Z. (1997), Postmodernity and its discontents, Blackwell,
Oxford.
Beauregard, R. A. (1993), Voices of decline. The postwar fate of us cities, Blackwell,
Oxford.
––––– y S.
Body-Gendrot, eds. (1999), The urban moment cosmopolitan essays on the late-20th-Century
city, Sage, Thousand Oaks.
Beck, U. (1992), Risk society. Toward a new modernity,
Sage, Londres.
Belli, A.
(1986), Il
labirinto e l’eresia. La politica
urbanistica a Napoli tra emergenza e ingovernabilità,
Angeli, Milán.
Benevolo, L. (1993), The European city, Blackwell,
Oxford.
Berman, M. (1982), All that is solid melts into air. The experience of
modernity, Simon & Schuster, Nueva York.
Bonomi, A. (2000), Il distretto
del piacere,
Bollati-Boringhieri, Turín.
Bronzini, G., ed. (1994), Il potere
dei giudici, Manifestolibri,
Roma.
Caldeira, T. (1996),
“Fortified enclaves: The new urban segregation”, Public Culture, núm. 8, 303-328.
Campos Venuti, G. (1997), “Napoli e l’urbanistica riformista”, Urbanistica, núm. 109, 100-105.
Cattedra, R. y M. Memoli
(2000), “La reappropriation du patrimoine
symbolique du centre historique
de Naples”, memeo, Institut des Hautes Études del’Amérique Latine, París.
Christopherson, S. (1994),
“The fortress city: Privatized spaces, consumer citizenship”, en A. Amin, ed., Post-Fordism. A reader,
Blackwell, Oxford (uk)
and Cambridge (ma).
Collettivo ‘Luogo Comune’ (1992), “Per una democrazia extraparlamentare”, Derive Approdi, núm. 0, 49-51.
Comune di
Napoli (1999), Variante al piano
regolatore generale. Centro
storico, zona orientale,
zona noroccidentale, Assessorato alla Vivilità, Nápoles.
Consorzio Aaster et
al. (1996), Centri sociali: Geografie del desiderio,
Shake, Milán.
Dal Piaz,
A. (1985), Napoli
1945-1985. Quarant’anni di urbanistica, Angeli,
Milán.
Davis, M. (1990), City of quartz. Excavating the future of Los Angeles,
Verso, Londres.
Dear, M. y S. Flusty (1998),
“Postmodern urbanism”, Annals of
the Association of American Geographers, vol. 88, núm. 1, 50-72.
De Lucia, V.
(1997), “Il processo di pianificazione a Napoli. La ripresa di un discorso interrotto”. Urbanistica, núm. 109, 91-111.
Dematteis, G., Indovina,
F., Magnaghi, A., Piroddi,
E., Scandurra, E. y B. Secchi
(1999), I futuri della
città. Tesi a confronto, Angeli,
Milán.
De Seta, C.
(1977), Città,
territorio e mezzogiorno in Italia, Einaudi,
Turín.
Discepolo, B. (1993), “La via
giudiziaria all’urbanistica”,
Ter.,
núm. 3, p. 2.
Douglass, M. y J, Friedmann,
eds. (1998), Cities
for citizens: Planning and the rise of civil society in a global age,
John Wiley, Chichester.
Fainstein, S. S.
(1999), “Can we make the city we want?”, en R. A. Beauregard y S. Body-Gendrot, eds., The urban moment. Cosmopolitan essays on the late-20th-Century
city, Sage, Thousand Oaks.
––––– (2000), “New directions in planning theory”, Urban Affairs Review, vol. 35, núm. 4, 451-478.
Ferrari Bravo,
L. (1996), “Processo all’italiana”,
Futuro Anteriore, núm. 5, 120-145.
Friedmann, J. (2000),
“The good city: In defense of utopian thinking”, International Journal of Urban and Regional Research,
vol. 24, núm. 2, 460-472.
García, S. (1996), “Cities and
citizenship”, International
Journal of Urban and Regional Research, vol. 20, núm. 1, 7-21.
Gianni, R.
(1995), “Il centro storico
e le aree ex industriali”, Spazio e Società,
núm. 69, 67-72.
––––– (1997), “Un’urbanistica
austera”, Urbanistica, núm. 109, 99-110.
Goheen, P. (1998), “Public space and
geography of the modern city”, Progress in Human Geography, vol. 22, núm.
4, 479-496.
Governa, F. (1997), “Napoli:
la riconquista del passato nella construzione del presente”,
en Id., Il
milieu urbano. L’identità territoriale nei processi di
sviluppo, Angeli,
Milán.
Harloe, M. (2001), “Social justice and
the city: The new ‘liberal formulation’”, International Journal of Urban and Regional Research,
vol. 25, núm. 4, 889-897.
Hardt, M. y A. Negri
(2000), Empire,
Harvard University Press, Cambridge (ma).
Harvey, D. (1989), The urban experience, Blackwell,
Oxford.
––––– (2000), Spaces of hope, Edinburgh
University Press, Edimburgo.
Holston, J., ed. (1999), Cities and citizenship, Duke
University Press, Durham (nc).
Imrie, R., Pinch, S. y M. Boyle
(1996), “Identities, citizenship and power in the cities”, Urban studies, vol. 33, núm. 8, 1255-1261.
Jameson, F. (1990), Postmodernism, or the cultural logic of late
capitalism, Duke University Press, Durham (nc).
Mann, M. (1993), The sources of social power. The rise of classes and
nation-states, 1970-1914, vol 2.
Cambridge University Press, Cambridge (uk).
Magnaghi, A. (2000), Il progetto locale, Bollati Boringhieri, Turín.
Martinotti, G. (1993), Metropoli. La nouva morfologia sociale della città, Il Mulino, Boloña.
Merrifield, A. (2000), “The dialectics of dystopia:
Disorder and zero tolerance in the city”, International Journal of Urban and Regional Research,
vol.24, núm. 2, 473-390.
Merrifield, A. y E. Swyngedouw,
eds. (1996), The
urbanization of injustice, Lawrence & Wishart, Londres.
Pahl, R. (2001), “Market success and
social cohesion”, International
Journal of Urban and Regional Research, vol. 25, núm. 4, 879-883.
Piperno, F. (1997), Elogio
dello spirito pubblico meridionale: genius loci e individuo sociale,
Manifestolibri, Roma.
Pizzorno, A. (1998), Il potere
dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù,
Laterza, Roma y Bari.
Porter, M. (1985), “The competitive advantage of the
inner city”, Harvard
Business Review (reimpresa en R. T. LeGates y F. Stout, eds., 2000. The city reader, Routledge, Londres y Nueva York).
Putnam, R. (1993) Making democracy work. Civic traditions in modern
Italy, Princeton University Press, Princeton.
Ramella, F. (1995), “Mobilitazione
pubblica e società civile meridionale”, Meridiana, núm. 22-23, 121-154.
Ruggiero, V. (2000), Movimenti nella città. Gruppi
in conflitto nella metropoli europea,
Bollati-Boringhieri, Turín.
Sassen, S. (1999), “Whose city is it?”
Globalization and the formation of new claims”, en J. Holston, ed., Cities and citizenship, Duke
University Press, Durham (nc).
Sennett, R. (1974), The fall of public man, Cambridge
University Press, Cambridge (uk).
––––– (1998), The corrosion of charachter.
The personal consequences of work in the new capitalism,
W. W. Norton & Company, Nueva York y Londres.
Short, J. R. (2001), “Civic engagement and urban
America”, City,
vol. 5, núm. 3, 271-280.
Smith, N. (1996), The new urban frontier: Gentrification and the
revanchist city, Routledge, Londres y Nueva York.
Sorkin, M., ed. (1992), Variations on the theme park: The new American city
and the end of public space, Hill and Wang, Nueva York.
Thrift, N. (2001) “How should we think about place in
a globalising world?”, en A. Madanipour,
A. Hull y P. Healey, eds., The
governance of place. Space and Planning Processes, Ashgate, Aldershot.
Vandelli, L. (1997), Sindaci e miti,
Il Mulino, Boloña.
Vecchi, B. (1994), “Frammenti
di una diversa sfera pubblica”,
en vv. aa., Comunità virtuali. I centri sociali in
Italia, Manifestolibri, Roma.
Zukin, S. (1995), The culture of cities, Blackwell,
Cambridge (ma).
Enviado: 27 de septiembre de 2002.
Aceptado:
22 de enero de 2003.