Globalización, nuevas dinámicas urbanas y estrategias de
integración de migrantes andinos indocumentados en Suiza
Angela Stienen*
Abstract
In
countries like Switzerland, where society is highly regulated by a
sophisticated system of State control, the social and economic integration of
illegal migrants relies on networks of strong social ties between migrants and
members of the host society. During the last two decades, the urban
restructuring as well as the new emerging social groups and the processes of
deregulation and privatisation in Switzerland
strongly shaped the integration strategies of illegal migrants. In this study
on illegal migrants from Andean countries, the different patterns of their
social and economic integration in Switzerland are discussed in relation to the
appearance of contested urban territories during the eighties and the emergence
of a new urban middle class during the nineties.
Keywords: illegal migration, public space, contested urban
territories, deregulation, emancipation.
Resumen
En países como
Suiza, cuya sociedad es altamente regulada por un complejo sistema de control
estatal, la integración social y económica de migrantes indocumentados depende
de las redes sociales establecidas entre migrantes y miembros de la sociedad
receptora. Durante las décadas 80 y 90, las restructuraciones territoriales en
las ciudades, la aparición de nuevos grupos sociales y los procesos de
desregulación y privatización en Suiza marcaron determinantemente las
estrategias de integración de migrantes indocumentados. En este estudio de caso
sobre migrantes indocumentados de países andinos, se discuten los diferentes
patrones de su integración social y económica en Suiza, relacionándolos con la
aparición de territorios urbanos contestatarios durante los años 80 y el auge
de una nueva clase media urbana durante los 90.
Palabras clave: migrantes indocumentados, espacio público, territorios
urbanos contestatarios, desregulación, emancipación.
*
Instituto de Etnología, Universidad de Berna, Suiza. Correo-e: stienen@ethno. unibe.ch
Introducción[1]
Durante la
segunda mitad del año 2001, varios grupos de personas indocumentadas,
residentes y trabajadoras en Suiza desde hace ya varios años, ocuparon
pacíficamente algunas iglesias en las principales ciudades del país. Bajo el
lema: ‘Ningún ser humano es ilegal’, los indocumentados, fortalecidos por un
cada vez más amplio movimiento de apoyo, decidieron salir del anonimato y
romper el silencio sobre el hecho de que cada vez más migrantes viven y
trabajan en Suiza sin ser reconocidos jurídicamente. Algunos dieron a conocer
sus historias de vida a periodistas y políticos y exigieron el reconocimiento
de sus derechos humanos, es decir, los derechos fundamentales asignados por la
constitución federal y el derecho internacional a toda persona que vive en
Suiza, aun sin permiso de estadía. También reclamaron la regularización
colectiva de la situación de todas las personas indocumentadas residentes en el
país.
Con sus
protestas, los indocumentados y el movimiento de apoyo lograron gran
publicidad, ya que el sólo hecho de haber exigido el reconocimiento oficial de
su presencia en el país desafió la credibilidad del Estado de derecho y de su
política de migración, y puso de manifiesto otra cara de la cada vez mayor desregulación
económica, resultado de los nuevos procesos de globalización. De manera que las
reacciones del establishment político y económico suizo ocurrieron
de inmediato, aunque fueron altamente ambiguas. Algunos políticos argumentaron
que la tradición humanista de Suiza exigía que se considerasen los denominados
‘casos de fuerza mayor’ entre la población indocumentada, y animaron a los
migrantes a entregar sus historias de vida en forma anónima para que fueran
examinadas. Otros, en cambio, exigieron de manera categórica la deportación de
las personas sin estatus legal y su penalización, así como también la de toda
persona nativa que contrata o apoya a indocumentados. Esta última posición se
sustenta en las nuevas leyes federales de extranjeros y contra el trabajo
ilícito, próximas a entrar en vigencia en el país. Con ambas leyes se busca
adaptar la legislación suiza a las nuevas realidades económicas mundiales, y
proteger tanto el mercado laboral doméstico como abrirlo a la mano de obra de
la Unión Europea y a profesionales altamente calificados de los otros países
del mundo, requeridos por las reestructuraciones económicas en el país.
Igualmente, dichas leyes preveen sanciones penales
severas para los indocumentados como también para empresas y personas que
contratan a extranjeros sin posibilidad de obtener un permiso de trabajo y de
estadía en Suiza, por ser considerados ‘migrantes no deseados’.
El sector
sindical suizo acogió con satisfacción la propuesta de la nueva ley contra el
trabajo ilícito, a pesar de haber aplaudido las acciones de protesta de los
indocumentados y de haberlos apoyado, reivindicando la solidaridad
internacional y el derecho a la migración. Los sindicatos consideran, sin
embargo, que dicha ley fortalece sus reivindicaciones frente a los patronos
puesto que la competencia con una mano de obra extranjera desprotegida por la
ley, y por consiguiente más barata y flexible, contribuye a acelerar el
desmonte de sus propios derechos laborales.
El debate
político provocado por las acciones de protesta de la población indocumentada
tiene una interesante particularidad: a pesar de sus diferentes matices, se
enmarca exclusivamente en la lógica del Estado nacional como ente regulador.
Ello significa que todas las partes están convencidas de que el Estado nacional
aún logra controlar y regular las migraciones; bien sea con represión y medidas
severas de sanción, o con amnistías y trámites de legalización. Por esta razón,
el mencionado debate político está estructurado por las categorías dicotómicas:
culpable/criminal versus víctima/héroe. Los indocumentados son
percibidos a partir de esta dicotomía, sea como infractores de la ley, sea como
víctimas de abusos debido a la falta de protección jurídica.
Los pocos
estudios sobre migrantes indocumentados en Suiza están en su mayoría
influenciados por el mencionado debate político y la mirada dicotómica.[2] El
presente artículo pretende superar esta bipolaridad y esclarecer por qué los
indocumentados no son ni víctimas/héroes, ni culpables/criminales, y por qué es
ilusorio pensar que el Estado nacional puede controlar y regular las
migraciones en el actual contexto de globalización.
En su estudio
comparativo sobre migrantes indocumentados brasileños en Londres y Berlín, Jordan, Vogel y Estrella (1997)
llegan a una interesante conclusión: para las personas indocumentadas es mucho
más difícil insertarse en la sociedad alemana que en la británica, no obstante,
si logran establecerse en algún nicho, su integración social en Alemania es
mejor y más estable. Según los autores, ello se debe al alto grado de
institucionalización de la sociedad alemana, y a su extenso sistema de
regulación y control estatales. En la sociedad británica, en cambio, las
políticas de liberalización y desregulación son muy avanzadas. Por esta razón,
para vivir en Alemania, los migrantes indocumentados necesitan establecer
relaciones de confianza y dependencia mutua con personas nativas y tejer
amplias redes sociales de apoyo con la población local. En Gran Bretaña, en
cambio, las personas indocumentadas tienen fácil acceso a los diferentes
subsistemas de la sociedad, sin embargo, la competencia y desconfianza son muy
fuertes, de manera que sus relaciones sociales se limitan a familiares más
cercanos, y su integración social es más precaria (véase también Jordan y Vogel 1997).
Se puede sin
duda afirmar que el caso de Alemania se asemeja al suizo. También en Suiza, los
migrantes indocumentados necesitan acumular un amplio capital social, es decir,
relaciones de confianza, reciprocidad y dependencia mutua con la población
nativa para poder permanecer en el país. Es, por tanto, interesante ampliar el
enfoque de la investigación de Jordan, Vogel y Estrella, y articular la inquietud de por qué los
migrantes indocumentados establecen tales relaciones con la población nativa,
con otra serie de preguntas como las siguientes: ¿Entre qué sectores de la
sociedad receptora y con qué tipo de migrantes se establecen dichas relaciones?
¿Cómo y por qué se establecen, y de qué manera se transforman en determinados
momentos históricos? Para el caso suizo, dichas preguntas remiten a los cambios
sociales acaecidos en el país durante las últimas dos décadas, y a la
transformación de las expectativas de la población nativa hacia los migrantes.
Por otro lado, revelan cómo ambas partes se adaptan mutuamente y articulan de
manera estratégica sus respectivos intereses personales dentro y fuera del
marco establecido por la ley.
A
continuación expondré el caso de migrantes indocumentados originarios de
Bolivia, Ecuador y Perú. Describiré dos patrones distintos de migración de
estos países hacia Suiza durante las últimas dos décadas, e ilustraré que la
articulación entre población migrante y nativa es en cada caso diferente. Ello
me permitirá desarrollar la siguiente hipótesis: debido a los cambios sociales
en Suiza, es cada vez más aceptado socialmente infringir la ley, y también se
refuerza la tradición de la desobediencia civil en el país, de manera que se
generan condiciones de informalidad propicias para que aumente la población
indocumentada.[3]
1. La población
migrante en Suiza
Suiza es el país
europeo con la más alta tasa de población inmigrante. Según el último censo
nacional del año 2000, 20.5% de sus siete millones y medio de habitantes no
tiene la nacionalidad suiza. Una tercera parte de la población extranjera
registrada proviene de los estados de la ex Yugoslavia y aproximadamente 15% es
originaria de países no europeos. Estas cifras, sin embargo, son ambiguas
porque también incluyen a las personas nacidas en Suiza –segunda, tercera, e
incluso cuarta generación– y a las que residen en el país desde hace más de
diez años. Esta población aún es ‘extranjera’ porque los trámites de
nacionalización en Suiza son altamente restrictivos, complicados y costosos en
comparación con otros países de Europa y del mundo.
Según el
argumento de Saskia Sassen
(1996: 160), respecto a que las antiguas migraciones regulares son el puente de
las nuevas irregulares, se puede suponer que la estructura demográfica de la
población extranjera con estatus legal en un país se asemeja a aquella de su
población indocumentada. Se estima que en Suiza viven entre 150,000 y 300,000
personas indocumentadas,[4] es
muy probable por consiguiente que una gran parte de esta población sea
originaria de la ex Yugoslavia. Sin embargo, hasta principios de los años 90,
cuando estalló la guerra de los Balcanes, los ciudadanos de los países de la ex
Yugoslavia –residentes y trabajadores en Suiza– tenían en su mayoría un estatus
legal, pues la ex Yugoslavia fue un importante país de ‘reclutamiento’ de mano
de obra para la hotelería, construcción e industria suiza durante las décadas
de los años 60, 70 y 80. No obstante, muchos trabajadores yugoslavos tenían un
permiso de trabajo temporal en Suiza, lo que implicaba que sólo podían
permanecer en el país durante nueve meses consecutivos cada año y que no tenían
derecho a la reunificación familiar.
Cuando en
1991 entró en vigencia un nuevo decreto sobre la estadía de extranjeros en
Suiza, los ciudadanos de la ex Yugoslavia conformaron la ya mencionada
categoría de ‘migrantes no deseados’, igual que los ciudadanos de la mayoría de
los países no europeos, y sus permisos de trabajo no fueron renovados. Muchos
patronos, sin embargo, toleraron la permanencia de sus antiguos empleados en el
lugar de trabajo, y aquellas personas que hasta el momento aún no habían traído
clandestinamente a sus familiares más cercanos de la ex Yugoslavia, lo hicieron
en este momento debido a la guerra. Para el caso de la población indocumentada
de la ex Yugoslavia, se puede entonces concluir: La categoría jurídica del
migrante temporal, categoría central de la política de migración suiza durante
las décadas de los años 60, 70 y 80, fue creada para reaccionar de manera
flexible frente a las coyunturas económicas y regular las fluctuaciones del
mercado laboral doméstico.[5] La
arbitrariedad de esta categoría provocó la irregularidad de centenares de
personas.
1.1 La población
migrante latinoamericana en Suiza
El caso de la
población indocumentada latinoamericana en Suiza es distinto por tratarse de
una migración relativamente nueva. Nunca existieron facilidades para que las
personas originarias de países latinoamericanos consiguieran un permiso de
trabajo en Suiza. En el año 2000, la población latinoamericana registrada en
Suiza fue de 2.1% del total de la población extranjera del país (de 1.5
millones de personas). Ello significa que la diáspora latinoamericana
registrada en Suiza se ha duplicado durante la década de los 90, de 15,300 a
31,000 personas. No obstante, y como muestra el cuadro 1, el número de personas
registradas procedentes de los países con mayor representación en Suiza ha
aumentado cuatro (Brasil y Ecuador), siete (Cuba) y hasta nueve veces
(República Dominicana). Además, es interesante constatar que durante los años
90 la proporción entre mujeres y hombres latinoamericanos se ha transformado
significativamente. Según los censos nacionales, en 1990 52% de la población
latinoamericana registrada en Suiza eran hombres y 48% mujeres; en el 2000, en
cambio, sólo 36% eran hombres y 64% mujeres. Estas cifras confirman la
hipótesis sobre la feminización de la migración a nivel mundial durante la
última década (véase por ejemplo, Le Breton Baumgartner,
1998). El cuadro 1 muestra esta tendencia para las nacionalidades con mayor
representación en Suiza:
Cuadro 1
Latinoamericanos
registrados en Suiza: nacionalidad,
género y
edad, 1990 y 2000
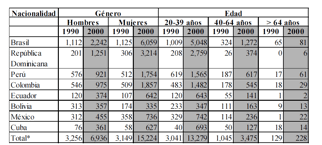
Fuente: Oficina Federal de Estadísticas, censos
nacionales de 1990 y de 2000.
*Los 8,840 migrantes
latinoamericanos que no se mencionan para el año 2000 se reparten entre los
otros 25 países de Latinoamérica, incluídas las islas
caribeñas. Entre ellos se destacan 1,278 Argentinos y 3,856 Chilenos residentes
en Suiza que no se mencionan porque se trata de una migración particular, la
mayoría son exiliados políticos de la década de los setenta y sus
descendientes. La población migrante de ambos países ha disminuido entre 1990 y
el 2000 en Suiza.
La población
femenina de casi todas las nacionalidades mencionadas se duplicó en comparación
con la masculina durante la década de los años 90, y el número de ciudadanas
brasileñas y cubanas incluso se triplicó, de manera que en el 2000, 50% de la
población latinoamericana registrada en Suiza eran mujeres de estas ocho
nacionalidades y 22%, hombres. Sólo el caso de las ciudadanas bolivianas parece
una excepción, pues si bien el número de las que residen en Suiza casi se
duplicó, aún no supera a la población masculina.[6]
Según el
censo nacional de 2000 sobre las edades de la población latinoamericana y de su
permanencia en Suiza, la población boliviana es comparativamente la más vieja y
la que más años vive en el país, pues 34% es mayor de 40 años y dos terceras
partes residen desde hace más de cinco años en el país. En cambio, sólo 8% de
la población dominicana es mayor de 40 años y 50% lleva menos de cinco años en
Suiza. También la población brasileña y la ecuatoriana es más joven, pues
aproximadamente 15% es mayor de 40 años, mientras que la colombiana y peruana
lo son en 20% y en 25%, respectivamente. Sin embargo, sólo una tercera parte de
la población brasileña y ecuatoriana reside desde hace más de cuatro años en
Suiza, en comparación con el 50% de la población colombiana y peruana.
Para la
década de los 90, la comparación entre los censos nacionales de 1990 y del 2000
también muestran una tendencia hacia la concentración de la población
latinoamericana (y en general extranjera) en los dos importantes centros
urbanos del país: Zurich y Ginebra. Ello sustenta la
hipótesis de que en el actual contexto de globalización, los centros urbanos
con funciones globales atraen nuevas migraciones, debido a su expandido y
variado sector de servicios (investigación y consultoría, diversión,
gastronomía, servicios personales, etcétera) (Sassen,
1991 y 1994). Zurich como centro financiero con
importancia global y Ginebra como sede de importantes organizaciones
internacionales cumplen tales funciones (Hitz et
al., 1995a).
Si se retoma
la hipótesis formulada con anterioridad, de que la estructura demográfica de la
población extranjera con estatus regular se asemeja a aquella de su población
indocumentada, surge entonces la pregunta: ¿Qué significan estas cifras para el
caso de los migrantes latinoamericanos indocumentados en Suiza?
Es importante
destacar que las embajadas de Bolivia, Perú y Ecuador en Suiza estimaron que
para el año 2001 aproximadamente 60% de sus ciudadanos, residentes en el país,
serían indocumentados,[7] de
manera que las cifras oficiales expuestas sobre la población de estos países representarían
apenas 40%. Se puede deducir que la población indocumentada latinoamericana en
Suiza está principalmente compuesta de ciudadanos y ciudadanas de las
nacionalidades mencionadas en el caudro 1, que es
mayoritariamente femenina, que se ha triplicado o hasta cuadruplicado durante
los últimos diez años, y que reside sobre todo en Zurich
y Ginebra. Sin embargo, ¿por qué de algunos países (caso del Brasil y de la
República Dominicana) se encuentra sobre todo un determinado grupo social, es
decir, mujeres muy jóvenes con pocos años de estadía en el país, mientras que
la población migrante de países como Perú, Ecuador y Bolivia parece ser más
heterogénea? ¿De qué manera, tales diferencias entre las distintas
nacionalidades están determinadas por los nichos que la población indocumentada
encuentra en la sociedad receptora para insertarse económica y socialmente?
Estudios
recientes realizados por el Centro de Información para Mujeres
Latinoamericanas, Asiáticas y de Europa del Este, con sede en Zurich, a lo mejor podrían dar alguna explicación al
respecto (por ejemplo, Le Breton y Fiechter, 2000; Le
Breton, 1998). Dichos estudios muestran que Brasil y República Dominicana (y
cada vez más Colombia y Cuba) son los primeros países latinoamericanos en
remitir mujeres para traficar con ellas, por ejemplo a través de matrimonios
organizados y de la prostitución. Por lo general, las mujeres que llegan de
esta manera a Suiza no encuentran una estabilidad legal ni como trabajadoras
sexuales contratadas, ni en el matrimonio; éste raras veces es duradero y no
les garantiza un permiso de estadía independiente del esposo. Por esta razón,
muchas mujeres de las mencionadas nacionalidades se encuentran tarde o temprano
en la situación de indocumentadas. Las y los migrantes indocumentados
procedentes de Ecuador, Perú y Bolivia, sin embargo, parecen llegar de otra
manera a Suiza, y por lo general ocupan otros nichos de la sociedad receptora
que les permiten permanecer en el país. Estos casos nos interesan y a
continuación los reseñamos.
2. Hombres andinos
indocumentados y los nuevos movimientos sociales urbanos en Suiza
Las personas
entrevistadas procedentes de Ecuador, Perú y Bolivia, llegaron mayoritariamente
a Suiza a mediados de los años 90. Sin embargo, el ‘puente’ que ha posibilitado
su migración y permanencia en el país se construyó a partir de los años 80. Se
observan dos tipos de migración desde dichos países andinos hacia Suiza durante
las últimas dos décadas, y ambos están dirigidos hacia la permanencia irregular
en el país. El primero, a finales de los años 80, es predominantemente
masculino; el segundo, a partir de mediados de los años 90, es sobre todo
femenino. Hasta 1997, los ciudadanos de los países andinos, a excepción del
Perú, no necesitaban visa para Suiza. De manera que durante la década de los 80
y hasta mediados de los 90 era más fácil entrar al país. En esta época, un buen
número de ciudadanos bolivianos, ecuatorianos y peruanos (algunos con pasaporte
boliviano), en su mayoría hombres, lograron establecer un nuevo nicho económico
en Suiza: la música callejera. Este nicho les posibilitó durante varios años la
permanencia como indocumentados en el país.
La llegada de
músicos de países andinos a Europa empezó ya en la década de los años 70,
cuando se promovieron los primeros grupos folklóricos contratados por
compatriotas radicados en Europa, o por europeos, con el interés de divulgar la
música andina. Un entrevistado boliviano relata al respecto que en la década de
los 80:
La salida mía y
la de muchos grupos fue por los turistas que se interesaban por la música
nuestra. [En Bolivia] había muchas agencias de turismo, una promoción cultural
muy fuerte, y muchos turistas europeos. Francia era un país fundamental para
llevar grupos, allá empezó el inicio de muchos músicos, en especial bolivianos.
Después viajaron por otros países […] La iglesia influyó mucho en la promoción
de nuestra cultura en Europa, generalmente con los grupos se recogía plata para
proyectos de ayuda al desarrollo. Pero siempre había también quien ganaba con
los grupos.
Cuando el citado
entrevistado llegó por primera vez a Suiza en 1987, la música andina estaba en
pleno auge en toda Europa. En esta época, la salida a Europa para muchos
músicos significaba un ascenso social en su país de origen, porque regresaban
con dinero y con recortes de prensa que daban constancia de la promoción que se
les había hecho en Europa. El mismo entrevistado destaca:
Si tu salías
afuera, te tenían ya más respeto en tu región, en tu departamento. Nosotros
éramos uno de los primeros grupos que salió a Europa. Entonces ya te daban un
trato más alto. Y los otros grupos se esforzaban al máximo para sacar un nuevo
disco muy bueno para tener la oportunidad de salir.
Durante la década
de los años 80, la salida de músicos de países andinos a Europa se convirtió en
un nuevo patrón de migración estacional. Año tras año, cada verano llegaban
músicos con el objetivo de quedarse siete, ocho meses en Europa, y regresar a
sus países de origen para pasar las fiestas de fin de año con la esposa y los
hijos. Este ir y venir se desarrollaba de diferentes formas: muchos llegaban
las primeras veces de manera organizada a determinado país europeo, tenían un
permiso para interpretar su música durante varios meses en iglesias,
restaurantes y recintos culturales oficiales, y sólo cuando ya habían
establecido suficientes puntos de referencia, se arriesgaban de manera
independiente. Otros, en cambio, desde el inicio se aventuraron por su propia
cuenta, y empezaron a interpretar su música directamente en la calle.
Volvimos a
Europa el siguiente año, de junio a diciembre del 89. Esta vez nos invitó una
señora de Alemania […] Había una persona que nos guiaba, un boliviano que había
sido dirigente minero, un refugiado político. Él ya había tenido experiencia
con otros grupos que había guiado por toda Europa. Tenía permiso para trabajar
de esta manera. Con él ya empezamos a tocar en la calle, en las plazas, en los
mercados, él nos señalaba los lugares adecuados.
Era mucho más duro,
porque viajábamos en el auto, dormíamos donde nos cogía la noche, y a despertar
temprano porque teníamos que tocar al día siguiente, era muy estresante.
Yo vine con un grupo de muchachos
bolivianos. Ellos ya habían tocado en Suiza en la calle entre 1988 y 1989,
principalmente en la parte francesa. Necesitaban gente para tocar como grupo,
porque algunos casados ya no querían regresar a Suiza, entonces los solteros
éramos los que reemplazábamos a los casados. Me contacté con estos muchachos,
me hicieron una prueba y ya.
Llegamos en
Aeroflot a Luxemburgo en el 91. Con el mismo vuelo llegaban muchos peruanos que
no sabían a dónde ir, no tenían nada, nada. Tenían primero que ir a tocar y
ganar un poco. Esto sí es muy duro.
Tanto en Suiza
como en los demás países de Europa a finales de los años 80, la calle se había
convertido en el principal escenario de trabajo para los migrantes andinos. No
obstante, la calle era un espacio de mucha ambigüedad.
2.1 La calle:
territorio de los mendigos
La mayoría de los
entrevistados que han trabajado como músicos ‘callejeros’ relatan que al
principio tenían miedo de tocar en la calle y que era vergonzoso para ellos ver
que la gente les tiraba monedas, se sentían como limosneros. Algunos destacan
que fue muy duro para ellos cuando sus hijos se enteraron de que tocaban en la
calle. Para estos músicos, la calle representaba el territorio de los mendigos
y pobres.
En mi país el
folklore tenía otro modo de verse, era un arte, y esto de hacerlo en la calle
era un choque […] Allá está mal visto tocar en la calle, te discriminan.
Tú tienes que
tener una ética musical y si has grabado unos quince cds, no puedes ir a la calle a tocar. Aquí, cuando uno tiene
que tocar en la calle, todo su orgullo de persona se va.
Todos saben que
en Europa se toca en la calle. Aquí buenos músicos están en la calle. Pero allá
[en su país de origen] muestran su dinero y dicen que han trabajado muy bien
aquí, y no es verdad, han tenido que tocar en la calle, van a las Migros [cadena popular de supermercados en Suiza], a los
parqueaderos, tocan solitos. A veces ni son buenos músicos, pero allá van a
mostrarse, y los que sí son buenos músicos se impresionan y dicen: ‘Lo
invitamos’. Y el otro sólo va a mostrarse, pero no dice cómo ha ganado este
dinero.
A partir de la
experiencia latinoamericana, los migrantes que vivieron de la música callejera
en las ciudades europeas asociaban la calle y el espacio público con la
informalidad y, por consiguiente, con pobreza, inferioridad social y
dependencia. El espacio público en sus ojos era un espacio irregular e
inseguro, y someterse a su inseguridad significaba rebajarse y exponerse a las
humillaciones de aquellos que sólo lo usan como territorio de tránsito. De
manera que, en el imaginario de los músicos, apropiarse de este territorio,
permanecer en él y convertirlo en lugar de trabajo, significaba obstaculizar el
tránsito, y estorbar el ritmo del mundo formal del que estaban cada vez más
excluidos. Para muchos de ellos, procedentes en su mayoría de los sectores
medios en su país de origen, la calle representaba un descenso social que
chocaba con su afán de ascender socialmente, razón de su migración.
2.2 La calle:
territorio de la lúdica y el encuentro
El imaginario de
los músicos contrastaba de manera significativa con el imaginario del espacio
público hegemónico en muchas ciudades europeas durante la década de los 80,
época del gran auge de los nuevos movimientos sociales a nivel mundial:
movimientos indígenas, ecológicos, juveniles, y los nuevos movimientos sociales
urbanos; estos últimos surgieron como expresiones contestatarias a la profunda
crisis urbana de la época. En muchas ciudades del mundo, las manifestaciones
contestatarias pretendían acabar con el urbanismo dominante porque reflejaba
casi exclusivamente la lógica del capital (Castells,
1983).
En las
ciudades europeas, y muy especialmente en las suizas, las manifestaciones contestatarias se canalizaron en un amplio
movimiento contracultural que comenzó a incidir en el desarrollo urbano a
partir de los 80. Dicho movimiento buscaba impedir los nuevos proyectos
urbanísticos especulativos, dirigidos a reordenar la ciudad para adecuarla al
nuevo contexto de globalización. Pretendía confrontar las nuevas dinámicas
urbanas de exclusión social y espacial que estos proyectos generaban, y
contrarrestarlas con ocupaciones ilegales de viejos edificios abandonados,
objetos de especulación, especialmente en los barrios céntricos de las ciudades
y con la creación de una amplia infraestructura urbana autodeterminada.
De manera que durante los años 80, en muchas ciudades suizas y europeas se
estableció una amplia red de proyectos cívicos cooperativos y autogestionados: vivienda gratuita en casas ocupadas,
restaurantes y cafeterías, tiendas, librerías e imprentas, cines y recintos
culturales, colectivos de abogados, médicos y periodistas, guarderías
infantiles, etcétera. A partir de dichas expresiones de rebelión urbana, surgió
también una nueva ‘estética de la resistencia’, pues el movimiento se apropió
del espacio público urbano, lo llenó de graffitis y de todo tipo de performances
con el objetivo de
recuperar –desde lo irracional, la espontaneidad y la lúdica–, el viejo ideal
de lo urbano: la multifuncionalidad, hibricidad y
emocionalidad del espacio urbano, su estética y la simultaneidad de las
diferencias (Haldemann, 1983; Ronneberger,
1990; Hitz et al., 1995b; inura, 1998; Hansdampf,
1998; Nigg 2001). En este contexto, durante la década
de los 80 empieza la paulatina resignificación de lo
urbano en Suiza (véase la fotografía 1).
Fotografía 1
Graffitis en el centro de la ciudad de
Berna

(Foto: Stienen,
1999).
2.3 La calle: una
mina de oro
Los nuevos
territorios urbanos construidos por el movimiento contracultural al margen de
la ley y del control estatal,[8]
propiciaron los procesos de informalización en las ciudades suizas y europeas
en general (Martínez, 2002). De manera que dichos territorios irregulares, en
conjunto con la resignificación de lo urbano desde la
apropiación del espacio público, fueron el escenario que posibilitó a los migrantes
andinos ganarse la vida como indocumentados en la calle. Un entrevistado que
llegó en 1989 a Suiza con un grupo de músicos que ya había estado en el país en
1987 y 1988 relata al respecto (véase la fotografía 2):
Cuando llegamos
acá, ellos ya tenían un círculo de amigos que les habían brindado alojamiento,
conocían el sistema de las casas prohibidas [casas ocupadas ilegalmente], ya
sabían moverse […] Yo, personalmente, me quedé varios meses en los Sleepers [dormitorios autogestionados
creados por el movimiento contestatario para homeless] en diferentes ciudades.”
Fotografía
2
Sleeper, dormitorios para homeless en la ciudad de Berna, hoy
subvencionados por el municipio
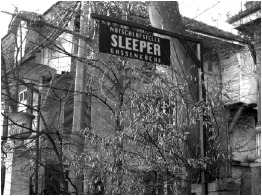
(Foto: Stienen,
2001).
Sin embargo, los
entrevistados afirman que nunca se cuestionaron por qué había toda esta
infraestructura, por qué existían casas donde podían ir a dormir y comer casi
sin pagar nada. Predominaba la idea de que Suiza era un país rico y que había
dinero hasta para darse el lujo de tener casas para gente que no tenía
recursos. Tampoco los migrantes se identificaron con las manifestaciones
contraculturales. El mismo entrevistado destaca:
No nos rompimos
mucho la cabeza para preguntarnos por qué todo esto, estábamos más ocupados con
otra idea: ahorrar dinero y volver a hacer lo que cada uno tenía que hacer en
su país.
El nuevo
escenario urbano, sin embargo, ayudó a los migrantes andinos a reducir sus
gastos, asunto vital en un país tan costoso como Suiza. De manera que en una
temporada de seis o siete meses, los músicos ahorraban hasta más de 4,000
dólares para sus familias en su país de origen.
Con sólo tocar
en la calle, se podía ganar esto. Pero esto significaba romperse, tocar casi
las veinticuatro horas, moviéndose por todas partes. Como era nuestra principal
actividad económica, nos buscábamos los espacios, días de fiesta, feriados, los
días que la gente está con otro ánimo: de acuerdo a esto uno se va
confeccionando toda una hermenéutica de trabajo.
Esta ‘hermeneútica de trabajo’ llevó a los músicos a apropiarse
de nuevos territorios y a diversificar sus negocios, pero el afán de explotar
al máximo el espacio público –su ‘mina de oro’ como dicen los entrevistados–, condujó también a la paulatina individualización.
Luego vimos que
se podía tocar en las terrazas de los restaurantes: todo esto fue un proceso.
En el 91 era impensable que alguien fuera a tocar solo en una terraza, porque
la música de nosotros está hecha para tocarla en grupo, entonces era hacer otra
cosa. Antes cada grupo era casi como una empresa, alguien que se enojaba con el
grupo, casi que era un desocupado.
Después ya la gente se dio cuenta de
que se podían vender artesanías, casetes, esto depende mucho de la persona. Ha
habido muchachos que se les ha encendido la lamparita y han visto que con esto
se podía hacer dinero, hacían producciones de la música y las vendían.
En esta época en Europa había mucha
identificación con los movimientos indígenas. Yo no me siento cien por ciento
indígena, soy una mezcla, y hago un folklore mezclado. Pero muchos de mis
compatriotas han visto la situación de que se podía sacar provecho de ello y lo
han hecho, no de una forma negativa, más de la manera de ver cómo se podría
sacar algún beneficio de la situación.
En la época a la
que hacen referencia los entrevistados, en el espacio público urbano suizo
confluían lógicas diferentes y hasta antagónicas que se articulaban y
entrelazaban y dejaban sus huellas, deformándose mutuamente. La lógica
contestataria de los nuevos movimientos sociales urbanos se reflejaba en el surgimiento
de nuevos territorios urbanos del caos y la provocación. Su objetivo era
subvertir el orden vigente, también las pintadas y graffitis, la destrucción violenta de símbolos
del status quo
y de los monumentos del establishment obedecieron a este fin, igual que los
nuevos espectáculos callejeros que saboteaban el ritmo del consumo
desenfrenado, y paralizaban el tránsito de las denominadas ‘masas
cronometradas.’ A partir del performance, la lógica contestataria se
articulaba con la lógica de la lúdica, cuyas múltiples expresiones incitaban al
disfrute colectivo con ‘el otro’ desconocido en el espacio público, cada vez
más fraccionado por las múltiples formas de su apropiación. Pero la lógica de
la lúdica también se entrelazaba con la lógica comercial, y el espacio público
se instrumentalizaba para fines lucrativos. La expansión acelerada del consumo,
a partir de finales de los años 80, volvió paulatinamente a privatizar los
territorios urbanos, y finalmente la lógica comercial adquirió una nueva expresión:
un sofisticado sistema electrónico de vigilancia del espacio público.[9]
Por su parte,
la lógica de la supervivencia, reflejada en la actitud de muchos músicos
callejeros de sacarle provecho a todo, desafiaba a la lógica contestataria y de
la lúdica. Los migrantes andinos poco compartían los códigos y valores subculturales de los denominados sectores alternativos,
mientras que los últimos idealizaban la aparente vida de bohemios de los
músicos callejeros. Desde su punto de vista, ellos contribuían a la tan
anhelada hibricidad y emocionalidad del espacio
urbano en Suiza, y muchos ignoraban que detrás de una buena parte de ellos
había una familia por sostener, y no comprendían por qué la lógica de la
supervivencia llevaba a los músicos incluso a explotar la amistad. Los
migrantes, por su parte, no percibieron que la informalidad de la que hacían
parte, era subversiva en una sociedad con un extenso y sofisticado sistema de
control estatal. Ellos no querían subvertir el orden, al contrario, aspiraban a
la participación plena en la sociedad de consumo, y para lograr este fin, todos
los medios eran buenos. Sin embargo, su condición de migrantes indocumentados
los obligaba a actuar en la informalidad (véase la fotografía 3).
Foto 3
Centro juvenil autónomo y autogestionado en el centro de la ciudad de Berna, ocupado
violentamente en 1987 y legalizado por el municipio en 1999

(Foto: Stienen,
1999).
2.4 La calle se
cierra
Durante la
primera mitad de los años 90 se quintuplicó el número de personas que tocaban
en la calle, y la competencia entre los músicos era cada vez más dura. En el
espacio público predominaba la ley del más fuerte, tal y como lo describe un
entrevistado:
Ya había una
pelea de quién llegaba primero a un lugar, la gente tenía que levantarse temprano
para estar ahí, si no llegaba, otro le iba a ocupar la plaza.
Como consecuencia
de esta situación, surgieron entre los músicos nuevas jerarquías: primero,
entre los latinoamericanos ‘establecidos’ y los ‘nuevos,’ es decir, los
migrantes que ‘saben hacer música’ y ‘respetan las reglas del entorno’, y
aquellos que no son ‘verdaderos músicos’ e ignoran ‘los códigos de la ética
musical’. Segundo, entre los migrantes latinoamericanos y los de Europa del
este porque, según los entrevistados, con los últimos “no hay forma de hacerse
entender”. En la primera mitad de la década de los años 90, estas jerarquías
estructuraban el uso que hacían los migrantes andinos del espacio público. Otro
entrevistado comenta al respecto:
También
nosotros vinimos por necesidades económicas, pero éramos gente que cultivaba el
arte. Después empezó a llegar la otra ola de gente latinoamericana, los que no
habían sido músicos. De repente llegaba gente que había aprendido a tocar aquí
porque veían a otros latinoamericanos que tocaban música y les daban dinero, y
¡eureka! esto es magnífico. Los que llegaron sin ser
músicos fueron la competencia más dura, fueron más duros en su forma de
trabajo, no les importaba nada. Lo más importante era ganar porque la mayoría
llegaba con un billete de avión a crédito, yo también vine con este sistema,
uno se endeudaba, y tenía que pagar en un determinado tiempo.
Sin embargo,
desde la óptica de los entrevistados, los músicos andinos fueron desplazados
por los migrantes de Europa oriental. Consideran que donde ellos tocaban, se
cerraba la calle:
La gente que
venía de Europa oriental, no sé qué tipo de vida han tenido por allá, pero era
gente que no tenía miedo a nada. Gente que realmente no tenía nada que perder.
[…] Ellos llegaban y se ponían a tocar donde querían tocar. Porque llegaba una
temporada en verano, que nos poníamos a tocar en las terrazas [de los
restaurantes] y […] esperábamos que no fuera exactamente la hora de la comida,
porque los mozos están caminando y los puedes perjudicar. El momento en que la
gente toma su café es cuando está más suelta, la vida te enseña a ver esto. De
pronto estábamos en una terraza y ya habíamos hablado con el dueño y nos había
dicho: ‘Esperen un momento’. Y nosotros: ‘Está bien, esperamos.’ Y venía esta
gente del Este y empezaba a tocar, pa pa pa pa,
pidiendo dinero, pero casi a la fuerza a la gente. Ahí me di cuenta de que
tenían otra forma de ver las cosas. Era la competencia aún más dura para
nosotros, mucho más dura.
Ellos quieren ganar mucho, y están
desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde en el mismo lugar
tocando. Y sólo saben dos canciones que siempre tocan. Ya no es música, su
instrumento está desafinado, no tocan bien, están destrozando el oído, están
destrozando todo. Cuando veo un buen músico, yo mismo le doy, porque así tiene
que ser: música es música, y limosna es limosna, y un verdadero músico nunca va
a hacer esto.
En las ciudades
suizas, la calle se cerró por tres razones: 1) La saturación del mercado,
resultado en parte de la migración en cadena, pues un músico hacía venir a
otros miembros de su familia o era imitado por vecinos, amigos, etcétera.
También porque la caída de la denominada ‘cortina de hierro’ puso en movimiento
a la población de Europa oriental, de manera que esta migración hacia Europa
occidental creció rápidamente. 2) La privatización del espacio público,
reflejada en nuevas restricciones legales, vigilancia electrónica y frecuentes
controles policiales a transeúntes. 3) La crisis económica global y la
creciente polarización social, manifiesta en la cada vez menor disponibilidad
de la población local de dar dinero a los artistas de la calle.
Los migrantes
andinos reaccionaron de distintas maneras frente a esta situación: algunos
regresaron definitivamente a su país de origen con el objetivo de viajar desde
ahí a Estados Unidos o Japón.[10]
Otros buscaron diferentes nichos económicos en Suiza que pudieran ofrecer una
alternativa para ellos o para sus familiares. Los más atrevidos, sin embargo,
optaron por explorar nuevos territorios para la música callejera y diversificar
su mercado ya que, según ellos, se les había abierto un inmenso territorio que
aún era virgen: Europa del este.
2.5 Conquistar
nuevos territorios y nuevos mercados
La puerta de
entrada al mercado de Europa del este fue Praga. Algunos entrevistados habían
llegado a Praga poco después de la caída de la denominada ‘cortina de hierro’,
pero aún en el marco de la migración organizada, mencionada con anterioridad:
En el 92
llegamos nosotros a Praga, era un espectáculo muy bueno, había mucho turista,
mucha gente, nos fue muy bien. Teníamos la referencia de que por Praga se podía
porque era algo nuevo para los checos, un espectáculo distinto. Compramos
pequeños equipos, y entonces había una calidad de la música muy distinta. La
gente te escuchaba, los turistas que venían, era nuevo hasta para la policía,
porque apenas en esta época estaban entrando los espectáculos, entonces era
distinto, también para ellos, el espacio público era libre. Después se pasaron
la voz los músicos, y ya en el 93 había tres, cuatro, cinco grupos en Praga,
por todas partes había músicos. La gente ya se cansaba, un viejito por ejemplo,
nos denunció donde la policía, se fue a decir que ya no podía más. Había
restricción de horas también, dos horas en la mañana y dos horas en la tarde.
Ya no se podía tocar libremente.
Desde Praga, los
migrantes andinos pasaron a Eslovenia y luego a Bosnia, poco después de
terminar la guerra de los Balcanes. Es conocido que en épocas de postguerra, la
población es muy receptiva a todo tipo de espectáculos y manifestaciones
culturales, porque se encuentra en un estado de liminaridad
y tránsito y recomienza una nueva vida.[11]
De manera que a los primeros migrantes andinos que exploraron este mercado les
fue muy bien, y su música tuvo un gran impacto.
Sin embargo,
a principios de los años 90 en Europa oriental no era muy lucrativo tocar en la
calle, y el mejor negocio fue la venta de casetes. Vender casetes y cds, grabados
a un precio muy bajo en estudios clandestinos en Europa, ha sido una importante
estrategia de los músicos callejeros andinos para enfrentar la saturación de la
calle. En muchas ciudades europeas, durante los primeros años de la década de
los años 90, aparecieron las productoras clandestinas de casetes y cds. Algunos
de estos negocios están en manos de latinoamericanos radicados en Europa, otros
llevados por europeos. Los productores registran los casetes con grupos que se
dedican exclusivamente a la grabación y no tocan en público. Los músicos de la calle,
por su parte, se dedican a la venta de los casetes y reciben un porcentaje de
la ganancia.
En Bosnia, sólo
se venden en tres, cuatro dólares y se tiene un porcentaje, pero como allá se
venden en cantidades, es un buen sistema de negocios. La mayoría de los músicos
ya no vive de la música que ellos mismos hacen, sino de los casetes fabricados
clandestinamente y que se venden en gran cantidad.
Al principio, en
los mencionados estudios clandestinos se registraba casi exclusivamente música
andina, pero debido a la saturación de este mercado, a los cambios de los
gustos musicales en Europa y al paulatino retiro de los músicos andinos de la
calle, la música andina fue reemplazada poco a poco por música tropical
–cumbias, salsa, merengue–, la gran favorita de finales de los años 90 en
Europa y en casi todo el mundo.
A manera de
conclusión, se puede afirmar que para el caso de Suiza muchos nichos económicos
y sociales que habían posibilitado a los migrantes andinos permanecer en el
país como indocumentados durante los años 80 se transformaron en los 90 (Hansdampf, 1998; Nigg, 2001). Por
esta razón, muchos migrantes ya no encontraban formas para sostenerse. Muchos
recintos autogestionados surgidos al margen de la ley
en los años 80 se regularizaron e incorporaron al marco legal. Ello
significaba, entre otras cosas: cooptación de los sectores contestatarios[12] y
formalización de sus relaciones con el Estado (impuestos, tarifas, alquileres),
profesionalización del trabajo de los sectores contraculturales y estetización de los lugares creados por ellos (trabajo
asalariado en vez de voluntario, incremento de los costos de los servicios y
productos ofrecidos), mayor competencia con recintos nuevos que ofrecen
servicios y productos similares, pero en ambientes ya no influenciados por las
expresiones contraculturales (bares, restaurantes, discotecas, clubes, todo
tipo de espectáculos culturales, etc.) (véase la fotografía 4). Ya que ante la
cada vez mayor diversificación posmoderna de mercados, gustos y estilos de
vida, el público se ha vuelto también más exigente.[13]
Foto 4
El centro juvenil en la ciudad de Berna,
después de su remodelación con dinero municipal, ahora declarado patrimonio
histórico de la ciudad y símbolo de la paulatina cooptación e integración de la
contracultura durante los años 90

(Foto: Stienen,
1999).
Dichas
tendencias, sin embargo, no implican que la informalidad en Suiza haya sido un
fenómeno transitorio. Igual que en otras partes del mundo, en la sociedad suiza
las relaciones informales se extienden debido al contexto global de
flexibilización y desregularización, no obstante, la informalidad ha perdido,
en gran parte, la mencionada dimensión contracultural.[14]
La
reorganización del espacio público también obedece al objetivo de regular e
incorporar las expresiones de la creciente informalidad: homeless, mendigos, drogadictos, desempleados,
artistas de la calle. Sin embargo, no se prohíbe la música ni los espectáculos
callejeros, pero se reglamentan –con horarios y permisos especiales– para
someterlos a un mayor control. No obstante, el espacio público se conserva como
territorio de la lúdica y el encuentro, pero no en el sentido de los
movimientos contestatarios de antaño, sino de los sectores sociales nuevos,
económicamente más fuertes y con gustos culturales más exclusivos, me refiero a
la emergente nueva clase media urbana. Justamente dicho sector social ofrece un
nuevo nicho económico para otro segmento de la población migrante sin estatus
legal.
3. Mujeres andinas
indocumentadas y la nueva clase media urbana en Suiza
El análisis de
las redes de contacto de las personas entrevistadas muestra que dos terceras
partes de ellas han traído familiares a Suiza en el transcurso de su estadía en
el país. Llama la atención que las personas que llegaron a Suiza en el contexto
de la migración en cadena, en su mayoría eran mujeres: esposas, hermanas,
cuñadas, sobrinas, primas...
La
feminización de la migración de los países andinos hacia Suiza, a partir de
mediados de los años noventa, se debe al expandido sector de los servicios
personales (sobre todo la limpieza en casas particulares) que se convirtió en
un importante nicho económico para mujeres migrantes de todas las edades, y que
posibilitó su permanencia en Suiza sin estatus legal (véase también Effionayi-Mäder y Cattacin,
2001). Al igual que los hombres, las mujeres entrevistadas pertenecen a
sectores medios de su sociedad de origen, todas tienen educación (mínimo
estudios medios terminados) y tres son universitarias. En Suiza, todas se
dedican a la limpieza en casas particulares.
Es muy
significativo que el tema central en las entrevistas con las mujeres sea la
emancipación. A pesar de su estatus de indocumentadas, la mayoría percibe su
integración social en Suiza como un proceso de independización.
No obstante, sus relatos revelan que dicho proceso tiene dos dimensiones
aparentemente contradictorias: por una parte, lleva al empoderamiento (empowerment) de la mujer como individuo, a la modificación de los
roles de género dentro de la familia y a la capacidad de tomar la vida en las
propias manos. Por otra parte, sin embargo, conduce a una cada vez mayor
individualización de las migrantes, a actitudes de desconfianza y egoísmo, a la
instrumentalización de personas y situaciones para el propio beneficio, a la
competencia entre compatriotas y por último a la atomización de la población
migrante y el total aislamiento. Sin embargo, estas dos dimensiones son
características de todo proceso de emancipación, puesto que son las dos caras
de una misma moneda que se complementan y condicionan y que expresan la lógica
sistémica de la modernización (Berman, 1982).
Las
siguientes afirmaciones de las migrantes entrevistadas muestran algunas de
estas facetas. Una mujer que llegó a Suiza en 1996 con su esposo músico y una hija,
y que se quedó en el país porque a diferencia de su esposo encontró trabajo,
destaca después del regreso de su esposo e hija a Bolivia lo siguiente:
Aquí he tenido
un poquito de libertad sin hijos y sin el marido. Estando sola yo me he probado
a mí misma que puedo cumplir con mis obligaciones: el alquiler, los gastos,
todo lo que implica vivir en un cuarto. Me he dado cuenta que puedo hacerlo
para mí […] estando sola, puedo ser independiente plenamente. Me ha gustado,
pero esto no le puedo decir a mi marido, porque si no me dice que me parezco ya
a una suiza. Me ha gustado porque he pensado mucho en las cosas que hacía antes
y lo que puedo hacer ahora […] Yo allá estoy más que todo en la casa, aquí
puedo ir a donde yo quiero.
Otra mujer que
vino a Suiza por unas amigas, esposas de músicos que le informaron de las
posibilidades de trabajo en Suiza, comenta después de dos años de haber
trabajado en el país:
Me vine porque
mi pareja no me respetaba, si me hubiera quedado en mi país, hubiera sido cada
vez más una mujer sumisa y conformista, acá pude realizarme como mujer y como
persona.
Y otra mujer
soltera que vino a Suiza por su hermana, esposa de un músico, relata:
En Bolivia no
podía salir a ninguna parte, siempre tenía un hermano que venía conmigo, tenía
que llegar como una niña buena a las doce ya a casa […] Mayor de edad, esta
palabra no existe para mi madre, aquí me siento libre.
Distinto es el
caso de una mujer que vino a Suiza en 1995 con su esposo y sus dos hijos. Su
esposo intentó un tiempo tocar en la calle a pesar de no ser músico. Al no
tener éxito, empezó a trabajar en limpieza, en conjunto con su mujer. Ella
cuenta:
Aquí mi esposo
tiene que hacer las cosas cuando debe hacerlas. Antes [en Bolivia] no era tan
casero, estudiaba y no tenía tiempo para compartir las obligaciones. En cambio
yo tenía que estar en el correteo del trabajo, el hogar y el estudio y trataba
de organizarme mucho para no tocarle, en cambio aquí nos hemos tenido que
organizar de tal manera, que él incluso ha tenido que meterse en la cocina,
entonces creo que la experiencia ha sido de emancipación para él […] Nuestros
roles son así que los dos trabajamos para nuestra familia, y yo exijo que el
trabajo sea equitativo.
El impacto de lo
que las mujeres perciben como proceso de independización
y empoderamiento personal es sin embargo ambiguo para ellas, porque siempre
está presente la duda con respecto al regreso, típica para toda persona
migrante, pero agudizada por el estatus de indocumentada y por la
transnacionalización de la familia. Regresar significa para ellas volver a un
medio que a su manera de ver se ha quedado atrás, porque no ha cambiado como lo
han hecho ellas. La primera citada confiesa al respecto:
Mi cambio me da
miedo, porque de pronto ya no me van a aceptar en mi país. Más que todo en mi
casa, con mi esposo va a ser la primera lucha que voy a tener. Él tiene otra
manera de pensar, él no ha cambiado, entonces yo soy la que ha cambiado, y
tratar de imponerme va a ser muy difícil: que él acepte como soy ahora, más independiente
y más segura de mí misma. Porque el hombre siempre piensa que la mujer es
dependiente de él, pero yo soy dependiente de mí misma, ésta es la diferencia.
Tengo miedo de que la relación pueda decaer.”
No todas las
entrevistadas han permitido que se invierta la división de trabajo entre hombre
y mujer y los roles en la familia. Algunas se han negado a convertirse en la
principal responsable del sustento familiar, ya sea por los conflictos con el
esposo que permanece en Suiza en una situación inestable y de permanente
‘rebusque’, o por la presión de los parientes desde el país de origen. Debido a
esta actitud, las familias han tenido que regresar a su país, porque sin el
trabajo de la mujer no podían sostenerse en Suiza. La siguiente afirmación de
una mujer que regresó en 1999 después de cuatro años de estadía en Suiza
muestra el discurso legitimatorio con el que algunas
han justificado su actitud:
La mujer latina
aquí trabaja y es más dejada en su familia. Se igualan a pensar y hacer como
las suizas, las imitan, de ser más liberal. Aquí he visto que los hombres
asumen la responsabilidad con los niños y la mujer trabaja, he visto que las
mujeres dejan a los hijos, tienen más pensamiento como las suizas, más piensan
en su trabajo que en su familia, cuando no deberíamos olvidar lo que somos, y
no perder las costumbres que nuestros padres nos han enseñado: el amor sobre
todo a la familia, y antes a Dios.
La dicotomía que
establece la entrevistada entre ‘nosotras’ y ‘las suizas’ resume las
principales ambigüedades del proceso de emancipación: tradicional (es decir,
“las costumbres de nuestros padres”) versus liberal, familia/comunidad versus individuo/sujeto, hogar versus trabajo asalariado, dependencia versus independencia. La cita anterior
revela un argumento legitimatorio de una mujer
presionada por su esposo para que no trabaje y no se integre en la sociedad
receptora, porque teme perder el control sobre ella. Pero su argumento: “más
piensan en su trabajo que en su familia”, también podría interpretarse como
crítica implícita a la individualización y enajenación de los migrantes, porque
la lógica monetaria se ha convertido en motor de todo accionar. He aquí la
ambigüedad y las contradicciones del proceso emancipatorio
y por ende de la modernización.
3.1 Emancipación y
dependencia mutua
Todas las mujeres
entrevistadas concuerdan en que la base de su proceso emancipatorio
es la seguridad de disponer de dinero, de tener ingresos relativamente estables
y, por consiguiente, una independencia económica. Algunas mujeres ganan más de
lo que se considera el salario mínimo en Suiza, y como no pagan impuestos y sus
gastos personales son relativamente bajos,[15]
su capacidad de ahorro es bastante amplia.
El hecho de
que las mujeres migrantes entrevistadas experimenten su integración en Suiza
como proceso emancipatorio, tiene que ver sobre todo
con el nicho económico que ocupan. La mayor parte de sus patronas pertenecen a
la nueva clase media urbana que se ha consolidado en Suiza durante las últimas
dos décadas (Suter, 2000). Son mujeres suizas (o
extranjeras casadas con suizos), profesionales con una situación económica
confortable. Por lo general, viven un modelo familiar que aún no es hegemónico
en Suiza: ambos esposos trabajan fuera de la casa, y se reparten la educación
de los hijos y las tareas del hogar. Sin embargo, dado el poco apoyo por parte
de la empresa privada y el Estado,[16]
este modelo generalmente sólo funciona con la mano de obra adicional de una
asistenta de hogar que se ocupa de la limpieza.
Algunas de las
patronas suizas, antaño en su juventud, se habían identificado con las
manifestaciones contestatarias mencionadas con anterioridad; con el tiempo, sin
embargo, han desarrollado su carrera profesional, han tenido familia y se han
acomodado al sistema vigente. No obstante, muchas están dispuestas a infringir
la ley, siempre y cuando la consideren discriminatoria. De manera que, para
ellas, contratar y apoyar a una indocumentada es legítimo aun siendo ilegal,
porque creen que corresponde tanto a sus propias aspiraciones de emancipación,
como a las de la mujer indocumentada y su necesidad de trabajar, aunque no
tenga estatus legal. Por todas estas razones, las patronas suelen pagar bien a
la mujer indocumentada, de acuerdo con las normas oficiales, y algunas incluso
pagan el aguinaldo y extras para vacaciones y feriados. Otras ayudan a la mujer
indocumentada a conseguir el seguro obligatorio de salud,[17] y
la informan sobre la ya amplia red de oficinas de asesoría jurídica, médica y
social para migrantes con y sin estatus legal, surgida a partir de los
movimientos sociales urbanos de los 80, y orientada a ‘humanizar’ la política
oficial de migración.
Llama la
atención que la mayoría de las patronas suizas (y también algunas extranjeras)
tenga una relación paternalista con la mujer indocumentada; para muchas de
ellas, contratar y ayudar a una indocumentada es una forma de calmar la
conciencia. Las mujeres indocumentadas, por su parte, con frecuencia se
identifican con la situación material y el estilo de vida de sus patronas, pues
ellas personifican lo que la mujer migrante anhela para su propio futuro. De
manera que entre la mujer indocumentada y su patrona se establece una relación
jerárquica de dependencia mutua, psicológica y económica. La patrona recurre al
imaginario de ‘víctima’ para sentirse útil, y justifica la relación de trabajo
informal que establece con su empleada al margen de la ley, con querer apoyarla
y no explotarla. La mujer indocumentada, por su parte, asume el papel de
‘víctima’ y lo juega estratégicamente, porque la vida en Suiza le ha enseñado
que sólo así se la tiene en cuenta. Una entrevistada afirma al respecto:
Lo único que
los latinoamericanos siempre buscan es un apoyo, una ayuda; y hasta se muestran
miserables, ¡qué pobrecitos!, para encontrar esta ayuda.”
3.2 Emancipación e
individualización
El imaginario de
víctima, no obstante, no es el único reflejado en las interpretaciones y
comportamientos de las mujeres indocumentadas. Coexiste con otras actitudes
contrarias a este imaginario, como la iniciativa propia, el individualismo, la
ética de trabajo, el conocimiento de sus derechos y deberes y de lo que ellas
valen. Se observa que una misma mujer actúa estratégicamente de acuerdo con los
diferentes imaginarios, y se adapta de manera flexible a las distintas
situaciones, sin descuidar sus propias aspiraciones.
Al igual que
los hombres, las mujeres muestran su éxito personal recurriendo a marcadores de
distinción para diferenciarse de sus compatriotas, y otros latinoamericanos.
Mientras que los hombres destacan su ética musical para distinguirse de los
demás migrantes, las mujeres hacen resaltar su iniciativa propia y su ética de
trabajo. De esta manera, se representan como sujetos de su propio accionar, tal
y como lo manifiestan los siguientes relatos.
a) Iniciativa
propia
Las entrevistadas
destacan que han sido exitosas porque comprendieron que ellas mismas eran las
actoras de su destino y que no podían quedarse a la deriva de las condiciones
externas y usarlas como excusa (sin embargo, y como ya se expuso, muchas veces
usan esta excusa y se presentan como ‘víctimas’ para lograr una meta):
Si tienes
aspiraciones, tienes que moverte, tienes que hacer relaciones acá, no puedes
quedarte con los brazos cruzados, te quedas. Yo aprendí el francés para ser
independiente, ponía avisos en el periódico para encontrar trabajo, y me
llamaron a mi celular.
La gente viene
con una proyección de que Suiza es un paraíso, económicamente está súper, no
digo lo contrario, en comparación con mi país es obviamente un paraíso, pero
también tienes que prepararte, no quedarte estancada, si de pronto tú vienes
con un proyecto y no pones de tu parte para el proyecto, ¿como
lo vas a realizar?
Hay gente que fracasa, o le ha
costado dos años para encarrilarse, entonces esto te lo transmiten
negativamente cuando tú eres nueva […] Si alguna vez preguntaba algo, me decían
no, que por ilegal no me van a aceptar. ¡Mentira! Entonces siempre anda la
gente latina aquí con este temor, con este miedo de no tener acceso porque son
ilegales. Yo prefiero no tocarlos y no incomodarles, y me fui organizando mis
cosas por mi propia cuenta.
Llama la atención
que el éxito personal se percibe ligado al distanciamento
de compatriotas y los antiguos amigos latinoamericanos, de manera que aparece
como proceso de atomización de la población migrante:
Para saber
algo, una tiene que buscar, porque entre los mismos paisanos es tanta la rabia
y la envidia. Para que una compatriota le ayude, ¡muy poco! Entre nosotros hay
un racismo, eso es comprobado, cuando una sube, quiere subir más, y mucho más.
Una que está bien, no le ayuda a la otra que está mal.
Una misma le tiene miedo a los
amigos, por esto no recibo a mucha gente, porque entre nosotros mismos nos
traicionamos, ya no tienes la confianza de decir donde
vives, o de dar tu teléfono. Hay que cuidarse mucho aquí.
Algunas
entrevistadas relatan, incluso, casos de personas denunciadas por sus propios
familiares después de una querella, y que luego han sido deportadas. No
obstante, en sus narraciones, las entrevistadas contrastan la distancia que
toman con sus compatriotas y antiguos amigos con un mayor acercamiento a la
sociedad receptora.
b) Ética de
trabajo y conciencia del valor propio
Para ellas, el
cumplimiento con el trabajo y la sistematización de la vida significan un
mejoramiento de sus condiciones de vida, siempre y cuando logren hacer cumplir
sus derechos, pero también significa enajenación. De manera que la integración
a la sociedad receptora se presenta como proceso de ponderación continua entre
costos y beneficios personales.
Me integré a
todo lo que una se puede integrar, pero mi manera de actuar ahora es más
mecánica, el lado humano lo dejo para mis hijos, me he integrado a este
sistema, actúo en función del trabajo.
Me dan la llave, entro, trabajo, y me
dejan el sueldo encima de la mesa, lleno una libretita y me voy. No tengo
alguien que me supervisa, y nunca tengo quejas, que digan que esto está mal, o
por qué no lo has hecho. Siempre veo detalles y soy muy cumplida, si tengo cuatro
horas, pongo las cuatro horas, aun si veo un detalle, y todas están satisfechas
conmigo.
Según las
entrevistadas, lo que determina el proceso de ponderación es un criterio muy
personal. De manera que cumplir con las obligaciones y hacer cumplir los derechos
depende de la ética personal, igual que la actitud que se asume en general
frente al trabajo, como muestra la crítica de una entrevistada a las
permanentes quejas que le llegan de otras indocumentadas:
A veces me
llegan trabajos y no los puedo tomar porque ya tengo muchos. Entonces de
inmediato llamo a otra mujer indocumentada y le digo: ‘No importa’, te van a
aceptar sin permiso y sin idioma, pero anda […] Una vez le pasé un trabajo a
una compatriota, trabajó como tres semanas, pero no era eficaz en el trabajo,
quería, como se dice vulgarmente, matar el tiempo sin hacer nada. Y esto no
está bien. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Seguir mandando gente para que te dé
rabia? A mi me daba coraje, hoy yo ya prefiero decir
no, no conozco a nadie, listo.
[…] me llamaron para ofrecerme horas
de trabajo. No las quería porque ya tengo suficientes horas, pero llamé a una
compatriota, sin preguntar cuánto pagaban. Acompañé a la mujer y le ofrecieron
la mitad de lo que se paga normalmente […] No podía decir que esto es muy poco
y me dolía mantener la boca cerrada, miré a mi compatriota, y ella dijo:
‘Bueno, está bien.’ Entonces ahí fue que tomé conciencia de que somos nosotras
[con énfasis] las que aceptamos ganar poco, y damos lugar a que nos exploten.
¡Malas codiciones
para trabajar, cuando tengo una aspiradora para aspirar, cuando tengo una
lavadora para hacer la lessive [ropa] cuando tengo planchas a vapor!
Malas condiciones tengo cuando hago este trabajo en mi país, esto son malas
condiciones. Aquí estamos mimadas, claro es trabajar, matarse trabajando, pero
igualito nos matamos trabajando por allá con menos salario.
En el marco de
las afirmaciones expuestas en este subcapítulo, la categoría de la ‘víctima’,
ya no aparece como categoría estructural y objetiva, sino subjetiva y
estratégica. Las mujeres presentan su integración a la sociedad receptora como
proceso de individualización y por tanto emancipación en el sentido destacado
con anterioridad. En su imaginario, ellas mismas determinan el éxito de su integración
a la sociedad receptora y no las condiciones estructurales.
4. Conclusiones
El debate
científico sobre migrantes indocumentados está sin duda influenciado por las
discusiones políticas sobre el tema en un determinado país. Éstas determinan la
perspectiva teórica y metodológica dominante. En Suiza, la bipolaridad que
estructura la mirada sobre el tema, ha encubierto la gran variedad de las
condiciones de vida y estrategias de inserción económica y social de los
indocumentados, y también las ambigüedades que reflejan las relaciones entre
indocumentados y sociedad receptora. En este artículo, que se enmarca en las
perspectivas praxeológicas (Bourdieu,
1979), quise acercarme a dicha complejidad, y enfocar a los actores, tanto
migrantes como personas nativas, sus intereses y pretensiones, sus
interacciones y las configuraciones sociales que de ellas resultan. De modo que
para este estudio de caso se pueden extraer las siguientes conclusiones:
Los dos
patrones migratorios de países andinos hacia Suiza durante las dos últimas
décadas han generado dos configuraciones sociales distintas, a partir de dos
nichos económicos diferentes. La comparación entre la inserción social de los
hombres en los años 80, y de las mujeres en los 90, muestra las siguientes particularidades:
Debido a su actividad económica inestable y muchas veces transnacional, los
hombres han tenido un fácil acceso a sectores contraculturales en Suiza, y su
inserción económica y social pudo darse principalmente a través de las
relaciones con integrantes de dichos sectores. Mientras que la inserción de las
mujeres se debe a su acceso a la nueva clase media urbana, de manera que ellas,
por lo general, han encontrado una actividad económica bastante estable, que
les permitió asentarse en un lugar geográfico fijo.
Las
relaciones entre los migrantes andinos indocumentados y dichos sectores de la
sociedad suiza se deben a las transformaciones sociales y económicas acaecidas
en el país durante las últimas dos décadas, y se establecen a partir de la
dependencia mutua basada en intereses y proyecciones complementarios de unos
hacia otros y viceversa. Para los migrantes andinos estos sectores se han
convertido en principal punto de referencia de la sociedad suiza. De manera que
también su percepción de los roles de género en Suiza está determinado por
dicho referente, tal y como lo revela el imaginario dominante de ‘las suizas’
entre los entrevistados. Sin embargo, justamente este imaginario y el papel que
juega en la definición de los roles entre los indocumentados, revela a su vez
que no existe mucha compatibilidad de estilos de vida y aspiraciones sociales
entre ellos y los mencionados sectores. La mayoría de los migrantes andinos en
Suiza se identifica más con el modelo de vida y las aspiraciones materiales de
otros sectores de esta sociedad: con el suizo común y corriente de sectores
medios y bajos que vive un modelo familiar tradicional y que rechaza las
reivindicaciones contraculturales; en su mayoría, los integrantes de estos
sectores tampoco comparten los valores de la nueva clase media urbana porque se
sienten en desventaja respecto de ella. No obstante, pocos migrantes tienen
acceso a dichos sectores de la sociedad suiza, porque entre ellas suelen
encontrarse actitudes nacionalistas, racistas y sobre todo ‘legalistas’ (en el
sentido de que no se toleran infracciones de la ley como las descritas), ya que
ser correcto y cumplir con la ley se percibe como elemento principal de la
‘verdadera’ identidad suiza.[18]
Aquellos entrevistados que han logrado establecer relaciones con estos
sectores, expresan su gran sorpresa por encontrar entre ellos a familias suizas
“que son como nosotros”, es decir, ‘tradicionales’, y manifiestan su mayor
identificación.
El hecho de
que muchas mujeres indocumentadas se representen como sujetos de su propio
accionar, y perciban su integración social en Suiza como proceso de
independencia y emancipación, tiene que entenderse a partir de las
particularidades de los sectores sociales con los que se relacionan los
migrantes andinos indocumentados y la autodinámica
que produce dicha relación. Tanto las mujeres como los hombres indocumentados
se han visto cuestionados en sus valores y formas de percibir la vida, sobre
todo con respecto a los roles de género. Pero mientras que la posición de los
hombres se ha debilitado y desestabilizado –sin duda también porque perdieron
su base material–, la de las mujeres se ha reafirmado y fortalecido, de manera
que las mujeres tienden a idealizar su proceso de emancipación, mientras que
los hombres suelen condenarlo y rechazarlo.
La inserción
económica y social a la sociedad suiza, vislumbrada por las mujeres como
emancipación, conduce también a su individualización reflejada en la visión de
muchas mujeres de que el individuo es quien decide sobre el éxito o fracaso de
la migración. No obstante, su posición estructural, como indocumentada y
miembro de una familia transnacional, con frecuencia ha potenciado la otra
dimensión del proceso de emancipación y por tanto de la lógica sistémica de la
modernización: la enajenación y el aislamiento reflejado en la descomposición
de las familias migrantes, muchas veces a nivel transnacional. Quizá sea este
el precio que tienen que pagar.
A modo de
cierre quisiera plantear un interrogante final sobre cómo la migración
latinoamericana está influida por el denominado boom
latino, es decir, la
amplia divulgación del español, de la literatura, las telenovelas, la música y
el baile latinoamericano, que pareciera obedecer a una moda en Europa y en
muchas otras partes del mundo. ¿Será que la ambigua relación entre la población
suiza y los indocumentados andinos también se debe a que los migrantes
latinoamericanos son considerados distintos, pero atractivos por su swing, y ya no tan distantes como los
migrantes de otros países más estigmatizados en el contexto político actual?
Esta inquietud quedará emplazada para futuros trabajos.
Bibliografía
Berman,
M. (1982), All
That is Solid
Melts in the Air. The Experience of Modernity,
Simon and Schuster, New York.
Borja,
J. y M. Castells (1997), Local
y global. La gestión de las ciudades en la era de la información, Taurus,
Madrid.
Bourdieu,
P. (1979), Entwurf einer Theorie der
Praxis, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M.
Castells,
M. (1983), The city
and the grassroots, Edward Arnold, London.
Effionayi-Mäder,
D. y S. Cattacin (2001), Illegal in der Schweiz. Eine
Übersicht zum Wissensstand,
Schweizerisches Forum für Migrationsstudien, Neuchâtel.
García
Canclini, N. (1995), Consumidores
y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización, Editorial Grijalbo, México.
Gartzia, M. (1997), Las
pupilas de Siddharta. Tipologías y antropologías de
la Nueva Era en Medellín,
Tesis de Grado, Universidad de Antioquia, Departamento de Antropología,
Medellín.
Giannakopoulos, N. (2001), Criminalité organisée et corruption en
Suisse, Haupt-Verlag, Bern,
Stuttgart, Wien.
Haldemann,
S. (1983), Freiraum autonomes Jugendzentrum, Gegenverlag, Horgen.
Hansdampf
(1998), Reithalle Bern. Autonomie und Kultur im Zentrum, Rotpunktverlag, Zürich.
Hitz, H.,
R. Keil, U. Lehrer, K. Ronneberger,
C. Schmid, R. Wolff, eds. (1995a), Capitales Fatales. Urbanisierung und Politik in den Finanzmetropolen
Frankfurt und Zürich, Rotpunktverlag, Zürich.
Schmid,
C., R. Wolf (1995b), “Zur Dialektik
der Metropole: Headquarter
Economy und urbane Bewegung”, en H. Hitz et al.
(eds.), Capitales Fatales, Rotpunktverlag,
Zürich, 137-160.
inura (eds.) (1998), Possible Urban Worlds.Urban
Strategies at the End of the 20th Century, Birkhäuser Verlag, Boston,
Berlin, Basel.
Jordan, B. y D. Vogel (1997), Which Policies Influence Migration Decisions? A
Comparative Analysis of Qualitative Interviews with Undocumented Brazilian Inmigrants in London and Berlin as Contribution to Economic
Reasoning, Universität Bremen, Zentrum für Sozialpolitik,
Bremen.
Jordan, B., D. Vogel
y K. Estrella (1997), “Leben und
Arbeiten ohne regulären Aufenthaltsstatus”, Leviathan. Zeitschrift für Sozialwissenschaften, Sonderheft 17, 215-231.
Le
Breton, (1998a), “Die Feminisierung
der Migration, eine Analyse im Kontext
neoliberaler Arbeits- und Aufenthaltsverhältnisse”, en
R. Klingenbiel y S. Randeria
(eds.), Globalisierung
aus Frauensicht, Bilanzen
und Visionen,
Bonn, 112-134.
––––– (1998b), “Globalisierung frauenspezifischer
Dienstleistungen. Unsichtbarer
Frauenhandel - Heiratsagenturen
in der Schweiz”, Vor der Information,
7/8: 208-219.
––––– y U. Fiechter
(2000), Gesellschaftliche Determinanten des Frauenhandels aus der Perspektive betroffener Migrantinnen in der Schweiz, nfp40 “Gewalt im Alltag und organisierte
Kriminalität”, Reporte
final de investigación, Zürich.
Martínez
L., M. (2002). Ocupaciones de viviendas y de
centros sociales. Autogestión, contracultura y conflictos urbanos, Editorial Virus crónica, Barcelona.
Nigg, H. (ed.) (2001), Wir wollen alles und zwar subito!: Die Achtziger Jugendunruhen in der Schweiz und ihre Folgen, Limmat, Zürich.
Queloz, N. (1996), “Crise
des valeurs et processus de
corruption: au-delà de la stratégie pénale”, Revue
internationale de criminologie
et de police technique 3, 330-340.
Ronneberger,
K. (1990), “Metropolitane Urbanität.
Der ‘Pflasterstrand’ als Medium einer in die städtische Elite aufsteigenden Subkultur”, en H. Schilling (ed.), Urbane Zeiten, Lebensstilentwürfe und Kulturwandel
in einer Stadtregion, Notizen, Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, Universität Frankfurt, Band 34, 15-45.
Sassen,
S. (1991), “Die Mobilität von Arbeit
und Kapital: usa und Japan”, prokla 83, 222-249.
––––– (1994), Cities in a world economy, Thousand
Oaks, New Delhi: Pine Forge Press, London.
––––– (1996), Migranten, Siedler, Flüchtlinge. Von der Massenauswanderung zur Festung Europa,
Fischer Taschenbuch, Frankfurt/M.
Schmeiser,
J. et al.
(eds.) (1999), Staatsarchitektur. Vor
der Information, Wien
Stienen, A. (1998), “Globalización y nuevas
dinámicas urbanas: Paradojas del proyecto ciudad multicultural”, en
Departamento Nacional de Planeación, aciur (eds.), La
investigación regional y urbana en Colombia. Desarrollo y Territorio
(1993-1997), Bogotá, i: 57-75.
––––– (2001), “Die vom schweizerischen Ausländerrecht nicht anerkannte gesellschaftliche
Integration von MigrantInnen y Die Sicht von Migratinnen”, Tsantsa 6, 96-99 y 111-123.
––––– (ed.) (en prensa), Die Stadt als ‘Integrationsmaschine’? Stadtentwicklung und interkulturelle
Beziehungen. Das Beispiel der Stadt Bern,
Stuttgart, Wien, Haupt-Verlag, Bern.
Suter,
C. (ed.) (2000), Sozialbericht 2000, Seismo
Verlag, Zürich.
Tsantsa
(2001), “Papierlos” - “Illegalisiert”
- “Klandestin”, Zeitschrift der Schweizerischen
Ethnologischen Gesellschaft/Révue de la Société Suisse des Ethnologues 6, Neuchâtel.
Wimmer,
A., D. Karrer, A. Stienen, R. Ehret
(2000), “Integration-Segregation: Interkulturelle Beziehungen in Basel, Bern und Zürich. Bern”, en Migration
und Interkulturelle Beziehungen,
(Reporte final de investigación), Schweizerischer Nationalfonds,
nfp39, Bern.
Enviado: 7
de diciembre de 2002.
Reenviado: 10
de marzo de 2003.
Aceptado: 18 de marzo de 2003.