Avances y límites de la sustentabilidad social
Guillermo Foladori*
Abstract
When
speaking on the environment it is common to consider only the external nature. However, all the discussion on the modern environmental crisis, and
a more healthful environment for human development consideres
human society as a part of the environment. The concept of sustainable
development was born including not only ecological, but also social and
economical sustainability. In the paper it is intended to analyze the way social
sustainability has been used in the sustainable development discourse. It is
concluded that although there has been an advance on social sustainability in
development policies as well as in academic discussion, there are certain
limits to its feasibility which are imposed by the
capitalist system.
Keywords: social sustainability, sustainable development,
social participation, environmental crisis.
Resumen
Cuando se habla
de medio ambiente en términos comunes, se está considerando la naturaleza externa
al ser humano. No obstante, toda la discusión sobre la moderna crisis ambiental
y sobre una alternativa ambientalmente más saludable para el desarrollo humano
considera a la sociedad humana como parte del medio ambiente. El propio
concepto de desarrollo sustentable desde su nacimiento incorporó una
sustentabilidad social y económica a la sustentabilidad ambiental.
En este artículo se analiza ese camino
de la sustentabilidad social o socio-ambiental en el discurso del desarrollo
sustentable. Llegamos a la conclusión de que, aun cuando se haya avanzado en el
tema de la sustentabilidad social, tanto en las políticas de desarrollo como en
la discusión académica existen ciertas barreras colocadas por la propia lógica
de funcionamiento del sistema capitalista, que limitan la viabilidad de la
sustentabilidad social.
Palabras clave: sustentabilidad social, desarrollo sustentable, crisis
ambiental, participación social.
*
Columbia University. Correo-e: fola@ufpr.br
1. La
tridimensionalidad de la sustentabilidad
La conciencia de
la moderna crisis ambiental cristalizó a finales de la década de los sesenta y
comienzos de los setenta con una serie de libros, congresos y encuentros
internacionales que mostraron, todos ellos, la necesidad de rediscutir el
desarrollo debido a los estragos que él mismo estaba generando en la naturaleza
externa. No obstante, y a pesar del amplio abanico de posiciones, la
preocupación por la naturaleza externa reflejaba intereses humanos, una vez que
los niveles de contaminación ambiental o de depredación de los recursos naturales parecían colocar en
jaque las posibilidades del capitalismo de continuar su crecimiento ilimitado.
De manera que la preocupación por el desarrollo humano estaba por detrás y
conducía las preocupaciones por la naturaleza externa.
Una vez que surge el concepto de
desarrollo sustentable y adquiere fuerza cuando es divulgado por el informe Nuestro
Futuro Común (wced, 1987), desaparecieron las pocas
dudas que aún existían acerca de si la preocupación por la naturaleza debía o
no considerar al ser humano. El desarrollo sustentable incorpora a la
conservación de la naturaleza externa (sustentabilidad ecológica), la
sustentabilidad social, y también una sustentabilidad económica.[1]
Sin embargo algunos autores, instituciones y prácticas de política ambiental
continúan privilegiando o considerando exclusivamente a la sustentabilidad
ambiental.[2] A
pesar de existir decenas, o tal vez cientos de definiciones sobre desarrollo
sustentable, una vez que dichas definiciones son analizadas y explicadas, en la
mayoría de los casos los aspectos sociales y económicos de la sustentabilidad
siempre complementan los de la sustentabilidad ecológica. El esquema I,
elaborado por el World Resources
Institute (wri,
2002) es un ejemplo visual contundente de esa tridimensionalidad de la
sustentabilidad (véase el esquema I). El ángulo superior representa a la
sustentabilidad económica, el inferior derecho a la ecológica y el inferior
izquierdo a la social.
Esquema 1
Three arenas for
assessing performance
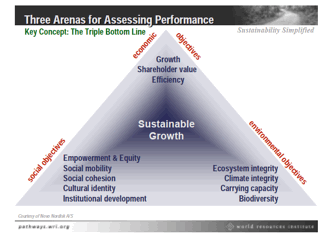
Fuente: WRI, 2002.
Esta presentación
de la tridimensionalidad de la sustentabilidad resulta atractiva y parece
abarcar a los diferentes sectores para los cuales el desarrollo capitalista
debe prestar atención. No obstante, y como pretendemos mostrar en el siguiente
apartado, se trata de una visión tecnicista y, por
tanto, ideológicamente comprometida con el propio capitalismo causante de tanta
degradación.
2. El carácter
técnico de la tridimensionalidad
Al transitar de
los esquemas visuales o teóricos a las prácticas políticas derivadas de ellos,
se comprende realmente el significado de una sustentabilidad económica, social
o ecológica. En efecto, aunque difícil de medir, la sustentabilidad ecológica
es la que resulta de menores desacuerdos: la sustentabilidad ecológica se
refiere a un cierto equilibrio y mantenimiento de los ecosistemas, la
conservación y el mantenimiento de un caudal genético de las especies, que
garantice la resiliencia
frente a los impactos
externos. A pesar de que en el esquema 1 no es explícita, la sustentabilidad
ecológica incluye también el mantenimiento de los recursos naturales abióticos
y lo que se denomina integridad climática, que no es otra cosa que un clima con
la menor interferencia humana posible. En su conjunto, la sustentabilidad
ecológica corresponde al concepto de conservación de la naturaleza, en el
sentido de naturaleza externa al ser humano. El criterio para ‘medir’ la
sustentabilidad ecológica, aunque eso sea técnicamente imposible, está dado por
el concepto de integridad, o naturaleza sin modificaciones
hechas por el ser humano (Pimentel et al., 2000). Así, cuanto más cerca se
está de la naturaleza ‘intocada’ o ‘prístina’, más ecológicamente sustentable
es; cuanto más humanamente modificada esté la naturaleza, menor sustentabilidad
ecológica habrá. Al final, a pesar de las diferentes posiciones, la ‘medida’ es
siempre la naturaleza no humana y, por lo tanto, la posición de los ‘preservacionistas’ que defienden la menor transformación de
la naturaleza se constituye en la brújula que orienta.
El concepto de sustentabilidad
económica comienza a complicar el análisis de la sustentabilidad. Si ese
concepto se restringe al crecimiento económico y a la eficiencia productiva,
surge la pregunta de si un crecimiento ilimitado –como aquel comandado por el
sistema capitalista– es congruente con la sustentabilidad ambiental (Rees y Wackernagel, 1999). Para
los representantes de la más ortodoxa economía ecológica, el crecimiento no
puede ser ilimitado; de manera que, para ser viable, el capitalismo debería
convertirse en un proyecto de cero crecimiento (Daly,
1989). No obstante, como el crecimiento ilimitado es intrínseco a la dinámica
capitalista, dicha tesis sería equivalente a negar el capitalismo sin tener
nada que colocar en su lugar. Para las vertientes más blandas de la economía
ecológica, y para los economistas ambientales, bastaría corregir los procesos
productivos para obtener un desarrollo capitalista sustentable (Pearce y Turner, 1995). Básicamente, se trataría de
sustituir crecientemente los recursos naturales no renovables por los
renovables, y también de disminuir tendencialmente la contaminación.
Por último, el concepto de
sustentabilidad social es, tal vez, el que ha generado mayores polémicas y el
que más ha cambiado en su contenido durante los últimos treinta años. Un
estudioso de la evolución del concepto de desarrollo sustentable señala la
diferencia entre sustentabilidad social y ecológica como un gran problema
conceptual:
Differentiating between ecological and social
sustainability could be a first step toward clarifying some of the discussion (Lélé, 1991: 615).
Hasta la década
de los noventa, dos temáticas concentraban la discusión en torno a la
sustentabilidad social: la pobreza y el incremento poblacional. No obstante, no
era simple distinguir la cuestión social de la ecológica. El propio Lélé anotaba que la erosión del suelo podía ser considerado
un problema de insustentabilidad ecológica, pero si
aquélla fuese causada por cultivar en tierras marginales y por comunidades
pobres sin recursos sería simultáneamente un problema de insustentabilidad
social (Lélé, 1991: 610).
En un artículo publicado en el año
2000 (Foladori y Tommasino,
2000) argumentábamos que hasta la década del noventa el concepto de
sustentabilidad social no era utilizado con fines auténticos; por el contrario,
su utilización tenía el espurio fin de encubrir el interés por la
sustentabilidad ecológica. Puesto de otra forma: para las instituciones
internacionales como la onu o el
Banco Mundial entre otras, la pobreza y/o el incremento poblacional no eran
considerados como un problema de insustentabilidad en
sí mismo, sino en la medida en que causaran insustentabilidad
ecológica. Dos ejemplos facilitarán su entendimiento. El primero puede ser
aquel mostrado por Lélé, de campesinos pobres que por
la falta de recursos degradan el suelo provocando erosión. El problema de insustentabilidad en dicho caso no es la pobreza per
se, sino el resultado
de la erosión del suelo. Es decir que aun cuando se considere a la pobreza como
un problema de insustentabilidad social, lo que
verdaderamente interesa es la (in)sustentabilidad ecológica que provoca.
El segundo ejemplo es el del
crecimiento poblacional. Los pobres se reproducen más que otros estratos de la
población. En este caso, el problema de insustentabilidad
social es el crecimiento de la pobreza. Sin embargo, el interés explícito
–aunque no evidente– es que el aumento de la población presiona sobre los
recursos e incrementa los residuos. Tanto en el primero como en el segundo
ejemplos, la insustentabilidad social es utilizada en
la medida en que se constituya en elemento que afecte la sustentabilidad
ecológica. Se trata, evidentemente, de una sustentabilidad social limitada. En
aquel artículo llamábamos a esa forma de entender la sustentabilidad social
como “puente, en la medida en que el interés por la sustentabilidad social era
simplemente el de alcanzar una meta ecológica para la cual la sustentabilidad
social se constituía en un instrumento o medio” (Foladori
y Tommasino, 2000). En el mismo año 2000, Anand y Sen llegaban a la misma
conclusión, y criticaban al Banco Mundial, después de una cita de un informe de
esa institución con las siguientes palabras:[3]
this argument provides an instrumental justification
for poverty alleviation, as a means of protecting the environment (Anand y Sen, 2000: 2038).
Ellos también
encontraron que la forma en que el Banco Mundial considera la sustentabilidad
social era solamente un medio para alcanzar la ecológica. Es necesario,
entonces, no confundir las palabras pobreza, migraciones, hambre, etcétera, con sustentabilidad
social, ya que, en muchos casos esas palabras son utilizadas para esconder el
verdadero interés que son los recursos naturales. Muchas veces, las capacidades
humanas y las relaciones sociales, que se refieren a la forma en que se genera
la pobreza, o el desempleo, no están en discusión, sino solamente sus
consecuencias técnicas en tanto contaminación y degradación de los ecosistemas.
Esto ha sido denunciado en varios discursos hasta por un ex vice presidente del
Banco Mundial. En febrero de 1999, el economista Joseph Stiglitz
hablaba sobre el papel de la participación social como un fin en sí mismo,
además de un medio para incrementar el crecimiento económico:
The central argument of this paper has been that open,
transparent, and participatory processes are important ingredients in the development
transformation –important both for sustainable economic development and for
social development that should be viewed as an end in itself and as a means to
more rapid economic growth (Stiglitz, 1999: 9).
Más allá de las
voces de denuncia de la sustentabilidad social como medio y no como fin, lo que
tienen en común esas formas de considerar la sustentabilidad, sea la ecológica
o la social, es su perspectiva técnica. Esto es de extrema importancia, porque
se refiere al hecho de reducir la polémica sobre desarrollo sustentable a los
cambios dentro del sistema capitalista.
Al operar cualquier transformación de
la naturaleza, el ser humano establece dos tipos de relaciones, que pueden
distinguirse tanto desde el punto de vista técnico como práctico. Los seres
humanos establecen relaciones técnicas con el medio ambiente externo. Esas
relaciones técnicas son las que permiten que cualquier proceso de trabajo dé
como resultado un producto útil. También permiten una reflexión sobre la
actividad, una conciencia de los mecanismos internos (tecnología), y una
permanente corrección del proceso y de los instrumentos utilizados para mejorar
el producto final. Todas esas relaciones que el ser humano establece con el
ambiente externo son relaciones técnicas, sea dicha naturaleza externa un medio
biótico, ecosistemas con seres vivos, sea un medio abiótico, o sea una combinación
de ambos. Además y simultáneamente a ese tipo de relaciones, los seres humanos
establecen relaciones sociales de producción, por el simple hecho de que los
medios con los cuales trabajan –sean éstos instrumentos, maquinaria, insumos o
los propios espacios físicos en que se realizan las actividades– están
distribuidos según reglas de propiedad y/o apropiación antes de ser realizada
la actividad, y condicionan el reparto del producto y también el propio ritmo y
tipo de técnica por utilizar. Una misma relación social de producción, como la
relación capitalista, puede implicar relaciones técnicas de lo más variadas. La
historia del capitalismo es elocuente en ello: pasó por las fases de uso de
energía derivada del carbón vegetal, del carbón mineral, del petróleo, gas,
energía eléctrica, energía nuclear, hidráulica, eólica, geotérmica, etcétera,
sin por eso modificar las relaciones de propiedad y apropiación de los medios
de producción: las relaciones sociales de producción continuaron siendo
capitalistas.
Ahora podemos volver al triángulo
(véase el esquema 1) para detectar algo que a primera vista no aparece
explícito: la exclusión en la discusión sobre sustentabilidad de
la posibilidad de cambios en las relaciones sociales de producción. Efectivamente, el extremo inferior
derecho habla explícitamente de la sustentabilidad ecológica, o sea de la
naturaleza externa al ser humano. Se trata, sin duda, de cambios en las
relaciones técnicas. El extremo superior habla de sustentabilidad económica. No
obstante, lo que se considera como sustentabilidad económica son cuestiones
como la eficiencia, el crecimiento, o la retribución de los agentes del proceso
con el valor aportado; en cualquier caso, cambios técnicos que no deben, ni
pretenden, ni siquiera sugieren la posibilidad de cambios en las formas de
propiedad de los medios de producción o de los recursos naturales. El ángulo
inferior izquierdo habla de la sustentabilidad social. Sin embargo, la
sustentabilidad social, a pesar de ser el ítem más confuso, lista una serie de
elementos que tienden, todos ellos, a mejorar la calidad de vida, la
democracia, o los derechos humanos, sin por eso tocar las relaciones de
propiedad o apropiación de los recursos, y sin tocar las relaciones sociales de
producción. Esto último queda explícito en el momento de analizar la evolución
que el propio concepto de sustentabilidad social tuvo en las últimas décadas.
De ello hablaremos en el siguiente apartado.
3. Cambios en el
concepto de sustentabilidad social en las últimas décadas
Durante los
últimos treinta años, la cuestión de la sustentabilidad social tuvo como eje
central la pobreza y/o el incremento poblacional. Reducir la pobreza y limitar
el crecimiento poblacional eran los objetivos de cualquier programa de
sustentabilidad social. Obviamente, cuestiones como equidad social, calidad de
vida, etcétera, estaban presentes; sin embargo, aquellos otros eran los temas
centrales en el ámbito mundial. Como el incremento poblacional está
directamente relacionado con la pobreza, ya que son los pobres quienes se
reproducen a tasas elevadas, la pobreza era siempre la cuestión hegemónica. En
términos teóricos pueden distinguirse dos fases en la concepción de la relación
entre pobreza y degradación ambiental.
La primera va desde el surgimiento
de la ‘moderna’ conciencia sobre la problemática ambiental en la década de los
sesenta, hasta mediados de la década de los noventa. Durante esa fase, la
visión hegemónica (onu, Banco
Mundial, etcétera) era conocida por la hipótesis de la ‘espiral descendente’ o
del ‘círculo vicioso’. Según esta hipótesis, los pobres son tanto agentes como
víctimas de la degradación ambiental. Son agentes porque la falta de capital
provoca que utilicen más intensivamente los recursos naturales y,
consecuentemente, los depreden. En esa situación no tienen condiciones para
“pensar en el futuro”: deben pensar en la sobrevivencia cotidiana. Así, quedan
progresivamente con menores recursos naturales para sobrevivir. Y son víctimas
porque la escasez de dinero los obliga a migrar hacia áreas degradadas, más
baratas. Por último, la falta de capital los obliga a compensar con más hijos
que, a su vez, presionan sobre los mismos recursos naturales. Esta hipótesis
del ‘círculo vicioso’ estuvo presente en la Conferencia de la onu en Estocolmo en 1972, también en el
informe Brundtland (1987), en el Reporte sobre
Desarrollo y Medio Ambiente del Banco Mundial de 1992, y en el Informe sobre
Pobreza y Medio Ambiente del pnud
de 1995 (Angelsen, 1997). La alternativa para romper
el círculo vicioso sería el desarrollo económico.
La segunda fase comenzó a mediados y
fines de la década de los noventa del siglo xx.
La hipótesis del círculo vicioso fue revisada, mientras que la hipótesis del
‘doble camino’ (two-track
approach)
cobró hegemonía. Para ese cambio, el reconocimiento de varios aspectos fue
fundamental. Entre ellos (Angelsen, 1997):
·
Los
bajos ingresos no siempre conducen a la degradación ambiental; tampoco los
altos ingresos garantizan un equilibrio ambiental;
·
La
pobreza no debe ser considerada la causa principal de la degradación; hay que
considerar las políticas gubernamentales, así como los grupos de poder y los
sectores ricos;
·
Tanto
la pobreza como la degradación ambiental pueden tener una misma causa: falta de
recursos o de derechos de propiedad sobre esos recursos;
·
Ejemplos
de sociedades agrícolas menos integradas al mercado muestran un mayor
equilibrio ambiental: la degradación podría ser resultado de la integración
mercantil.
Teniendo como
punto de partida estas reflexiones críticas, la hipótesis del ‘doble camino’
muestra la necesidad de políticas públicas dirigidas explícitamente a combatir
la pobreza en diferentes frentes simultáneamente: políticas de empleo, de
vivienda, de educación, etcétera, deben ser implantadas. De alguna forma, este
cambio de paradigma respecto de la relación entre pobreza y medio ambiente
refleja una discusión más profunda, que tiene que ver con la diferencia entre
garantizar a las futuras generaciones un mejor ambiente, o garantizar mejores
generaciones. Mientras durante casi los últimos treinta años del siglo xx la discusión sobre el desarrollo
sustentable puso el acento en la necesidad de legar a las futuras generaciones
una naturaleza mejor –quedando la preocupación por el aumento de la calidad de
vida en un mero medio para alcanzar aquella meta–, ya para finales del siglo xx la comunidad internacional comenzó a
comprender que el objetivo debía ser el incremento de las capacidades humanas.
El aumento de la calidad de vida debía ser el objetivo y no el puente o el
medio para una naturaleza más saludable. El desarrollo humano, como aumento
permanente de la cualidad humana en forma equitativa y, entonces, como objetivo
propio, se coloca en primer lugar, y en la medida del desarrollo humano se
alcanzaría una mejor relación con el ambiente externo (Anand
y Sen, 2000).
Tanto en el caso de la hipótesis del
‘círculo vicioso’, como en la más reciente del ‘doble camino’, los posibles
cambios no significan alteraciones de las relaciones sociales de
producción. Esto puede ser visto más
claramente al analizar uno de los elementos más radicales de la propuesta de
sustentabilidad social: el de la participación social.
Antes de abordar este tema, es preciso aclarar la completa incoherencia
entre la propuesta del doble camino que supone una participación del sector
público a través de políticas específicas para elevar la calidad de vida, y las
medidas de política macro-económica impulsadas por esos mismos organismos
internacionales, de carácter neoliberal, que en lugar de apoyar los gastos
públicos, promueven las privatizaciones y la restricción del gasto fiscal. Es
claro que las macro-políticas se imponen por sobre las primeras. La siguiente
cita de un documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es
clara en ese punto:
Macroeconomic reform can help a country become more
competitive, but investing in the fastest-growing sectors can draw resources
away from long-term investment in the resources of the poor… Countries may be
tempted to overexploit natural resources to handle balance-of-payment problems.
And sometimes new and distant markets can encourage the depletion of a local
resource to the detriment of the poor (undp,
1999).
De manera que
todas las alternativas para combatir la pobreza van contra las macro-políticas
impuestas por instituciones como el Fondo Monetario Internacional, o el Banco
Mundial, las demandas de la Organización Internacional del Comercio, e
inclusive las macro-recomendaciones de organismos como la fao de la Organización de las Naciones
Unidas. Elaboramos el cuadro 1 retomando, a partir del documento previamente
citado de la undp, las causas de
la pobreza consideradas en él; en la segunda columna relacionamos aquellas
causas con las recomendaciones puntuales para combatir la pobreza del mismo
informe; y en la tercera columna se muestran las ampliamente conocidas
recomendaciones de macro-política económica (Fondo Monetario Internacional,
Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio). Es claro que la
contradicción entre las dos últimas columnas es flagrante.
Cuadro 1
Contradicción entre las propuestas y medidas
sectoriales para combatir la pobreza y las macro-políticas económicas
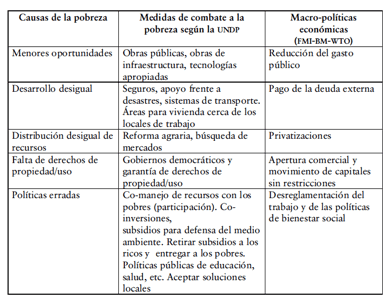
Fuente: Elaboración propia con base en Undp, 1999.
4. Empoderamiento y
gobernanza en la participación social
Tal vez la
participación social es la temática más interesante en la discusión sobre
sustentabilidad social. La participación es un indicador de libertades
democráticas, de equidad en las decisiones, y también un elemento decisivo en
la potenciación de esfuerzos productivos. Ya desde la década de los ochenta del
siglo xx, el concepto de
participación fue planteado por las agencias internacionales, organizaciones no
gubernamentales (ong), e
instituciones internacionales, como un objetivo necesario de los programas de
desarrollo y de sustentabilidad. Un informe
de la fao de 1981, por ejemplo, argumentaba:
participation by the people in the institutions and
systems which govern their lives is a basic human right, and also essential for
realignment of political power in favor of disadvantaged groups and for social
and economic development (Fern,
2002: 9).
Claro está que,
en la práctica, el concepto de participación social fue mudando con el tiempo,
desde una participación simplemente informativa hasta lo que hoy en día se
conoce por la palabra empowerment o empoderamiento, que supone que los
participantes de los proyectos de desarrollo sean de la naturaleza que fueren,
discutan hasta las propias directrices estratégicas.[4] El
cuadro 2 representa un esfuerzo de síntesis de la evolución del concepto de
participación.
Cuadro 2
Tipología y evolución del concepto de participación
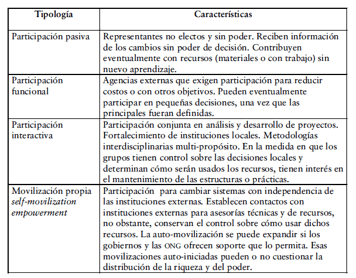
Fuente: Adaptado de Pretty,
1995.
Es claro que hoy
en día el último concepto de participación mostrado en el cuadro es el más
divulgado, por lo menos en el discurso. No puede existir duda de que eso
significa un avance civilizatorio significativo, frente a las antiguas
versiones. No obstante, como explícitamente lo muestra Pretty
–uno de los principales estudiosos de los procesos participativos en el ámbito
rural–, ni el empoderamiento, ni la gobernanza significan por sí mismos
alteraciones en las relaciones de propiedad y apropiación, o sea de las
relaciones sociales de producción.[5]
Así, en poco o nada cambia el reparto de la riqueza social según las reglas de
la competencia establecidas por el mercado, ni en sus consecuencias en lo que
tiene que ver con la diferenciación social y la pobreza. Cierto es que una
mayor conciencia social y organización social son elementos imprescindibles para
cambios radicales; no obstante no conducen directa, ni necesariamente a ellos.
La flagrante contradicción entre el discurso y la práctica queda evidente
cuando movimientos sociales de alta participación, como el Movimiento de los
Trabajadores sin Tierra del Brasil, dejan de encuadrarse en los criterios de
empoderamiento y gobernanza y de ser sujetos de crédito por parte de la mayoría
de las instituciones de crédito internacionales, a pesar de cumplir más
claramente con los requisitos que esos conceptos encierran, como la libertad de
acción, la autorresponsabilidad y la colaboración.
Cuando en el ámbito urbano las
consignas más avanzadas de participación social reclaman la gobernanza, ahora
en los ámbitos públicos también son restringidas a lo local, esfera que parece
ganar prestigio como área de realización de la participación social, mientras
que en los ámbitos mayores, o sea nacionales o regionales, las políticas
neoliberales usan la gobernanza local para delegar funciones antes realizadas
por los gobiernos centrales, y reducir así el presupuesto y déficit fiscales.
Si, por un lado, se declara la gobernanza local como un ideal de expresión de
la ciudadanía, por otro también se reclama la ‘facilitación’ (enablement) de mercado, o sea la posibilidad de que pequeñas y
medianas empresas locales se integren directamente al mercado mundial, como si
el mercado continuara siendo el mejor para asignar recursos.
Tampoco, obviamente, hay
participación alguna en las decisiones importantes de las empresas
capitalistas, que al final de cuentas son las que mueven toda la economía.
Nuevamente algunos visionarios de la ‘humanización’ del capitalismo ya reclaman
la necesidad de ‘abrir’ el funcionamiento de las corporaciones capitalistas a
todo el público (“free markets
cannot work behind closed doors”), como quien escribe:
Many of the issues I have just discussed
[participation/governance] are relevant not only to governments, but also to
the governance of corporations. Corporations are public institutions: they
collect funds from the ‘public’ and invest them in productive assets. Workers
too are stakeholders in corporations; given imperfections in labor mobility, a
worker who is mistreated or fired cannot costlessly
turn to other options (Stiglitz, 1999:4).
No obstante, la participación
de los trabajadores en las corporaciones nunca podrá cambiar por causa de la
participación interna o los procesos de empoderamiento, ya que las leyes
capitalistas del reparto de la riqueza son establecidas como resultado de la
competencia (o sea, de la predistribución privada de
los medios de producción) y no de la suma de acciones individuales.
La gran cuestión en torno de la
sustentabilidad social continúa siendo el hecho de que tal concepto se
restringe a cambios técnicos, que pueden mejorar significativamente el nivel de
calidad de vida en la esfera local, o para determinados sectores, pero, como
escriben Middleton y O’Keefe,
dos expertos en proyectos de desarrollo, no hay cómo atacar la justicia social
sin afectar las relaciones de propiedad. En su libro Redefining
Sustainable Development (2001) estos autores explican una
contradicción clave: mientras los problemas de pobreza, justicia social y
sustentabilidad social son, en términos generales, resultados sociales de una
forma de reparto de los recursos y de los medios de producción, los discursos
más avanzados del desarrollo sustentable, o las prácticas de las ong de mayor
compromiso con esos discursos continúan trabajando desde el individuo. Así,
sucede que el mercado lanza, sistemáticamente y en forma creciente,
trabajadores al desempleo, aumentando la pobreza, mientras que las propuestas
de solución pretenden mitigar los resultados sin atacar las causas. El peso de
las relaciones sociales de producción capitalistas restringe las posibilidades
de que cambios en las relaciones técnicas alcancen la sustentabilidad social.
5. Conclusiones
En este breve
artículo se mostró que el concepto de desarrollo sustentable incluye tres
dimensiones básicas: la sustentabilidad ecológica, la sustentabilidad económica
y la sustentabilidad social. De las tres, la de mayor controversia es la
sustentabilidad social, ya que ha sido definida con base en conceptos no
siempre claros. A pesar de eso, en los últimos años el concepto de
sustentabilidad social evolucionó para resaltar la importancia de la
participación social y del aumento de las potencialidades y cualidades de las
personas en la construcción de un futuro más justo.
El propósito de este artículo fue
mostrar que aun cuando han habido importantes avances, tanto en el ámbito
teórico como en el de su instrumentación práctica, el desarrollo sustentable
continúa básicamente anclado a un desempeño técnico, dentro de las reglas del
juego del sistema de mercado capitalista, sin alcanzar ni cuestionar las relaciones
de propiedad y apropiación capitalista, que generan pobreza, diferenciación
social e injusticia.
En ningún momento pretendimos
cuestionar la importancia de los procesos de desarrollo sustentable que
impulsan una sustentabilidad social basada en los más modernos criterios de
empoderamiento y gobernanza. Esos mecanismos y las agencias que los promueven
pueden conducir a mejorías locales, de alto impacto en la población. Son
también esenciales a los efectos de los derechos humanos, así como para la solución
de problemas localizados de hambre o enfermedades específicas. No obstante,
actúan sobre las consecuencias de un proceso de diferenciación social y de
injusticia social, que es producto de las relaciones de mercado capitalistas.
Por eso, por no afectar las propias relaciones sociales de producción que
generan las desigualdades, su actividad tiene un enfoque técnico y además
límites estructurales.
Bibliografía
Anand, Sudhir
y Amartya Sen (2000),
“Human Development and Economic Sustainability”, World Development, vol. 28, núm. 12, Elsevier Science Ltd., Pergamon,
Great Britain, pp. 2029-2049.
Angelsen, Arild (1997), “The poverty-environment thesis: was Brundtland wrong?”, Forum for Development Studies, núm.
1, pp. 135-154.
Caldwell y L. Hon (1984), “Political aspects of
ecologically sustainable development”, Environmental Conservation, vol. 11, núm. 4, pp. 299-308.
Daly, Herman, (1989), “Introducción a la
economía en estado estacionario”, en H. Daly (comp.), Economía, ecología, ética, Fondo de Cultura Económica, México.
Fern (2002),
“Forests of Fear”, documento web:
<www.fern.org/Library/Reports/humanrights.pdf> (05/02/2002).
Foladori, Guillermo y Humberto Tommasino (2000), “El concepto de desarrollo sustentable 30
años después”, Cadernos
de Desarrollo e Meio Ambiente, núm. 4, Ufpr, Curitiba, Paraná, pp.
41-56.
Guimarães, Nadya Araújo y Scott Martin
(Org.)
(2001), Competitividade
e Desenvolvimento. Atores e Instituições Locais, Editora Senac, São
Paulo.
Lélé, S. M. (1991), “Sustainable
Development: a critical review”, World Development 19 (6), Pergamon Press,
Great Britain, jun, pp. 607-621.
Middleton, Neil y Phil O’Keefe (2001), Redefining Sustainable Development, Pluto Press, London.
Pearce, D. y R. Turner (1995), Economía
de los recursos naturales y del medio ambiente, Celeste Ediciones, Madrid.
Pimentel, D.; L. Westra y R.
Noss (2000), Ecological Integrity. Integrating Environment,
Conservation, and Health, Island Press, Washington, d.c.
Pretty, J. (1995), “Participatory learning for
sustainable agriculture”, World
Development, vol. 23, núm. 8, pp.
1247-1263.
Rees, William y Mathis Wackernagel
(1999), “Monetary analysis: turning a blind eye on sustainability”, Ecological Economics 29, pp.
47-52.
Sachs, Ignacy
(1994), “Estratégias de transição
para o século xxi”, Cadernos
de Desarrollo e Meio Ambiente, núm. 1, Ufpr, Curitiba, pp. 47-63.
Stiglitz, Joseph
(1999), “Participation and Development. Perspectives from the Comprehensive
Development Paradigm”, Remarks
at the International Conference on Democracy, Market Economy and Development,
February 27, The World Bank Group, Seul.
Undp
(United Nations Development Program) (1999), “Attacking Poverty while improving
the Environment: towards win-win policy options”, Poverty & Environment Initiative, Undp.
Vogt, J.F. y K.L. Murrell (1990), Empowerment in Organizations,
University Associates Inc., San Diego, California.
Wced
(World Commision on Environment and Development)
(1987), Our
Common Future, Oxford University Press, Oxford.
Wri (World Resources Institute) (2002), Sustainability Simplified, documento web <www.wri.org>.
Enviado:
12 de mayo de 2002
Aceptado: 2 de junio de 2002