Territorio y ganadería en la Patagonia Argentina: desertificación
y rentabilidad en la Meseta Central de Santa Cruz
Larry Andrade*
Abstract
The paper
briefly analyses the characteristics of desertification in Austral Patagony, particularly in the province of Santa Cruz,
Argentina. A reference is presented about the spreading of sheep stock in Santa
Cruz lands in the late 19th century, and more intensively in the
beginnings of 20th century, as well as the impact it caused,
particularly by giving rise to an erosion process (desertification), due to excesive sheperding in the
natural pasture. Some references are given about the livestock
farming sector and its participation within the geographic gross product
(pbg, producto
bruto geográfico in spanish) of Santa Cruz. Finally, the paper offers a
comparative analysis of the number of animals that producers consider they can
hold in their fields and the number of animals the National Farming and
Livestock Institute (inta, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria in spanish), based on pasture relieving, considers it could
hold.
Keywords: Austral Patagony,
desertification, pbg, oversheperding-stock.
Resumen
El artículo
revisa brevemente las características que asume el proceso de desertificación
en la Patagonia Austral, con énfasis en la provincia de Santa Cruz, Argentina.
Se hacen referencias a la ocupación del territorio santacruceño por el ganado
ovino, a fines del siglo xix
y con más intensidad a principios del siglo xx, y el impacto que ello
conllevó, especialmente el desencadenamiento de un proceso erosivo
(desertificación), producido básicamente por el pastoreo constante
(sobrepastoreo) del pastizal natural. También se encuentran referencias al
sector ganadero y su participación en el producto bruto geográfico (pbg) de Santa
Cruz y, hacia el final, un análisis comparativo de la cantidad de animales que
el productor estima que puede sostener en su campo y la cantidad que el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (inta), con base en relevamientos de
pastizal, calcula que podría mantener.
Palabras clave:
Patagonia Austral, desertificación, pbg, stock de sobrepastoreo.
*
Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Correo-e:
psanjulian@prodigy.net.mx
1. Introducción[1]
Este artículo
comprende una breve revisión en torno a la problemática de la desertificación y
su relación con la explotación extensiva de ovinos, así como algunas
consideraciones acerca del stock y la evolución de la participación del
subsector ganadero en el producto bruto geográfico (pbg) provincial. El texto incluye
algunas reflexiones en torno a la relación entre ganadería, territorio y
desertificación.
Lo que a principios del siglo xx fue una
actividad pionera y altamente rentable en el poblamiento del territorio
santacruceño, con el correr de los años devino en una crisis cuya manifestación
ha sido el cierre de más de quinientos establecimientos ganaderos. ¿Qué ocurrió
en ese tiempo para llegar a tal desenlace? Cuando inicié la investigación, la
pregunta que orientó las primeras búsquedas partía de una interrogante que se
formulaban profesionales de distintos organismos técnico-agropecuarios: ¿por
qué no adoptan tecnología los productores extensivos de ovinos? A partir de
allí se abría un universo de situaciones que podrían resumirse en una sola y
gran cuestión: ¿cómo vislumbraban los productores la crisis de la ganadería
extensiva de ovinos en sus campos y qué relación mantenía esta crisis con la
falta de adopción de tecnología de manejo extensivo? Esta pregunta era
independiente de la percepción que los ganaderos tuvieran de la tecnología en
sí misma, e interesaba conocer cómo se relacionaba el productor con el recurso
natural que explotaba –es decir, cómo lo ‘veía’– y qué evaluación hacía de su
práctica productiva. Este análisis se realizó en función de grupos de
productores, los cuales fueron definidos en una tipología desarrollada de modo
extenso en la investigación.
El trabajo pretende ser una mirada
que amplíe la visión propia del ganadero en torno a la rentabilidad de las
explotaciones y considere dicha visión como el criterio más importante, en
estudios que procuran explicar la permanencia o el abandono de las
explotaciones. Desde esta propuesta, resultaba una tarea ineludible en el
abordaje de ese contexto la comprensión de las prácticas sociales de producción
en esos espacios y de los significados asociados a ellas, en tanto ‘lo real’
cobra importancia a partir de la significación e interés que reviste para el
individuo (Weber, 1993).[2] Un
análisis detallado del discurso de los productores en torno a la problemática
está descrita con cierto en detalle en otro lugar Andrade (1999a y 2002).[3] La
ubicación relativa de la provincia y zona de estudio puede verse en el mapa 1.
Existe un consenso generalizado
entre los expertos y los diversos organismos técnicos provinciales, nacionales
e internacionales acerca de que el fenómeno conocido como desertificación se debe, al menos en Patagonia, al
sobreuso de los suelos que, asociado con factores climáticos, llevó a un
agotamiento del recurso natural, base de la explotación extensiva del ganado
ovino por más de cien años.
La cuestión crucial, desde mi
óptica, era tener una aproximación confiable a la visión que los productores
implicados en este proceso tenían de la situación del ecosistema y a qué causa
atribuían la merma en el número de animales y, consecuentemente, en la
producción de lana, a la vez que interesaba conocer las razones que aducían
ante la imposibilidad de repoblar el campo con nuevo ganado.
Lo que procuro dejar en claro es que
la situación del ecosistema es un síntoma en el ambiente natural de una crisis
más grande y extendida, originada en la baja casi constante de la rentabilidad
que ha impactado la ganancia de estos productores, desde el fin de la Primera
Guerra Mundial; lo que llevó a muchos de
ellos a recargar sus campos para compensar las pérdidas. Es decir, es el efecto
visible de la crisis de un sistema social de producción erigido en torno a la
explotación extensiva de ovinos.
Mapa 1
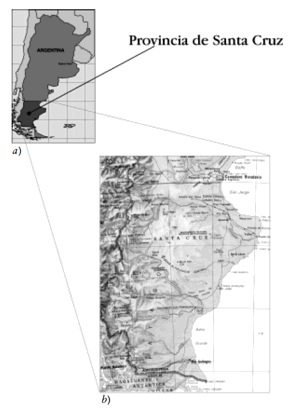
Fuente: Atlas Barsa, 1982, Encyclopaedia Britannica, Inc.
2. Breves
consideraciones metodológicas
2.1 Datos
2.1.1 Datos
secundarios
De los dos tipos
de datos que utilicé, primarios y secundarios, en la selección y análisis de
estos últimos fue prioritaria la bibliografía específicamente elaborada y
orientada a la problemática del área de estudio. Esto tiene su razón de ser ya
que el proceso erosivo asociado con pastoreo ovino, característico de la
Patagonia Austral en general, no registra antecedentes en ecosistemas áridos fríos
del mundo (inta,
1997).
De esta manera, la primera
información con la que me acerqué al problema provino de la lectura de informes
técnicos, en su gran mayoría del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(inta), del Consejo Agrario Provincial (cap) y de
otros organismos como el Consejo Federal de Inversiones (cfi), así como de las
publicaciones periódicas de estas instituciones y otras dedicadas a la
problemática agropecuaria.
Mención aparte merece el trabajo con
fuentes históricas originadas a partir de investigaciones desarrollados en esa
provincia; tal es el caso del libro de Horacio Raúl Lafuente (1981); los
artículos de María E. Cepparo de Grosso (1986) y el
libro de Elsa Barbería (1995) sobre la ocupación del territorio santacruceño y
documentos inéditos, provistos por la misma autora. La revisión de estos
trabajos se constituyó en una referencia fundamental con el fin de presentar y
analizar las bases sobre las que se acentó y
consolidó el método de producción extensiva de ovinos en Patagonia. Otra fuente
importante de información fueron los Censos Nacionales de Población y
Agropecuarios y la Encuesta Nacional Agropecuaria aplicada en distintos años.
2.1.2 Datos
primarios
2.1.2.1 La encuesta
La encuesta
aplicada a los productores se tomó en un lapso de tres meses (marzo, abril y
mayo de 1998), y se contó con la colaboración del ingeniero agrónomo Héctor
Espina y del técnico agropecuario Roberto Álvarez para la concreción de algunas
de ellas, especialmente en la realización del pre-test. Participaron, además, en distintas
circunstancias, los biólogos Leopoldo Montes y Gabriel Oliva junto con el
ingeniero agrónomo Pablo Borelli, todos de la
Estación Experimental Agropecuaria inta, Río
Gallegos, quienes realizaron valiosas sugerencias y aportes que permitieron un
mayor ajuste del cuestionario.
Previo a la aplicación definitiva de
la encuesta, realicé con ellos una última revisión del instrumento y los proveí
de un instructivo preparado especialmente para la ocasión, donde se explicaban
cada una de las preguntas y el fin al que se dirigían, esperando de ese modo
contribuir a la resolución de posibles dudas o malos entendidos que pudieran
surgir durante el trabajo de campo.
La encuesta finalmente aplicada
constó de 87 items, que cubrían las siguientes
dimensiones:
i. Datos socio-demográficos del productor y su
familia;
ii. Condiciones
naturales de la explotación;
iii. Alternativas
productivas para esa explotación;
iv. Características
productivas de la explotación;
v. Forma de tenencia y manejo de la
explotación;
vi. Comercialización de la producción;
vii. Posibilidades
de uso de tecnología en la explotación;
viii. Aspectos
culturales del productor.
Concluida la
etapa de recolección de datos mediante un cuestionario estandarizado, se
obtuvieron 39 encuestas, de las cuales 25 se aplicaron a productores del área
de trabajo y 14 fuera de la misma, puesto que en la zona delimitada para el
estudio no fue posible, en el lapso previsto para su aplicación, encontrar más
que ese número de productores. El número de 39 productores no responde a ningún
criterio previo para su obtención: fueron los encontrados hasta el día antes de
que concluyera el tiempo previsto para esa tarea.
Los 14 productores encuestados fuera
del área comparten la situación en cuanto a grados de desertificación y crisis
de rentabilidad que envuelve a los primeros. Por tal motivo se integran a la
muestra como parte de la misma totalidad.[4]
2.1.2.2 Las entrevistas
Realicé
entrevistas con productores del área de Gobernador Gregores
y también algunas con representantes de instituciones que aparecían
directamente vinculadas con el quehacer agropecuario en la zona, como son el
director la Escuela Agropecuaria núm. 2 de Gobernador Gregores,
el Delegado del Consejo Agrario Provincial (cap) en esa localidad, el
presidente del cap,
algunos dirigentes de la Sociedad Rural de Puerto San Julián y de Gobernador Gregores. Entre 1996 y 1998 entrevisté a 24 productores y
funcionarios, algunos de los cuales fueron entrevistados de nueva cuenta
posteriormente. Las entrevistas giraron en torno a cinco temas centrales para
el estudio:
i. Historia de la explotación;
ii. Historia
personal en la explotación;
iii. Estado
productivo actual de la explotación;
iv. Causas
que advierte como desencadenantes de la crisis;
v. Factores en los que deposita su confianza
con el fin de hacer posible un eventual despegue productivo.
2.1.2.3 Generación de una tipología de productores
Con el objeto de
lograr una aproximación lo más ajustada posible a la percepción de la desertificación
(básicamente con información provista por las entrevistas y algunas preguntas
abiertas de la encuesta), asumí que la elaboración de una tipología sería de
utilidad en ese acercamiento y, por otro lado, permitiría un manejo ordenado de
la cantidad de datos que disponía a partir de la aplicación de la encuesta.
Con la idea de describir de la forma
más precisa posible las diferencias entre productores, opté por generar una
tipología que, precisamente, según Barton (1955:
213), tiene por objeto reducir un espacio de atributos relativamente complejo,
precisamente aquel espacio multidimensional que aparecía como horizonte del
análisis de información provista por la encuesta.
Las tipologías, según Hughes, Griffon y Bouveyron (1978: 105),
están orientadas por un fin, cuyo “criterio fundamental es poner de relieve las
anomalías de distribución de una población en relación con diversas variables
consideradas simultáneamente y sobre un plano de igualdad”; lo cual es
complementado por Barton cuando expresa que además de
la función de organización de conjuntos complejos de datos, “permiten analizar
las componentes de dichas variables con objeto de determinar el papel que cada
una de ellas desempeña” (Barton, 1955: 214).
Al hablar de tipología estamos
hablando de grupos de tipos, esto es, de un conjunto de variables
características de un número determinado de personas y que se diferencian
relativamente de otro grupo distinto de personas. El interés por resaltar la
diferencia de dichas carácterísticas es con el fin de
distinguir cómo la mayor o menor presencia de éstas puede influir en la
explicación de la variable dependiente.
El criterio que guió la construcción
de la tipología fue la agrupación de las personas con características
homogéneas en un tipo, bajo el supuesto de homogeneidad relativa, puesto que
existe igualmente cierta heterogeneidad en el grupo, pero que en su conjunto
esos casos presentan mayor afinidad entre sí que con los de otro tipo. De este
modo, la tipología servía con fines de generalización de los resultados a
partir del análisis de casos particulares, posteriormente agrupados en tipos y
de comparación entre éstos.
La revisión de investigaciones donde
se habían empleado tipologías no permitía encontrar criterios que pudiera
aplicar directamente en mi trabajo, con la excepción de dos trabajos, uno
producido por el inta (s.f.) y otro por el ludepa (1992), que abordaban elementos para una tipología de
productores patagónicos.
A partir de esta constatación y con
la información aportada por la encuesta, generé una tipología de productores.
Con la información obtenida en las entrevistas profundicé al interior de cada
grupo e indagué en lo que más interesaba: cómo ven y a qué adjudican los
productores la crisis actual del campo santacruceño en la zona en estudio, y
cómo avizoran una eventual salida productiva de sus explotaciones.
El criterio por el cual se
definieron los tipos fue a partir de la diferencia entre las variables ingresos
del establecimiento,
que surgió con un peso relativo importante en algunos análisis de
correlaciones, y gastos del establecimiento en el
último año como
criterio de demarcación, a partir de los cuales se generaron tres grupos de
productores: Grupo (i) nivel de
sobrevivencia (con un saldo negativo entre gastos e ingresos); Grupo (ii) en
transición (el gasto y el ingreso es igual), y Grupo (iii) sostenibles económicamente
(el saldo entre gastos e ingresos es positivo). En el primer grupo se ubican 23
establecimientos, en el segundo 5 y en el tercero 11.
3. Ubicación y
descripción de la región patagónica argentina[5]
La región
patagónica argentina, comprendida entre los paralelos 36° y 55° de latitud sur,
cubre un área de 780 mil km² y representa aproximadamente un tercio de la
superficie continental del país. En las cinco provincias que la integran
–Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego– habitan un millón
quinientos mil personas, siendo la densidad poblacional de 1.9 hab/km². Si bien esta extensa región presenta diferentes
áreas ecológicas, la mayor parte de ella puede ser caracterizada como una
región árida-semiárida con precipitaciones que van de los 100 a los 300 mm
anuales. Los vientos –constantes gran parte del año– son predominantes del
sector oeste y con intensidades de moderados a fuertes. Los suelos son sueltos,
con reducida cobertura vegetal de bajo valor forrajero.
El sector agropecuario, fuera de los
valles irrigados, involucra alrededor de 12 mil productores. La ganadería
extensiva ovina, bovina y caprina es la principal actividad, y se produce lana,
carne, pelo y pieles.
Al desencadenamiento de un proceso
erosivo por la introducción masiva de especies foráneas se suman la extracción
de especies leñosas (arbustos y árboles) para combustible, la explotación
petrolera y minera, el mal uso del agua (salinización y revenimiento), y los
incendios de campos y bosques.
4. Desertificación en
Santa Cruz: breve estado de la discusión
Se hará aquí una
breve presentación de la problemática asociada con la crisis de la ganadería
extensiva de ovinos, esto es, la desertificación y las distintas formas de
abordar este fenómeno. Una definición breve y difundida del fenómeno conocido
como desertificación es la propuesta por Bertolani:
“la desertificación es la extensión de las condiciones de desierto como resultado
del impacto humano, en ecosistemas de regiones áridas, semiáridas y sub-húmedas
[...] el no control del fenómeno provocaría no sólo un avance en las
condiciones de desierto sino, y como consecuencia de ello, una menor
productividad de los ecosistemas” (Bertolani, 1989).
En otro trabajo se la define del
siguiente modo: “la desertificación es el proceso de empobrecimiento de los
ecosistemas áridos, semiáridos y algunos subhúmedos,
a causa del impacto combinado de las actividades del hombre y la sequía” (Dregne, 1976, en Peralta, 1992), o también, “la
desertificación es un proceso natural o inducido por el hombre, de irreversible
cambio de suelo y vegetación de zonas áridas en la dirección de la aridificación y disminución de la productividad biológica,
la cual en casos extremos, puede orientarse hacia la total destrucción del
potencial biológico y conversión de la tierra hacia un desierto” (Peralta,
1992).
Estudios llevados a cabo en el área
en estudio encuentran que “la desertificación observada parece deberse a: 1)
intensificación por sobrepastoreo de los procesos erosivos en áreas
naturalmente propensas; 2) sobrespatoreo continuo
sobre comunidades frágiles, y 3) sobreexplotación de comunidades de arbustos”
(Espina, 1994: 9).
Rapp,
Acosta y Ayerza (1988) aportan elementos que permiten una comprensión más
acabada del fenómeno en Santa Cruz: “haciendo un análisis somero de los
factores que inciden para acelerar la degradación del ambiente, corresponde
señalar que: 1) la vegetación típica es de estepa y semidesierto,
rala y con mucho suelo descubierto; 2) los vientos se orientan en forma
dominante de la cordillera hacia la costa (oeste-este);[6] 3)
las precipitaciones son sumamente escasas; 4) las bajas temperaturas no
permiten el desarrollo de una microflora y fauna del
suelo, que degrade la poca materia orgánica incorporada en los ácidos húmicos
que coadyuven a la formación de un horizonte superficial resistente; 5) el
material del suelo carece de elementos finos por la acción del viento; 6) sobre
todo este panorama tan desalentador, el sobrepastoreo y pisoteo son las
dominantes de una situación muy difícil de revertir” (Rapp
et al.,
1988: 155).
La opinión del ingeniero agrónomo Borelli, quien expresaba hace unos años que se ha “cumplido
un siglo de ganadería en Santa Cruz y todavía no se conoce cuánto pasto
producen los pastizales, qué especies son preferidas, cuál es la resistencia al
pastoreo y, en consecuencia, cuánto pasto se puede cosechar a través de los
animales. Este lamentable desconocimiento ha favorecido el proceso generalizado
de sobrepastoreo y degradación de los campos naturales (...) la carga animal
define la relación planta-animal y los ingresos económicos a corto y largo
plazo de la empresa ganadera” (Borelli, s.f.). Este autor refuerza lo ya señalado y apunta hacia
los efectos producidos en la explotación y en la rentabilidad esperada por el
productor.
En algunas de las expresiones
anteriores se menciona el sobrepastoreo como un factor decisivo en el
desencadenamiento y profundización del proceso de desertificación. A tal fin, Panigatti lo define como aquella acción que “produce
degradación de la vegetación natural o cultivada y consecuentemente una
denudación del suelo. En muchos casos el pisoteo en condiciones desfavorables
aumenta la acción negativa, compactando los suelos finos o pesados, con la
consecuente reducción de la capacidad de infiltración” (Panigatti,
1988: 48).
Un estudio reciente identifica
factores estructurales y coyunturales en el estancamiento y crisis del sistema
ovino patagónico. Entre los primeros encuentra “la baja inversión en tecnología
y el proceso de desertificación provocado por la explotación intensiva
(sobrecarga ovina), y entre los segundos la evolución negativa de los precios
internacionales de la lana” (ludepa,
1992: 27).
Quizá sea oportuno realizar una
aclaración a este señalamiento o, mejor aún, vincular de otro modo estos
elementos: según entiendo, el bajo precio de la lana es un factor considerado
como coyuntural desde hace ya varios años, especialmente por parte de los
productores. Sin embargo, existen estudios no tan recientes (por ejemplo, fla, 1986),
que muestran que el bajo precio que se paga en el mercado internacional por la
lana es una constante, por lo menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial,
y responde, entre otras situaciones, a la producción masiva de sustitutos de la
lana.
Desde esta visión, el bajo precio de
la lana es un factor estructural. La baja inversión en tecnología existe, y lo
que hace falta es profundizar en los motivos o razones de tal actitud. Esta
situación se agrava para los productores de la Patagonia Austral, donde al de
por sí bajo precio para lanas de calidad en el mercado internacional, se agrega
como elemento que reduce el valor del producto la suciedad que presenta su
producción, afectando notablemente el rinde (es decir, la proporción de lana
limpia por kilo de lana obtenida) y, con ello, el precio final obtenido por el
ganadero.
En las menciones precedentes, es
notable el centramiento del análisis en aspectos
básicamente técnicos, soslayando el rol fundamental que tienen (y tuvieron) los
productores y los organismos técnicos en el desencadenamiento del proceso
erosivo asociado a la ganadería extensiva de ovinos. Es decir: no basta con
saber técnicamente el estado del pastizal y su capacidad receptiva, sino
también es necesario conocer los criterios y elementos que el productor valora
en el momento de tomar la decisión de introducir o quitar animales de su campo.
Los departamentos de la zona centro
ubicados sobre la costa y los ubicados sobre la meseta central son los más
expuestos y afectados por la desertificación: “Magallanes, Río Chico y Corpen Aike sufren con mayor
intensidad un notable y paulatino descenso de la carga ovina debido a graves
problemas de erosión. Se combina el proceso erosivo natural por fuertes vientos
con un manejo inadecuado, desorganizado y sin descanso de las pasturas debido a
la falta de campos de uso estacional, desencadenando la disminución de la
receptividad de los mismos. Esta situación pudo haber sido alentada por
ganancias momentáneas y por el desconocimiento de la receptividad, llevando a
una caída espectacular de la productividad por hectárea y a no poder sostener
ya las cargas animales de comienzos de siglo” (Cepparo
de Grosso, 1986: 92; Borelli, s.f.).
Una de las consecuencias más
notorias del avance del proceso erosivo es el abandono de establecimientos. Al
respecto, Barbería expresa que la mayoría de los “establecimientos abandonados
y no rentables se ubican en la meseta central, al norte del Río Santa Cruz,
zona que cuenta con los terrenos de menor calidad, menor superficie y menores
inversiones. Por otra parte, un sector importante de los mismos ha sido
cubierto de ceniza volcánica a raíz de la erupción del Volcán Hudson –agosto de
1991– [...]” (Barbería, 1995: 277).
Y esa es precisamente el área donde
este trabajo indagó, puesto que a pesar de que fue la última zona en ocuparse
(Barbería, 1995) y ser tierras de menor calidad que las del sur y la
cordillera, sus ocupantes disfrutaron, aunque por poco tiempo, del auge del
lanar y los altos precios obtenidos por la venta de lana. En los años 90 fue la
zona más afectada por la desertificación en la que aún persisten algunos
pobladores; la zona norte fue prácticamente abandonada a principios de esa
década.
5. Sobrepastoreo y
abandono de establecimientos
Un dato
significativo respecto del desencadenamiento de la crisis actual señala que a
principios de siglo, cuando los peritos estatales relevaron el área de estudio
con el fin de realizar la división catastral, sobreestimaron la receptividad de
los suelos. Aun con las recomendaciones de equilibrar zonas altas y zonas bajas
(veranadas e invernadas), estimaron una carga de 0.4 ovino/ha [aproximadamente
8 mil ovejas en 20 mil ha] (Espina, 1994: 10).[7]
Según los organismos técnicos que trabajan en la provincia, esta era una carga
que muy pocas áreas ecológicas podían resistir entonces y que algunos lugares
excepcionalmente aptos podrían resistir hoy.
Respecto del manejo de ovinos en el
pastizal natural, existen dos menciones significativas, realizadas cuando la
explotación extensiva de ovinos iniciaba su ciclo de mayor prosperidad y la
adopción de políticas tendentes a lograr un manejo razonable del recurso
natural era posible y necesaria. La primera pertenece a Bailey Willis, quien expresaba en 1914 lo siguiente: “en verano e
invierno, año tras año, las ovejas se apacientan en un mismo prado; las plantas
comestibles apenas tienen oportunidad para desarrollarse o propagarse, mientras
las hierbas nocivas se multiplican por doquier. El gobierno debería cuanto
antes tomar posesión de las dehesas públicas a fin de tenerlas bajo su cuidado
y de evitar el detrimento y hasta la destrucción de los pastos [...] los
rebaños debieran trashumar de estación en estación de manera que pudieran pacer
en dehesas donde abundan la hierba y el agua y volver a dehesas más saludables”
(citado en Peralta, 1992: 17).
La segunda, recuperada por Barbería,
es la opinión de Clemente Onelli, quien en 1904
expresaba que “los resultados son negativos si se deja pastar en una
determinada extensión un número excesivo de animales, entonces el campo se
destruye, y para ser utilizado necesita a veces cinco o seis años de descanso”
(citado en Barbería, 1995: 117).
Las consecuencias de la falta de
consideración de las situaciones a las que estas advertencias aludían son hoy
visibles en la meseta central de Santa Cruz. Los daños en el pastizal natural
son notables, especialmente en las explotaciones ubicadas en el centro y norte
de Santa Cruz y en el noroeste de la Patagonia, donde la trashumancia es
todavía una práctica vigente entre pequeños propietarios de ganado.
Al respecto, en un estudio realizado
en Neuquén sobre hábitos culturales de ganaderos trashumantes encuentra
“limitaciones estructurales” para el desarrollo sostenible de la producción;
“dichas limitaciones se refieren a las dificultades para acceder a aquellos
elementos que permiten un manejo ganadero mejor y más adecuado a sus
necesidades (posibilidades de descanso y rotación en las veranadas,
delimitación y/o apotreramiento de campos, mayor
disponibilidad de aguadas, implementación de pasturas y/o complementación
forrajera, diversos tipos de mejoras para el control de la erosión,
mejoramiento animal, etc.)” (Bendini y Nogués, 1992: 18).
Si bien el contexto ecológico y
social de Neuquén, por lo menos el de la ganadería trashumante, es diferente al
de los productores de la meseta central, sí tiene importancia la mención en lo
estrictamente relacionado con la capacidad financiera de los productores: si no
tienen solvencia para realizar inversiones y mejoras, se ven obligados a
repetir el ciclo de producción prácticamente sin cambios, con las consecuencias
que ello conlleva.[8]
Según especialistas del inta Santa Cruz, si el sobrepastoreo es
constante, al cabo de algunos años se agota el recurso natural y no existe
posibilidad de repoblamiento en el corto o mediano plazos. La mayoría de la
vegetación de climas áridos fríos es perenne, con la excepción de algunas anuales
de efímera existencia. Esto significa que mientras resisten las inclemencias
climáticas, el pastoreo y el pisoteo sobreviven; una vez muertas, no hay
posibilidad de repoblamiento vegetal.
El no tener una adecuada óptica de
la situación y de sus factores desencadenantes o al adjudicar la causa de la
crisis a las variaciones climáticas ha llevado a muchos productores a seguir
manejando el campo como lo hacían tradicionalmente. En este contexto, Castro (s.f.) opina que “cuando un proceso de erosión se ha puesto
en marcha, ya desde su calificación como ‘leve’ está afectando la producción
forrajera de la pradera natural. El ganadero de la región generalmente resta
importancia al fenómeno, porque no se da cuenta del mismo o porque atribuye la
merma en la producción a la escasez de precipitaciones” (Castro, s.f.; también Barbería, 1994).
La crisis en el sector pecuario se
asienta básicamente en la caída de la explotación extensiva de ovinos en casi
todo el territorio santacruceño, con excepción de la zona sur y la zona
cordillerana, donde hay grandes establecimientos en producción y algunos
medianos en mejores suelos.
La combinación de baja inversión,
poca o ninguna incorporación de tecnología, forma de tenencia precaria y uso
inadecuado del suelo disminuyen aún más el ingreso obtenido por la venta de
lana, en un mercado con precios de por sí deprimidos. Esta conjugación negativa
de factores causó en 1997 el cierre de 500 establecimientos, según expresó a
mediados de ese año el presidente de Federación de Instituciones Agropecuarias
Santacruceñas (fias).
Para el año 1994, las estimaciones
señalaban que sobre 1,261 establecimientos en la provincia (datos del año
1991), más de trescientos, casi exclusivamente orientados a la explotación
ganadera extensiva, fueron abandonados y alrededor de setecientos no cubrían
los costos operativos (Barbería, 1994). Muchos de los setecientos
establecimientos deficitarios probablemente pasaron a engrosar la lista de
quinientos cerrados en 1997.
6. La ganadería y su
participación en el producto bruto provincial
Estudios
realizados por la Universidad Federal de la Patagonia Austral y la Universidad
de Buenos Aires dan cuenta de algunos elementos útiles para comprender la
magnitud de la crisis: “existe un estancamiento en el sector rural de más de 20
años. La población rural registra una caída entre 1980 y 1991 del 19%. Las
existencias ovinas entre 1977 y 1992 cayeron en un 47%. Las regiones más
afectadas son las regiones centro y norte [...] disminuyó la población que
habita los establecimientos (al disminuir el número de establecimientos
rentables) en un 29% entre 1988 y 1992 y el número de trabajadores permanentes
cayó en un 39%” (ufpa/uba/mtss, 1994: 35 y ss.; ufpa/uba/mtss,
1995c).
Esta situación impacta directamente
en los núcleos urbanos de los departamentos donde esta explotación se asienta,
especialmente Puerto Deseado y Puerto San Julián, ambas sobre la costa
atlántica al norte y centro de la provincia, respectivamente. Estas ciudades
sustentaron su crecimiento “en la explotación ovino-extensiva y en la
exportación de lana y posteriormente en la venta de animales para las graserías
y los frigoríficos. La crisis estructural de los setenta los afectó. Crecieron
menos que otras regiones de la Provincia (menos del 20% cada una)” (ufpa/uba/mtss, 1995a: 10).
Un informe de la ufpa señalaba a principios de los
años 90 la magnitud de esta crisis, mostrando que la participación por sectores
en el producto bruto geográfico (pbg)[9] de
“Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y Silvicultura (agyp) pasó en 1970=15.7% a
1980=8.8% y 1990=11.53%; teniendo en cuenta que la pesca pasa de ser casi
inexistente en 1970 a ocupar el 55% del peso de este sector, y que en 1970 el
15.7% correspondía casi exclusivamente a ganadería. Hoy [año de elaboración del
informe, con datos hasta 1991 y primer semestre de 1992] la ganadería no llega
al 5% del pbg
y la pesca representa el 6.4% del pbg” (ufpa, 1992).
Este señalamiento tiene por objeto
poner en evidencia cómo ha variado la composición interna del sector agyp, y no
supone valoraciones sobre modificaciones estructurales en la economía satacruceña.
Asimismo, la caída de la
productividad de la explotación ganadera es registrada en 1995, respecto de la
participación sectorial en el pbg, con los siguientes números: “la participación
del sector primario disminuye en el pbg del 45.3% en 1988 a 42% en 1992 [...] la
evolución por rama de actividad muestra la caída de Agricultura, Ganadería y
Pesca de un 187.5% en 1988 a 178.1% en 1992 (base 1980=100). Siendo la única
rama de actividad que disminuyó su participación en el pbg en ese periodo” (ufpa/uba, 1995b:
5).
Puede suponerse que la caída no fue
mayor para este sector en razón de la relevancia que venía adquiriendo el
subsector pesca y a un incipiente crecimiento de la cría y venta de ganado
bovino, así como también a la puesta en funcionamiento de cultivos bajo
cubierta, sobre todo en el sur de la provincia y a la intensificación de la
producción de fruta fina (frambuesa, frutilla y cerezas) en el noroeste de la provincia.
7. Desertificación y monoproducción lanera
La lana, producto
básico de la explotación ovina, sufre desde hace años constantes fluctuaciones
de su precio, lo que hace prácticamente imposible realizar algún tipo de
previsión con base en los ingresos generados por su venta. En el área en
estudio, a esas variaciones debe añadirse el hecho de que la lana que allí se
produce no es en general de calidad superior, por lo que su precio todavía
pierde un poco más con relación al que se paga por lanas finas.[10]
Respecto de la incidencia de la
desertificación en la pérdida de ingresos, son escasos los estudios que
vinculen directamente estas variables. No obstante, se estima que “en los
últimos 30 años, el Ingreso Bruto no percibido por Chubut y Santa Cruz fue de
260 millones de dólares. La magnitud económica del deterioro es tal, que se
calcula la pérdida de una zafra de lana completa cada 7 años” (ludepa, 1992:
35).
Es ilustrativa la apreciación
realizada Rapp et al. (1998), relacionada con la
composición de los ingresos en la mayoría de las explotaciones en Santa Cruz,
que compara con dos de los mayores productores ovinos del mundo: “en Australia
la relación de productos lana-carne resulta aproximadamente 60% y 40% y en
Nueva Zelanda del 50% y 50%. En Santa Cruz, si se considera el promedio
general, difícilmente pueda superarse en la actualidad el 5% de ingresos por
carne, correspondiendo a la lana el 95%, aunque en muchas zonas de la
provincia, desde hace varios años, la relación es 0% carne y 100% lana. Este
desequilibrio conduce a una explotación irracional al no permitir las
correspondientes descargas de hacienda en los momentos más apropiados y ello es
precisamente una de las causas de la sobrecarga animal” (Rapp
et al.,
1988: 156).
Respecto de la modalidad de venta de
la lana, los productores de la zona mantienen en general la forma de
comercialización tradicional: “el 75% se vende al barrer sin tipificar; el 14%
al barrer tipificada y el 7% sobre el lomo del animal. De acuerdo con datos del
censo 1988, el 76.41% no clasificaba la lana” (Barbería, 1995: 40). En este
sentido, es necesario destacar que “el 60% de los establecimientos produce
menos de 15,000 kg de lana sucia, que significan aproximadamente 8,000 kg de
lana limpia (...) esto ha llevado a que muchos establecimientos de 20,000 has
sean considerados minifundios por su nivel de rentabilidad. Esto es, no cubren
las necesidades básicas con los ingresos del mismo” (Quargnolo
y Álvarez, 1991).
Muchos de los establecimientos
comprendidos dentro del 60% señalado se encontrarían en una situación muy
comprometida; tal es así que un documento del inta señala que “el 50% del
estrato de 0-1,000 ovinos [251 en la provincia en el año 1988; para el año 1991
había 108 en ese estrato], corresponde a establecimientos en una faz terminal
de sus recursos, imposible de recuperar con la tecnología disponible” (inta, 1993).
Las dos menciones anteriores señalan
un camino muy difícil para muchas explotaciones: pueden seguir en producción
mientras la tierra y el escaso pastizal natural resista el pastoreo y el
pisoteo, no obstante, terminarán cerrando ante la imposibilidad de obtener la
subsistencia por ese medio.
8. Factibilidad de
alternativas productivas
La siguiente
expresión refleja la situación actual de muchos establecimientos en la meseta
central de Santa Cruz: “la receptividad ganadera actual no supera los 0.1
ovinos/ha (esto significa que se requieren 10 hectáreas por cada ovino) con lo
cual los establecimientos no alcanzan a ser unidades económicamente sostenibles.
Actualmente, sería necesario para ello un tamaño de 60,000 ha, lo que
permitiría sostener unos 6,000 ovinos. Los establecimientos actuales, con un
tamaño medio de 20,000 has, están condenados a sobrepastorear
y depender de fuertes subsidios estatales [...] el uso pasturil
del área sólo parece sostenible en las unidades de paisaje menos susceptibles,
luego de una fuerte concentración de la propiedad [...] hay que posibilitar
usos alternativos que no contemplen el modelo ganadero tradicional, ya agotado”
(Oliva, 1992).
Desde esta óptica, la crisis es
recurrente, porque es el sistema de producción el que se desajustó respecto de
las potencialidades del recurso natural y, consecuentemente, ha perdido
vigencia. Sería necesario reorientar el proceso productivo, ajustarlo a otros
parámetros, donde la sustentabilidad, tanto económica, como ecológica y social
sean la meta (Pickup y Stafford, 1993).
Una de las vías alternativas en los
últimos años se centra en el agroturismo y el cultivo de ajo. La primera requiere
que el establecimiento, además de su ubicación rural, tenga algún atractivo que
ofrecer al turista, y la segunda variante requiere esencialmente disponer de
agua y un cierto capital inicial, además de algunos conocimientos básicos
acerca del cultivo de ese producto y, quizá más relevante aún, cierta
disposición por parte del productor para iniciarse en tal actividad.
Para los que quieren continuar con
la producción ovina, una tercera variante es realizar relevamientos de pastizal
natural para ajustar la cantidad de animales a la disponibilidad de forraje.
Por un lado, esto requiere no sólo dinero para realizar tal estudio, sino que
tal vez resulte necesario hacer nuevas divisiones en el campo, lo cual resulta
mucho más costoso. Por otro lado, considerando el estado del pastizal natural
en el área de estudio, probablemente el número de ovinos que podría apacentar
no permitirá al productor seguir viviendo de la explotación ganadera.
Al respecto, Barbería decía que:
“recién en los últimos años –desde mediados de los 80 y con
más intensidad desde los 90–
se iniciaron relevamientos y estudios sobre el deterioro de los pastizales, sus
posibilidades de recuperación y manejo adecuado. Además de muy recientes,
requieren experimentación, financiación y un cambio de
mentalidad del ganadero,
que aún continúa atribuyendo las causas de la crisis a factores climáticos y a
los precios de la lana; por otra parte, no cuentan con capital suficiente para
invertir en tecnología, ya que prevalece el minifundio (establecimientos con
menos de 5,000 ovinos), a excepción de la zona sur y de una estrecha franja
costera que alcanza la localidad de Puerto San Julián” (Barbería, 1995: 281.
Cursivas propias).
La expresión: “cambio de mentalidad
del ganadero” es frecuente en las organizaciones técnicas y estudiosos
dedicados al quehacer agropecuario. Quizá pueda ser la meta por lograr, eso hay
que establecerlo, pero sí sostenemos que es necesario conocer cómo opera el
pensamiento del productor, comprender qué elementos toma en consideración y
cómo los articula para llegar a esas y no a otras ideas acerca de la producción
y su comprensión del devenir de la situación actual. Sólo de ese modo se podrá
abrigar la esperanza de un cambio en el futuro.
En un taller sobre aspectos
relacionados con la desertificación leemos que “se
porfía en volver a las cargas animales históricas, pero no en ajustarla a la condición
actual del recurso para no repetir daños. El factor rentabilidad impide en
muchos casos que se realice un ajuste de carga adecuado a la condición del
pastizal” (ludepa,
1992. Cursivas propias).
Quizá en el estudio y comprensión de
las actitudes porfiadas podamos encontrar pistas sólidas para
implantar una estrategia de lucha concreta que tome en cuenta el punto de vista
de los productores y, por consiguiente, logre su apoyo.
Con el fin de comprender el proceso
de desertificación en su relación con el modo en que se dio la ocupación de las
tierras en Santa Cruz, recupero de la obra de Barbería las expresiones que da
cuenta de este último proceso: “la cantidad de potreros, el número y calidad de
las viviendas, galpones de esquila y bañaderos van disminuyendo de sur a norte,
en relación directa con el tamaño, forma de tenencia, disponibilidad de capital
y receptividad de los lotes” (Barbería, 1995: 282). De un modo simple y casi
superficial, puede establecerse entonces una asociación entre la forma y
momento de la ocupación con el desarrollo y avance del proceso erosivo. Digo de
modo simple y casi superficial, porque habría que profundizar en esa relación
para no caer en generalizaciones que oculten las variaciones que pudieran
existir.
9. Evolución del stock ovino en los establecimientos del
área de estudio
El cuadro 1
permite observar una caída sostenida del stock ovino en los departamentos Magallanes
y Río Chico, foco del estudio. El descenso es notorio aun en el departamento Guer Aike, ubicado en el sur de
Santa Cruz, uno de los pocos de los que hoy puede decirse mantiene una
producción ovina con cierto margen de rentabilidad y afectado por leves grados
de desertificación.
Cuadro 1
Existencias ovinas en los departamentos de la
Provincia de Santa Cruz (por años, en miles de ovinos)
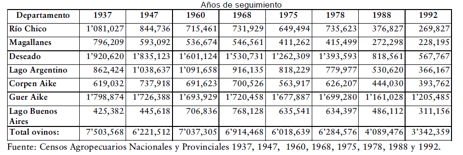
Fuente: Censos Agropecuarios Nacionales y Provinciales
1937, 1947, 1960, 1968, 1975, 1978, 1988
y 1992.
El cuadro 2
permite apreciar la
caída global del stock ovino para los años 1993 y
subsiguientes. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ena), el stock
ovino del país para
1997 era de 13’197,800 cabezas. El aporte de las provincias patagónicas era, según
datos para el mismo año, de 57.53% del total nacional (indec, 1998: 17-18). La misma
encuesta, para el año 2000 señala que: “(...) las existencias de ganado ovino
totalizaron 13,6 millones de cabezas. Las provincias patagónicas concentran el
62% del total de ovinos, Buenos Aires el 13% y Corrientes el 8%” (indec, 2000:
7).
Cuadro 2
Comparación
del stock
ovino en Santa Cruz y resto del país (en millones de cabezas y variación
porcentual, años 1993/1997)
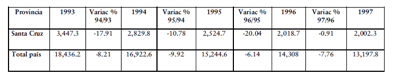
Fuente: Tomado de INDEC (1998).
Obviamente, la
caída del stock por
departamentos encuentra su razón en el descenso del mismo en cada explotación.
Todas las explotaciones muestran una significativa disminución en el número de
ovinos para los distintos años de seguimiento, en algunos de ellos estrepitosa
si se compara el stock al iniciar la producción con el
disponible en el año 1981 y en los años 1991 y 1998. No obstante, en otras se
aprecia un incremento constante del número de ovinos desde el inicio de la
explotación y luego, alcanzada la cima, una caída, en algunos casos más
acentuada y en otros menos grave, pero invariablemente presentan un número
menor de animales en stock.
La magnitud de la pérdida de stock
se aprecia al
comparar la evolución en el número de ovinos, para cuatro periodos seleccionados
y por estratos de stock ovino en los 39 productores relevados
en meseta central de Santa Cruz, con eje en la localidad de Gobernador Gregores (véase el cuadro 3).
Cuadro 3
Evolución
del stock
por superficie, estrato de ovinos y años
de
seguimiento (39 establecimientos, zona centro de Santa Cruz, en número de
establecimientos)
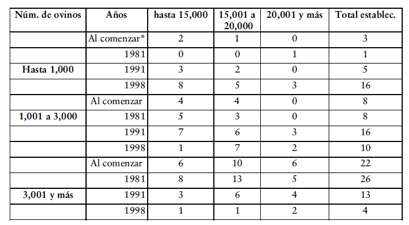
* En algunos casos el
año de inicio de la explotación coincide con el actual propietario y en otros,
los actuales propietarios refieren las cifras históricas de animales, con base
en registros o a información obtenida por otras fuentes.
Fuente: Datos y
elaboración propios, 1998.
Un análisis con
cierto detalle de los datos que esta tabla aporta resulta apropiado con el fin
de mostrar la magnitud de la caída del stock y la regresión que sufren los
establecimientos con más extensión de tierra hacia rebaños cada vez menores y,
a la vez, el descenso en cada año del seguimiento de los estratos con mayor
cantidad de ovinos a los de menor número de animales.
Obsérvese por ejemplo que el estrato
de 3,001 y más ovinos que en 1981 tenía 26 productores ubicados allí, en 1998
sólo tiene cuatro; en tanto que el estrato de hasta mil ovinos que en 1981
tenía sólo un productor, en 1998 reúne a 16 de ellos.
Otra lectura interesante de esta
tabla es la relacionada con el stock y el tamaño del establecimiento. En
tal sentido, caben dos aclaraciones: primera, en la zona de estudio, el tamaño
predominante es hasta 20 mil ha y, segunda, aun en los establecimientos más
grandes (las dos columnas del medio) el stock se ha contraido
hacia los estratos menores; por ejemplo, de diez establecimientos que al
comenzar la explotación tenían entre 15,001 y 20,000 hectáreas y 3,001 y más
ovinos, en 1998 encontramos allí un establecimiento, en tanto el estrato de 1,001
a 3,000 presenta siete, y el de hasta 1,000 ovinos, cinco explotaciones, lo
cual da una pauta de la evolución negativa del stock
y, por lógica, de la
caída de la rentabilidad de las explotaciones.
10. La carga estimada
por el productor como indicador de percepción del estado del ecosistema
La compleja
relación entre necesidades de subsistencia y explotación del pastizal natural
se hace patente en las explicaciones acerca de la potencialidad de la base
material de la ganadería extensiva de ovinos y las expectativas del ganadero.
Con el fin de profundizar en el
análisis de esta compleja relación, he diseñado una estrategia de abordaje
particular, en el marco de la cual conceptué la percepción del ganadero sobre
la potencialidad de la base natural (esto es, cuántos animales estima que el
campo puede sostener) como “carga potencial”. En la gráfica 1 se menciona como
“estimados productor”.
Gráfica 1
Comparación
de la carga estimada y necesaria por el productor y calculada por INTA con stock 1998.
Meseta Central, 23 establecimientos en miles de
ovinos
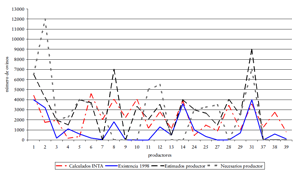
Fuente: Elaboración propia.
La importancia de
emplear este constructo radica en que es posible compararlo con los resultados
que emergen de estudios técnicos que, mediante el relevamiento de pastizales y
la obtención de índices verdes (a través del procesamiento digital de fotos
satelitales), estiman el número de animales que un determinado pastizal natural
puede sostener. Esta variable es la que figura en la gráfica 1 como “calculados
inta”.
La complejidad de la relación y su
potencial impacto sobre el pastizal natural es evidente cuando se contrasta la
diferencia entre “estimados productor” y “existencias 1998” (animales
existentes en la explotación al momento de la encuesta).
El número de “estimados productor”
asciende a 108,350 animales en los 39 encuestados, en tanto que las
“existencias 1998”son de 39,657 ovinos; y la diferencia entre lo que el
productor posee actualmente y lo que estima que su campo podría matener es de 68,693 animales.
Por otro lado, el número de animales
que los productores estiman necesarios para cubrir los gastos (“necesarios
productor”) es de 118,050 ovinos. Entonces, si se compara el número de animales
necesarios para cubrir sus gastos (118,050) con el de “estimados productor”
(108,350), la diferencia es de apenas 9,700 animales.
Esta simple comparación permite
apreciar uno de los modos en que opera el ganadero en su relación con el
pastizal natural: el número de animales que el campo puede sostener, según su
óptica, no surge de una estimación (vía relevamiento de pastizales, por
ejemplo) de lo que el pastizal natural resistiría, sino que se acerca mucho (o
coincide con él) al número de animales que estima necesario para cubrir sus
necesidades.
De lo señalado, surgen dos cuestiones:
primero, y según se aprecia en los relatos, existe entre los productores la
conciencia de algunos elementos que dan cuenta de la crisis del ecosistema; no
obstante, no son esos los factores relevantes en la explicación acerca del
desencadenamiento de la situación actual. Para ser más claro: algunos
productores aceptan que el sobrepastoreo es uno de los factores que llevaron a
la situación actual, pero al explicar los problemas de su campo remiten
constantemente a los bajos precios de la lana, cuestiones climáticas y
depredares.
Segunda y más compleja, aunque la
identificación de los elementos que desembocan en la situación actual pueda ser
acertada, existen necesidades materiales concretas, relacionadas con la
supervivencia que, sumadas a una necesidad de ‘des-responsabilizarse’ por el
estado actual de las explotaciones, conjugan sus efectos y obliga a cargar
nuevamente los campos, pese a la posible visión de su estado ‘real’.
Con el fin de ajustar el estudio de
la imagen que el productor tiene de la receptividad de su campo, dispongo de la
“carga calculada” (número de animales que, según el relevamiento de pastizales,
puede sostener el campo) por el inta[11]
para 23 establecimientos del área estudiada, por lo que puede hacerse la
comparación entre ésta y la asignada por el productor.
El relevamiento de pastizales es la
técnica más simple y efectiva para determinar la producción de pasto por
hectárea en cualquier campo. Es por ello que se toman los resultados de estos
estudios, realizados en los campos cuyos productores fueron encuestados y se
los compara con la carga potencial estimada por el productor.
Desde esta óptica, la visión que los
productores tienen del entorno natural, en tanto sostén de la explotación
ganadera extensiva que llevan adelante, es de extrema importancia, puesto que
es en ese desajuste entre lo que el productor estima que puede hacer y lo que
realmente el estado del suelo y del pastizal natural le permitiría realizar,
donde la investigación indagó y pretendía hacer su aporte más relevante,
haciendo evidente que no basta con ‘mostrarle’ al productor los efectos de un
manejo no conservacionista del pastizal natural que ha llevado al estado actual
a su explotación, sino que el productor mira y evalúa su campo desde otros parametros y considerando otros elementos, por ejemplo, el
de remitir la carga actual a la comparación con la carga histórica o la de diez
años atrás, con lo cual el campo aparece, en general, con menos animales y, por
consecuencia, con más comida disponible para alimentar más ovinos.
La importancia de considerar la
carga potencial como un indicador de la percepción del entorno natural por
parte del productor reside en que la carga potencial depende del estado del
suelo, en este caso, de la disponibilidad de pastizal natural para alimentar un
número determinado de animales. El productor, según parece, no estima la carga
potencial con ese criterio, sino que remite la misma a los stock ovinos en los años 1991, 1981, es
decir “a lo que siempre aguantó” y, como ya fue señalado, a la cantidad de
animales que estima necesarios para cubrir sus gastos.
De tal modo que, al comparar la
carga potencial con el stock de ovinos que dispone actualmente,
surgen en los productores explicaciones que para dar cuenta de la caída
sostenida del número de ovinos no toman en cuenta el deterioro del pastizal
natural.
Puede apreciarse un esquema de la
situación planteada en la gráfica 1. La lectura de la gráfica muestra que:
i. En general, el inta estima una carga mayor (calculados inta: línea y punto) de la que
muchos productores tienen actualmente (existencias 1998: línea continua);
ii. La
estimación del inta no garantiza a la mayoría de los
productores un número que pueda considerarse como una unidad económica rentable
(necesarios productor: línea de puntos);
iii. Salvo
excepciones, los productores pondrían más animales (estimados productor: línea
de guiones) de los que estima el inta;
iv. Las
variaciones más notorias son las que se dan entre el número de animales que el
productor estima necesarios y el número de ovinos disponibles en 1998.
Para los
objetivos del estudio, era de fundamental interés captar los motivos y razones
que sostenían (y sostienen) los productores para dar fundamento a su práctica
de producción hoy. Era necesario ir más allá de lo que se ve, adentrarse en el
campo más denso y complejo de los significados que orientan y dan sentido a la
práctica productiva del ganadero.
Fue con esa intención que realicé
entrevistas en profundidad con los productores. Al conversar sobre la evolución
del stock,
generalmente hacen hincapié en grandes catástrofes climáticas (gran sequía en
1983, nevadas y heladas en 1982 y 1984, la erupción del volcán Hudson en 1991,
menor cantidad de lluvia y nieve en los últimos años) como causa de la caída
del número de ovinos a valores realmente alarmantes.
Esas situaciones y elementos tienen
una fuerte incidencia, aunque la explicación no se agota en ellos: “las agudas
condiciones climáticas son sólo las causas desencadenantes del problema, pero
su raíz se encuentra en el progresivo deterioro de los campos de pastoreo” (inta Río
Gallegos, 1986), a la vez que la “menor disponibilidad de forraje limita la
producción en calidad y cantidad de lana” (Quargnolo
y Álvarez, 1992).
Dos preguntas abiertas de la encuesta
aplicada en la zona de estudio abordaban en términos generales la situación de
evolución del stock ovino. Las respuestas dadas a la
pregunta número 5 (¿cuáles son los problemas actuales de su campo?) y a la
número 47 (¿por qué motivo no mantuvo el número de ovinos?), dieron la
oportunidad de aproximarse a la visión que los productores tienen de esta
situación.
Sobre 39 encuestas, las respuestas
modales a la pregunta cinco fueron: treinta productores mencionan la incidencia
de los depredadores como uno de los problemas actuales en sus explotaciones y
trece señalan las inclemencias climáticas. El bajo precio de la lana obtiene
doce menciones y el despoblamiento de campos, siete.
Al conversar sobre los motivos por
los que no mantuvo el stock, para 29 respuestas la distribución
es la siguiente: 18 mencionan la cuestión climática y 17 la incidencia de los
depredadores.
Tanto en uno como en otro caso, las
cuestiones climáticas y los depredadores emergen con importante peso en la
explicación de la crisis. En ningún caso hubo referencias al sobrepastoreo como
un elemento importante en el desencadenamiento de la situación actual.
11. Reflexiones para
seguir pensando
Tal como fue
expuesto, el deterioro del medio ambiente natural ha llevado a gran parte de la
producción extensiva de ovinos en la provincia de Santa Cruz a una crisis que
los organismos técnicos consideran terminal.
Buena parte de la crisis se asienta
en dos circunstancias, cruciales en el largo plazo de la explotación: primera,
la explotación a destajo del pastizal natural, las consecuencias de cuyo
agotamiento son visibles actualmente, y segunda, la monoproducción
lanera sin incorporación de valor agregado al producto final (recuérdese que
aún hoy la lana se vende sin lavar, en el marco de un mercado internacional
cada vez más exigente en cuanto a la calidad y presentación del producto).
El efecto combinado de estos dos
elementos hace que, una vez agotada la posibilidad de extraer ganancia del
producto absolutamente dominante en la mayoría de las explotaciones, los
productores no encuentren una fuente genuina de ingresos para sostenerla y
sostenerse.
Realicé también una aproximación que
pretendió mostrar que las catástrofes climáticas no son la causa profunda de la
crisis, sino el elemento visible que la agudizó, en tanto ésta venía gestándose
desde el momento mismo que comenzó la explotación ovina extensiva en estas
tierras: uso indiscriminado del pastizal natural, poca inversión y escasa o
nula incorporación de tecnología.
La aspiración de éxito en la
modificación de las prácticas productivas actuales debe contemplar las miradas
de los productores, de lo contrario las propuestas de reconversión o manejo
sustentable no recibirán el apoyo necesario.
Según el análisis del inta y el
Consejo Agrario Provincial, el camino más probable para aquellos que quieran
seguir en producción es la reconversión productiva, que no es para todos y ello
supone asumir riesgos y realizar inversiones que muchos no están dispuestos y
otros no podrán realizar; en uno y otro caso quizá el cambio necesario más
relevante sería el de convertirse de propietarios de campos a empresarios
ganaderos, instancia ésta que complica aún más el panorama, en tanto la mayoría
de las explotaciones, de lograr tal reconversión, no podrán seguir por la senda
hasta ahora transitada en razón de la devastación del pastizal y suelo de los
campos.
Otro factor que oscurece el
encontrar una salida es el nivel de endeudamiento de estos productores, la
avanzada edad de buena parte de ellos (los posibles continuadores de esta obra
ya están radicados en las ciudades y con otras actividades) y el gran salto que
supone convertirse en empresarios considerando la complejidad del mercado y el
sistema bancario y financiero actuales.
La gravedad del deterioro exige, por
lo menos en las zonas todavía viables productivamente, la puesta en marcha (o
la potenciación si existiera) de un sistema de monitoreo permanente de la
condición ecológica del pastizal y social de los productores, con el fin de
evitar mayor deterioro del suelo y de la condición humana de quienes allí viven
y laboran.
Esta afirmación supone también un
seguimiento y asistencia de aquellos productores que actualmente sobreviven en
las áreas más afectadas por la desertificación, procurando la puesta en
práctica de medidas que promuevan su bienestar y no sólo atiendan al control y
reversión del fenómeno ecológico.
Bibliografía
Andrade, Larry
(2002), Sociología de la desertificación en la Patagonia
Austral: los productores ovinos de la Meseta Central de Santa Cruz, mimeo.
––––– (1999a), Representaciones
sociales de la desertificación. El caso de los ganaderos ovino extensivos en la
meseta central de Santa Cruz,
Tesis de maestría inédita, Universidad Nacional Entre Ríos (uner), Entre Ríos.
––––– (1999b):
“Ponencia en las Primeras Jornadas de Estudios Agrarios y Agroindustriales”, Comisión
Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental, Facultad de Ciencias Económicas, noviembre, Universidad
de Buenos Aires.
Atlas Barsa (1982), Enciclopedia Britannica, Inc.
Bertolani, Miguel A. (1989), “Ecología y
desertificación en Patagonia”, Revista Patagonia Agropecuaria, año v,
núm. 16, Patagonia.
Borelli, Pablo (s.f.),
“Carga animal: un factor clave en el manejo de pastizales”, Presencia, año ii, núm. 9.
Barbería, Elsa
(1994), Crisis de la ganadería ovina en Santa Cruz. Sus
causas, la intervención del Estado y de los empresarios, mimeo.
––––– (1995), Los
dueños de la tierra en la Patagonia Austral. 1880-1920, Universidad Federal de la Patagonia
Austral, Patagonia.
Bendini, Mónica y Carlos Nogués
(1992), Estudio sobre la percepción del proceso de
desertificación que tienen los productores ganaderos, Provincia de Neuquen,
gesa-Univ.
del Comahue, mimeo.
Barton, Allen (1955), “Concepto de espacio
de atributos en sociología”, en R. Boudon y P. Lazarfeld (1985), Metodología de las Ciencias
Sociales, laia, Barcelona.
Castro, Jose M. (s.f.), “Relevamiento de
estados de erosión en la precordillera patagónica”, Presencia, año i,
núm. 2.
Cepparo de Grosso, María E. (1986), La
actividad pastoril en Santa Cruz: paisaje homogéneo, estructura invariable, Universidad Nacional de Cuyo,
Mendoza.
Espina, Héctor
(1994), “Área Piloto de Gobernador Gregores”, Proyecto
ludepa,
fase ii, mimeo.
fla
(Federación Lanera Argentina) (1986), Producción lanera. Crisis y
despegue, Buenos
Aires.
Hugues, M., B. Griffon
y C. Bouveyron (1978), Segmentación
y tipología, Ed. Saltés, Madrid.
inta (s.f.), Criterios para construir una
tipología de productores en la zona centro de Santa Cruz, (s.p.i.) mimeo.
inta Río
Gallegos (1986), “Y cuando solo quede el viento”, Presencia, año i,
núm 2.
inta (1993),
Propuesta regional de reconversión productiva. Módulo
Santa Cruz (preliminar),
Centro Regional Patagonia Sur, eea Santa Cruz, mimeo.
inta
(1997), Sistema soporte de decisiones. Un diagnóstico del
estado, problemas y estrategias de desarrollo del sector agropecuario de la
Patagonia Austral, prodesar, inta/gtz, Patagonia.
inta Centro
Regional Patagonia Sur (s.f.), página web:
<http://www.inta.gov.ar/crpatasu/prodesar/bariloche/ssd/rn>.
indec
(1998), Encuesta Nacional Agropecuaria, Ministerio de Economía, Buenos
Aires, página web: <http://www.indec.mecon.gov.ar>
indec
(2000), Encuesta Nacional Agropecuaria, Buenos Aires, página web:
<http://www.indec.mecon.gov.ar>.
Lafuente,
Horacio Raúl (1981), La región de los Césares. Apuntes
para una historia económica de Santa Cruz, Ed. de Belgrano, Buenos Aires.
ludepa
(1992): Taller sobre aspectos socio-económicos y
socioculturales relacionados con la desertificación en Patagonia, Bariloche, mimeo.
Manzanal, Mabel
(2000), “Neoliberalismo y territorio en la Argentina de fin siglo” en Revista
Economía, Sociedad y Territorio,
vol. II, núm. 7, El Colegio Mexiquense, Zinacantepec,
México, pp. 433-458.
Oliva, Gabriel
(1992): Lucha contra la desertificación en Patagonia. Módulo
Santa Cruz y Tierra del Fuego. Informe Ampliado, mimeo.
Oliva, Gabriel,
Pablo Rial y Liliana González (s.f.), Mapa
de desertificación en Santa Cruz. Transecta San
Julián-Gobernador Gregores, Proyecto ludepa-sme, eea inta Río Gallegos, mimeo.
Panigatti, José Luis (1988), “Erosión”, en El
deterioro del medio ambiente en la Argentina (suelo-agua-vegetación-fauna), fecic, Buenos Aires.
Peralta, Carlos
(1992), Marco Conceptual, Módulo Socio inta-gtz, ludepa, Bariloche, mimeo.
Pickup, G. y Smith Stafford (1993), “Problems,
prospect and procedures for assessing the sustainability of pastoral land
management in arid Australia”, Journal of Biogeography 20, Australia.
Quargnolo, E. y R. Álvarez (1991), Zona
centro: crisis de la producción ovina,
mimeo.
Quargnolo, E. y R. Álvarez (1992): Zona
Centro: crisis de la ganadería ovina,
aer San
Julián, mimeo.
Rapp, Emilia, Carlos Acosta y Rómulo
Ayerza (1988), “Provincia de Santa Cruz”, en El deterioro
del medio ambiente en la Argentina (suelo-agua-vegetación-fauna), fecic, Buenos Aires.
Schutz, Alfred (1995), El
problema de la realidad social, Amorrortu Editores, Buenos Aires.
ufpa (Universidad
Federal de la Patagonia Austral) (1992),
Provincia de Santa Cruz. Estructura Poblacional, Río Gallegos, mimeo.
ufpa/uba/mtss
(Universidad Federal de
la Patagonia Austral, Universidad de Buenos Aires, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social) (1994): “Primer Informe de Coyuntura Laboral ‘Santa Cruz’”, mtss, año i, núm. 1.
ufpa/uba/mtss
(Universidad Federal de
la Patagonia Austral, Universidad de Buenos Aires, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social) (1995a): Tercer Informe Laboral de la
Provincia de Santa Cruz. Análisis de Coyuntura. Segundo Semestre 1994-Primer
Semestre de 1995, mimeo.
ufpa/uba (Universidad Federal de la Patagonia
Austral, Universidad de Buenos Aires) (1995b): Análisis
de Coyuntura. Segundo Semestre 1994-Primer Semestre 1995. Reestructuración
Productiva y su Impacto Sobre el Empleo en pymes,
Microempresas y Cooperativas en mercados urbanos de la Provincia de Santa Cruz.
Situación y Tendencias 91/95,
mimeo.
ufpa/uba/mtss
(Universidad Federal de
la Patagonia Austral, Universidad de Buenos Aires, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social) (1995c): Primer Informe Especial de
Coyuntura Ocupacional. Provincia de Santa Cruz. Demanda de Empleo y de
Formación Profesional del Sector Privado Formal. Análisis Regionales, mimeo.
Weber, Max
(1993), Ensayos sobre metodología sociológica, Amorrortu Editores, Buenos Aires.
Enviado:
22 de febrero de 2002
Aceptado: 10 de junio de 2002