La alianza virtual. Razones del cambio en las elecciones
presidenciales en el estado de México, 1999
Javier Arzuaga Magnoni*
Carlos Alberto
Sara Gutiérrez**
Abstract
The paper takes up again a hypothesis previously presented, and the way
it was refuted by the facts on July 2nd, 2000, when the federal
presidential elections took place. In that previous paper it was stated that
the division of the electoral offer in three choices –in the governor elections
in Mexico state in 1999 favored the triumph of the Institutional Revolutionary
Party as it fragmented the opposition vote and allowed this party to rest on
its hard vote in order to win the elections. As a consequence of the new
electoral scenario, this paper presents a complementary hypothesis to the one
that suggests that in spite of the failure in articulating a big opposition
alliance, this was actually articulated by the electorate. From a spatial
analysis of the electorate the aim is observing if a transference of votes from
the opposition to the option that was believed capable of defeating the ruling
party actually took place.
Keywords: elections, Mexico state, political
parties.
Resumen
El trabajo retoma una hipótesis postulada en un trabajo anterior y se
plantea en qué medida fue refutada por los acontecimientos del 2 de julio de
2000, cuando se verificaron las elecciones federales a presidente de la
república. En dicho trabajo se planteaba que la división de la oferta electoral
en tres opciones, en la elección para gobernador del estado de México en 1999,
favoreció el triunfo del Partido Revolucionario Institucional al fragmentar el
voto opositor y permitir que a ese partido le alcanzara con recostarse sobre su
voto duro para imponerse en
los comicios mencionados. Como consecuencia del nuevo escenario electoral, se
postula aquí una hipótesis complementaria de aquella que sostiene que a pesar
del fracaso del intento formal por constituir una única gran alianza, ésta fue
generada por el electorado. A partir de un análisis espacial de los resultados
electorales se pretende observar si ocurrió efectivamente una transferencia de
votos opositores hacia la opción que se creía podía derrotar al pri.
Palabras clave: elecciones,
estado de México, partidos políticos.
*
Universidad Autónoma del Estado de México. Correo-e: jaam@uaemex.mx
** Universidad Autónoma del
Estado de México. Correo-e: sagc@uaemex.mx
1. Introducción
En un trabajo
anterior (Arzuaga, 1999), en el que se analizaron los resultados de la elección
de gobernador del estado de México en 1999, se postuló la hipótesis de que la
división en tres de la oferta electoral favoreció el triunfo del Partido
Revolucionario Institucional (pri), al fragmentar el voto opositor y permitir que a
ese partido le alcanzara con recostarse sobre su voto
duro para imponerse
en los comicios mencionados.
De cara a la elección presidencial
de 2000, y ante el frustrado intento de congregar a los partidos políticos
opositores al pri
en una única gran coalición, el escenario electoral se percibía, en la entidad,
poco propicio para el cambio y la alternancia. En el trabajo mencionado se
sugirió que sólo una amplia alianza que pudiera dividir la oferta electoral en
dos podía propinar una derrota al pri.
A pesar de que se volvía a producir
una competencia electoral en la que la oferta se presentaba segmentada en tres
grandes posiciones (con el pri
como uno de los contendientes y dos alianza parciales muy similares a las de la
elección de gobernador de 1999), los resultados de la elección presidencial de
2000 refutaron la hipótesis manejada en aquella ocasión.
La pregunta que se plantea en este
trabajo es en qué medida la hipótesis referida fue refutada por los
acontecimientos del 2 de julio de 2000. Y se manejará una hipótesis
complementaria de aquélla, que sostiene que a pesar del fracaso del intento formal
por constituir una única gran alianza, ésta fue generada por el electorado, el
cual en la práctica tendió a dividirse en dos.
Para
demostrar la hipótesis propuesta, se recurrirá a un análisis espacial de los
resultados electorales, a partir del cual se pretende observar si ocurrió
efectivamente una transferencia de votos opositores hacia la opción que se
creía podía derrotar al pri.
2. Competitividad y
márgenes de victoria
Separadas por
sólo 363 días, entre la elección de gobernador de 1999 y la presidencial de
2000 se produjeron diferencias notables. Baste recordar que el pri perdió, en
esos días, 11 puntos porcentuales, 8 de los cuales los acaparó la Alianza por
el Cambio[1]
para imponerse por primera vez en la entidad (véase el cuadro 1).
Estas modificaciones porcentuales,
incluida la de la Alianza por México,[2]
que perdió poco menos de tres puntos, fue, en buena medida, el resultado de la
competencia de los tres contendientes mencionados, por los votos adicionales
provenientes de un leve crecimiento en la lista nominal de electores –un total
de 433,472 electores más en la elección presidencial de 2000– (véase el cuadro
2) y una mayor participación ciudadana (de 47.2% a 67.9%).
Ambos acontecimientos incrementaron
el número total de votos de 3’358,628 en la elección de gobernador de 1999 a
5’124,572 en la elección presidencial de 2000, es decir, un aumento de
1’765,944 votos. De éstos, 1’057,542 se los adjudicó la Alianza por el Cambio,
224,083 el pri,
217,881 la Alianza por México y el resto se lo repartieron otras denominaciones
menores (véase el cuadro 2).
Ahora bien, frente a la propuesta de
análisis formulada, cabe preguntarse si, como consecuencia de los cambios
reseñados, se dividió el electorado en dos.
Una primera inspección de los
resultados electorales en la entidad muestra que, desde las elecciones de
ayuntamientos de 1996, el rango de resultados de los partidos políticos que se
ubican en primero, segundo y tercer lugares, independientemente de la
denominación política específica de los partidos que ocuparon dichos lugares,
se mantiene estable (véase el cuadro 3).
Los valores específicos alcanzados
por el primer lugar se ubican entre 44.5% que obtuvo la Alianza por el Cambio
en la elección presidencial de 2000 y 34.6% que cosechó el pri en la elección de senadores
de 1997. La variación en los extremos, como puede verse, es de prácticamente
diez puntos porcentuales.
Más estrechos, sin embargo, fueron
los márgenes en que se movieron los resultados de los segundos y terceros
lugares. Aquellos lo hicieron entre 35.5% alcanzado por el PAN en la elección
de gobernador de 1999 y 30.2% del mismo partido en las elecciones de diputados
locales de 1996. Estos últimos, los terceros, entre 22% de la Coalición prd/pt en la elección de gobernador de 1999
y 19.1% obtenido por la Alianza por México en la elección presidencial de 2000.
De este modo, el rango de los resultados de los segundos lugares es de 5.3% y
el de los terceros de 2.9%.
Un indicador muy sencillo de
competitividad electoral, el margen de victoria,[3]
ilustra algunos aspectos adicionales de dicha estabilidad. La diferencia entre
primero y segundo, con variaciones importantes, se mantuvo en valores de dos
dígitos hasta 1996; a partir de allí la norma ubica el margen de victoria en
valores inferiores a los ocho puntos porcentuales. La única excepción a esta
norma la constituye la elección presidencial de 2000, que alcanzó 12%, casi
cinco puntos por encima no sólo de los resultados de la etapa, sino que
distanciado en igual proporción de los otros comicios que se celebraron
simultáneamente en la entidad (véase el cuadro 3).
La distancia entre segundo y tercero
y entre primero y tercero lugares, abusando del uso del margen de victoria,
muestra elementos adicionales de interés. Una primera cuestión resulta clara,
en oposición a lo sucedido entre primero y segundo lugares, ya que la
diferencia entre segundo y tercero ha sido originalmente pequeña y ha tendido a
incrementarse. Una explicación breve puede dirigirse a que en tiempos del
partido dominante las diferencias entre primero y segundo eran tan grandes que
no había espacio para una gran distancia entre segundo y tercero. De hecho, se
puede mostrar, a la inversa, que entre 1981 y 2000 las diferencias entre
segundo y tercero se hacen mayores cuando menores son las distancias entre
primero y segundo. No obstante que aumenta la competitividad, el ritmo de
acercamiento es desigual, y es mayor entre primero y segundo lugares y menor
entre primero y tercero lugares (véase el cuadro 3).
Una segunda observación sirve para
distinguir que, desde 1996, las distancias entre primero y tercero se
encuentran entre 15% y 20%, nuevamente con la excepción de la elección
presidencial de 2000, que es de 25.4% (véase el cuadro 3).
Por último, cabe resaltar que la
variabilidad entre los distintos valores, tanto del margen de victoria como
entre los tres primeros lugares son, a partir de 1996, muy pequeños: de 5%
entre primero y segundo, de 5.8% entre segundo y tercero y de 10.8% entre
primero y tercero lugares, lo que confirma la estabilidad de la competitividad
en el periodo (véase el cuadro 3).
Lo dicho hasta aquí tiende a indicar
que desde 1996 se ha estabilizado la oferta electoral en tres opciones. La
aplicación del índice n,[4] un
indicador de competitividad electoral más eficaz y sintético, confirma esta
premisa. Los valores que asume n
entre 1996 y 2000 se encuentran entre 2.8 y 3.6, lo cual indica la existencia
de una competencia entre tripartidista y un poco más
(véase el cuadro 3).
A pesar de ello, los márgenes entre
las distintas elecciones permite concluir que, aunque la competencia se muestra
tripartidista en el final de siglo, la elección
presidencial de 2000 fue la que mayor dispersión mostró en los primeros
lugares. Lo cual si bien no llegó a dividir el electorado en dos, se trató de
la menos tripartidista de las últimas elecciones. Los
cambios que se dieron fueron, pues, marginales, pero frente a lo cerrado de la
competencia electoral, también decisivos.
3. Competencia en el
ámbito municipal
El carácter marginal
del cambio puede observarse, también, a partir de los elementos en común. Los
resultados del 4 de julio de 1999 y los del 2 de julio de 2000 (por tomar sólo
los eventos que originaron este análisis) conservan patrones comunes[5]
que será necesario abordar.
La candidatura priísta
obtuvo el triunfo, en la elección de gobernador de 1999, en 100 de los 122
municipios que componen la entidad. De esos 100 triunfos, nueve se ubicaron en
la región nororiente (no)[6]
del estado de México, 17 en la zona metropolitana del Valle de México (zmvm), 27 en
la región norponiente (np),
33 en la surponiente (sp), 5 en la zona metropolitana
Toluca/Lerma (zmtl)
y 9 en la región suroriente (so).
Es decir, 60% de los municipios en los que se impuso el pri provenían del poniente de la
entidad (véanse el mapa II y el cuadro 5).
Mapa I
Regiones electorales del estado de México
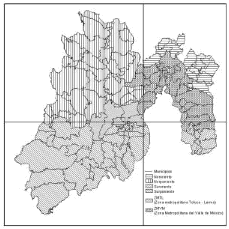
Mapa II
Elección de gobernador de 1999 por partido ganador
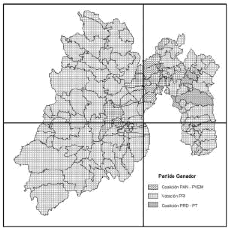
En la elección
presidencial de 2000 el pri
se impuso sólo en 65 municipios, y la distribución de los mismos fue la
siguiente: 6 en la región no, 5 en
la zmvm,
24 en la región np,
23 en la región sp
y 7 en la región so. Los
municipios en que se impuso en las zonas metropolitanas se redujo a sólo 15% de
los del Valle de México y fue nula en la del valle de Toluca. En contraparte,
los municipios del poniente de la entidad le otorgaron 72.3% de sus triunfos en
el ámbito municipal (véanse el mapa III y el cuadro 5).
Entre una
elección y otra, el pri
conservó, pues, una distribución territorial similar, aunque dependió más de
los triunfos en el poniente de la entidad y menos de los de las zonas
metropolitanas.
Mapa III
Elección presidencial del 2000 por partido ganador
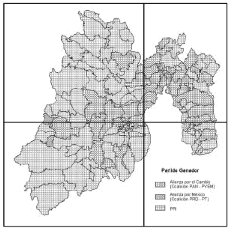
La Coalición pan/pvem, por su parte, se impuso
en la elección de gobernador de 1999 en 17 municipios de la entidad, los cuales
se distribuyeron de la siguiente manera: 3 en la región no, 11 en la zmvm, 2 en la zmtl y 1 en la región so. En las regiones con mayor presencia priísta (np
y sp)
dicha alianza no consiguió triunfo alguno (véanse el mapa II y el cuadro 5). En
este caso, las variaciones sobre la pauta se refieren más a la flexibilización
de los patrones que, como en el caso del pri, a su radicalización.
En la elección presidencial de 2000
el número de municipios donde se impuso la Alianza por el Cambio se incrementó
a 55. De ellos, 7 provinieron de la región no,
27 de la zmvm,
2 de la región np,
9 de la región sp,
7 de la zmtl
y 3 de la región so. Así, mientras
las dos zonas metropolitanas le aportaban a dicha alianza 76.5% de los
municipios en que se impuso en 1999, en 2000 aportaban 61.8% (véanse el mapa
III y el cuadro 5).
La Coalición prd/pt, por último, obtuvo el triunfo en la elección de
gobernador de 1999 en cinco municipios, de los cuales uno provino de la región no y cuatro de la zmvm. En la elección presidencial
de 2000, el número total de municipios donde ganó la Alianza por México fue de
dos, localizados en las regiones np y sp (véanse el mapa III y el cuadro 5), con lo que se
desvaneció toda pauta geográfica fundada en este criterio.
Resulta oportuno, en este punto,
reseñar algunos elementos para el análisis. La Alianza por el Cambio incrementa
el número de triunfos obtenidos por la Coalición pan/pvem en el ámbito municipal en
38, de los cuales 21 provienen de las zonas metropolitanas. Esos 21 habían sido
conseguidos en la elección de gobernador de 1999 por el pri (17) y por la Coalición prd/pt (4). Doce de los 17 triunfos priístas y los cuatro perredistas provenían de la zmvm.
A pesar de ello, la Alianza por el
Cambio amplía su presencia en otras regiones de la entidad: crece en 17 el
número de municipios en que triunfa. No obstante, se impone en municipios que
suelen ser colindantes con las zonas metropolitanas.
4. Competencia en el
ámbito regional
Si se cambia la
unidad de análisis y en lugar de observar el número de municipios en que
triunfa cada opción política se estudia el porcentaje de votos por partido,
coalición o alianza en el ámbito regional, se tiene que el pri en 1999 se impuso en 5 de las
6 regiones de la entidad. Sus márgenes de victoria van desde 43.4% en la región
np a
1.8% en la zmtl.
Sólo pierde en la zmvm,
aunque se trata, en realidad, de un virtual empate (véase el cuadro 6). A pesar
de su triunfo en la mayor parte de las regiones del estado, el pri tiende a
decrecer su votación porcentual en las zonas metropolitanas (véase el mapa IV).
Lo dicho se
confirma en la elección presidencial de 2000 (véase el cuadro 7). En ella el pri se impone
en sólo tres de las 6 regiones de la entidad y pierde ampliamente en las zonas
metropolitanas. Sus márgenes de victoria son del orden de 4.4% a 15.2% (véase
el mapa VII).
Mapa IV
Votación por partido en la elección de gobernador en
1999 y % de votación del pri,
por región
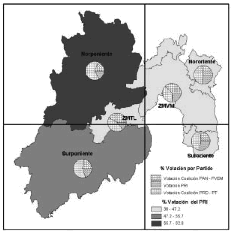
Los triunfos de la Coalición pan/pvem y de
la Alianza por el Cambio se registran en la zmvm en la elección de gobernador
de 1999 y en la región no, en la zmvm y en la zmtl en la
elección presidencial de 2000. Cabe destacar que mientras que se encuentra
menos de un punto porcentual por encima del pri en la primera de las dos
zonas metropolitanas mencionadas en 1999, en la elección presidencial de 2000
lo hace por más de 15%. Su situación en la zmtl cambió, ya que después de
situarse abajo del pri
en casi 2% se ubicó por arriba de dicho partido en más de 15% (véanse los mapas
V y VIII).
Mapa V
Votación
por partido en la elección de gobernador en 1999
y % de votación de la coalición pan-pvem, por
región
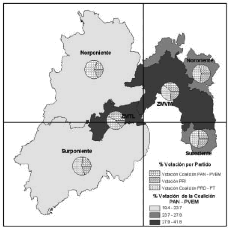
Los cambios son,
retomando lo dicho, no sólo marginales respecto de sus antecedentes inmediatos
sino que, además, están territorialmente concentrados: se trata de alteraciones
marginales en las zonas metropolitanas.
5. Ámbitos rural y
urbano: la ventaja del pri
Hasta 1999 todo
hacía pensar que en la segunda entidad federativa más industrializada del país
el pri
ganaba con el voto de los municipios rurales. ¿Cómo era esto posible? ¿En los
municipios metropolitanos de la entidad vivía 79.6% de la población total del
estado de México, y a pesar de ello el pri ganaba con el voto rural?
Está claro que esto no era posible, que las matemáticas jugaban aquí una
trampa. Al utilizar los resultados porcentuales a la hora de los cálculos se
igualan municipios de tamaños muy diversos. Sin embargo, la afirmación no era
del todo falsa. Antes bien era, para 1999, considerablemente cierta.
Mapa VI
Votación por partido en la elección de gobernador en
1999 y % de votación de la coalición prd-pt,
por región
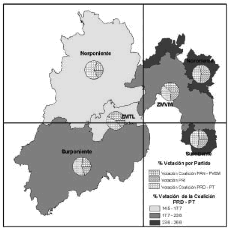
En efecto, si los comicios se
hubiesen desarrollado únicamente en los municipios metropolitanos del estado de
México, el pri
hubiese perdido la elección de gobernador de 1999; los votos provenientes de
los municipios rurales le permitieron alcanzar la diferencia a su favor.
En los 39 municipios metropolitanos
el pri
obtuvo 1’005,680 votos, 38.7% de los emitidos válidos, y se colocó en estas dos
regiones casi cuatro puntos porcentuales por debajo de su media estatal. En
cambio, de los restantes 651,290 votos emitidos en las regiones no
metropolitanas de la entidad, el pri se alzó con 373,548 votos, 57.4% de los emitidos
válidos, casi 15 puntos porcentuales por encima de su media estatal y casi 19
respecto del porcentaje obtenido en las zonas metropolitanas (véanse los
cuadros 6 y 7).
Mapa VII
Votación por partido en la elección presidencial en
2000 y % de votación del pri
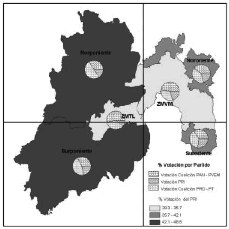
La Coalición pan/pvem, por su parte, alcanzó en
esos 39 municipios 1’006,442 votos, 38.7% de los emitidos válidos en la
elección de gobernador de 1999, consiguiendo en las dos zonas poco más de 3
puntos porcentuales por encima de su media estatal. Por el contrario, consiguió
en el resto de la entidad 145,072 votos, 22.3% de los emitidos válidos, es
decir, más de 13 puntos porcentuales por debajo de su media estatal y más de 16
con relación a las áreas urbanas de los valles de México y Toluca (véanse los
cuadros 6 y 7).
Entre ambos, pues, se produjo un
virtual empate en las zonas metropolitanas; la diferencia a favor de la
Coalición pan/pvem
es de sólo 0.03%, mientras que en el resto de la entidad la diferencia se
agiganta en favor del pri
a 35.08%.
Mapa VIII
Votación
por partido en la lección presidencial en 2000
y % de votación de la Alianza por el cambio (pan-pvem)
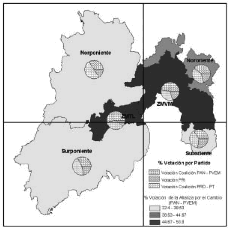
Con 583,158 votos
en las dos zonas metropolitanas, 22.45% de los válidos emitidos, la Coalición prd/pt no parece haber tenido diferencias
sustanciales, en términos relativos, entre los resultados obtenidos en los
municipios metropolitanos y los no metropolitanos. La diferencia porcentual
entre los dos tipos de municipios supera apenas los dos puntos porcentuales,
por lo que puede suponerse que la convocatoria de esta coalición tuvo en ellos
un impacto similar (véanse los cuadros 6 y 7).
La conjugación correcta de la
afirmación que se planteó al inicio de esta sección es, entonces, que el pri ganaba con
los votos rurales siempre que garantizara en las zonas metropolitanas un
determinado piso electoral. Para describir la composición de ese piso resulta
conveniente analizar los resultados obtenidos por dicho partido en las zonas
metropolitanas.
Sería un error considerar a estas
zonas como homogéneamente pobladas y urbanas. Desde el punto de vista del
número de habitantes que residen en cada municipio, entre Ecatepec, el más
poblado, y Mexicalcingo, el menos poblado, media una
diferencia de 1’448,462 personas. Por su parte, en relación con el porcentaje
de población no urbana, el rango varía entre el 0% de La Paz y Nezahualcóyotl y el 54% de Atenco.
Si se divide el universo de los
municipios metropolitanos en dos, notamos que el pri triunfó en 68% de los
municipios más pequeños y menos urbanos, mientras que de los más grandes y
urbanos sólo logró obtener 40%.
En síntesis, los municipios
metropolitanos y no metropolitanos menos urbanos y más rurales le otorgan a pri 621,703
votos por 360,510 de la coalición pan/pvem. La proporción es prácticamente 2 a 1 y la
diferencia entre ambos, casi igual a la de los resultados para todo el estado.
El 45% de los sufragios que estos municipios le aportan a la votación priísta es sorprendentemente alto para una entidad
federativa con más de 80% de su población urbana.
6. Coaliciones en
competencia y fragmentación del voto
De todos modos se
trataba de un piso que se iba achicando. La fragmentación del voto entre las
dos coaliciones (pan/pvem
y prd/pt) parece haber jugado un papel
igualmente decisivo, inclinando la balanza en favor del pri en la elección de gobernador
de 1999.
En los 122 municipios que componen
la entidad, los porcentajes de votación alcanzados por el pri se ubicaron en esos comicios
en un rango que iba desde 29% hasta 74.2%. Es decir, en la práctica las dos
coaliciones tenían para repartir, cuando mucho, dos tercios de la votación. La
forma en que se repartieran este resto daría la oportunidad de imponerse o no
imponerse al pri.
Y parece que los dividieron para perder.
El pri no quedó tercero en ningún
municipio. Por lo que en virtud de su mínimo de un tercio de votos, para poder
perder era necesario que el resto de los votos no se distribuyeran
uniformemente entre las otras dos opciones electorales.
Los resultados prueban este argumento.
Si colocamos la diferencia entre las votaciones porcentuales de las dos
coaliciones opositoras en cada municipio en rangos de diez puntos se puede
apreciar que (véase el mapa IX):
Mapa IX
Fragmentación
del voto opositor en 1999 y partido
ganador en el 2000
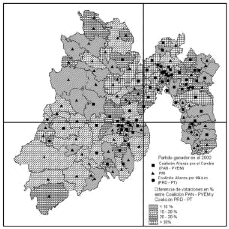
a) Cuando los
votos no priístas se repartieron en proporciones cuya
diferencia entre ambas era menor a 10% de los votos, esto sucedió en 44 casos,
y sólo en un municipio se registró un triunfo opositor;
b) Cuando las
proporciones estaban separadas entre diez y menos de veinte puntos
porcentuales, es decir 31 casos, en dos municipios se impuso la oposición;
c) Cuando la
diferencia se situaba entre veinte puntos y menos de treinta, es decir 29
casos, la oposición ganó en 7 municipios; y
d) Cuando la
diferencia entre las coaliciones superó los treinta puntos, es decir 18 casos,
la oposición triunfó en trece (véase el cuadro 6).
Ahora bien, se
trató de demostrar en el desarrollo del apartado anterior que el pri obtuvo en
la elección de gobernador de 1999 sus votos de los municipios con menor
población y con mayor población rural. Igualmente se afirmó que esa relación se
establecía con notoriedad en los municipios no metropolitanos y en una buena
proporción de los metropolitanos.
Paralelamente, se sugirió que los
votos opositores (fundamentalmente de la coalición pan/pvem) provenían de los
municipios que tenían características contrarias a las indicadas. Diez
municipios se ubican entre los que cumplen más cabalmente con esas tres
características: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec,
Metepec, Naucalpan, La Paz, Tecámac, Tlalnepantla y Tultitlán. Y fue precisamente en ellos donde la división
del voto de las coaliciones opositoras se hizo más importante.
Si los votos de la coalición prd/pt en esos municipios, y sólo los
obtenidos en ellos, hubiesen sido trasladados a las cuentas de la coalición pan/pvem, el
triunfo en la elección hubiese cambiado de manos.
7. Las fuentes del
cambio
La situación, se
dijo, cambia en parte en la elección presidencial de 2000. A continuación se
tratará de demostrar que esos cambios marginales y metropolitanos provinieron
de tres fuentes. La primera de ellas sugiere que la Alianza por el Cambio se
impuso en aquellos municipios considerados perredistas. La segunda, que dicha
Alianza triunfó en aquellos municipios en donde la fragmentación del voto
opositor daba al PRI la oportunidad de imponerse. Y, por último, que los que no
votaron en la elección de gobernador de 1999 lo hicieron por la Alianza por el
Cambio, conformando, junto con los dos grupos de cuestiones anteriores la Alianza
Virtual.
En la elección presidencial de 2000,
el pri
consiguió en los 39 municipios metropolitanos 1’228,894 votos, 29.8% de los
emitidos válidos en los mismos, y se colocó poco menos de dos puntos
porcentuales por debajo de su promedio estatal. La Alianza por el Cambio se
alzó con 1’913,533 votos metropolitanos, 46.5%, poco menos de tres puntos
porcentuales por encima de la media en la entidad. La Alianza por México consiguió
788,273 votos en las zonas en cuestión, 19.1%, y se ubicó aquí menos de un
punto porcentual por encima de la media estatal.
Los votos no metropolitanos,
1’007,057 en total, se repartieron en las siguientes proporciones: el pri obtuvo
40.6%, la Alianza por el Cambio 32.4% y la Alianza por México 17.2%. De las
tres ofertas electorales mencionadas, sólo el pri se ubica en las regiones no
metropolitanas por encima de la media estatal, 8.6 puntos arriba. Las otras dos
opciones se encuentran 11.3% y 1.5% por debajo, respectivamente.
Si se comparan estos datos con los
de la elección de gobernador de 1999 se tiene que las cosas no cambiaron
demasiado en términos de los patrones mencionados. Los porcentajes obtenidos
por las distintas ofertas electorales en las regiones metropolitanas y no
metropolitanas se encuentran por arriba y por debajo de los promedios estatales
en las mismas direcciones en las dos elecciones.
A pesar de ello, las que se han
llamado fuentes del cambio ocurren principalmente en las zonas metropolitanas
del estado de México, produciendo, al mismo tiempo, una confirmación de los
patrones generales de comportamiento electoral en la entidad y una
transformación que permitió a la Alianza por el Cambio imponerse.
La primera de esas fuentes, se dijo,
fue la transferencia de votos en los municipios perredistas. Se tomarán tres
indicadores para definir a los municipios perredistas. El primero de los
indicadores consiste en considerar como perredistas a los municipios que al 2
de julio de 2000 eran gobernados por el prd. El segundo de los
indicadores permite denominar perredistas a los municipios en los que la
Coalición prd/pt se impuso en las elecciones de
gobernador celebradas un año antes de la presidencial en cuestión. Y el último,
define como perredistas a los municipios en los que el prd se impuso en las elecciones
de ayuntamientos celebradas simultáneamente con la presidencial de 2000.
En función del primer indicador, se
tiene que el prd
gobernaba al 2 de julio de 2000 veinte municipios. De ellos, la Alianza por el
Cambio se impuso en 7, de los cuales 5 se ubican en la zmvm. Dos de ellos son símbolos
políticos del perredismo en la entidad, tanto por su importancia como porque se
trata de municipios en donde el PRD se impone en ellos sistemáticamente desde
1996: Texcoco y Nezahualcóyotl.
De acuerdo con el segundo indicador,
se puede observar que la Alianza por el Cambio triunfó en cuatro de los cinco
municipios donde la Coalición prd/pt
ganó en la elección de gobernador de 1999. Todos ellos se ubican en la zmvm y son
todos los municipios metropolitanos en los que dicha coalición había ganado en
la elección de gobernador.
Por último, la Alianza por el Cambio
ganó en la elección presidencial de 2000 en ocho de los 15 municipios en los
que la Alianza por México se impuso en la elección de ayuntamiento realizada
simultáneamente. Cinco de ellos se ubican en la zmvm. A cambio, la Alianza por
México no se impuso en alguno de los municipios que podrían denominarse
panistas utilizando los tres criterios anteriores.
La segunda fuente de cambio fue
definida a partir del comportamiento de los denominados municipios con votos no
priístas fragmentados. El grado de fragmentación se
definió en categorías construidas a partir de la distancia que separa los
porcentajes de votos por la Alianza por el Cambio y por la Alianza por México,[7]
como se hizo en páginas precedentes con la elección de gobernador de 1999.
Los resultados que muestra el grado
de fragmentación en las elecciones presidenciales del año 2000 son los
siguientes:
a) Cuando los
votos por las alianzas mencionadas se repartieron en proporciones cuya
diferencia entre ambas era menor a 10% de los votos, esto sucedió en 26 casos,
y se registraron cuatro triunfos de la Alianza por el Cambio;
b) Cuando las proporciones
estaban separadas entre diez y menos de veinte puntos porcentuales, 29 casos,
en once municipio se impuso la Alianza por el Cambio;
c) Cuando la
diferencia se situaba entre veinte puntos y menos de treinta, 32 casos, la
Alianza por el Cambio ganó en 14 municipios, y
d) Cuando la
diferencia entre las coaliciones superó los treinta puntos, 35 casos, la
Alianza por el Cambio triunfó en 21 municipios y la Alianza por México en 2.
En comparación
con lo sucedido en la elección de gobernador de 1999 se pueden observar algunas
diferencias que implican un menor grado de fragmentación opositora, por un
lado, y, por el otro, confirman la idea de que la menor fragmentación induce un
mayor número de triunfos no priístas.
Para confirmar lo dicho se puede observar,
en primer lugar, que los municipios con una alta fragmentación opositora
representaron 36.1% en la elección de gobernador de 1999 y 21.3% en la elección
presidencial de 2000; los de una fragmentación media alta, 24.6% y 23.8%; los
de una fragmentación media baja, 23.8% y 26.2%, y los de una baja
fragmentación, 24.6% y 28.7%.
En segundo lugar, que en los
municipios con alta fragmentación los triunfos no priístas
representaron 11.5% de los casos; en los de fragmentación media alta 37.9%; en
los de fragmentación media baja 43.8% y en los de baja fragmentación 65.7%.
Algunos
datos adicionales sirven para confirmar lo sugerido. Entre la elección de
gobernador de 1999 y la presencial de 2000 los
municipios con alta fragmentación pasaron de 44 a 26. De los 18 municipios que
redujeron el grado de fragmentación en 16 se impuso la Alianza por el Cambio.
Asimismo, en diez municipios que redujeron su fragmentación de media alta a
media baja o baja se impuso dicha Alianza. Por último, cabe destacar que la
proporción de municipios metropolitanos que registraron una baja o media-baja
fragmentación se incrementaron de 46.2% en 1999 a 59% en la elección
presidencial de 2000 (véase el mapa IX).
La última fuente de cambio que se
mencionó fue la incorporación de nuevos votantes, tanto por el crecimiento de
la lista como por el incremento de la participación. En el ámbito estatal
resulta que por influencia de ambos factores el número total de votantes se
amplió en 49.6%. Si dividimos el universo de municipios en dos, tomando como
criterio el promedio estatal, se observa que 76 municipios tuvieron un
incremento del número total de votos, inferior al promedio estatal, mientras
que 46 crecieron por encima del promedio.
De los 76 municipios cuyos votantes
crecieron por debajo del promedio estatal, en 24 se impuso la Alianza por el
Cambio, esto representa 31.6% de dichos municipios. En contrapartida, de los 46
municipios que se encuentran por arriba del promedio estatal, la Alianza por el
Cambio triunfó en 29 y la Alianza por México en 2, de manera que las 31
victorias no priístas representaron 67.3% de estos
últimos municipios. Por último, de esas 31 victorias no priístas
en municipios con un crecimiento del número de votantes superior a la media, 20
se produjeron en municipios metropolitanos.
8. Conclusiones
A manera de
síntesis se puede afirmar que la elección presidencial de 2000, si bien produjo
un cambio político de dimensiones considerables, no fue resultado de un cambio
en los comportamientos electorales de importancia similar.
Dicho cambio, que se denominó
marginal en este último sentido, fue producto de un reagrupamiento de los votos
no priístas que generó, a su vez, lo que se dio en
llamar en este trabajo como Alianza Virtual.
Más que un cambio en los patrones
tradicionales del voto en la entidad, que asocia el voto panista con los altos
niveles de urbanismo y al pri
con los altos índices de ruralidad, y al prd navegando entre ambas
tendencias, la nueva configuración electoral fue el resultado de dos elementos
fundamentales:
1) La irrupción
del voto útil que o bien volcó hacia la Alianza por el Cambio áreas completas
consideradas perredistas, o bien redujo la fragmentación del voto no priísta; y
2) La
movilización de los nuevos votantes hacia la opción que se creía podía ganar al
pri.
Tal vez esa
creencia, que debería estudiarse en otros trabajos, logró en definitiva
incentivar la participación de votantes que, de otra manera, como en la
elección de gobernador de 1999, se hubieran abstenido.
Con todo, la Alianza
Virtual es producto
de elementos bastante circunstanciales, por lo que, en la medida en que no se
han transformado los patrones del comportamiento electoral en la entidad, se
trata de una configuración inestable que podría cambiar, incluso, en el corto
plazo.
Anexo de
cuadros
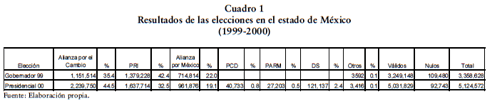
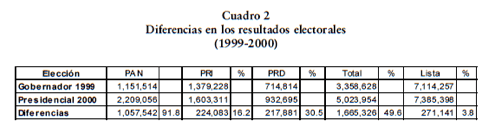
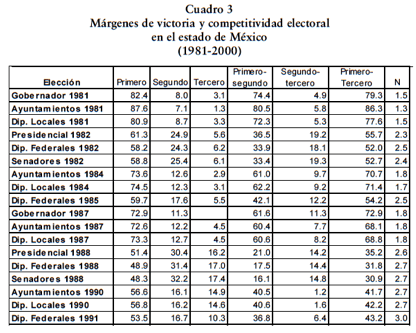
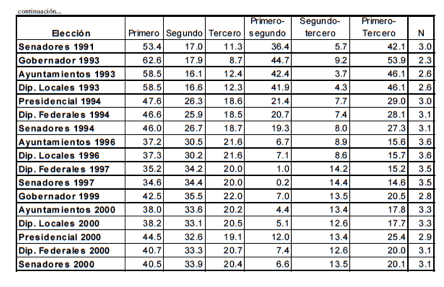
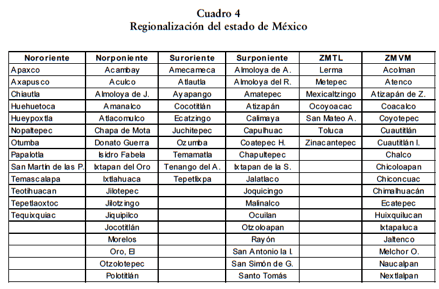
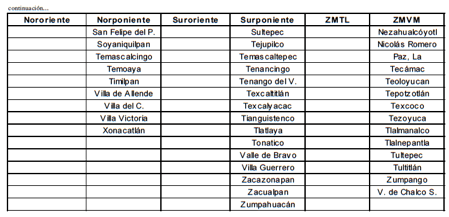
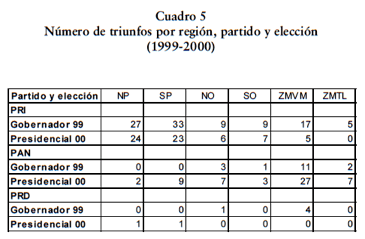
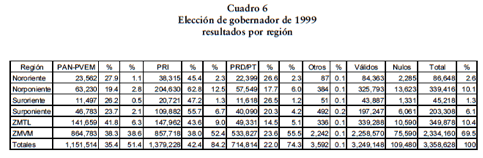
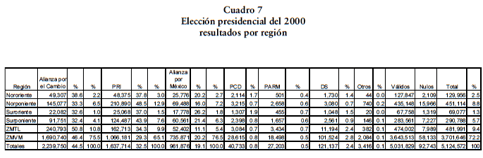
Bibliografía
Arzuaga, Javier
(1999), “El fracaso de las alianzas parciales”, ponencia presentada en el xi Congreso Nacional de Estudios
Electorales, Sociedad
Mexicana de Estudios Electorales/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Puebla, México, diciembre.
Emmerich, Gustavo Ernesto (1993), “Un
ejercicio metodológico a propósito de las elecciones de diputados federales de
1991”, en Gustavo Ernesto Emmerich (coord.), Votos
y Mapas. Estudios de geografía electoral en México, uaem, Toluca.
Emmerich, Gustavo Ernesto (coord.) (1999), El
voto ciudadano en el estado de México,
uaem,
Toluca.
Molinar, Juan
(1991), El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo
y democracia en México,
Cal y Arena, México.
Taagepera, Rein y
Matthew Shugart (1989), Seat and votes, Yale
University Press, New Haven.
Villarreal, Juan
Carlos y César David Gómez (2000), “La prospectiva estatal electoral: una
explicación estadística”, en Apuntes Electorales, año ii, núm. 7, Toluca.
Enviado:
17 de septiembre de 2001
Aceptado: 18 de enero de 2002