Cadenas productivas y redes de acción colectiva en
Medellín y el Valle de Aburrá
María Soledad
Betancur *
Omar Alonso Urán Arenas **
Ángela Stienen ***
Abstract
The aim of this paper is to present the way in which territorial
development and reconfiguration in an urban context, such as the Metropolitan
Area of Medellin and Aburrá Valley, is the result of
a complex process in which the economic logic of the enterprise actors
interacts with the social and political logic of other actors, when they
interact in different scenarios and collective action networks. In this
scenarios and networks, the intention is to create the discursive conditions
–that legitimate and regulate the labour
transformations and the social structure that enables new and less expensive
productive strategies. In particular, we focus on the issue of economic and
social sustainability of territory reconfiguration resulting of that
interaction, and whether it produces, or not, enough economic diversification
and social implications that allow to confront the contingencies and threats of
a changing global environment.
Keywords: economic geography, productive
chains, collective actions, urban territory reconfiguration, regional urban
development.
Resumen
Este trabajo busca exponer cómo el desarrollo y la reconfiguración
territorial de un entorno urbano-regional como lo es el área metropolitana de
Medellín y el Valle de Aburrá es resultante de un
proceso complejo en el que interactúan la lógica económica de los actores
empresariales con la lógica política y social de otros actores a partir de su
encuentro e interacción en diferentes escenarios y redes de acción colectiva,
en las que se busca crear, tanto las condiciones discursivas que legitimen y
regulen las transformaciones laborales, como los tejidos sociales que faciliten
nuevas y menos costosas estrategias productivas. En particular, nos preguntamos
por la sostenibilidad económica y social de la configuración territorial
resultante de dicha interacción, en la medida que genere o no la suficiente
diversificación económica e implicación social que le permita hacer frente a
las contingencias y amenazas de un medio global tan cambiante como el actual.
Palabras clave: geografía
económica, cadenas productivas, acción colectiva, reconfiguración territorial
urbana, desarrollo urbano-regional.
*
Universidad de Antioquia, Colombia. Correo-e: ccp@corporacionpp.org.co
**
Universidad de Antioquia, Colombia. Correo-e: ipc@corporacionpp.org.co
*** Universidad de Berna, Suiza.
Correo-e: stienen@ethno.unibe.ch
1. Introducción[1]
Para este trabajo
asumimos que los territorios, en cuanto espacios socialmente construidos,
pueden desaparecer o reconfigurarse, bien sea por dinámicas internas o por
transformaciones en su entorno. En el nuevo contexto político, productivo y
comercial de la globalización las nuevas formas de reconfiguración territorial
competitiva se expresan, fundamentalmente, en la capacidad de los grupos y
actores sociales de configurarse y expresarse como territorios autoconstituidos internamente e imbricados en las dinámicas
globales. La existencia o falta de esta capacidad de autonomía territorial
imbricada (Repetto, 1998), apertura estratégica hacia
el entorno global y articulación significativa de la diversidad interna,
constituye la riqueza o pobreza fundamental, en términos de sostenibilidad y resiliencia de una determinada espacialidad social
existente.
El modo de regulación asociado con
el régimen de acumulación de un territorio en el actual contexto de
globalización que implica un debilitamiento del Estado-Nación y la emergencia
de lo local y regional, sólo es posible comprenderse en la identificación de la
interacción entre las redes de capital y producción, por un lado, y con las
redes sociales y políticas por el otro. Por lo tanto no es recomendable asumir
el análisis territorial desde la linealidad de la cadena productiva o desde la
mera acción social o las políticas públicas.
Nuestras preguntas básicas de
partida han sido: ¿se autorregula la expansión urbana sólo desde la dinámica
del mercado, o es regulada en parte por las lógicas de los actores que lo
intervienen?, ¿quiénes son esos actores, cómo operan y cómo se
interrelacionan?, ¿qué proyecto de desarrollo regional se teje alrededor de
estas interacciones?
Buscamos mostrar cómo ha sido la
evolución de la actividad productiva del entorno urbano regional del Valle de Aburrá en los últimos treinta años en dos acápites: el
primero se refiere a la relación entre cadenas productivas y reconfiguración
territorial, haciendo especial énfasis en el proceso de expansión territorial
explicado por las tendencias de desconcentración productiva y que abarca lo que
llamamos tres trayectorias de desconcentración; hacia el oriente antioqueño, al
interior del mismo Valle de Aburrá y una mirada a la
ciudad de Medellín. El segundo es ver de qué manera se ha regulado esta
transformación y expansión, tejida de un lado por las redes de capital y de
otro por la interacción de otras instituciones y actores que se mueven en la
región.
Y por último, a manera de
conclusiones, estableceremos las relaciones entre los componentes anteriormente
analizados, buscando indagar por su lógica y dinámica sistémica y estructural
en términos de la configuración territorial y el modelo de desarrollo producido
por la interacción entre dinámicas económico-productivas y capital social.
2. Síntesis de referentes teóricos
En este trabajo
pretendemos hacer una lectura del territorio definido como área metropolitana
del Valle de Aburrá, tratando de descubrir la
interacción entre cadenas productivas y redes de acción colectiva. Para
lograrlo, hemos tomado como categoría de referencia el modelo de desarrollo
territorial, éste lo entendemos como una formación social histórica en la que,
en un espacio biofísico concreto, se dan procesos de producción y reproducción
material y simbólica del género humano, con énfasis en el proceso de regulación
de autoproducción de dicha formación social. Ello implica tener en cuenta una
serie de elementos o subsistemas, que en su interacción estructuran y dan
sustento al modelo de desarrollo territorial, así como en cuanto a la expresión
y despliegue dinámico de la integración y desintegración social y sistémica de
sus componentes individuales y colectivos. Estos elementos estructurantes
son básicamente los siguientes:
·
Un
paradigma industrial, como articulación entre un esquema tecnológico básico y
una forma de organización del trabajo (Lipietz,
1991);
·
Un
régimen de acumulación, en cuanto a quiénes y cómo se apropian del excedente
económico y productivo (Lipietz, 1991);
·
Un
modo de regulación, en tanto administración sociopolítica de las tensiones y
conflictos inherentes a la relación capital-trabajo, referida en las relaciones
salariales, los vínculos y conflictos entre los capitalistas y el papel que
juegan allí las instituciones que regulan la existencia de lo social (Lipietz y Leborgn, 1991; Putnam,
1994; Fukuyama, 1998);
·
Una
configuración socioespacial, asociada con las
dotaciones biofísicas e infraestructura territorial donde se expresan parte de
las condiciones ambientales de existencia, y en torno a la cual se desenvuelve
parte de la conflictividad de la región (Méndez, 1997).
Traduciendo lo
anterior al espacio concreto de nuestro análisis, ha significado:
·
Observar
las lógicas y rupturas de la configuración evolutiva de las relaciones de
capital económico y trabajo y su impacto sobre el territorio, a partir de un
seguimiento a las formas dominantes de producción y sus tendencias de
localización en el Valle de Aburrá y su entorno
regional.
·
Tener
en cuenta los factores biofísicos que han facilitado el desarrollo de las
aglomeraciones humanas, con énfasis en aquellas intervenciones fisicoespaciales (incluyendo las electrónicas) que han
propiciado la (des)localización y despliegue de actividades productivas y
comerciales en el entorno urbano-regional y el papel que han jugado los actores
clave que inciden en el modo de regulación.
·
Aproximarnos
a las lógicas y dinámicas de la acción colectiva en la región mediante las que
se ha configurado la institucionalidad político-administrativa en la misma,
ampliando el espacio de lo político más allá de los límites estatales y
comprendiendo la política como una actividad mediante la que los actores
sociales colectivos buscan concretar y defender sus imaginarios e intereses
materiales bajo diversas formas que no necesariamente pasan por la
representación política partidista.
·
Identificar
algunos de los conflictos territoriales asociados con las transformaciones
físico-espaciales requeridas para darle fluidez a la acumulación capitalista en
la región.
·
Relacionar
recíprocamente cada uno de los anteriores elementos entre sí, bajo la
perspectiva de buscar si existe la configuración o no de un modelo de
desarrollo territorial coherente en su capacidad de garantizar la integración
social y su sostenibilidad sistémica, y en especial entender el modo en que se
regula la lógica de acumulación capitalista territorialmente definida.
En esta
dirección, pretendemos avanzar en los derroteros trazados por investigadores
como Lipietz (1991), Hiernaux
(1995) y Perkmann (s.f.) de
especificar local y regionalmente las formas territoriales concretas que asume
la reestructuración y la (des)regulación global de las relaciones productivas y
de comercio, en cuanto el Estado-Nación como forma institucional dominante
durante el fordismo, deja de ser cada vez más
escenario de discusión y articulación de intereses colectivos, y pierde a su
vez mayor capacidad de intervención en sus respectivas formaciones sociales de
base, por lo que cede espacios y facilita la creación de nuevos escenarios en
el ámbito de lo intra y supranacional.
Nuestros aportes buscan arrojar
elementos que permitan comprender mejor la regulación de la economía y la
sociedad en ámbitos regionales periféricos y su articulación específica con lo
supranacional y global, en la medida que caracteriza las principales relaciones
lógicas y dinámicas de producción material e interacción sociopolítica en la
región y su impacto en la reconfiguración territorial de la misma.
Para entender la regulación de las
relaciones y conflictos sociales y económicos de este entorno regional, se hace
necesario definir no sólo la cadena productiva sino la relación entre ésta y la
red de capital que teje parte de los hilos de la regulación en la región y que
para lograrlo articula su propia red social. La interacción entre cadena
productiva y la red social y empresarial del capital explica en parte la
reconfiguración no sólo físico-espacial del territorio, sino la manera en que
se conecta la red global, y los rasgos fundamentales del modelo de desarrollo
que allí opera (véase el esquema I).
Esquema I
Esquema teórico
del desarrollo territorial
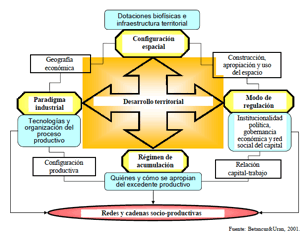
3. Cadenas y redes
productivas en un contexto de regulación excluyente
Para analizar las
cadenas productivas en la región urbana de Medellín y el Valle de Aburrá, tendremos en cuenta la manera en que la ciudad ha
vivido los procesos de cambio económico, tanto por su dinámica propia, como por
los impactos de las transformaciones en el patrón de acumulación y modelo de
regulación en el ámbito global. En una primera parte trabajaremos como contexto
las tendencias que en cuanto a desarrollo industrial y reconversión productiva
se han identificado, para ello nos apoyaremos en trabajos realizados sobre este
campo como los de Cuervo y González (1997) y el de Betancur (1995).
El concepto de cadena productiva lo
ligamos al de desarrollo territorial (para nuestro caso urbano). En este
sentido, no se circunscribe al sentido clásico de cadena sectorial, sino a la
manera como se encadenan los factores productivos que generan riqueza o pobreza
en la región, tanto desde el ámbito de la relación capital-trabajo, articulado
al concepto de regulación y a la dinámica productiva, como desde la relación
exclusión e inclusión socio-territorial articulada a la generación de tejido
social y de equidad. Para ello serán claves en la cadena el papel y la
estructura de las élites económicas, en tanto factores de poder y control de
capital y la manera como ha impactado el proceso de globalización a las mismas,
así como los nuevos encadenamientos que tejen y su impacto sobre el territorio.
3.1 El contexto: un
modelo de desarrollo industrial estancado
Podríamos
caracterizar al área metropolitana de Medellín y el Valle de Aburrá como “una región industrial en declive” (Méndez,
1997), al respecto es ilustrativo el siguiente planteamiento:
La crisis de
Medellín traduce claramente el agotamiento de una fase de la industrialización
colombiana basada en la industria textil y de confecciones. Sin embargo no se
trata de un fenómeno única y exclusivamente técnico; es un proceso
socioeconómico complejo. La crisis del tabaco en un momento y de los textiles
en otro, ha dado lugar a la desaparición de ciudades y regiones prósperas. Sin
embargo, en el caso de los textiles, la crisis de la producción antioqueña se
ha acompañado de un cierto florecimiento en otros lugares, dando lugar a pensar
que la obsolescencia no es solamente de una técnica o de un producto, sino de
toda una forma de concebir la forma de competir, la manera de ser exitoso como
empresario, de sostener pactos con los trabajadores y el resto de la sociedad.
El análisis frío y escueto de las cifras y los indicadores no agota la
complejidad y profundidad de estos procesos. Hay que hacer el intento de comprender
no sólo sus dimensiones estrictamente socioeconómicas, sino las mesoeconómicas, las que dan sustento a un patrón de
industrialización exitoso. (Cuervo y González, 1997: 441).
Este
planteamiento es clave, pues nos sitúa en las características generales del
desarrollo económico de la región. Veamos entonces cómo ha evolucionado la
región en esta dirección en las últimas décadas.
La dinámica económica y productiva
de la región Medellín y el Valle de Aburrá se
configuró hasta mediados de los 70 en un modelo de fordismo
periférico[2]
que a partir de este periodo se rompe, lo que se expresa en un temprano proceso
de desindustrialización, entendido como un estancamiento del modelo existente
sin que empezaran a configurarse rasgos claros de un nuevo modelo de
regulación. Este fenómeno puede explicarse en el peso que ha perdido la región
en su posición industrial con respecto al resto de las áreas metropolitanas del
país.[3]
Entre 1974 y 1991, mientras Bogotá,
la ciudad capital de Colombia, incrementaba sus empleos industriales en 20,000,
en Medellín se perdían 48,000 empleos, cuando antes de 1945 era la primera
ciudad en generación de empleo manufacturero (Cuervo y González, 1997: 383).
Por otro lado, la dinámica
industrial persistente conserva los rasgos del primer periodo de
industrialización, basada en los bienes de consumo inmediato, algunos
intermedios del sector textil y un estancamiento o pérdida de peso en el sector
de bienes de capital, en este sentido se define a Medellín como un “centro
nacional especializado”, en la producción de textiles y confecciones. En el
contexto de esta especialización también los indicadores permiten identificar
la tendencia; al observar la participación de los sectores en el agregado
industrial global se hace evidente cómo cinco de ellas muestran una pérdida
acumulada de siete puntos porcentuales entre 1970 y 1990, éstos son: bebidas,
tabaco, confecciones, productos del cuero en el rango de bienes de consumo
ligero y el textil como excepción en el sector de bienes de consumo intermedio.
Como podemos observar, son la mayoría de estos productos la base de la
especialización industrial de la ciudad.
3.2 La cadena
textil-confección: fuertes rasgos de debilidad
A partir de los
inicios de la década de los años ochenta, empezó a sentirse el declive de los
sectores industriales tradicionales de la región como el textil, que pasó de
representar el 30.88% del total del valor agregado industrial de Antioquia en
1989 a 26.66% en 1995, perdiendo más de cinco puntos en el lapso de seis años.
Por el contrario, la agrupación de confecciones ha mostrado mayor dinamismo en
este mismo periodo al aumentar su participación en el valor agregado de
Antioquia para el mismo periodo en cinco puntos aproximadamente, al pasar de
representar 4.11% en 1989 a 9.19% en 1995. En cuanto a su participación en las
exportaciones industriales, ésta pasó de representar 16% en 1985 a 27% en 1997
(Cámara de Comercio de Medellín, 1999).
Como principales exportadoras de
confecciones entre 1996 y 1997 aparecen industrias como confecciones El Cid, Leonisa, Confecciones Colombia (Cámara de Comercio, 1999:
150); en el caso de El Cid , por ejemplo, produce a través de maquila y la
totalidad de su producción es para exportación (véase gráfica I). Es necesario
anotar cómo estas grandes exportadoras de confecciones, son a su vez las
grandes importadoras de textiles (Cámara de Comercio de Medellín, 1999). En los
análisis recurrentes sobre maquila se destacan las ventajas comparativas en
costos de mano de obra, se afirma por ejemplo cómo mientras en Estados Unidos
los costos por hora están entre 5 y 10 dólares, en Colombia están a 50 cts. de
dólar en promedio, comparada con México, la mano de obra colombiana es entre
20% y 40% más baja que en dicho país. Llama también la atención la afirmación
de Guillermo Valencia, presidente de industrias El Cid, acerca de cómo le han
logrado arrebatar contratos a los chinos, cuando es bien conocida la
competitividad de éstos por sus bajos salarios.[4]
Gráfica I
Comportamiento
del comercio exterior de textiles Antioquia
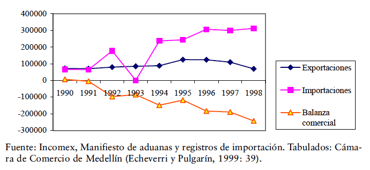
Lo que parece
expresarse en estas tendencias del sector textil y de confecciones no es un
encadenamiento que dinamice de modo global la economía de la región, pues como
lo afirma un reciente estudio de la cámara de comercio de Medellín (La
ventaja competitiva de la actividad empresarial antioqueña hacia el siglo xxi), parte del éxito del sector de
confecciones se encuentra en que ha ganado independencia del sector textil, de
manera que no lo han afectado sus recurrentes crisis; “más aún, el dinamismo
del sector ha llevado a incrementar las importaciones de textiles, generando un
déficit en su balanza comercial, frente a un superávit de la balanza de las
confecciones” (p. 147).
El efecto mas
significativo para la región ha sido la fuerte caída del empleo industrial, en
el cuadro 1 vemos lo que pasó en las dos últimas décadas con el sector textil.
Cuadro 1
Personal ocupado
y valor agregado de la industria textil en Antioquia
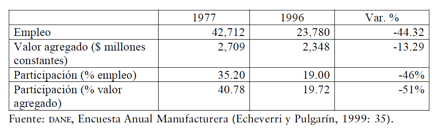
3.3 Las
confecciones: un modelo de producción excluyente
Además de este
aspecto en la cadena propiamente productiva, nos encontramos con un rasgo más
preocupante, desde el punto de vista de las consecuencias sobre el desarrollo y
la equidad. Las que destacamos acá como las grandes exportadoras de confecciones
e importadoras de textiles, tejen a su vez una cadena productiva local basada
en la explotación de una gran red de micro y famiempresarios,
que en muchos de los casos se conectan desde la economía informal y generan
empleos de muy baja calidad tanto en salarios como en condiciones de seguridad
social. Podríamos entonces concluir que esta es una cadena globalizada que
produce con base en una maquila difusa y que no se conecta con un proyecto de
desarrollo equitativo a la economía local (véase gráfica II).
Gráfica II
Relación entre
activos y empleo generado en empresas de confección a terceros en Medellín
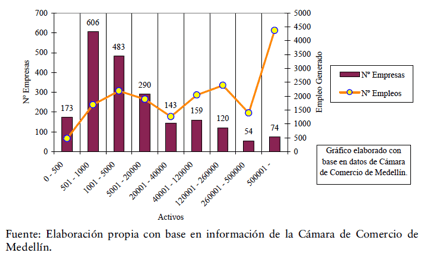
Si observamos la
tendencia en los últimos años del Sindicato Antioqueño a incursionar en
empresas como Leonisa, Confecciones Colombia o pmx, que por
su dinámica parecen ser las controladoras de los volúmenes de exportación, al
menos las dos primeras hacen parte de las nueve compañías que controlan el 60%
de la exportación de confecciones en Antioquia, en el caso de Confecciones
Colombia presentó un incremento en sus exportaciones de 46.25% entre 1996 y
1997 (Cámara de Comercio de Medellín, 1999).
Se puede plantear cómo se está
configurando un importante cluster de la confección basado en maquila,
controlado por un pequeño número de empresas que concentran las exportaciones
entre las que se encuentra la presencia del capital del Sindicato Antioqueño.
Esto expresa una transformación de la relación capital trabajo, de una basada
en contratación colectiva regulada por actores como el Estado Nacional, los sindicatos
y los representantes del capital (empresarios), a una que más que flexibilizada
es desregulada desde
el punto de vista social, basada en la maquila, la subcontratación, el empleo
flexible y los bajos salarios y en la que desaparece el modelo de negociación
entre los actores que la regularon en las décadas pasadas. Ahora la relación
capital trabajo toma la forma de relación entre empresas o entre capitalistas y
empresas.
Gráfica III
Antigüedad de
las empresas de confección a terceros
en Medellín
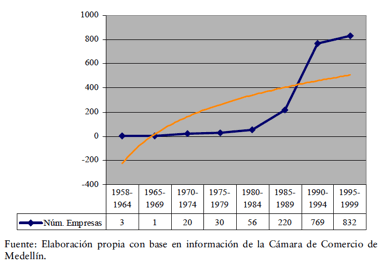
La gráfica III es
la sistematización de la información sobre empresas de confección a terceros en
Medellín entre 1958 y 1999. Lo que se observa es una tendencia creciente y
disparada especialmente en la década de los noventa, del número de empresas
registradas en la Cámara de Comercio de Medellín como confeccionistas a
terceros, sólo esta información nos muestra ya la importancia de esta relación
capital trabajo y permite identificar los costos sociales de los cambios que de
manera general se observan en las formas de regulación de la relación salarial
en el sector textil-confección.
Esto ha llevado a que la relación
entre economía formal e informal sea compleja y se hagan
difusas sus
fronteras, de la manera expresada por Pérez (1995), en la que un sector de la
economía informal se conecta a la economía global en una tensión entre la
inclusión y exclusión social y económica.
3.4 El desarrollo
industrial y sus efectos sobre la configuración territorial del Valle de Aburrá
En el área
metropolitana de Medellín y el Valle de Aburrá se
pueden leer las huellas de la interacción entre economía y territorio y su
impacto sobre la reconfiguración territorial de esta región urbana del
Departamento de Antioquia en Colombia.
La dinámica industrial de la región
desde inicios del siglo xx
le permitió consolidarse como la primera región industrial del país hasta
mediados del siglo, pero tanto la competencia de otras regiones y su dinamismo,
como el caso de Cali y Bogotá, especialmente, la llevaron en las década
posteriores, primero a compartir su primacía industrial con otras tres grandes
ciudades de Colombia (Bogota, Cali y Barranaquilla) (entre la década de los sesenta y mediados
de los setenta, especialmente), y después a bajar a un segundo lugar (el
primero lo tomó Bogotá) compartido con Cali y Barranquilla (Cuervo y González,
1997).
A la par que se redefine su papel en
el ámbito nacional, internamente la región también se reconfigura buscando
sostener su competitividad en los ámbitos nacional y global. Esta reconfiguración
se expresa en lo que definimos como tres tendencias de relocalización
industrial en la región (Betancur, Stienen, Urán, 2001) veánse cuadro 2, mapa
I, mapa II y esquema 2:
·
La
primera tendencia es de expansión hacia el Oriente antioqueño (especialmente el
municipio de Rionegro), que inicia en la década de
los sesenta, especialmente con la relocalización de empresas textileras basadas en un estudio hecho por los mismos
empresarios, que les permitió identificar ventajas como costos laborales más
bajos que en Medellín, mejor disposición del agua y bajos costos de la tierra,
entre otros. Esta expansión se fue consolidando en la medida en que se
alcanzaron las dotaciones infraestructurales necesarias como vías de acceso y
la localización del aeropuerto internacional José María Córdoba en 1985. A la
localización del aeropuerto está asociada la localización de la zona franca de Rionegro en 1995, que opera como zona franca privada
operada por siete empresas, de éstas, cinco son del Grupo Empresarial Sindicato
Antioqueño. Esta tendencia marcó dos fenómenos importantes: Primero reconvirtió
la vocación productiva de la región de agrícola a industrial, y segundo, se ha
convertido en una especie de expansión del área metropolitana de Medellín y el
Valle de Aburrá.
·
La
segunda tendencia se refiere a la consolidación del sur del Valle de Aburrá como territorio privilegiado para la localización de
la gran empresa y de las nuevas empresas de servicios que tienen importante
componente de valor agregado. Garantizado en un primer momento (1940) por la
canalización del río Medellín que habilitó los terrenos aledaños para la
localización de gran industria y la dotación vial y de infraestructura adecuada
para la producción y la distribución de las mercancías en el ámbito nacional. Y
en un segundo momento por la línea de continuidad de esta dotación
infraestructural para industrias de servicios como la dotación de tendidos de
fibra óptica, entre otros. Su dinamismo se ha reflejado, en parte, en la
expansión de la dinámica industrial tanto de micro, pequeñas, medianas e
incluso grandes industrias hacia otros municipios ubicados en el sur del Valle
de Aburrá. A la par los municipios del norte del
Valle de Aburrá que mostraron dinámica importante en
las primeras décadas del siglo xx, hoy muestran una tendencia de declive en la
localización de actividades industriales.
·
Por
último se observa en el interior de la ciudad de Medellín un fuerte proceso de
desconcentración y descentralización productiva, especialmente en lo referente
al sector de la confección, como lo muestra la dinámica creciente de
surgimiento de empresas de confección a terceros antes mencionada.
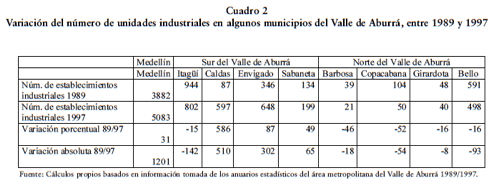
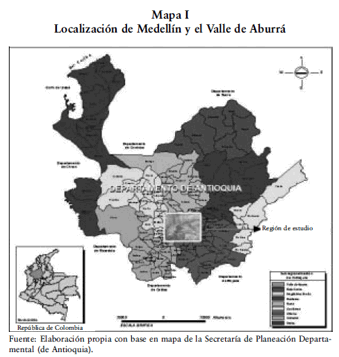
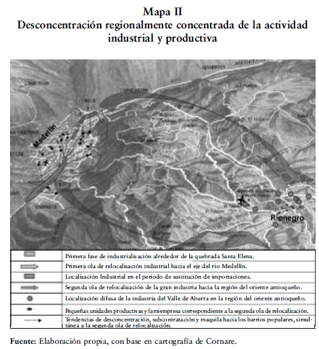
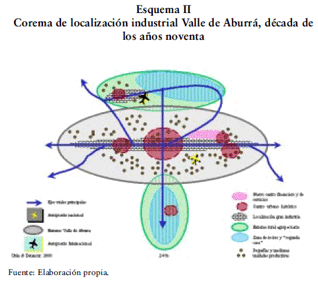
3.5 La red social de
los empresarios, una pieza clave en la comprensión del modelo de desarrollo
regional del Valle de Aburrá
En el
departamento de Antioquia y particularmente en el entorno urbano-regional del
Valle de Aburrá, el control de la red de capital
económico tiene nombre propio, el Grupo Empresarial Sindicato Antioqueño. Su
surgimiento como grupo económico ocurre a fines de los años setenta como
estrategia de protección de las acciones de las empresas de la región que
pretendían ser controladas por grupos económicos de la capital del país; este
hecho les da un sello regional fuerte que se expresa en su nombre.
Se organizan en torno a una
estructura compleja, una red basada en tres empresas que empieza a expandir su
control a través de la compra de acciones de otras, de modo que a la vez que
crecen y se expanden, configuran un poder regional anónimo. Esto hace que su
apariencia sea más de una red de empresas, que de una red de capital. Su fuerte
se mueve alrededor del negocio de los alimento con Noel y la Nacional de
Chocolates a la cabeza, los cementos (con Argos) el negocio de los seguros y
las finanzas con Suramericana de seguros. Estas empresas a su vez tienen el
control accionario de otras tantas. Para ilustrar un poco el tipo de control
que este grupo tiene en la región veamos el cuadro 3 acerca del control que los
grupos económicos tienen de las 120 empresas más grandes de Antioquia.
Cuadro 3
Participación de
los grupos económicos en las 120 empresas más grandes de Antioquia en 1995
(valores en millones de pesos corrientes)
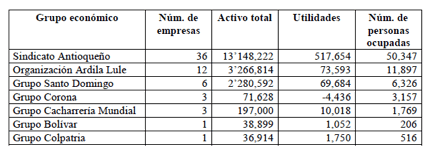
Esta compleja
estructura, que contiene toda la carga del regionalismo antioqueño, se ha
convertido a la vez en una traba para el proceso de globalización de las
empresas de la región como de la red de capital que controla su régimen de
acumulación. Los capitales extranjeros temen negociar con un grupo de empresas
de las que no saben, a ciencia cierta, quién maneja el control. De otro lado,
las tendencias globales y los cambios en el papel del Estado, aunadas a la
cultura rentista (Garay, 1999) de la región, han generado definiciones en torno
al portafolio de inversiones del grupo empresarial, de tal modo que se define
como estrategia el desinvertir en parte las inversiones que tienen que ver con
el sector real de la economía, y abonar más inversiones al negocio más jugoso y
del que ha salido el gran competidor: El Estado, los seguros en general, y en
particular los negocios ligados a la seguridad social. Esta última es una de
las estrategias más fuertes de globalización del capital controlado por el
grupo empresarial antioqueño, especialmente en el ámbito de América Latina.
Según los datos obtenidos en la
presente investigación, el grupo empresarial (Sindicato) Antioqueño ha
configurado una compleja red donde se articula lo económico con lo social,
fundamentalmente a partir de un doble proceso donde se combina la crisis
industrial regional de finales de los años setenta con la amenaza de pérdida
del control de las propias empresas por parte de otros agentes extrarregionales (véase esquema III). Este sentido de
defensa, pero a su vez de necesidad de una profunda reconversión administrativa
e industrial se expresará tanto en el entrecruzamiento de la propiedad
(configurándose una comunidad social de intereses), como en el diseño y
promoción de entidades externas al ámbito administrativo interno de cada
empresa, pero claves en la gestión de sus relaciones con el entorno
sociopolítico y el mercado laboral de la región. Es así como se entiende la
activa participación de los ejecutivos de las empresas más importantes del
sindicato en las juntas directivas de entidades sociales tipo organizaciones no
gubernamentales (ong) dedicadas al desarrollo regional y la
gestión del empleo y la microempresa.
Esquema III
Sindicato
Antioqueño como red de capital económico y social
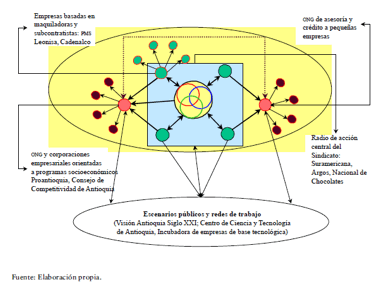
El papel de una
organización social sin ánimo de lucro como Proantioquia,
creada desde los empresarios, ha sido clave en la reconversión de la
organización interna y lógica de interacción territorial política y
socioeconómica del grupo empresarial Sindicato Antioqueño. Esta entidad, que ha
actuado como especie de matriz social de este grupo empresarial, se ha
destacado por vincular en su interior profesionales e investigadores de alto
nivel que han cumplido un destacado papel en el estudio y configuración de
políticas macro de desarrollo regional, las cuales van desde propuestas para la
gestión del empleo y la producción en la ciudad, pasando por el apoyo a
programas de ciencia y tecnología, así como de seguridad y convivencia
ciudadana: iniciativas y proyectos, muchos de los cuales una vez en
funcionamiento, se relacionan vía comercial o política con las empresas
matrices del sindicato.
Como observamos en el esquema iii, esta red
de empresas a través de la que fluye el capital de la región, interactúa
también en escenarios y redes donde confluyen otros actores, organizaciones e
instituciones de la ciudad. La vitalidad e importancia de este tipo de
escenarios (como el Plan Estratégico de Medellín y el Valle de Aburrá 2015, Visión Antioquia siglo xxi, o los planes zonales como
mecanismos de interacción y construcción de ciudadanía en varias zonas y
barrios de la ciudad de Medellín) se puede descubrir –y también su impacto en
la regulación del desarrollo de la región– en la medida en que conozcamos cómo
operan en ese proceso constante de interacción colectiva y de construcción de
capital social en la región. Mostraremos algunos de estos aspectos en la
segunda parte de este artículo.
4. Proyecto de
desarrollo territorial e interacción colectiva: construcción de capital social
en un entorno de debilidad político-institucional
Para acercarnos a
la comprensión de la interacción entre redes de trabajo y acción colectiva con
las principales redes y cadenas productivas en el área metropolitana,
seleccionamos una muestra de los principales escenarios y redes de trabajo que
han tenido lugar en el área metropolitana en la década de los noventa. En el
análisis de estos escenarios se destacan los temas en pro y contra de su
articulación práctica, acuerdos y conflictos, se destaca el alto grado en que
se relacionan con la configuración y desarrollo territorial de la ciudad, en
cuanto complejo socioespacial temporal en el que se
yuxtaponen; y cómo interpenetran y transforman las
escalas de lo barrial-local, lo comunal-municipal, lo municipal-metropolitano
lo metropolitano-regional.
4.1 Descripción de
los escenarios y redes de trabajo y acción colectiva, según actores y objetivos
básicos de la acción
Los siguientes
escenarios son una muestra amplia que recoge los principales escenarios y redes
de interacción que han participado activamente en los últimos cinco años en la
construcción de políticas públicas para la ciudad, especialmente en los campos
del desarrollo socioeconómico y territorial.
Cuadro 4
Redes y
escenarios de interacción público-privado en Medellín y el área metropolitana
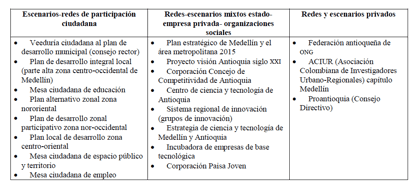
Los
escenarios-redes mostrados en el cuadro 4 nos han servido para analizar, en
términos de los actores que los integran y del sentido de su acción, la
convergencia de sus objetivos, la tipología de actores predominantes en los
mismos y su impacto agregado en la regulación y desarrollo territorial.
4.2 Análisis de
participación e implicación en los diferentes escenarios y redes de trabajo,
según actor y sector social, económico y político
La curva de
distribución por frecuencias de la interacción y participación de los actores
sociales en los diversos escenarios y redes de trabajo en donde se configuran
políticas públicas para la ciudad y sus entornos regionales, nos indica una
alta concentración de los niveles de participación pública en un reducido grupo
de actores sociales. Ello nos permite inferir unos bajos niveles de
interacción, si se tiene en cuenta el total de los actores, lo que a su vez se
puede traducir en una alta vulnerabilidad del capital social y la
institucionalidad que allí se están cimentando si el rango total de actores con
altos niveles de implicación y participación no logra incrementarse, y a su vez
dotar de mayor legitimidad, vía institucionalidad de estos escenarios.
Cuadro 5
Análisis
comparativo del grado de participación e involucramiento en los escenarios y
redes de trabajo y acción colectiva según sector institucional
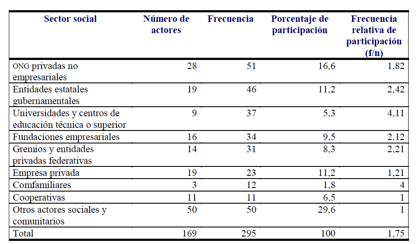
Al hacer gráficos
estos datos, podemos observar mejor la dispersión-concentración de la
participación por sector social.
Gráfica IV
Nivel de
participación en escenarios y redes de interacción
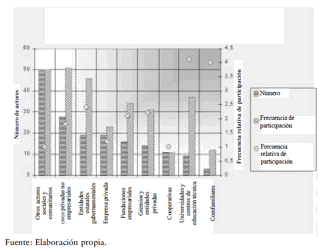
Como se puede
observar en el cuadro 5 y la gráfica IV de síntesis anteriores, a nivel
absoluto son las ong
no pertenecientes a la empresa privada y las entidades estatales las que más
participan de los escenarios y redes de trabajo colectivo en la ciudad; sin
embargo, en términos relativos, son las instituciones de educación superior y
las cajas de compensación familiar (Comfamiliares)
los actores que más participan de estas de redes y escenarios en términos
numéricos. Ello permite afirmar que ciertamente la universidad no se encuentra
desvinculada de su entorno sociopolítico, contrario a lo que recurrentemente se
suele afirmar. Por otro lado, nos indica que si bien las ong tienen una alta presencia en
la ciudad, su capacidad individual de interacción es bastante débil, excepto un
reducido grupo de las mismas que ha jugado un papel protagónico en la
constitución misma de estos escenarios. Por su parte, las Comfamiliares,
instituciones de carácter mixto, integradas por el Estado, los trabajadores y
los empresarios, muestran una gran capacidad de interacción, reflejo a su vez
de su búsqueda por incidir en la construcción de políticas públicas en el campo
socioeconómico y cultural en la ciudad, configurándose como actores clave al
respecto.
En síntesis, en el análisis de la
participación según actores, nos encontramos con que las universidades públicas
y las Comfamiliares, a pesar de su escaso número son
altamente participativas en los escenarios públicos, mientras que el Estado (en
sus diferentes ámbitos territoriales de competencia) si bien su participación
agregada es bastante significativa, la misma se hace bastante difusa cuando se
tiene en cuenta la diversidad de organizaciones que lo representan. Ello
difiere con respecto a las ong
de origen no empresarial, que si bien a nivel del número de organizaciones
representadas es el más alto, su representación se encuentra bastante
concentrada en dos de estas organizaciones. Al mismo tiempo, que las
fundaciones empresariales presentan una distribución relativamente homogénea
entre número de actores y frecuencia de participación.
4.3 Objetivos e
intereses de la acción según actores
La revisión de
los objetivos, misiones y visiones de estos escenarios nos lleva a concluir que
son tres las tendencias fuertes que impregnan el sentido de la acción
colectiva:
·
El desarrollo territorial de determinada unidad socioespacial
en específico: planes y estrategias de desarrollo en zonas
y comunas, el área metropolitana y su entorno
urbano-regional, así como para el Departamento y su entorno nacional.
·
El impulso a actividades que relacionadas a la competitividad, tanto de las
empresas como de la ciudad: red de ciencia y tecnología e incubadora de
empresas.
·
La participación política ciudadana y la apertura de espacios para la
construcción de política públicas: veedurías y mesas de trabajo ciudadano .
No obstante, si
bien existe convergencia en los objetivos, no es lo mismo en lo relativo a los
sentidos e intereses. Los empresarios, en especial el grupo empresarial
Sindicato Antioqueño, a través de sus organizaciones de desarrollo e
investigación socioeconómica, ha buscado configurar políticas públicas que
favorezcan la reconversión de sus industrias, flexibilicen las relaciones
laborales y ayuden a expandir sus actividades, todo ello enmarcado dentro de la
visión físico-espacial del desarrollo por ejes. Aquí, el interés es claro:
conservar o mantener las tasas de rentabilidad y ganancia de sus empresas. Sin
embargo, la tensión está en el cómo: reduciendo
costos laborales o generando mayor valor agregado. Ambas soluciones tratan de
probarse y ello se refleja en la relativa ambivalencia ante el proyecto de
desarrollo regional impulsado.
Por un lado se presiona para que el
Estado, a nivel nacional, flexibilice las relaciones laborales y reduzca los
salarios para hacer más fácil las actividades de subcontratación y maquila, las
cuales se fundamentan en fuerza de trabajo de baja calificación, lo que
propicia el auge de un mercado de trabajo de bajo nivel educativo, poco
creativo y poco competitivo a largo plazo; pero por otro lado, trata de
propiciar el encuentro entre la universidad y las empresas en aras de
incorporar tecnologías que mejoren e innoven en procesos y productos, lo cual
precisa de la creación de redes de trabajo e innovación científica y
tecnológica.
De allí que la ambivalencia radique
en el mantenerse en un viejo esquema que prioriza la reducción de los costos
laborales, tal como ocurre con las maquilas, o apostarle a un modelo basado en
las sinergias entre trabajo asalariado, capital y conocimiento. Esto se deja
observar en la poca implicación que han tenido los sindicatos en la definición
de este proyecto de desarrollo regional, los cuales, fuera de ser los grandes
ausentes en todos estos escenarios, no tienen a su vez propuestas claras para
la redefinición de las relaciones laborales en el nuevo entorno globalizante.
Por su parte, la universidad pública
viene redefiniendo desde hace varios años su relación con el sector productivo,
en especial en lo que respecta a la creación de redes de investigación y
centros de innovación, pero no posee una visión clara y de conjunto frente al
modelo de desarrollo territorial, ello debido en gran parte a que la
universidad, dado su carácter de institución del Estado no define por sí misma
sus políticas estratégicas, sino que depende en un alto nivel de las políticas
y planes oficiales, aparte de la heterogeneidad de personas y sectores sociales
que en su interior dificulta tener una visión compartida sobre intereses y
estrategias. En este orden de ideas, la universidad es un actor que a pesar de
sus mostrados altos índices de participación, incide mas no define el modelo de
desarrollo territorial.
Algo similar ocurre con las ong no
empresariales que al ser un basto sector compuesto
por diversidad de organizaciones que van desde el trabajo educativo y social
con niños y ancianos, la prevención de la drogadicción, la defensa de los
derechos humanos, el medio ambiente, hasta la promoción de la democracia, les
queda bastante difícil articularse como un solo actor, con posturas compartidas
frente a la dinámica productiva y territorial de la ciudad. Sin embargo, es
necesario destacar en tanto organismo de segundo grado a la Federación
Antioqueña de ong,
que ha ido relevando el papel de estas instituciones y coadyuvándolas a tener
un papel protagónico en la definición de políticas públicas, tanto urbanas como
regionales, esto las acerca a configurar de manera más clara un ‘sector social’
con intereses claros en lo que concierne a la defensa de los espacios y
escenarios de discusión y concertación de las políticas públicas, así como en
la promoción de la justicia social. Si bien las bases económicas de este sector
son aún bastante débiles en al ámbito local, sus agendas y financiamiento
depende en gran medida de las agencias internacionales de cooperación y de las
redes de trabajo de emigrantes. Todo lo cual le da un gran soporte político,
técnico y financiero a sus actividades, y hace valer a éstas como actores con
capacidad de incidir y tomar parte en la definición del modelo de desarrollo
territorial.
Otro actor ligado por el sector al
anterior son las cooperativas, las cuales presentan una muy débil
participación, debido en gran parte a su escasa articulación como sector
social, ello aunado a una carencia de desarrollo y actualización de las
premisas cooperativistas, lo que hace que éstas sean relegadas a un segundo
plano económico y político con pocas excepciones (como recuperar), que no
bastan para que estos organismos se configuren como fuentes de innovación
social y actores con peso político regional.
Es necesario resaltar el papel de
las Comfamiliares, en cuanto actores mixtos entre la
empresa privada, el Estado y el sector social, que poseen un papel de
administrador de recursos financieros provenientes de las empresas y
proveedores de diferentes tipos de servicios educativos, de salud y vivienda,
principalmente, lo que ha hecho que estos actores tengan un peso relativamente
alto en la definición de políticas públicas, muy en especial frente las
relaciones laborales y a las políticas de salud. Lo anterior se refleja en la
alta participación de estas instituciones en diferentes escenarios y las ha
llevado a construir unos intereses bastante claros como gremio que cuenta con
un gran respaldo ciudadano, tal como se ha observado frente a los intentos del
gobierno y de un sector amplio de empresarios por abolir la fuente principal de
sus recursos, llamados parafiscales, y que se constituyen en la transferencia
de una parte del salario pagado por las empresas a estas entidades. De esta
manera, lentamente, estas organizaciones han devenido en instituciones con alta
legitimidad y capacidad de regular ciertos aspectos de la relación
capital-trabajo, además de incidir notablemente en las políticas de desarrollo
regional.
Por su parte, el Estado aparece como
un actor sumamente fragmentado y sin coordinación entre sus diferentes ámbitos
municipales, metropolitanos y departamentales, un poco a la saga de las iniciativas
privadas o de las decisiones del ámbito nacional. De tal suerte que al ser el
Estado, sobre todo en el ámbito urbano-regional, un complejo de organizaciones
articuladas por intereses burocrático-partidistas poco relacionadas con la sociedad, pierde gran parte de su legitimidad
y de su función reguladora de los conflictos e intereses sociales. Ello se
debe, en gran parte, al aislamiento mismo y autonomización
que los partidos políticos tienen frente a los otros actores sociales, han
perdido gran parte de su función de representación de intereses e identidades y
casi han devenido un fin en sí mismos. Ello se destaca en su falta de
participación explícita en estos escenarios. Las consecuencias de este hecho
son muy importantes para los objetivos de esta investigación: si el Estado se
encuentra poco imbricado con los diferentes actores sociales y los partidos
políticos no están articulando los diferentes intereses, ¿dónde se está
regulando en el área metropolitana la tensión capital-trabajo-convivencia?
Ello nos conduce a observar en estos
escenarios y redes de trabajo la formación aún precaria de cierta
institucionalidad mediante la cual se tramitan y negocian diferentes intereses,
lo que crea, a su vez, consensos mínimos sobre el futuro de la ciudad. Se trata
de una conducción política global de la ciudad por fuera de los partidos
políticos, los cuales de manera contradictoria con su función se gestionan y
asumen como entes privados. Esto configura a su vez una amenaza y una
oportunidad para el desarrollo de la competitividad y sostenibilidad sistémica
del territorio metropolitano. Amenaza en cuanto a que los acuerdos que se
logren en estos escenarios obtienen una muy baja institucionalidad y definición
de política pública para su realización y seguimiento, y se ven sometidos a las
inestabilidades y falta de visión estratégica de los partidos realmente
existentes en el interior de la burocracia estatal. Oportunidad, en cuanto
posibilidad de superar esquemas estadocentristas y
avanzar hacia relaciones más fluidas y horizontales entre los diferentes
actores sociales, lo que garantiza un nivel mesodinámico
para el establecimiento de sistemas territoriales de innovación, en los cuales
el Estado se asume como agente catalizador y no director exclusivo, del proyecto
de sociedad y territorio. Pero allí está el gran reto (problema) a superar: se
requiere una recomposición en la burocracia y dirección del Estado a nivel
municipal y metropolitano, para lo cual es preciso configurar nuevos
movimientos o partidos políticos coherentes con el proyecto de desarrollo
territorial prefigurado en estos escenarios.
El camino para ello está algo
facilitado en la medida en que la continuidad de estos escenarios por varios
años ha creado unos niveles básicos de confianza y sociabilidad política entre
actores anteriormente distantes sociespacialmente y
opuestos ideológicamente, tal como era el caso de un gran número de
organizaciones barriales e intelectuales frente a los empresarios y el mismo
Estado y viceversa. Pero este salto a lo político tiene su dificultad en la
definición estratégica de un modelo estable de articulación y negociación entre
el régimen de acumulación y la lógica de regulación de los conflictos y
tensiones inherentes a éste, así como sobre el modo de producción territorial,
cuestiones sobre las cuales aún no han avanzado estos escenarios y que necesita
de la formulación urgente de propuestas por parte de los actores implicados
antes que la confianza y capital social construidos empiecen a erodarse.
4.4 Los planes de
desarrollo local como configuración de capital social y riqueza territorial intraurbana
Estos planes de
desarrollo local son a su vez la cristalización de una histórica y compleja red
de interacciones, de encadenamiento de subjetividades y necesidades materiales,
en la que se articula una amplia gama de actores sociales y políticos
provenientes de diferentes espacios y posiciones en la estructura social
regional, entre ellos se destacan los programas de extensión universitaria, ong
comunitarias, instituciones laicas y religiosas, e instituciones macroempresariales (holding). Dichos planes son concebidos en su
inicio como un aprendizaje de tecnologías de gestión del territorio para una
planeación del territorio ‘desde abajo’, empero, en su proyección urbana
devienen en mediadores de los diferentes sentidos y orientaciones de la
planeación zonal y barrial, tanto por parte del Estado a su nivel municipal,
como por parte de actores inscritos dentro de diferentes lógicas del conflicto
armado (bandas delincuenciales y milicias urbanas).
En esta dirección, estos planes
zonales devienen en un intento por construir tejido social en espacios urbanos
donde la acción colectiva cooperativa ha sido escasa, poco racionalizada y
orientada fundamentalmente hacia acciones de protesta y desintegración socioespacial. De allí el interés de los actores vinculados
con estos planes por buscar configurar un marco político institucional que haga
compatible los esfuerzos por crear una territorialidad local con aquellos otros
esfuerzos por crear un territorio metropolitano incluyente y sostenible, como
es el sentido dado por la mayoría de actores participantes en el Plan
Estratégico 2015 para Medellín y el Área Metropolitana y que también orienta el
apoyo y configuración colectiva de un sistema municipal de planeación como
política pública.
No obstante, ello no se da sin
tensiones. Desde la reflexividad de estos procesos de planeación zonal se
destacan varias tensiones (Foro sobre Planeación Zonal, 1997), entre ellas:
·
La concepción de planeación participativa altamente informal e instrumental por
parte de los agentes del Estado, vs. la participación como construcción
de tejido social por parte de los actores sociales no estatales allí
implicados.
·
Los ritmos y temporalidades de los actores comunitarios vs. los ritmos de la planeación
político-administrativa.
·
El énfasis en los resultados inmediatos por parte de los entes gubernamentales vs. el proceso sostenido y sostenible
por parte de los actores sociales.
·
Legitimación del Estado local, vía cooptación de los procesos de planeación
zonal, vs.
aumento de la capacidad de negociación y autogestión de las comunidades y
organizaciones sociales zonales.
Entre las
propuestas de ciudad construidas en la interacción de estos procesos y
escenarios de planeación zonal se destacan:
· Programa económico integral y solidario contra
el desempleo y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas;
· Estrategia urbana integral para la paz y la
convivencia;
· Políticas y planes de reubicación concertados
con las comunidades afectadas por proyectos de infraestructura física;
· Fortalecimiento de las organizaciones de base,
especialmente juvenil.
Como se puede
observar, estos planes zonales, como procesos surgidos desde las redes de
barriales mismas en su interacción horizontal no subordinada con otros actores
tanto de la misma área metropolitana como del ámbito de la cooperación y
solidaridad internacional, configuran una gran fuente de riqueza y capital
social, que con la ayuda técnica y el apoyo socioeconómico de ong de mayor
envergadura, buscan construir territorios incluyentes articulados a la dinámica
social, cultural y productiva de la ciudad, y que se contraponen a la acción
local de los grupos armados que tienden a radicalizar la demarcación de
fronteras y a propiciar la fragmentación territorial.
4.5 La élite
empresarial y su indefinición interactiva en la construcción social de un
sistema territorial de innovación
La crisis de
integración social agudizada a finales de los años ochenta sirvió para que los
principales grupos empresariales de la región se cuestionaran su enfoque
tradicionalmente asistencialista benefactor y comenzaran a participar a través
de sus fundaciones y organizaciones en proyectos de mayor implicación social.
En esta dirección, es clara la amplitud estratégica de ong de origen empresarial como Proantiquia, las cuales pasaron de pensar inicialmente
proyectos e iniciativas orientadas directamente al desarrollo económico y a la
infraestructura de soporte industrial, a participar en escenarios con una mayor
orientación de política social, donde el enfoque pasa de ser puntual y
asistencial, a uno de proceso, inserción e impulso a redes y grupos de trabajo,
tanto académico- investigativo, como de desarrollo social.
El encuentro de los empresarios y su
organizaciones con actores sociales provenientes de otros segmentos de la
estructura social se puede observar en su participación en diversos escenarios,
tales como: la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo Municipal, el Plan
Estratégico de Medellín y el Área Metropolitana, Planes de Desarrollo Barrial,
Proyecto Visión Antioquia Siglo xxi, Mesa Ciudadana de Empleo, Centro de Ciencia y
Tecnología de Antioquia, y la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, entre
otros. En esta participación de empresarios en redes y escenarios colectivos de
acción pública es necesario destacar las empresas del grupo empresarial
(Sindicato) Antioqueño como las de mayor participación, tal como se muestra en
la matriz de análisis comparativo del grado de participación e involucramiento
(véase el cuadro 5).
No obstante, esta creciente
participación en escenarios sociales por parte del sector empresarial contrasta
fuertemente con un impulso central a políticas laborales basadas en la
reducción de costos salariales vía flexibilización laboral e integración
vertical de pequeñas y medianas unidades productivas con muy poca participación
en la definición de estrategias para su red productiva. Esto configura así un
contrasentido respecto de la orientación de la acción colectiva a nivel del
Valle de Aburrá y su entorno regional. Es decir: por
un lado, mediante el impulso y apoyo a escenarios de configuración
sociopolítica como son los planes estratégicos del área metropolitana, la
estrategia de ciencia y tecnología, y el proyecto de visión del desarrollo
regional, se impulsa un escenario de equidad, cualificación del talento humano
y participación política; y por otro lado, desde la gestión concreta de la red
empresarial existente se impulsan procesos productivos que poco fortalecen el
tejido social y el desarrollo de habilidades cooperativas basadas en redes
cognitivas.
En esta dirección, el modelo de
flexibilización laboral impulsado desde las empresas y sus medios marcha en
contravía de la construcción de una área sistema, en cuanto sistema territorial de
innovación, tal como se enuncia desde los escenarios realmente existentes de
visión y planeación estratégica en la región. En síntesis, la ‘táctica’ de las
empresas para responder a los retos de la competencia global no corresponde con
la estrategia de desarrollo regional definida.
4.6 El estado
municipal y metropolitano: debilidad innovativa y
falta de representatividad sociocultural
Para que las
posibilidades de un sistema territorial más complejo ambiental y económicamente
se cristalice a partir las redes de trabajo e interacción social que se han
configurado en la última década, falta que el Estado a niveles municipal y
regional sea mucho más creativo y propositivo, si tenemos en cuenta que casi todas
las iniciativas viables e innovadoras provienen del sector privado, sea
empresarial o social. Con ello no se quiere decir que sea sólo el Estado el que
asuma esta función, sino que mínimamente se coloque al nivel de la interacción
de los otros actores, en tanto creadores de valor social. Ello inquiere
directamente por el rol y calidad del talento humano, tanto desde los partidos
políticos que acceden a la dirección de los órganos gubernamentales del Estado,
como por los agentes técnicos que ingresan a la tecnoburocracia
pública: en ambos se observa una marcada incapacidad propositiva que se
retroalimenta mutuamente.
En esta dirección, podemos afirmar
que mientras la reconversión estratégica de las organizaciones sociales y la
relativa apertura de los grupos empresariales para entender la ciudad como
sistema abierto de interacciones socioeconómicas y culturales se está
configurando como una fuente de riqueza y de sostenibilidad de la
territorialidad metropolitana, la estructura político-administrativa de la
ciudad, salvo contadas excepciones personales, no está agregando valor a estas
nuevas relaciones, por el contrario, está destruyendo valor con su falta de
apertura político-institucional y su correspondiente ausencia de diseños
metodológicos apropiados para la gestión de organizaciones sociales complejas
que interactúan en diversas redes de trabajo.
Esta baja capacidad para coordinar
la acción social metropolitana se traduce en bajos niveles de representación
política y sociocultural, como lo deja ver el sondeo de opinión realizado a
pobladores de la ciudad en el transcurso de esta investigación, en el que para
42% de la población encuestada el área metropolitana no debería ser una sola
ciudad, tendencia que se corrobora con los talleres realizados en el municipio
de Itagüí, y el cabildo abierto realizado en el municipio de Envigado durante
2001.
De lo anterior se sugiere que el
área metropolitana, en cuanto entidad político-administrativa no se corresponde
institucionalmente con los esfuerzos realizados desde diversos escenarios de
interacción por concebir el Valle de Aburrá y su
entorno inmediato como una gran región urbana, asunto que si no es tomado en
serio por la élite política y empresarial de la ciudad configurará un entorno
más difícil para la construcción de redes interinstitucionales e
intermunicipales que permitan dar el salto estratégico que se plantea sin
generar nuevas exclusiones socioespaciales en los
municipios conurbados en torno a Medellín.
Sin embargo, a pesar de dicha
debilidad político-institucional municipal, se puede afirmar que la ciudad está
avanzado hacia una forma diferente de gestión y regulación pública en la que
existe un mayor involucramiento de las organizaciones sociales en la
configuración de políticas públicas relevantes para la construcción social y
sostenibilidad del territorio, en cuanto sociedad metropolitana.
4.7 Actores
sociales: reconstruyendo relaciones locales y densificando la red global
desarticulada en el ámbito nacional
Una somera
revisión de las fuentes de recursos económicos de los principales actores
sociales vinculados con los escenarios de interacción y construcción pública
metropolitana nos muestra que la mayoría de ellos movilizan apoyos económicos
para sus programas y proyectos de diferentes agencias y fundaciones
internacionales de cooperación técnica y social ubicadas mayoritariamente en
Europa, Estados Unidos y Canadá. Sin esta cooperación, muchas de las ong que se destacan como actores relevantes
en los escenarios de discusión y construcción de políticas públicas en los
ámbitos socioeconómicos y territoriales de la ciudad, no existirían actores que
después de las universidades públicas y la administración municipal son los que
cuentan a nivel individual con mayores niveles de participación e interacción
social.
Pero esta cooperación internacional
también se ha figurado esencial para la creación de corporaciones mixtas de
asociación estatal, social y empresarial, como lo es Paisajoven,
actor-red que ha servido a su vez de plataforma para la transferencia de
tecnologías sociales de la agencia alemana gtz a la ciudad, a la vez que ha
servido de escenario para la definición colectiva de programas y líneas
estratégicas de actuación en torno a las problemáticas de la juventud y el
empleo metropolitano.
De igual manera, ong para el empleo impulsadas y
apoyadas por la élite empresarial de la región, han intensificado cada vez más
su búsqueda de recursos económicos en agencias internacionales de diferente
tipo como la Agencia de Cooperación Española, Misereor
(Alemania), Interamerican Foundation
(Estados Unidos) y Unión Europea, entre otras. Lo importante que debe
preguntarse aquí es: hasta qué punto sin esta cooperación internacional hubiese
sido posible la configuración de escenarios y redes de trabajo como las que
analizamos en el presente trabajo. Lo cierto es que la acción colectiva de
múltiples actores sociales, inclusive barriales, se encuentra globalizada en la
medida en que la supervivencia de la organización depende fuertemente de la
gestión de recursos internacionales, ya que al interior de la región, la
multiplicidad de ong
y la escasez de recursos por parte del Estado y los agente privados, hace casi
imposible el financiamiento de una acción perdurable.
De este modo, a las redes de trabajo
e interacción metropolitana se articula de una manera, casi siempre
imperceptible, una vasta y densa red de relaciones globales no mediada por
afanes de lucro, y que actúa como respaldo (backbone) de la participación sociopolítica de
estas ong.
En esta dirección, dicho encadenamiento social entre lo local y lo global se
configura como una poderosa fuente de riqueza social, en la medida que no sólo
sirve para movilizar recursos monetarios, sino que se configura a sí mismo como
una inmensa red de trabajo para el intercambio y producción de tecnologías para
la interacción y construcción social, a la vez que apuntala la capacidad de resilencia de las redes locales. Está por observarse si las
ong de
empleo vinculadas a la élite empresarial de la región aprovecharán estas
relaciones como un puente para el intercambio de experiencias y políticas
significativas para la comparación evaluativa y mejoramiento de las condiciones
técnicas y sociales del empleo en la región, o ello se reducirá simplemente a
una búsqueda oportunista de flujo financiero no ligada al impulso de una
política de modernización reflexiva e implicante de
las redes productivas a nivel regional y atada a esquemas de desarrollo basados
en la flexibilización laboral, que conserve la dualidad tendencial entre
inclusión social discursiva y exclusión económica concreta.
Esta dinámica de interacción socioespacial coincide en general con la intensidad y
amplitud de las relaciones socioespaciales que
sostienen las organizaciones y grupos soporte en varios conjuntos de
interacción colectiva presentes en el área metropolitana, tal como se observa
en el esquema IV.
Esquema IV
Conjuntos de
acción colectiva según espacialidad en Medellín y el área metropolitana
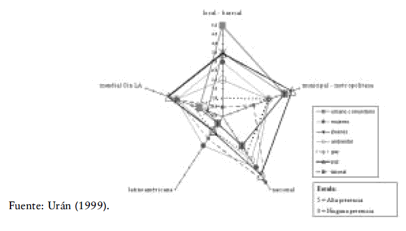
5. Conclusiones
5.1 Concentración de
la propiedad y especialización productiva como factor de desequilibrio social e
inestabilidad territorial
El cambio de
patrón de acumulación a fines de los años setenta, aunado posteriormente a las
políticas macro de apertura económica aceleró el proceso de desindustrialización
en el Valle de Aburrá. Ello debido también en gran
parte a la ausencia de políticas industriales, tanto en el ámbito estatal como
en el de los propios empresarios, los cuales se habían acomodado al régimen
proteccionista que les ofrecía una rentabilidad relativamente estable sin tener
que esforzarse demasiado por diseñar estrategias sostenibles de competitividad.
Esta transformación en la dinámica productiva transcurre en un contexto marcado
por fuertes brechas sociales y políticas heredadas entre las empresas, las
organizaciones sociales y las universidades, que no permitió crear un tejido de
soporte en el cual se amortiguara la crisis económica.
Si a la marcada concentración
oligopólica en la estructura de la propiedad regional se le articula el hecho
de un marcado rompimiento con los vínculos sociales y cívicos que unían al
empresariado regional con la construcción social y política de la ciudad antes
de la década de los años cincuenta, nos encontramos con una estructura social
fuertemente escindida, con unas muy débiles redes de cooperación transclasista a su interior, en la que lo social se reduce
a las actividades de beneficencia y no se le concibe como la estructuración
misma del soporte territorial en el que los conceptos de seguridad social,
confianza, organización y redes de cooperación son clave para la sostenibilidad
y equilibrio dinámico del territorio mismo. Esta falta de política social por
parte del sector productivo, la que más tarde se denominará ‘deuda social’,
agravará las condiciones generales de convivencia y productividad, en la medida
que dé como resultado una generación de jóvenes desempleados, sin proyecto
histórico (es decir, sin proyecto socioterritorial
vinculante) y sin capacidades laborales para enfrentar adecuadamente los retos
del nuevo entorno. De allí que no sea extraño que el Valle del Aburrá sea una de las área metropolitanas donde el
desempleo estructural haya crecido y se haya mantenido por más tiempo en el
país.
Empero, aun en la crisis existente, el
cambio de mentalidad frente al funcionamiento de la economía continúa estando
bastante centrado en los principios clásicos del acceso a factores naturales
abundantes y los principios políticos de la regulación ford-taylorista.
Lo anterior se traduce en una primacía de las políticas de desarrollo
territorial orientadas a maximizar las ventajas geográficas y la dotación de
recursos naturales en la región, lo que presiona a su vez al Estado en su nivel
nacional a flexibilizar las relaciones laborales y reducir los costos salariales.
Y si bien discursivamente ya se habla de fomentar la capacidad de desarrollo
endógeno, y existen aproximaciones tímidas a la creación de redes de innovación
territorial basadas en las relaciones ciencia-tecnología-producción y
empresa-universidad-Estado, lo cierto es que no existe una clara orientación
política regional al respecto ni una institucionalidad fuerte que respalde este
proceso.
5.2 Hacia una
bifurcación de la trayectoria territorial socio-productiva
En el área
metropolitana del Valle de Aburrá, se observa la
constitución de una cadena y red productiva socioterritorial
altamente vertical, social y políticamente no implicante,
que si bien puede generar la articulación de las élites empresariales locales
al mercado global, no hace lo mismo con los otros actores sociales y
productivos que componen la cadena y constituyen la red social amplia de
agregación de valor y que son necesarios para una configuración territorial
incluyente, equitativa y sostenible.
Estas redes y cadenas productivas,
operan de manera descentralizada desde la producción, pero son centralizadas
desde el control, gestión y comercialización por parte del capital. Se ubican
espacialmente de una manera difusa en el Valle de Aburrá
y el oriente cercano, corroborando así la tesis de una ‘desconcentración
concentrada’ de la actividad productiva e industrial. Asociada a esta tipología
de estructura red, se dan nuevas formas de pobreza difusa y no concentrada
espacialmente, más ligada a la no existencia de capital social y cultural para
acceder al capital productivo. El riesgo de incrementar la pobreza está en la
consolidación del control de una cadena de valor por la élite empresarial con
una estrategia de competitividad basada en reducción de costos laborales que
profundiza la concentración de la riqueza en la región y genera poco capital
cognitivo.
Esta lógica se explica en la manera
como las élites políticas y económicas de la región han considerado lo social
como algo meramente subsidiario de la actividad económica y sólo actualmente se
viene descubriendo su importancia estratégica en la construcción de formas
sostenibles de desarrollo territorial. Pero igualmente, este cambio de
escenario refleja a su vez un gran cambio en la lógica de la acción de las
organizaciones sociales populares, las cuales de una dinámica orientada
básicamente a la protesta se transforman hacia organizaciones propositivas y
movilizadoras de recursos técnicos y económicos para el desarrollo tanto local
como de la ciudad en su conjunto, lo que incrementa su participación y
compromiso en la construcción de políticas públicas desde un punto de vista
crítico pero dialógico, lo que configura una gran fuente de riqueza y
sostenibilidad para el desarrollo urbano.
En el área metropolitana se observa,
por lo tanto, una fuerte tensión entre un modelo de globalización
territorialmente desestabilizador por parte de la elite empresarial y unas
estrategias de construcción del territorio, en los ámbitos social, político y
económico, por parte de una vasta red de organizaciones sociales, articuladas
muchas de ellas a la cooperación internacional como forma de globalización no
excluyente.
La ciudad se enfrenta al reto de
articularse a la globalidad como conjunto integrado socioespacialmente
desde dinámicas propias que garanticen unos altos márgenes de autonomía
imbricada, tanto en lo económico como en lo político, o de ser articulada a macrointereses transnacionales teniendo como oferta
exclusiva mano de obra barata, socialmente desarticulada y políticamente
dependiente.
En el primer caso, con la reciente
trayectoria de aprendizajes de los empresarios en cuanto a relacionar lo social
y lo productivo, de las organizaciones sociales en cuanto a comprender mejor el
lenguaje y la práctica productiva y empresarial, y de una necesaria fuerte
reconversión del Estado para mejorar las capacidades y destrezas políticas y
cognitivas de sus funcionarios necesarias para la interacción en escenarios
múltiples, la ciudad y su entorno pueden avanzar hacia una configuración
territorial espacialmente integrada, multisectorial y diversificada, en la que
exista una difusión organizada y sistematizada del conocimiento social, con un
sector financiero regional articulado estratégica y cooperativamente a las
cadenas productivas con raigambre local, y una sociedad civil y un tercer
sector fuertes que no descuiden en conjunto su entorno agrícola y rural con un
criterio de sostenibilidad y resilencia territorial.
En el segundo caso, de continuar las
tendencias tradicionales, se profundizaría la segregación socioespacial
y avanzaríamos hacia una nueva dualidad urbana de sectores conectados y
sectores desconectados de la economía y la sociedad global, en este escenario
el territorio se configuraría como un área productiva especializada, en la que primen las pequeñas
empresas de subcontratistas en torno a unas pocas grandes empresas locales, que
controlen el intercambio con el mercado externo y orientarían su acción hacia
la reducción de costos salariales, minimización de costos burocráticos de transacción
y maximización, a través del transporte, de su ventaja locativa frente a otros
competidores externos. Se trataría, en todo caso, de una sociedad débilmente
integrada y fácilmente vulnerable a los cambios del entorno global, dados los
bajos niveles de articulación sociopolítica en su interior, su falta de
articulación estratégica con el sector financiero y su carencia de preocupación
por su entorno rural y agrario.
Bibliografía
Betancur, M.S.
(1995), “La reconversión industrial y sus efectos sobre los trabajadores”,
Inédito, Instituto Popular de capacitación – ipc, Medellín.
––––, A. Stienen, O. Urán (2001), Globalización, cadenas
productivas y redes de acción colectiva. Reconfiguración territorial, nuevas
formas de pobreza y riqueza en Medellín y el Valle de Aburrá, Tercer Mundo Editores, Bogotá.
Cámara de
Comercio de Medellín (1999), “La Ventaja competitiva de la actividad
empresarial antioqueña hacia el siglo xxi”, Medellín.
Cuervo, L.; J.
González (1997), Industria y ciudades en la era de
la mundialización: un enfoque socioespacial, tm Editores, Col. Ciencias, Cider, Bogotá.
Echeverrí, J. y F. Pulgarín
(1999), “Los clusters, una opción importante para
Antioquia”, en Revista Antioqueña de Economía y
Desarrollo, núm. 59,
septiembre-diciembre, pp. 5-62.
Fukuyama, F. (1998), Confianza:
las virtudes sociales y la capacidad de generar prosperidad, Atlántida, Madrid.
Garay, L.J.
(1999), “La transición hacia la construcción de sociedad. Reflexiones en torno
a la crisis colombiana”, Santafé de Bogotá, marzo, (mimeo).
–––– (s.p.i.), “Los
sistemas de pequeñas empresas: un caso paradigmático de desarrollo endógeno”.
Hiernaux-Nicolas, D. (1995), “Tiempo, Espacio y
Apropiación Social del Territorio: ¿Hacia la Fragmentación en la
Mundialización?”, Diseño y Sociedad, núm. 5, Primavera, Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México.
Lipietz. A. (1991), “El mundo del postfordismo”, Ensayos de economía, núm. 12, Bogotá.
––––, D. Leborgne (1991),
“Nuevas tecnologías, nuevas formas de regulación. Algunas consecuencias
espaciales”, en Revolución tecnológica y
reestructuración productiva: Impactos y desafíos territoriales, Grupo Editorial Latinoamericano,
Buenos Aires.
Méndez, R.
(1997), Geografía económica. La lógica espacial del
capitalismo global,
Ariel Geografía, Barcelona.
Pérez Sainz,
J.P. (1995), “Globalización y Neoinformalidad en
América Latina”, en Revista Nueva Sociedad, núm. 135, Caracas.
Putnam, R.
(1994), Para hacer que la democracia funcione, Editorial Galac,
Caracas.
Repetto, F., (1998), “Notas para el análisis
de las políticas sociales: una propuesta desde el institucionalismo”, Perfiles
Latinoamericanos, año
7, núm. 12, México.
Urán Arenas, O. (1999), Movimientos
sociales y democracia en Medellín y el área metropolitana, ipc, Medellín.
Enviado: 21 de mayo de 2001
Aceptado: 30 de julio de 2001