Relaciones productivas y configuración de la política
sectorial en el Valle de Aburrá
Marleny Cardona
Acevedo*
Abstract
This
article makes reference to the relationship between chains and networks that
support the sectorial policy on the territories according to the new
perspectives of international division of production and labor. These
perspectives combine economic, cultural, environmental and institutional
elements to reconsider the analysis of productive relation-ships in society,
not only worldwide but also in local scenario, interpreting both from politics
and economics.
In the globalization context,
cooperation relationships on association and linking between networks make a
basic strategy of survival for the organizations and industrial sectors. In
this sense, the paper states the influence of the productive processes and the
technological conditions of the enterprises over the managing capacity and the
labor organization in industrial enterprises in Aburra
Valley, Colombia.
Keywords: industries networks, clusters, industry policy,
commodity chain, globalization and territory.
Resumen
Este artículo
hace referencia a las relaciones entre las redes y cadenas que apoyan la
configuración de la política sectorial en los territorios, de acuerdo con las
nuevas perspectivas de la división internacional de la producción y del
trabajo. En ellas se combinan elementos económicos, culturales, ambientales e
institucionales para replantear el análisis de las relaciones productivas en la
sociedad, desde lo mundial hasta lo local, atravesado por lo político y lo
económico.
Las relaciones de cooperación,
asociación y vinculación en redes son, en el contexto de la globalización, una
estrategia básica de supervivencia para las organizaciones y sectores
industriales. En este sentido, el artículo muestra la influencia de los
procesos productivos y las condiciones tecnológicas de las empresas en la
capacidad directiva y en la organización del trabajo en empresas industriales
asentadas en el Valle de Aburrá, Colombia.
Palabras clave:
redes industriales, clusters, política industrial, cadenas
productivas, globalización y territorio.
*
Universidad eafit, Colombia.
Correo-e: marca@sigma.eafit.edu.co
1. Introducción[1]
En
el marco de la globalización, las empresas se enfrentan a nuevas condiciones
para el desarrollo de procesos productivos y se exige la creación de espacios
competitivos para que las unidades productivas permanezcan en el mercado. La
cooperación entre organizaciones y la formación de redes son estrategias
básicas de supervivencia, no sólo para las empresas, sino también para los
diferentes sectores industriales.
En este artículo se presenta un
marco de referencia con el que se aborda el análisis de las respuestas de los
empresarios a preguntas sobre factores de producción y competitividad, factores
de proveedores y clientes, empleo –calificación y capacitación–, mejoras
industriales; además de la historia y las estrategias empresariales.[2]
Estas variables permiten identificar las potencialidades de las relaciones
entre organizaciones productivas para la construcción de la política sectorial
en una localidad colombiana. Así, en primer lugar, se presenta el contexto
territorial físico-espacial en el que se desarrolla el estudio; en segundo
lugar, se evalúan los delineamientos propuestos en la política industrial
colombiana, y principalmente los puntos que se dirigen al desarrollo sectorial
para reconocer los elementos que es necesario intensificar en sectores como:
alimentos, textiles-confección y metal-mecánico. En tercer lugar, se desarrolla
un avance del marco teórico de las redes y cadenas industriales como base de
los eslabonamientos productivos. En cuarto lugar, se realiza el análisis
factorial a partir de la información capturada en la consulta a empresas,
teniendo en cuenta algunas variables administrativas y estratégicas de las
empresas consultadas en el Valle de Aburrá, como
instrumento exploratorio de las similitudes y diferencias de las empresas por
sector y entre ellos. Para terminar, se presentan algunas conclusiones a modo
de propuesta.
2. Contexto
territorial y administrativo del Valle de Aburrá
La
localización industrial en Colombia está marcada por un comportamiento heredado
desde el modelo de sustitución de importaciones; éste orientó la actividad
productiva hacia el interior del país priorizando la satisfacción de la demanda
interna; así, el desarrollo del aparato productivo se dio en lugares que no son
necesariamente estratégicos para un modelo de internacio-nalización
de la economía con crecimiento basado en las exportaciones, como se propone el
actual plan de desarrollo. En el país se han realizado procesos de
reestructuración para participar del proceso de globalización y se han seguido
políticas de ajuste macro, como el fomento a las exportaciones, la promoción de
la inversión extranjera directa, la desregulación sectorial y la privatización
de las empresas públicas.
Hasta mediados de los años setenta,
la dinámica económica y productiva del Valle de Aburrá
se configuró a partir de un modelo de fordismo
periférico. El modelo se rompió y mostró un temprano proceso de
desindustrialización, entendido como un estancamiento del modelo existente, sin
que empezaran a configurarse rasgos de un nuevo esquema de regulación
(Betancur, 2001).
A partir de los años ochenta se
marcó el fin del modelo de sustitución de importaciones en Latinoamérica y se
configuró una estrategia económicamente distinta; se debía exportar más e
importar menos en el corto plazo y que esto fuera compatible con la expansión de
la producción, de la planta productiva y del empleo; y la estrategia era
permanecer en el tiempo con tasas de crecimiento razonables. El centro de esta
estrategia se transfirió al mercado, a cuyas fuerzas se les otorga un papel
protagónico, y su orientación se dirigió más bien hacia los mercados externos.
Paralelamente se produjeron cambios en la configuración de la actividad
productiva y las exportaciones se reestructuraron con el auge de las ventas de
manufacturas en el exterior.
El crecimiento del Valle de Aburrá se ha sustentado en las ventas externas, bajo la
concepción de que el camino para el crecimiento futuro está en las
exportaciones; sin embargo, todavía la política de fomento al sector exportador
en la ciudad es escasa, lo que se evidencia en el hecho de que más de 80% de
las exportaciones antioqueñas se concentran en 79 empresas, y que más de 600
empresas exportadoras son pequeñas y medianas empresas (Pymes), con ventas a
los mercados externos que no corresponden normalmente a excedentes (Departamento
Nacional de Estadística, 1999).
El Valle de Aburrá
es un área con una cultura del trabajo permeada por los efectos de la
violencia, el narcotráfico y la migración interna; es un territorio donde el
proceso de industrialización ha sido impulsor del desarrollo del país,
especialmente en los sectores de alimentos, textil y confección.
El desarrollo de medios de
transporte más rápidos cambia la geografía de la cercanía física[3] y
la cercanía geográfica para analizar la proximidad física entre los agentes
económicos. Por ejemplo, en 1997 en el área metropolitana de Medellín –en la
cual se localiza el Valle de Aburrá– se presentaba
una aglomeración, donde 5,083 establecimientos industriales compartían un área
de 382 km2 (Planeación Nacional, 1999). Algunas políticas locales
están orientadas a la tecnología, y éstas consideran que todo debe ser logrado
teniendo en cuenta que la cercanía favorezca la creación o el intercambio
básicamente en el campo tecnológico.[4]
Teniendo en cuenta el enfoque de la cercanía geográfica, que va más allá de la
longitud de la distancia entre dos lugares, es discutible que la proximidad
geográfica permita comunicaciones más fáciles entre los agentes económicos; no
importa en muchos casos si la distancia entre ellos es de 10 o 200 km, e
incluso en una distancia corta pueden existir grandes barreras de comunicación.
¿A qué distancia empieza la cercanía geográfica para el desarrollo productivo
en el Valle de Aburrá? ¿Cuál es la distancia que
facilita la articulación y construcción de una geografía sectorial?
3. Marco de
referencia en una política sectorial
La
política económica y social es el marco de las propuestas en la organización
social de una localidad con capacidad para desarrollar conocimiento y
apropiarlo, y la forma social de articulación son las redes y las cadenas
productivas. Éstas cobran importancia ante la ampliación de los mercados
mundiales y la propagación del modelo de subcontratación
internacional,
porque a través de
ellas se amplían y flexibilizan los espacios de producción y comercialización
en diferentes campos: laborales, productivos, empresariales e internacionales.
Los encadenamientos y las redes para
la producción y la comercialización son una estrategia de competitividad de las
empresas en el desarrollo productivo y en el mercado (Ruiz, 1998). Estos
tejidos sociales, creados a través de las redes, van más allá de las políticas
diseñadas por las empresas en forma individual y se constituyen en los
mecanismos más efectivos para lograr decisiones de colaboración entre las
empresas del sector.
De acuerdo con Cardona (1999), los
tipos de redes que se identifican en la dinámica industrial sectorial son:
vertical, horizontal y el cluster, aunque entre ellas surjan nuevas
formas relacionales para el desarrollo de los procesos productivos. En primer
lugar, la red vertical es jerárquica, mantiene el control y evita riesgos, teje
las relaciones entre nodos y segmentos de la cadena y construye relaciones
desiguales y de poder. En segundo lugar, la red horizontal, a diferencia de la
vertical, busca relaciones más simétricas de equidad y cohesión, disminuye las
diferencias entre los participantes y mantiene el control desde el grupo, más
que desde el nivel de la empresa. La red horizontal permite la distribución del
riesgo en forma más homogénea. Finalmente, las redes en racimo (clusters) son vínculos que se establecen entre empresas
localizadas en un mismo territorio para compartir potencialidades y
diferencias, y generan cruces entre las relaciones verticales y horizontales.
En este sentido, las estrategias
competitivas no conforman un esquema aislado dentro de la empresa; se reconocen
dentro de ella los efectos de las ‘externalidades’ y adquiere importancia las
nociones de redes y cadenas porque permite unir el análisis a niveles micro y
macro. Es decir, las estrategias de competitividad tienen que ver con el
aprovechamiento de los recursos, con el uso de la tecnología, calidad y precio
en los productos, pero también –en el ámbito empresarial– con exigencias en
innovaciones técnicas, organizativas y sociales.
Las redes y cadenas empresariales se
caracterizan funda-mentalmente por:
·
Las formas de integración, asociación y cooperación basados en la confianza
entre clientes y proveedores, como es el caso de las estratégicas relaciones just-in-time, que desarrollan las empresas como
estrategias de competitividad.
·
Las combinaciones de la organización del trabajo y la tecnología que establecen
las empresas como estrategias de competitividad.
La
estructura productiva, y en ella el modelo de flexibilidad empresarial,
compromete los espacios de la producción y la comercialización, y busca hacer
de la subcontratación y de las redes empresariales el principal soporte de la
competitividad. La dinámica de las redes y las cadenas empresariales influyen
en los desarrollos que establece la organización de la producción y la
comercialización, construye espacios que generan delineamientos sectoriales,
donde los incentivos económicos apoyan la constitución de redes:
·
La creciente incertidumbre tecnológica y de mercado que estas últimas
tendencias generan se ve reducida con la flexibilidad, adaptabilidad y
distribución de riesgos que permiten las redes. Además, la transferencia de
importantes activos intangibles son difíciles de transmitir vía relaciones
mercantiles porque exigen comunicación y cooperación continua.
·
Las redes funcionan como un sistema de regulación económico que va más allá del
control interno de la empresa y refiere a la interacción entre gremios e
instituciones.
·
La cooperación empresarial en materia tecnológica constituye un juego donde se
crean círculos virtuosos (generan suma positiva) y no virtuosos. Permiten
combinar distintos y complementarios procesos de desarrollo tecnológico,
normalmente fuera del alcance de una sola empresa, lo que beneficia la
especialización y las sinergias en materia de innovación y de reducción de
costos de transacción.
·
Posibilitan a las pequeñas empresas para tener un mercado global y cambios en
las relaciones de poder capital-trabajo, en beneficio del primero, a través de
la desconcentración productiva.
Los
delineamientos que se han dado a la política sectorial colombiana están
orientados a apoyar la innovación a través de programas de financiamiento del
Instituto de Fomento Industrial (ifi), de
la capacitación institucional y de los subsidios a la competitividad. En este
proceso es pertinente, a partir de los efectos en el territorio, preguntarse de
qué manera las innovaciones tecnológicas y de aprendizajes son producto de las
políticas empresariales o de las políticas sectoriales. ¿Las nuevas tecnologías
se dan como resultado de la apropiación tecnológica, o por investigación básica
empresarial? ¿Las innovaciones son realizadas en el interior de la
organización, o responden a una articulación en gremios, redes, etcétera?
Finalmente, las experiencias de
construcción de redes y cadenas en los sistemas empresariales de pequeñas
empresas con fuerte división del trabajo, productos no estandarizados y
competitividad sustentada en la calidad y servicio al cliente, hacen posible,
además, que las empresas conectadas a los mercados finales cuenten con
proveedores y subcontratistas de confianza, al tiempo que garantizan la
continuidad en un contexto de frecuentes cambios. Las preguntas relevantes en la
dinámica de redes empresariales son: ¿la legitimidad de la red es más formal
que informal?, ¿Cómo se establecen las relaciones de integración, asociación y
cooperación entre las empresas?, ¿Qué estrategias establecen las empresas para
elevar su posición dentro de las cadenas del valor? y ¿qué tipo de estrategias
privilegian las empresas en su interior para ser competitivas?
4. La política
sectorial[5] en el Valle de Aburrá: una propuesta para el fortalecimiento de la
estructura económica local
Las
formas de organización social se expresan en la articulación de cuatro
dimensiones: estructura productiva, estrategias, convenciones y marco
regulatorio, que interactúan y constituyen la estructura para la política
sectorial como un resultado de los capitales social, económico, cultural y
simbólico. En ellas, la confianza es determinante para la construcción de redes
y cadenas, porque el tejido social constituye eslabonamientos y la elección de
un buen socio es crucial y complejo cuando se trata de compromisos empresariales
en un sector productivo.
Además, aunque el Estado aporta
recursos limitados, tiene la conciencia de la importancia de promover la
asociación para el desarrollo económico. En este sentido, las instituciones
aparecen como una forma de organización que media entre lo público y lo
privado, y permiten el diseño de política sectorial como un instrumento ligado
a las reglas colectivas con incentivos, derechos de propiedad, costos de
transacción y el tipo de información que permite analizar la lógica de las
comunidades y la acción colectiva.
La localización y el cambio
tecnológico en la organización del trabajo no responden solamente a condiciones
internas, sino también a relaciones de cooperación que van más allá de la
unidad productiva o de la firma, puesto que forman parte de las acciones
colectivas para la construcción de política sectorial. Así, la estructura de
redes permite explicar las relaciones que predominan entre las empresas que
participan en las diferentes fases de la producción, en las diversas funciones
de la cadena productiva.
La construcción de los
delineamientos para el desarrollo sectorial es un acumulado histórico de
conocimientos expresados en los modos de producción, en los resultados del
trabajo y en el uso de tecnologías. Aquí se propone considerar cuatro
dimensiones en el análisis de la política sectorial (véase el esquema I): La
estructura productiva
de los sectores, entendida como las condiciones de empleo, inversión,
producción y valor agregado; las estrategias de las empresas, en la que se destaca
la existencia de redes formales o informales con los proveedores y los
clientes; las convenciones[6] como especificidades territoriales en
los ámbitos económico, político, ambiental y social; y el
marco regulatorio,
expresado en la Constitución,
la ley laboral, el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial y la
política industrial.
Los actuales procesos productivos
están influidos por dos transformaciones básicas que ocurren de manera
contextual: en primer lugar, la globalización, con sus impactos de inclusión y
exclusión de los países y de las empresas, y en segundo lugar, el
Estado-Nación, que pierde su autonomía económica. La política industrial, como
marco de la política sectorial y directriz del desarrollo de los sectores, debe
intensificar la generación de empleo, las posibilidades de inversión y valor
agregado de las empresas en este contexto.
Esquema I
Estructura básica para una
política sectorial
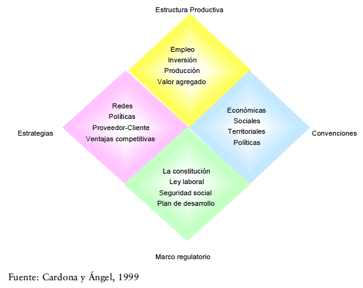
La estructura básica para la
política industrial colombiana se ha centrado en ejes o directrices orientados
desde la planeación nacional. En este apartado se presentan: primero, los
resultados de la reflexión teórica; segundo, un análisis de algunas variables
organizacionales con el fin de identificar las potencialidades en la política
sectorial desde las redes empresariales, y por último, el énfasis macro en los
determinantes en cada sector en cuanto al empleo, la producción y las
estrategias.[7] Así, la consolidación de
la propuesta sectorial se ha dirigido desde los acuerdos de competitividad y la
promoción de alianzas estratégicas con socios y proveedores, y tiene su base en
el modelo de internacionali-zación, que resalta la
importancia de alianzas internacionales y nacionales como una propuesta para
hacer política industrial con empresarios nacionales.
Se presenta un modelo productivo,
ligado a redes y cadenas, como una alternativa de cambio para el modelo lineal
tradicional de innovación, el cual asume un ordenamiento secuencial del
proceso, desde una investigación básica hasta los sitios de mercado. Por
ejemplo, los procesos de aprendizaje acumulados en el Valle de Aburrá han contribuido al fortalecimiento de las
confecciones, que a su vez influyen directamente sobre el sector textil e
indirectamente sobre los sectores de alimentos y metalmecánico. Las relaciones
usuario-productor ocurren con frecuencia como un ejemplo de las relaciones de
aprendizaje. Se deben dar uniones fuertes entre los productores y usuarios de
bienes capitales, materiales o productos finales, para ajustar, mejorar o
inventar procesos y productos. Éstos constituyen grandes incentivos para que
los agentes económicos se localicen cerca uno del otro, ya que dependen de una
comunicación fuerte y constante (Lundval, 1996).
Nuevas formas de competencia de
mercados están fortaleciendo la solidez de las realimentaciones tecnológicas.
Tras enfrentarse con los rápidos cambios tecnológicos y las reducciones del
ciclo de vida de los productos, las empresas deben adaptar rápidamente procesos
o productos. Nuevos procesos y nuevos productos resultan de las complejas
interacciones entre las diferentes etapas de la innovación.
En general, el éxito de la
innovación se basa principalmente en la apropiación y transformación del
conocimiento, es decir, de la información científica y tecnológica y del
saber-cómo (know-how). En la mayoría de los casos, el
conocimiento no puede ser obtenido a través de una relación de mercado, pero sí
puede ser apropiado a través de un proceso de aprendizaje. El aprendizaje
incluye un proceso interactivo llevado a cabo por las interde-pendencias
no negociadas, es decir, en las “sinergias, flujos de estímulos y
restricciones, que no corresponden a los flujos de mercancías” (Dosi, et al., 1991).
5. Estructura
productiva en el territorio: un asunto de localización, política sectorial y
procesos productivos y tecnológicos
La
densidad económica y demográfica de una región urbana, y la constancia y la
calidad de las relaciones construyen redes de transporte que restablecen la
noción de cercanía geográfica. La modernidad ha redimensionado el concepto de
distancia física relevando la importancia del tiempo de accesibilidad a los
diferentes lugares, o lo que es llamado distancia
funcional, que amplía
los contactos entre proveedores, productores y consu-midores.
Sin embargo, la cercanía territorial toma mayor o menor importancia de acuerdo
con la unidad territorial, las características propias de cada uno de los
sectores y el contexto económico.
El espacio de la política sectorial
está marcado por los procesos tecnológicos que generan los cambios en el
capital fijo y en los procesos de acumulación de conocimiento; se da una
combinación entre las tecnologías y los sujetos que las utilizan en un espacio
socialmente construido. En este sentido, el direccionamiento de la política
sectorial debe considerar lo siguiente:
·
La forma del conocimiento tecnológico y científico: el conocimiento relativo al
proceso tecnológico toma diferentes formas, de acuerdo con las convenciones
sociales, económicas y culturales. Las posibilidades tecnológicas presentan
diferentes efectos, según los productos físicos o aparatos, el capital social
(la gente) y los productos informacionales existentes. Mientras más informales
sean el conocimiento y las informaciones, más se necesitará de una red local
cooperativa que pueda llevar a una política sectorial (Casalet,
1997).
·
Especificidades sectoriales: los impactos potenciales recogidos anteriormente
cambian de acuerdo con los diferentes sectores. Lo que es correcto para un
sector, no necesariamente es válido para otro. Los patrones sectoriales de
innovación dependen de tres características, que son las fuentes de tecnología,
la naturaleza de las necesidades de los usuarios y las posibilidades de las
empresas de apropiarse de los beneficios de sus actividades innovadoras. Estas
características están relacionadas con aspectos territoriales (Storper y Salais, 1995, citando
la taxonomía de Pavitt).
·
Los diferentes actores del proceso tecnológico: existen diferentes tipos de
actores envueltos en el proceso tecnológico (empresas, instituciones públicas y
académicas, etcétera) que influyen en la forma territorial de estas relaciones.
La posibilidad de un impacto tecnológico en la sociedad a través de los actores
está marcada por los diferentes tipos de vínculos tecnológicos cooperativos
existentes.
·
Es posible que la tecnología basada en relaciones entre empresas tenga menos
impacto territorial que las relaciones entre universidades y empresas; tampoco
es lo mismo hablar de acuerdos desde los gremios sectoriales que desde las
empresas, de manera individual.
·
Las empresas tienen la iniciativa en los procesos de formación (calificación,
capacitación y recalificación), y ellas usualmente saben dónde están
localizados el conocimiento y el know-how, sin tener cercanía con la fuente de
tecnología.
·
Aparecen diferentes formas de trabajo que muestran, por un lado, el caso de la
maquila y de las franquicias como asuntos en los que el traslado de tecnología
y de conocimiento ocurre sin tener que estar localizados cerca de la empresa
innovadora; por el otro, aparecen los parques tecnológicos como territorios
basados en la organización del proceso tecnológico, que son relevantes para la
política sectorial porque vinculan las universidades y las empresas en el
desarrollo industrial.[8]
Se
parte de la hipótesis de que todos los sectores estudiados han tenido cambios
tecnológicos en la década de los noventa, aunque éstos hayan sido de diferente
intensidad. De acuerdo con la investigación base de este estudio, el sector
metal-mecánico es el que ha presentado mayores cambios tecnológicos. Esto puede
deberse a las demandas de productos más específicos, intersectoriales e intrasectoriales, fruto de los encadenamientos productivos.
En efecto, las mejoras en el sector metal-mecánico redundan en mejores procesos
productivos en el sector alimentos y de confección: es el caso de los diseños
de instrumentos para el empaque de alimentos –como enlatados y tapas, entre
otros– y de las partes de máquinas de coser en el sector confección.
6. Constitución, plan
de desarrollo y plan de ordenamiento territorial: aspectos del marco
regulatorio para la política sectorial industrial
La
política industrial varía de acuerdo con el contexto en el que se desarrolla,
es decir, depende de la estructura productiva (características de los
sectores), de los marcos regulatorios y de las convenciones de los espacios en
los cuales se aplica. Además, el resultado histórico de los procesos
productivos y distributivos, fruto de la construcción social progresiva de las
ventajas comparativas y competitivas, está en interacción con la política
sectorial.
En el debate económico se presentan
dos posiciones sobre la orientación que debe tomar la política industrial. Por
un lado se encuentran los que entienden la política industrial como una forma
de intervención del Estado, con instrumentos más horizontales que verticales,
es decir, que no discriminan entre los diferentes sectores, promueven programas
de capacitación, créditos baratos, trámites fáciles para la exportación e
incentivos a la tecnología en general. Por otro lado, se define una política
industrial con mayor control, redirecciona los
recursos hacia sectores específicos (Case y Fair,
1993: 967-968), potenciando desarrollos sectoriales en lo local y lo regional.
Este artículo se concibe, principalmente, desde la segunda posición.[9]
En la actual política industrial se
presentan dos ejes fundamentales en los que se sustentan las propuestas
sectoriales. Éstos tienen que ver con la identificación estratégica de los
patrones de especialización para la integración, y con el desarrollo
tecnológico y la modernización industrial para una competencia con
productividad, calidad y gestión ambientales. En este programa de gobierno se
identifica el reconocimiento de un escenario mundial con tendencia a formación
de bloques regionales, agudización de la competencia y necesidad de
integración, además de especialización y tecnificación de los sectores
productivos. Sin embargo, la propuesta requiere mecanismos e instrumentos de
fomento que tienen que ver con el desarrollo de la industria en general, y con
los sectores en particular.
La relación dialéctica entre la
legislación de un país y sus condiciones sociales y económicas hace que no
solamente el marco regulatorio de la Constitución influya en la estructura
productiva, sino también que de acuerdo con las condiciones específicas de
dicha estructura la regulación debe variar. Una economía social de mercado debe
tener en cuenta las necesidades sociales en la construcción de la política
económica.
Con el fin de participar de la
globalización, Colombia está regido por los delineamientos del Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, los
cuales definen la cooperación internacional como forma de coordinación de la
actividad económica y apoyan la desregulación (privatización y apertura
comercial) y la reforma de los Estados-Nación. Así, para fortalecer las
localizaciones nacionales industriales, son importantes las políticas locales y
regionales y los proyectos de cooperación e integración entre las economías (Messner, 1996).
En los últimos años, el marco
regulatorio colombiano ha sufrido transformaciones. Éstas se relacionan con la
ley laboral, la Constitución y la seguridad social, principalmente. En 1990, la
Ley 10 se emite con fines de descentralización, y la Ley 50 constituye la
reforma laboral, que flexibiliza las formas de contratación; en 1991, se
reforma la Constitución nacional, en donde las leyes retoman el planteamiento
del modelo “economía social de mercado”,[10]
en la que se busca combinar la libre iniciativa con el avance social, asegurado
a su vez por el rendimiento de la economía de mercado; y en 1993, se establecen
las Leyes 60 y 100 para reformar y aplicar la seguridad social, separando y
privatizando riesgos profesionales, pensiones, cesantías y atención médica. En
la Constitución de 1991 se define la existencia de un Plan Nacional de
Desarrollo en el que se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo
plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las
estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y
ambiental que serán adoptadas por el gobierno.[11]
En este sentido, el plan de
desarrollo Cambio Para Construir la Paz (1998-2002) tiene dos ejes
fundamentales: la reconstrucción del tejido social y el desarrollo de la
exportación, para el cual se diseña un plan exportador, con el fin de duplicar
las exportaciones del país, lo que hace necesario aumentar y diversificar la
oferta exportable, incentivar la inversión extranjera, regionalizar la oferta y
desarrollar una cultura exportadora.
La reestructuración productiva
requerida para un modelo exportador como el que se propone está medida en
términos de la localización industrial, de la participación de los procesos
tecnológicos, de la generación de empleo y de valor agregado, del
posicionamiento de sus exportaciones en el mundo, de su calidad de trabajo y de
su productividad. La política sectorial debe considerar esta dinámica para
apoyar el desarrollo que traen las regiones y el Estado-Nación (Storper y Salais, 1995).
La globalización exige respuestas
proactivas de parte de los gobiernos y éstas deben obedecer a la realidad
específica de los sectores de cada país. En efecto, se resaltan las
convenciones y la estructura productiva como causas y efectos de las políticas
industriales y sectoriales. El estado de desarrollo, productividad, generación
de empleo de los sectores industriales y sus relaciones formales o informales
influyen en los procesos de aprendizaje, en el grado de innovación que se lleva
a cabo y en la competitividad de los países. Se sugieren las redes como la
forma relacional que se debe promover a partir de las políticas regionales y
locales. Los efectos de dichas políticas se intensifican al considerar los
encadenamientos inter e intra empresariales.
7. La política
industrial colombiana: una mirada desde los sectores alimentos,
textil-confección y metalmecánico
La
década de los años ochenta, considerada como la ‘década perdida’, se
caracteriza en Colombia por un crecimiento industrial del orden de 6.1% en
promedio, combinado con un bajo crecimiento del pib y del empleo. Aunque el
crecimiento industrial fue jalonado por los mismos empresarios, por los auges
de comercio exterior en productos como el café, el petróleo e incluso por la
economía subterránea (contrabando, narcotráfico, etcétera.), a partir de 1990
el ciclo económico está afectado por las políticas económicas de privatización
para solucionar problemas de deuda interna y externa y el elevado gasto público
y privado. En particular, en este trabajo se establece una comparación entre
los sectores y, al interior de ellos, las interacciones entre las variables
macroeconómicas que definen el crecimiento de los sectores industriales para
comprender su evolución en términos de producción, inversión, valor agregado y
empleo en un periodo que comprende de 1983 a 1996.
De acuerdo con Storper
y Salais (1995), los procesos económicos se rigen por
mundos o espacios; por ejemplo, un sector, más que una división es un mundo, ya
que tiene identidad propia y convenciones económicas y sociales. En este caso,
el mundo que analizamos es el industrial. Al observar el mundo industrial
colombiano, se encuentra que éste ha mantenido la participación en el pib, con
respecto al sector agrícola y al mundo de los servicios, en los últimos 27
años. De acuerdo con la Asociación Nacional de Industriales (andi), la participación de la industria en
el pib
total tiene una variación de 1%, mientras que el sector agropecuario disminuyó
su participación en 7% (véase el cuadro 1). Se resalta el cambio de 8% en la
composición del sector servicios, sin embargo, esta participación no puede
verse de manera aislada de las nuevas explicaciones del desarrollo del sector
industrial o de los subsectores que se están estudiando.
Cuadro 1
Porcentaje del pib total
(estructura sectorial)
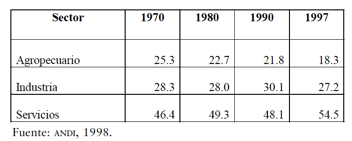
En
efecto, el periodo comprendido por la década de los ochenta y hasta mediados de
los noventa tiene una importancia significativa para el análisis del
comportamiento de la industria manufacturera, debido a las transformaciones
políticas, sociales y económicas que se presentaron y que afectaron la
evolución de la industria nacional hasta el punto de llevarla al estancamiento,
o más aún, a un desmantelamiento de la estructura productiva que se expresa en
un proceso de desindustrialización.[12]
Entre 1992 y 1995, la tasa de
crecimiento de la economía colombiana, medida en términos del incremento del pib, mostraba
que la evolución del país era sostenida y sólida, registrando niveles
superiores a 5% anual (véase la gráfica 1). Sin embargo, durante este periodo
la actividad industrial mostró tasas de crecimiento moderadas, debido a la
competencia interna que le ha significado la apertura económica (dane, 1999).
Gráfica 1
Ciclo económico
1980-1997
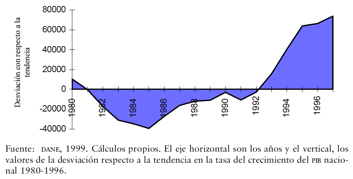
El
sistema productivo colombiano se enfrenta a participar del modelo globalizador
con retos como: la continua habilidad para reinventar, diferenciar y
reconfigurar sus productos en cada uno de los sectores y el mantenimiento de
ventajas competitivas en precios y en diversidad de productos (Storper y Salais, 1995: 28). En
general, la variabilidad en los sectores genera las siguientes preguntas: ¿Qué
influye en los industriales de este sector para que aumenten o disminuyan la
producción de un año a otro? ¿Cómo construyen sus nichos de mercado? ¿Cómo los
afecta la política industrial, la política comercial y sectorial?
De acuerdo con la gráfica 2 y la
información del Departa-mento Nacional de Estadística
(dane, 1999), la participación de la
producción bruta real de los sectores alimentos, textil, confecciones
y metal-mecánico, dentro del total de la industria
nacional ha permanecido constante a lo largo del periodo 1983-1996, representando,
en conjunto, una participación promedio de 41.2% durante los 14 años. Dentro
del nivel de producción del grupo de sectores se destaca el de alimentos, por
su mayor participación (25%) y el textil (7.2%).
En particular, el Valle de Aburrá representa, con estos cuatro sectores, 8.6% del
total nacional, de los que el sector textil es el de mayor participación. En
cuanto a la participación de los sectores en el Valle de Aburrá,
se encuentra que en promedio 47.9% de la producción industrial de la región es
realizada a partir de estos sectores, y resaltan el textil (20.3%) y el de
alimentos (15%).
En cuanto al crecimiento en la
producción bruta por sectores, se
observa en la gráfica 2 que 1991 es el
año más significativo en cuanto al comportamiento de todos los sectores
manufactureros en el ámbito nacional y de los sectores elegidos para el
análisis, a diferencia del sector textil, en el que ocurre lo contrario; pero
lo más importante es la caída que tiene el crecimiento de la producción en el
último año analizado.
Gráfica 2
Crecimiento de
la producción bruta real de la industria manufacturera nacional

A
continuación se realizan algunas caracterizaciones de dichos sectores:
7.1 El sector
alimentos
Es
uno de los más heterogéneos de la industria manufacturera, tanto por la
variedad de productos que ofrece, como por las formas productivas que se
establecen para realizarlos. Existen diferentes actividades agrupadas en un
mismo subsector, lo que posibilita la existencia simultánea de grandes, medianas
y pequeñas empresas, en razón de los diferentes requerimientos tecnológicos
exigidos para cada tipo de producción. Se observa un sector con
interdependencia de los otros en la economía formal e informal. La cultura
local es importante para este sector, y por lo tanto el desarrollo
internacional se adapta a las condiciones propias de la región. Además, este
sector presenta unos ciclos leves, por la baja elasticidad-ingreso que lo
caracteriza y por la condición de algunos de sus productos de bienes perecederos.
En el ámbito nacional, el sector
muestra la mayor participación en empleo, producción, inversión y valor
agregado, mientras que el Valle de Aburrá presenta la
mayor inversión de los cuatro sectores. Asimismo, en los ámbitos nacional y
regional, el sector presenta el mayor crecimiento de empleo de los cuatro
sectores en el periodo, por encima incluso del crecimiento del empleo de la
industria nacional.
La combinación de los factores
capital y trabajo influye en el crecimiento de la producción, y por lo tanto
del valor agregado. Existe una diferencia en el comportamiento del sector en el
ámbito nacional y local expresada fundamentalmente en la inversión: el Valle de
Aburrá acumula conocimiento tecnológico y el país lo
pierde. Las mayores tasas de crecimiento de la producción en la región son
resultado de los crecimientos en los factores productivos.
7.2 El sector textil
Ha
sido uno de los más afectados por la apertura económica, debido a la pérdida de
competitividad en el mercado local como consecuencia del contrabando, el lavado
de dólares, la competencia desleal (dumping) y la revaluación del peso. A
principios de la década actual, las tres grandes compañías tradicionales de
Medellín que históricamente representaron gran parte de la producción nacional
en textiles y confecciones disminuyeron considerablemente su aporte. Entre
otras cosas, esto se debió a la entrada de actores medianos a la producción
nacional en diferentes regiones, que con modernas tecnologías y costos
laborales ajustados a la Ley 50 de 1990, compitieron a muy bajos costos y con
mayor eficiencia, y propiciaron una estructura menos oligopólica en el mercado
nacional. A lo anterior se debe agregar la deslocalización productiva del
sector: las empresas se desplazan hacia sectores donde los salarios son menores
(Barreiro y Restrepo, 1999).
En Colombia este sector participa en
segundo nivel en empleo, producción y valor agregado. En el Valle de Aburrá el sector es el primero en empleo, en producción y
en valor agregado de los cuatro sectores en el periodo de estudio. De la misma
manera, y en cuanto a la dinámica del sector, en el contexto nacional se
resalta que los textiles tienen sólo el segundo crecimiento más elevado en
producción y han perdido posicionamiento en las otras variables. En el contexto
regional, el sector ocupa el cuarto lugar en el crecimiento de todas las
variables.
La cifras muestran un proceso de
desmantelamiento en el sector en Colombia y sobre todo en el Valle de Aburrá, expresado en las tasas promedio de desinversión. Igualmente,
se resaltan las bajas tasas de crecimiento en el empleo, lo que refleja que la
estructura establecida para el funcionamiento del sector le ha permitido
mantener el crecimiento en la producción y en el valor agregado. ¿Hacia dónde
se dirigen las ganancias generadas por esta mayor producción y valor agregado?
¿Existe un redireccionamiento de la inversión
intersectorial dentro de la industria manufacturera o hacia los servicios?
Sabiendo que la inversión es un factor que impulsa los sectores económicos,
¿hasta cuándo se pueden mantener estas tasas de producción y valor agregado sin
reposición de capital? ¿Será un cambio temporal o definitivo? ¿Se perderá el
aprendizaje acumulado en la región en este campo?
7.3 El sector
confecciones
Contrario
al textil, es relativamente nuevo, diverso y heterogéneo. Produce para
diferentes nichos que exigen diferente calificación; su producción va dirigida
a los mercados nacional e internacional. Es un sector desarrollado con base en
Pymes con un promedio de 45 trabajadores por empresa (sena, 1994) que manejan
diferentes niveles de subcontratación.
En la primera mitad de los años
noventa, las confecciones pasaron por un periodo crítico; de acuerdo con la
encuesta de opinión de Fedesarrollo (1998), los
problemas más destacados que tuvieron que afrontar los empresarios fueron el dumping y el lavado de dólares. El sector
confección no puede verse aislado del sector textil nacional ni de los
importados de este producto: los problemas o posibilidades del sector textil se
reflejan en el sector confección y viceversa. Estos sectores se regulan entre
sí.
En Colombia, el sector tiene una
baja participación en las cuatro variables estudiadas. Sin embargo, en el Valle
de Aburrá el sector fue el segundo en la generación
de empleo entre 1983 y 1996. Por el contrario, el sector es el principal entre
los cuatro sectores en el crecimiento de la inversión en el país y en la
región. En el Valle de Aburrá ocupa el segundo lugar
en producción y en valor agregado.
Se observa que este sector se está
fortaleciendo más en el Valle de Aburrá que en el
país en su conjunto. Existe un apoyo tecnológico a los procesos productivos que
generan un valor agregado significativo. Se resalta la alta tasa de inversión
que se presenta en el Valle de Aburrá, donde el
promedio está influido por el gran aumento de la inversión entre los años 1986
y 1995. En estos mismos años, mientras el sector textil decreció, el sector
confección aumentó su tasa de crecimiento de inversión. Parece existir,
entonces, un direccionamiento del capital desde los textiles hacia las
confecciones, transformación que genera mayores posibilidades de exportación.
En el caso del sector textil, los
datos de inversión reflejan un ajuste que se expresa en la tendencia al cambio
de la localización y en el desplazamiento de la trayectoria de
industrialización hacia sectores como el de la confección y el metal-mecánico.
Lo anterior permite comprender las potencialidades que surgen en algunos
sectores y los problemas que existen en otros. El dilema está en la evaluación
de las pérdidas y ganancias de este ajuste, en el que un sector tradicional en
la región, como el textil, se debilita a pesar de que es fundamental en la
creación de empleo, con aprendizaje acumulado, e integrador de la economía
local desde las redes tejidas para el desarrollo de la cadena
fibra-textil-confección.
7.4 El sector
metal-mecánico
Definido
principalmente como productor de bienes intermedios inter e intrasector,
ha desarrollado procesos a partir de subsectores que se especializan en la
elaboración de un producto; esta división va desde la producción de lata para
el subsector de conservas, la producción de partes para equipos de la
confección, hasta la producción de insumos para sectores como la construcción,
de la cual depende en un alto porcentaje. En este sentido, las variaciones en
la edificación y las obras de ingeniería civil afectan considerablemente al
sector.
Los principales problemas destacados
en el sector son: altos impuestos e incrementos en los aranceles a la materia
prima, caída en la producción debida a reducciones de la capacidad instalada,
caída en la demanda tanto interna como externa, competencia desleal, deterioro
de la cartera, altos costos financieros, contrabando y baja rentabilidad
(Cámara de Comercio, 1998).
El sector tiene, en promedio, la
menor participación de los cuatro sectores en el empleo, valor agregado y
producción, tanto en el ámbito nacional como en el Valle de Aburrá,
entre 1983 y 1996. Sin embargo, en cuanto a crecimiento en los ámbitos nacional
y local, el sector es el primero en producción y valor agregado. Aunque
tradicionalmente el sector no ha sido determinante en el país ni en la región,
su dinamismo es ejemplo de la refuncionalización de
la industria.
La producción y el valor agregado en
el país y en las localidades tienen una similar magnitud. Sin embargo, en la
combinación de factores se hace evidente el mayor cambio tecnológico y la mayor
generación de empleo que ocurre en el Valle de Aburrá
en este sector. El cierre parcial que ocurre en acerías Paz del Río[13]
en el periodo influye en la menor tasa de inversión que se muestra en el país.
En el territorio se construyen
convenciones sociales y económicas que marcan la estructura productiva. En
efecto, se observa que el Valle de Aburrá consolida
(internaliza) el sector confección, alimentos y metal-mecánico mientras que en
el contexto nacional la reconversión tecnológica en estos sectores no se hace
evidente en las cifras de la inversión. El esquema 2 recoge las tasas de crecimiento
promedio agregadas para los cuatro sectores en el periodo 1983-1996, donde se
observa la configuración de relaciones sectoriales en los ámbitos nacional y
regional.
Esquema 2
Interacción de
las variables en los cuatro sectores 1983-1996 (crecimiento promedio)
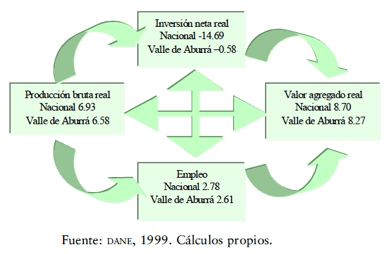
Los
cambios tecnológicos influyen en el comportamiento del empleo y de la
inversión, considerando que las transformaciones en la estructura productiva
son resultado de las condiciones económicas, pero también sociales y
culturales. Es allí donde tanto los marcos regulatorios como las convenciones
crean el espacio para la política sectorial.
En síntesis, en estos catorce años
las cuatro variables presentan gran variabilidad, cuestionando la existencia de
políticas que atenúen los ciclos sectoriales y consoliden su posición en el
largo plazo. Aunque el plan de desarrollo propone un fortalecimiento de la
industria, no hace visible el apoyo sectorial ni la continuidad de estas
políticas. El papel del Estado se reduce, a pesar de que por un lado propone
apoyar la cadena productiva, porque somete a las empresas a las leyes del
mercado. En este sentido, la cohesión e identidad sectoriales, donde las redes
juegan un papel determinante, no son parte de un proyecto industrial. En la
gráfica anterior se observa que en la década de los ochenta el comportamiento
del pib con respecto al crecimiento tendencial
fue negativo, pero en 1992, después de la apertura, se percibe una reacción
positiva de la economía.
8. Viabilidad de
redes sectoriales en el Valle de Aburrá[14]
La
configuración del sistema productivo colombiano ha sido una preocupación
permanente en las dos últimas décadas, en las cuales el crecimiento económico
del país se ha sustentado en la inserción a la economía internacional como una
forma de ampliar la producción y el mercado. Reconocer los espacios productivos
es determinante, pero la regulación no puede restringir las iniciativas, ni la
capacidad de proceder de los diferentes actores respecto de las competencias
laborales, la flexibilidad en la producción o el empleo. Las estrategias
utilizadas dependen de la historia de las empresas, el sector y el aprendizaje
acumulado del lugar.
8.1 En el empleo
Las
empresas entrevistadas afirman que el principal problema que tienen en relación
con el recurso humano, independiente del sector económico en que se encuentren,
es la falta de personal de producción especializado. En segundo lugar,
específicamente en los sectores de alimentos y metal-mecánico existe el
problema del escaso compromiso de los trabajadores, y en el sector
textil-confección, la existencia de una baja productividad.
También se resalta alta resistencia
de los obreros a la modernización, lo que llevaría a tener problemas con la
aplicación de criterios de flexibilización en producción para participar en los
mercados.
Coherente con este panorama, las
empresas del sector alimentos, textil-confección y metalmecánica entrevistadas
para el estudio citado, priorizan la destreza manual como una aptitud
fundamental de sus trabajadores, habilidad que debe ser combinada con el
trabajo en equipo y la capacidad para detectar y resolver problemas. Esto tiene
que ver con la estructura productiva establecida en un territorio con unas
condiciones sociales y culturales que aparecen como convenciones, y con el
marco regulatorio que garantiza el desarrollo productivo.
Una posible respuesta a los
problemas detectados y a las habilidades de los trabajadores que los sectores
requieren es la capacitación interna y externa. Los mecanismos de capacitación
son un indicador de las posibilidades de adaptación de las empresas; por eso,
separar las decisiones en este campo para los diferentes sectores se vuelve
fundamental. En estos tres sectores se hace prioritaria la capacitación interna
para los trabajadores de producción, aunque en general para el área de gerentes
e ingenieros la capacitación es externa. Particularmente, en el sector
metal-mecánico la capacitación externa juega un papel fundamental.
En cuanto a los resultados de la
capacitación se observa que las empresas entrevistadas en el sector
textil-confección y metal-mecánico obtienen como resultado de la capacitación
un aumento de la productividad, mientras que en las del sector alimentos el
principal resultado es el aumento en la calidad. Estos elementos son determinantes
en el incremento de la competitividad y buscan aumentar la participación en los
mercados internacionales.
8.2 En la producción
Las
empresas entrevistadas consideran, en general, que su competitividad ha
mejorado en esta década gracias a los cambios que se han realizado, aunque se
ven enfrentadas a diferentes problemas y presiones. En las tres actividades
donde más cambios se dieron en las empresas del Valle de Aburrá
entrevistadas fueron: investigación y desarrollo del producto, investigación y
desarrollo del proceso, del mercadeo y las ventas. Específicamente, el servicio
posventa es importante para el sector metal-mecánico, lo que reafirma su
característica de bien intermedio.
En general, los principales
resultados alrededor de las estrategias de las empresas entrevistadas son:
·
Las alianzas, asociaciones y redes son resultado de la interacción y
construcción de actividades establecidas en la historia de las empresas.
·
A mayor especialización y cautividad del mercado, menor preocupación por la
generación de alianzas con los competidores; además, la competencia entre
empresarios motiva la integración horizontal.
·
La red de proveedores se desarrolla con el fin de encontrar una materia prima o
insumo específico.
No
obstante los cambios mencionados, las empresas enfrentan problemas que en orden
de importancia, según las empresas entrevistadas, son: la competencia excesiva,
las bajas ganancias y la falta de clientes. Por ello, las presiones
identificadas por los empresarios giran alrededor de reducir costos, reducir
tiempos y especializarse. Estas respuestas, en su conjunto, reflejan la
existencia de un mercado nacional reducido para las empresas existentes y la
necesidad de expandirse a los mercados internacionales.
Las relaciones entre los sectores
pueden darse entre empresas de diferentes tamaños y características. Sin
embargo, las posibles integraciones y redes entre empresas de distintos
sectores demandan la existencia de similitudes en la estructura y estrategias
de los actores implicados. En el caso de las redes sociales, bien sean
verticales, horizontales o en racimo, pueden favorecer la comercialización, la
producción a menores costos, crear sinergia y posibilitar las economías de
escala. Mientras que el sector alimentos construye redes para la
comercialización, el textil-confección las crea para la producción,
principalmente. Estos dos sectores responden a las presiones del medio a través
de la flexibilidad en la comercialización y en la producción, respectivamente.
Sin embargo, el sector metal-mecánico se muestra menos flexible, ya sea por su
mercado cautivo, en el caso de los bienes intermedios, o por su mayor
especialización y contenido de tecnología, en la fabricación de sus bienes.
En las estrategias de la cadena
proveedor-empresa-cliente, la principal ventaja competitiva que los
entrevistados consideran tener es la calidad del producto. Específicamente, las
empresas del sector textil-confección también afirman sentirse fuertes en la
respuesta a tiempo y en los bajos costos. Estos cambios y fortalezas han sido
resultado de la presión de los clientes. Y en cuanto a las integraciones interempresariales que se dan en las empresas
entrevistadas, se encuentra que éstas son resultado de la iniciativa de la
empresa en los sectores alimentos y textil-confección, mientras que en el
sector metal-mecánico la decisión surge principalmente de los clientes.
En cuanto a las alianzas con los
proveedores, se observa que el sector alimentos y el textil-confección han
desarrollado más alianzas que el sector metal-mecánico. Las mayores
asociaciones en el sector alimentos se explican por la condición de bienes
perecederos de las materias primas que exigen productos en buen estado y a
tiempo. La calidad de los insumos de las empresas confeccionistas (principalmente
de la tela) determina igualmente el resultado final de sus productos. Las
menores alianzas en el sector metal-mecánico tienen que ver con la alta
proporción de materias primas importadas que obtienen de un distribuidor
nacional o internacional y con los cuales no tienen formalizadas sus alianzas.
La construcción de un sector
productivo es un acumulado histórico de conocimientos expresados en los
resultados del trabajo y el uso de tecnologías. En general, los empresarios de
los tres sectores sabían del negocio y la mayor parte de los que no lo conocían
aprendieron de él gracias a estudios especializados.
La mayor parte de los cambios en las
estructuras productivas sectoriales están asociados con la inquietud de
aumentar su productividad y competitividad en respuesta a las presiones del
mercado. Dichos cambios dependen a su vez del sector productivo, de las
necesidades en cuanto a capacitación y calificación del mercado laboral
sectorial y de las demandas por tecnología que los desarrollos productivos
jalonan a nivel empresarial.
9. Conclusiones
La
política económica ha sido el mecanismo más importante para la regulación y
activación de la economía de los países. Dentro de la política económica se
encuentra la política industrial, la cual está orientada a diseñar y corregir
instrumentos y programas que lleven a aumentar la tasa de creación de nuevas
empresas y de puestos de trabajo, a mejorar la infraestructura local y a la
formación de recursos humanos para llevar a las regiones mayores recursos. Además,
incluye cierres de plantas, gasto para la compensación de desempleo, programas
para la capacitación del trabajador, subsidios, tributación industrial y
programas de incentivo a las exportaciones, entre otras acciones. Y finalmente
se relaciona con el grado de complejidad del tejido industrial que propicia la
entrada o salida de sectores o subsectores en el marco de la globalización.
El espacio en el que se desarrolla
la política sectorial en la industria se diseña a través de la construcción de
relaciones en redes y cadenas, las cuales intensifican el capital social,
cultural y simbólico de las localidades para el avance de procesos productivos.
Es decir, los patrones de innovación inscritos en el territorio cambian de
acuerdo con las fuentes de tecnología, las posibilidades de mercado, las
convenciones y los marcos regulatorios. Las redes crean mecanismos de control,
regulación y crecimiento. Sin embargo, estas redes no son competitivas por
ellas mismas, sino por las relaciones que se pueden construir entre empresas.
La política sectorial responde y
expresa la dinámica de las demandas empresariales de acuerdo con la estructura
de la organización productiva y del trabajo que han desarrollado en una
localidad con particularidades históricas en cuanto a la pertenencia, los
aprendizajes y los niveles tecnológicos, entre otros.
En el Valle de Aburrá
en Antioquia, esto se expresa en el comportamiento estructural de los sectores
en los ámbitos del empleo, la producción e inversión y la heterogeneidad
estructural de las firmas explicada por los diferentes tamaños, características
productivas y estrategias. Una primera revisión de la configuración de las
empresas de los cuatro sectores centrado en el análisis de las tres variables
(empleo, producción y estrategias) presenta una concentración elevada de las
empresas analizadas del sector textil-confección, seguida de una menor
concentración del sector alimentos, mientras que las empresas del sector
metal-mecánico aparecen más dispersas.
En este trabajo, el análisis de la
territorialidad social para la política sectorial se inscribió en las
relaciones que permiten la construcción y comportamiento de las redes y cadenas
productivas. La búsqueda de determinantes para el empleo se estableció con base
en la composición de la producción y de los trabajadores, y con la orientación
de la capacitación, y no exclusivamente, como se ha planteado, con el nivel
salarial.
En este caso, existen
territorialidades sociales y productivas que a través de instituciones como la
Cámara de Comercio, la alcaldía y las organizaciones internacionales orientan
las políticas hacia sectores específicos como el de alimentos y el de
textil-confección. La estrategia mediante la que se buscan intensificar estos
desarrollos son los clusters
y para garantizarlos,
la construcción de redes y cadenas. Según los resultados del análisis
factorial, las empresas del sector alimentos presentan más proveedores y
clientes, y han desarrollado ampliamente las alianzas para la comercialización.
El sector textil-confección presenta una capacitación para el trabajo y unos
procesos productivos más organizados.
Las relaciones que se generan entre
las empresas del sector obedecen, fundamentalmente, a procesos de producción de
marca propia y a terceros, franquicias o subcontratación nacional e
internacional. Finalmente, el sector metal-mecánico demanda personal más
capacitado y prioriza a las relaciones interpersonales. Es un sector con menos
asociaciones, ya que por su carácter de productor de bienes intermedios presenta
un mercado.
A manera de conclusión, para este
artículo surgen las siguientes consideraciones:
·
Teniendo en cuenta que en los sectores se han dado transformaciones inter e intra empresas para la producción, lo importante está en
los vínculos formales e informales que se están generando en los
eslabonamientos para apoyar directrices que permitan la construcción de
políticas industriales nacionales y locales.
·
Los desarrollos sectoriales que se han generado en Colombia y en la localidad
han tenido cambios en el comportamiento y en la composición de la estructura,
pero la sostenibilidad en el desarrollo sectorial necesita el reconocimiento de
la participación en la cadena productiva.
·
Los delineamientos que se dan desde el ámbito central a la política industrial
y la consulta a los empresarios muestran el nivel de apropiación de las
directrices centrales en las dinámicas empresariales y sectoriales asociadas
con ella.
Bibliografía
Asociación
Nacional de Industriales (andi)
(1998), Estadísticas 1983-1996, Medellín.
Barreiro, M. y
J. C. Restrepo (1999), “Herramientas de competitividad para la globalización.
Caso Fibratolima, Ibagué, Colombia”, Proyecto de
grado para optar al título de magíster en administración, Universidad eafit.
Betancur,
Soledad (2001), Nuevas formas de pobreza y
territorialidad: Desarrollo urbano y redes de producción en una ciudad en
proceso de globalización,
ipc,
Medellín.
Cámara de
Comercio (1998), “Evaluación de la industria del Valle de Aburrá”,
Documentos presentados en Anif-Fedesarrollo.
Cardona, M.
(1999), “La cadena productiva como estrategia de competitividad: Los casos de
Monterrey y Medellín”, tesis doctoral, Colegio de La Frontera Norte, México.
Cardona, M. y A.
Ángel (1999), “Impacto de las redes productivas en la política sectorial”,
Universidad eafit, Informe de investigación.
Casalet, M. (1997), “La cooperación
empresarial: una opción para la política industrial”, Revista
Comercio Exterior,
vol. 47, núm. 1, México.
Case y Fair (1993), Fundamentos de Economía, Prentice-Hall
Hispanoamericana, México.
Departamento
Nacional de Estadística (dane) (1999), Encuesta
anual manufacturera 1983-1998,
Bogotá, Colombia.
Dosi, Giovanni, et al. (1991), The Economics of Technical Change and International
Trade.
Fedesarrollo (1998),
“Datos estadísticos”, Revista Coyuntura Económica, Bogotá, pp. 160-165.
Lundval (1996), National Systems of Innovation: Towards a Theory of
Innovation and Interactive Learning, s.p.i.
Planeación
Nacional (1999), “Estadísticas”, municipio de Medellín.
Ruiz, Clemente
(1998), “Redes industriales: Organización fundamental de la economía
globalizada”, Revista Mercado de valores, s.p.i.
Storper y Salais (1995), Worlds of Production: The Action Framework of The Economy,
Harvard University Press, USA.
Enviado: 2 de julio de 2001
Aceptado: 28 de septiembre de 2001