Imperativos
urbanos para el crecimiento económico y su planeación en la frontera noreste de
México
Humberto Palomares León*
Abstract
One of the issues of the development
as a goal is the search of those elements that enable to properly understand
and link the geographical growth of the city for its eventual planning. The
future planning, not only as an economical activity and urban services
container, but also as a shaping tool, can be defined as the previous
comprehension of the different actors´ actions in a horizontal community
organization, as well as the appropriate public differentiation of the expected
results of those actions. The paper highlights the pertinence of locating the
different effects of economy on territory, not as something geographically
determined, but as a result of changing circumstances in public and private
spaces for decision; spaces that can be noted as urban imperatives.
Keywords: urban
imperatives, urban infrastructure, local planning, urban
change.
Resumen
Una de las problemáticas del desarrollo como
finalidad es la búsqueda de los elementos que permitan entender y conjugar, de
manera adecuada, el fenómeno de la expansión física de la mancha urbana en las ciudades para su
eventual planeación. Como herramienta moldeadora y no sólo de contención de la
expansión de actividades económicas y servicios urbanos, la planeación del
futuro puede definirse como el previo entendimiento de las acciones que toman
los diversos actores en una organización comunitaria horizontal, y como la
diferenciación pertinente y pública de los efectos esperados de dichas
acciones. En el documento se llama la atención sobre la pertinencia de ubicar
los efectos diferenciados que la economía forma en el territorio, no como algo
predeterminado geográficamente, sino como producto de circunstancias
modificables en los espacios públicos y privados de decisión que pueden ser
observados como imperativos urbanos.
Palabras clave: imperativos urbanos,
infraestructura urbana, planeación local, cambio urbano.
*El Colegio de la Frontera Norte, correo-e:
hpleon@colef.mx
Introducción
La boga de la globalización económica ha encontrado eco en todos los
aspectos que rodean al proceso de producción, distribución y consumo de los
bienes y servicios. Sin embargo, pocas son las referencias académicas que se
hacen al papel del espacio socialmente construido, como si los tiempos de
producción hubieran sido modificados sólo para el just
in time como sinónimo de ahorro de costos, de eficiencia y de monitoreo de
mercados. La proliferación de estrategias productivas diversas que empujan a la
configuración de espacios económicos diferenciados es, aunque escasamente
reconocido, el imperativo más importante en nuestros días. Este proceso de
reestructuración intraurbana ha sido poco explorado y
menos aún explicado.
La cuestión urbana, como problemática específica del desarrollo
económico desde la perspectiva académica marxista y neomarxista,
surge con los trabajos de Manuel Castells (1974),
Henri Lefebvre (1991 y 1996) y David Harvey (1985),
entre los más reconocidos. La cuestión urbana es evidentemente crítica, su
importancia radica en que, metodológicamente, va más allá de la descripción y
diseño de la ciudad, más allá del acomodo mismo de los espacios y los usos, y
se dirige hacia la exploración de los imperativos que el empuje económico y
poblacional efectúa en las diferentes naturalezas de los territorios,
entretejiendo lazos complejos y simples de estructuración intra
e interurbana como resultado de la combinación de factores de desempeño
económico y de organización socioproductiva intraurbana e intrarregional, estableciendo lo que
denominamos imperativos urbanos.
A diferencia de los imperativos del desarrollo social humano
(subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio,
creación, identidad y libertad) y de los imperativos económicos (producción,
distribución y consumo), los imperativos urbanos son específicamente resultado
de decisiones en las que se han combinado los recursos naturales del territorio
intervenido y la capacidad de confluir de los actores que participan en el
proceso económico elaborando y descubriendo las ventajas de la localidad en
términos intraurbanos (acuerdos entre actores del
desarrollo social, político y económico para, cotidianamente, funcionar como
ciudad) y en términos interurbanos (organización socioproductiva
de los actores de la localidad para efectuar los arreglos económicos,
financieros y de política necesarios para aprovechar las ventajas específicas
con que cuentan: la distancia, recursos naturales, medios de comunicación,
etcétera).
Uno de los propósitos principales de este escrito es iniciar el debate
teórico sobre las implicaciones urbanas que tiene la expansión de actividades
económicas y de la población en las ciudades, con relación a los esfuerzos por
planificarlas. Es preciso volver la vista a los enfoques recientes de la
urbanización y considerarla como un proceso con particularidades espaciales en
cada localidad, de acuerdo con los recursos de acción de que disponen y con sus
vínculos con las escalas de decisión, en el sentido económico de una
multiplicación mayor de los flujos comerciales y en el sentido público de las
posibilidades de acción de los gobiernos.
El presente ensayo se apoya en la identificación de factores modeladores
de cambio urbano, factores que cotidianamente ordenan, en algún sentido, el uso
de los recursos cercanos, de los recursos del hinterland. Juegan papel
importante las decisiones locales para el fomento de infraestructura y la
distancia, aprovechada en el sentido del conocimiento del mercado y la
desconcentración en el uso de los recursos disponibles.
La intención es documentar la significativa influencia de elementos de
la economía regional que generalmente se agregan y que mostrando especificidades
pueden convertirse en herramientas integrales de análisis para la planeación:
¿qué relevancia tienen las condiciones diferenciales que se presentan en las
localidades?, ¿cuáles de los elementos de naturaleza económica pueden
catalogarse como parte indisoluble de la naturaleza urbana en ellas?, ¿cuáles
son los elementos a ser considerados como componentes cualitativos de la
planeación y que darían forma a lo que denominamos imperativos urbanos?
Esta reflexión se presenta en tres apartados. En el primer apartado se
discute la pertinencia teórica de la economía urbana que ampara la necesidad de
considerar a los imperativos urbanos más allá de los de naturaleza económica y
de desarrollo humano. En el segundo apartado se presentan algunas hipótesis y
consideraciones empíricas que alimentan la necesidad de pensar en los
imperativos urbanos en términos de las condiciones que presenta la
infraestructura de desempeño local, en el sentido más completo del término con
información de las entidades fronterizas.[1] Aquí
también se discuten las deficiencias en la estructura local para la planeación
y su desfase de los imperativos urbanos a que empujan los nuevos procesos
productivos, establecidos de modo específico en la frontera noreste mexicana,
que implican ciertas condiciones urbanas para su desempeño, desdeñadas por los
imperativos económicos. El cuerpo de este apartado concluye argumentando la
importancia de las condiciones de decisión como imperativos urbanos manejables
a la escala de la planeación e insuficientemente explorados por las instancias
de toma de decisiones. El supuesto
básico es que las ciudades son lo que son por la combinación en el uso de
recursos cuya fuente principal es la estructuración de decisiones corporativas
o individuales conscientes, aprovechando las ventajas que les ofrecen la escala
estatal y federal. En las conclusiones se sintetiza la estructura del trabajo y
se presentan otros elementos de análisis susceptibles de ser incorporados como
imperativos urbanos para el desempeño integral en las ciudades.
1. Imperativos territoriales. Argumentación teórica en torno a la
cuestión urbana
En la literatura especializada sobre cuestiones urbanas se han
desarrollado ciertos paradigmas del desarrollo que han privilegiado los
aspectos agregados de la problemática socioeconómica, y han tocado de modo
superficial los aspectos que podrían darle un carácter particular a las
regiones. La presión global de redes financieras no sólo ha aumentado los
flujos de intercambio, también ha contribuido a delimitar los alcances
regionales que tienen las áreas de desempeño económico diferenciado al interior
de los países e incluso en términos de las relaciones territoriales entre
ellos.
Los adjetivos de megaciudad, megalópolis,
entre otros, son sólo algunos dentro de la literatura urbana delimitada a los
aspectos macro del fenómeno y específicamente aquellos que ocurren en el ámbito
de las relaciones ciudad-ciudad. Es un hecho cada vez más palpable que el
tradicional imperativo territorial sintetizado en la relación campo-ciudad está
siendo tendencialmente sustituido por infinidad de redes de intercambio
campo-ciudad- campo (Muheim y Freshwather,
1999). Estos fenómenos originados por el empuje económico están configurando
variadas e interdependientes relaciones entre las áreas consideradas urbanas y
rurales, entre las rurales y entre las urbanas.
Se han establecido un sinnúmero de procedimientos para establecer el
orden en el cual se organiza el espectro urbano: regla, rango, tamaño,
centralidad, nodalidad, etc. Sin demeritar lo
conveniente del uso de técnicas para establecer las escalas del crecimiento
urbano y su organización en un sistema de ciudades, es conveniente
desempolvar algunos argumentos no propiamente basados en el uso de técnicas de
análisis, sino en el modo en el que las ciudades que ahora son, fueron.
La introducción del concepto imperativo urbano intenta darle un
contenido más allá de los aspectos propios de la dinámica económica. Es un
hecho que las inversiones en actividades productivas modifican el entorno de
cualquier territorio, pero lo que también es necesario destacar es que esas
decisiones y actividades se fortalecen o no, se asientan o no, en grado más o
menos importante a partir del hinterland. Este es uno de los principales
argumentos que deseamos desarrollar en este trabajo.
El paradigma dependentista está virando
hacia el necesario desarrollo de ciudades medianas y su consecuente aportación a la innovación de
procesos de desarrollo e intercambio comercial en la red global. En varios
estudios se ha venido documentando el cambio hacia la desconcentración
territorial de la población y las actividades económicas en México (Dehgahn y Vargas, 1999; Aguilar y Rodríguez, 1995; Aguilar et
al., 1996). Los argumentos más importantes de los estudios que muestran
dicha tendencia es el cambio de economías de escala a deseconomías
de escala en las grandes metrópolis, que no es otra cosa que el agotamiento de
los beneficios de la aglomeración y la pérdida de la eficiencia económica. La
dispersión de la población y las actividades económicas en ciudades intermedias
es la respuesta de tal agotamiento: literalmente, la población en México de
1950 al 2000 ha marchado desde el Centro-Sur hacia el Bajío-Occidente-Norte.
Sin embargo, esos son los argumentos económicos; pero los lugares en
donde se desconcentró la actividad económica y la población no fueron
cualesquier punto en el territorio. Son lugares donde la decisión local pudo
haber jugado un papel crucial, donde las condiciones del hinterland han
sido ampliamente desarrolladas y se ha hecho un uso combinado de recursos con
mayor eficiencia para recibir el empuje económico. ¿Por qué se abandonan los
territorios del sur-sureste ampliamente reconocidos por sus abundantes recursos
y su clima principalmente templado, y se incrementa la población en las
ciudades relativamente áridas del norte?[2] La
información que ofrecen dichos estudios nos permite suponer que probablemente
haya un tamaño adecuado de ciudad, donde se mantiene la eficiencia urbana (que
puede definirse como las condiciones de infraestructura para el desempeño
económico); pero también supondría que existen elementos adicionales,
territoriales, que convertidos en particularidades de las ciudades ofrecen
funcionalidad productiva (que puede considerarse como el marco u organización
territorial de los actores) de la que emanan disposiciones y códigos propios.
Es obvio que existen argumentos más allá de los imperativos económicos
de la escasez de los recursos; es obvio que el modo en el cual se organiza la
población para tomar decisiones está jugando un papel significativo y que
eventualmente tiene un peso mayor que los clásicos imperativos económicos. Es
probable que una de las respuestas tenga que ver con el modo en el cual se esté
aprovechando la distancia entre ciudades con infraestructura semejante y que en
realidad no haya competencia, sino complementación al desarrollar política
pública y planeación urbana (Rohe, Adams y Arcury, 2001).
El complemento ineludible de estas reflexiones se relaciona con la
pertinencia de la planeación a escala local. La planeación a escala urbana,
inaugurada hace más de un siglo por Howard y cuyos propósitos universales
fueron la combinación de las ventajas de lo urbano y lo rural (Hall, 1992) ha
sobrevivido sólo en el aspecto de la forma de la ciudad y ha estado ausente el
aspecto social y económico. En México se cuenta con una larga tradición de
planeación (véase Garza, 1996); sin embargo ha estado condicionada a los
vaivenes que ha venido estableciendo el paradigma de desarrollo a escala
federal. A nivel local son pocos los gobiernos que han empezado a manejar
fondos suficientes y estrategias propias para efectuar planeación local
(Cabrero, 1996; Cabrero et al., 1996). Empero, la estrategia del manejo
de la problemática local a escala local está reproduciendo los esquemas
verticales de decisión y no se han estudiado las ventajas en términos de los
esquemas horizontales: puede considerarse que estamos aún en la planeación del
pasado.
De acuerdo con Castells (1974), la
organización intraurbana o estructura social
determinaba las posibilidades de la planeación y de modo específico dependía
"...directamente del estado de la política, es decir, de la presión social
ejercida por la fuerza del trabajo".[3] Quizá
la planeación en el ámbito urbano ha sido rebasada por la presión social que
ejerce la fuerza de trabajo (al establecerse en la periferia de las áreas
urbanas), pero en mayor medida ha sido rebasada por el modo en el cual se
resuelve, se dirime, la contradicción entre quienes son dueños de los recursos
locales y quienes, a partir de la estructuración social “organismos públicos y
privados” requieren hacer uso de dichos recursos explotables del hinterland.
La apertura en el ámbito público local, del modo en el cual se resuelve esta contradicción
podría ofrecer mayores elementos de planeación urbano-comunitaria. Si se
tuviera el conocimiento de las alianzas de clase para empujar hacia tal o cual
conflicto de intereses en el ámbito urbano, es probable que fueran superadas en
un esquema de planeación local. Más aún, es probable que el desconocimiento de
estas circunstancias propicie la inoperancia de los planes, incluso aquellos
con instrumentos novedosos o ampliamente discutidos en la arena pública.
De este modo se considera que los imperativos urbanos son el resultado
de condiciones esencialmente diferenciales entre los territorios, aunque exista
un patrón de desempeño económico relativamente homogéneo, por ejemplo, los
considerados modelos de industrialización o las actividades económicas
predominantes, etcétera. La aproximación al estudio de los imperativos urbanos
se realiza bajo tres condiciones de desempeño urbano: la infraestructura intraurbana como modeladora de cambios, el diseño de la
planeación y algunas circunstancias de toma de decisión para el uso de los
recursos locales.
2. Aproximación empírica al estudio de los imperativos urbanos en el
noreste de México
Los imperativos económicos generalmente inducen el florecimiento de
medianas y grandes ciudades. Es probable que el florecimiento y decaimiento de
las primeras civilizaciones haya dependido más de las condicionantes económicas
que de una predeterminación o acuerdo político en las comunidades. El
decaimiento de las grandes civilizaciones del pasado aún es poco claro, y la probable
explicación de dicho suceso se ha relacionado con la falta de las condiciones
económicas (población y recursos) para su continuación. Sin embargo, el
decaimiento de ciudades modernas en Europa y los Estados Unidos no ha
significado su desaparición, sino un estatus diferente al que jugaron cuando
fueron puntas del crecimiento económico (Storper y
Walker, 1989).
El diferente estatus que en el transcurso del tiempo tienen las áreas
urbanas puede ser analizado a partir de la combinación de tres aspectos de su
desempeño: en primer lugar, ¿en qué medida la infraestructura modela los
cambios dentro de cualesquier área urbana, tanto para alojar nuevas y mayores
actividades económicas y población, como para modificar su estatus dentro del
sistema de ciudades en una región, país o el mundo? En segundo lugar, ¿qué
importancia tiene la planeación a escala local y cómo se adecua a las
condiciones de desempeño económico y cambio poblacional? Y por último, ¿cómo
puede catalogarse la organización comunitaria en términos de las decisiones que
se toman para utilizar los recursos del hinterland?
2.1La infraestructura como elemento modelador del
cambio urbano
Una consideración hipotética general sobre la cobertura de
infraestructura urbana es que la incorporación de los recursos naturales y
poblacionales al mundo de la producción, distribución y consumo ejerce presión
hacia dos fenómenos conocidos en las áreas urbanas: por una parte, hacia la
concentración y centralización de las actividades económicas y sociales hacia ciertos
y pocos puntos del territorio .no son cualesquier punto en el territorio, ya
que presentan restricciones locativas. Y por otra parte, derivado del anterior,
se ejerce presión para que dichos puntos desarrollen y respondan con eventos
exclusivos ante la presión capitalista por generar excedentes; originando
especificidades territoriales, cuya espacialidad no depende en sentido limitado
del factor económico, pues se incorporan aspectos cualitativos igual de
importantes como son las habilidades intergeneracionales,[4] las
características demográficas de los habitantes (población disponible para el
trabajo), la cantidad y calidad del suelo susceptible de ser intervenido
(extensión posible de la mancha urbana, vialidades y espacios para construcción
y conservación ambiental, etcétera) y el ejercicio del poder político (en el
manejo de mecanismos de aliento o desaliento de infraestructura para la
eficiencia urbana), principalmente.
En este sentido, se sugieren dos condicionantes particulares. La
primera delinea el desarrollo de dos procesos encontrados: por una parte, la
consolidación relativa, espacial y temporal de la inversión y extensión
capitalista, para la obtención de excedente a través de los mercados de
producción globales ha traído consigo, como tendencia, la normativización de
los estándares mínimos de vida de las sociedades, puesto que permite, como
tendencia, que el mismo conjunto de mercancías esté disponible en todo el mundo
(Boltvinik, 1996).
Sin embargo, la respuesta locativa depende de las especificidades que
ofrece el territorio intervenido, con posibilidades de contrarrestar las
tendencias globalizadoras. Para decirlo de otro modo: la política federal de
generar espacios abiertos al comercio no sólo desalienta tendencias hacia
espacios homogéneos sino que atomiza la producción a partir de la división
territorial-espacial del trabajo, como respuesta de los elementos adicionales a
los económicos a que se hace alusión arriba. De manera específica, puede
afirmarse que en el diseño y la aplicación del Programa de Industrialización
Fronteriza (PIF) no se consideraron las implicaciones urbanas y sociales que se
desenlazarían en mayor o menor medida en cada localidad considerada para el
proyecto: migración, ocupación ilegal del territorio, encarecimiento del uso
del suelo, etcétera, que pueden considerarse respuestas propias de dichos
fenómenos dentro del territorio, y que probablemente no estaban incluidas como
lógicas resultantes del PIF.
Una segunda consideración particular es que las entidades del norte
del país se han visto modificadas en distinta forma al aumentar el empleo de
actividades manufactureras, de servicios y comerciales. Esto ha significado la
creencia, en términos relativos, que la situación de carencia económica de la
población es menor en general que en el resto del país, ya que se presenta
menor concentración del ingreso vía salario mínimo y menor proporción de
pobreza (extrema y relativa) por ingreso, con respecto a la registrada a nivel
nacional (Alegría, 1994; Camberos y Bracamontes, 1998). Sin embargo, el que en
las últimas dos décadas (1970-1980 y 1980-1990) se hayan presentado en las
entidades del norte de México importantes incrementos de actividades económicas
y de población no significa que las condiciones de carencia se hayan reducido
de modo general.
De hecho, en materia de infraestructura para la eficiencia urbana se
considera que aún se observan condiciones diferencialmente paupérrimas. Con
base en un ejercicio aplicado a la escala regional (Aguilar, Almaráz y Palomares, 1998) se puede afirmar que existe
desigualdad en términos de los recursos de infraestructura regional de que
disponen las comunidades, y es probable que esta situación responda a dinámicas fuera del alcance del crecimiento
económico por sí mismo, y se incorpore a la esfera de la desigual calidad del
empleo generado. Esto implica que la investigación tiene que ir más allá de la
evaluación de las condiciones en las que se ha expandido la industrialización
en el norte del país, pues si bien ha aumentado el empleo, otras circunstancias
le han impreso condiciones de aumento en la carencia de infraestructura básica
para el desempeño urbano del bienestar en localidades de economía dinámica,
como es el caso de las localizadas en la franja fronteriza norte de México.
De 1930 a 1950 se presentó el crecimiento demográfico de mayor
relevancia en las entidades fronterizas. Se ha estimado que mientras la
población nacional se cuadruplicó de 1930 a 1980, en las entidades fronterizas
la población se multiplicó por 11 veces (Zenteno, 1993: 13). Sin embargo, la
multiplicación no es generalizada ni homogénea en todas las entidades. En la
gráfica 1 se observa que sólo Baja California y Tamaulipas mostraron tasas de
crecimiento considerablemente mayores a la nacional hasta 1970; para el primer
caso, está claro que el auge de la colonización fue primordial, ya que contaba
con una población marginal y poco tiempo de haber dejado de ser territorio.
Otra diferencia importante es que si bien el punto de inflexión de la tasa de
crecimiento nacional se da alrededor de los años setenta, los estados de Baja
California, Tamaulipas y Coahuila ya lo habían presentado en los años
cincuenta, aunque la última entidad registró un nuevo auge dos décadas después.
Las diferencias no acaban: a pesar de que las tasas de crecimiento demográfico
en los estados fronterizos siguen siendo mayores que el promedio nacional, la
tendencia es hacia la disminución, a excepción del estado de Coahuila.
Gráfica
1
Tasas de
crecimiento de la población por periodos en los estados fronterizos del norte
de México. 1895-1995
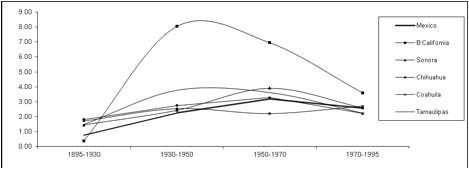 Fuente:
Elaboración propia con base en INEGI, Censos de Población y Vivienda I, V, VII,
IX y de los años 1895, 1930, 1950, 1970
e INEGI, Conteo de Población en 1995.
Fuente:
Elaboración propia con base en INEGI, Censos de Población y Vivienda I, V, VII,
IX y de los años 1895, 1930, 1950, 1970
e INEGI, Conteo de Población en 1995.
Debido su cualidad de ubicación como puntos de expansión manufacturera
y de servicios, en las localidades fronterizas se ha extendido el tejido urbano
y su paisaje ha dejado de ser visto como área sin dueño o sin ley. Se han
incrementado las disposiciones y acuerdos binacionales cuyo principio básico no
sólo es la expansión económica, sino también el cuidado de los recursos
naturales para su permanencia. Estos acuerdos, empero, no han establecido
condiciones particulares para situaciones diferenciadas a lo largo de la
frontera, donde las tasas de expansión sociodemográfica se combinan y no tienen
que ver con el tamaño actual ni con el perfil económico, sino con las
posibilidades de administrar y empujar hacia el fomento de actividades con
amplio valor agregado, y con efectos de arrastre que integren las cadenas
locales de producción hacia un aprovechamiento mayor de recursos humanos
altamente capacitados.
De los años setenta a la fecha han transcurrido dos fuertes crisis
financieras que pusieron a prueba la estructura productiva nacional y regional.
Tal como sucede en las épocas de auge y expansión, no todos los sectores
quebraron ni el quiebre se presentó en todas las entidades. Aunque Baja
California recibía constantemente población en edad laboral, pasó de representar
cerca del dos por ciento del valor agregado nacional en 1980 a poco más de uno
por ciento en 1990. La misma tendencia se presentó en Sonora: de representar
casi 2.5 por ciento del valor agregado nacional en 1980, pasó a contribuir con
1.4 por ciento en 1990. Sin embargo, ambas entidades remontaron en los tres
años siguientes para ubicarse con una participación de 2.5 por ciento en 1994.
Hay que destacar que, en cuanto a valor agregado, Chihuahua y Coahuila mantuvieron e incrementaron sus
participaciones más de dos por ciento; Coahuila llegó a 3.4 por ciento en 1990
a pesar de las crisis. Sólo en Tamaulipas se presentó una situación
contrastante: aumenta en más de uno por ciento su participación de 1980 a 1985,
cae casi uno por ciento en los siguientes cinco años y vuelve a repuntar hasta
situarse arriba de 2.5 por ciento en 1994 (véase la gráfica 2).
El comportamiento sectorial es también contrastante. En la gráfica 3
se muestran los cambios sectoriales en cada entidad fronteriza durante dos
décadas. Baja California registra los rangos mínimos de cambio, aunque la
mayoría son negativos, excepto la manufactura y los servicios que inician el
repunte desde los años chenta hasta la
actualidad. Algo semejante ocurre en Sonora, salvo que los rangos en la pérdida
de participación son mayores a los de Baja California y sólo aumenta su
participación en servicios, manufactura y comercio hasta antes de los años
ochenta.
Sólo en Chihuahua se presentó un comportamiento constante del valor
agregado a favor; todo lo contrario sucedió en Tamaulipas y Coahuila, entidades
que presentaron altibajos durante el periodo de crisis de la primera mitad de
los años ochenta, aunque en general tuvieron un aumento en las actividades
manufactureras y de servicios.
Gráfica
2
Cambio en
la participación del valor agregado total por entidad
fronteriza
con relación al nacional
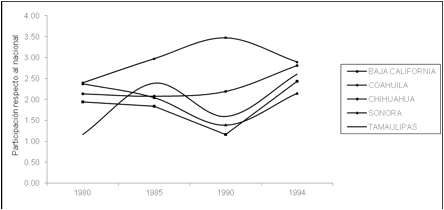 Fuente:
Elaboración propia con base en INEGI, Censos Económicos 1980, 1985, 1989 y
1994.
Fuente:
Elaboración propia con base en INEGI, Censos Económicos 1980, 1985, 1989 y
1994.
Gráfica
3
Cambio
en la participación porcentual del valor agregado en las entidades
fronterizas
del norte de México con relación al nacional
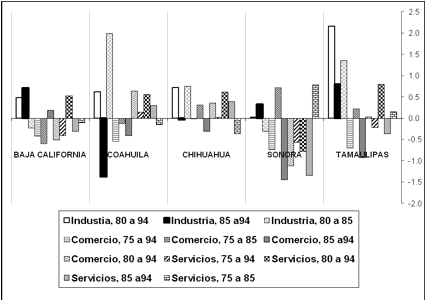 Fuente:
Elaboración propia con base en INEGI, Censos Comerciales, de Servicios e
Industriales, 1975, 1980, 1985, 1990 y 1994.
Fuente:
Elaboración propia con base en INEGI, Censos Comerciales, de Servicios e
Industriales, 1975, 1980, 1985, 1990 y 1994.
La información nos permite establecer tendencias en materia de
imperativos urbanos. En primer lugar, la distancia es un elemento que
continuará delimitando posibilidades de expansión económica. A pesar de que en
el noroeste se localiza la mayor población relativa de la franja fronteriza, es
probable que la expansión de la manufactura en Tijuana y Ciudad Juárez no
genere el valor agregado suficiente para invertir en las condiciones mínimas de
desempeño urbano; el sector servicios en estas ciudades sería sólo el complemento
a tal expansión manufacturera, sin que se constituya como un sector con
dinámica económica de arrastre equiparable a lo que sucede en el noreste, donde
se presenta un uso intensivo del territorio y donde los servicios han llegado a
constituir la palanca de expansión económica del tejido urbano. El imperativo
de la extensión urbana como naturaleza productiva en el noroeste puede explicar
el rezago en infraestructura; asimismo, el imperativo de la intensidad en el
uso del espacio en el noreste puede explicar la imposibilidad de lograr mayor
eficiencia urbana e impedir el aprovechamiento completo de los recursos locales
para una efectiva funcionalidad productiva. Es un hecho que estas condiciones
de expansión económica y demográfica implican todo un mosaico diferenciado, con
lo que podemos asegurar que en las localidades fronterizas lo regional radica
mucho más en la heterogeneidad productiva, y en menor medida en el hecho de ser
frontera con los Estados Unidos.
Aunque han existido programas y planes relacionados con el impulso
económico, la visión específica de ciudades ha estado al margen de los
objetivos y metas. ¿Para qué se quiere aumentar el desempeño económico en una
ciudad? Porque se considera que es la célula del desarrollo social. ¿Es cierto
esto? ¿Los altos indicadores de desempeño económico han llevado a cubrir
completamente el desarrollo social, entendido como la cobertura completa de las
necesidades básicas de la población? Es probable que la rapidez con la que
aumentan los flujos financieros y económicos esté empujando a nuevas dinámicas
de desempeño urbano que estamos enfrentando con ideas de planeación ya
superadas.
2.2 Desempeño urbano de futuro con planeación del
pasado
Resulta interesante observar que en las décadas de los setenta, los ochenta
y los noventa, en México se presentaron fenómenos sociales que poco tenían que
ver con los propósitos, la crítica y las agendas resultantes de las reuniones Habitat I (1976) y Habitat
II −realizada dos décadas después− como fueron la desconcentración y
reconcentración del ingreso nacional, el aumento y disminución del salario real
que inauguró la inserción masiva del hogar nuclear y ampliado al mundo del
trabajo, y el cambio en los patrones de edificación de vivienda de adobe al
ladrillo y/o tabique (Boltvinik, 1994; Hernández,
1997) con la correspondiente minimización de los espacios para la convivencia y
recreación en las áreas urbanas. Si bien se podía presumir del crecimiento de
los empleos, era limitado hacer lo mismo con relación a la infraestructura para
el acondicionamiento de la vivienda, que se encarecía y no guardaba relación
alguna con el aprovechamiento de las economías de aglomeración que hicieron
florecer las grandes metrópolis.
Varias líneas de trabajo y estudio han surgido luego de que se le
reconoce al municipio la importancia que tiene a escala territorial. Existen
perspectivas sobre el reparto de los recursos recaudados (la escala
federalista), perspectivas sobre la eficacia y eficiencia de que son capaces
los esquemas municipales de decisión (la escala del ejercicio público), así
como los instrumentos de innovación que se han creado en algunas escalas
gubernamentales. La planeación, por otra parte, ha sido objeto de
reformulaciones y redefiniciones sobre el objeto y el cómo (la ejecución).
Aunque se reconoce su importancia, en el mejor de los casos se ha limitado a la
administración de ciertos recursos con finalidades determinadas o al acuerdo de
ejecución de ciertas obras que modifican el espacio sin considerarlas como
insumo de planeación.
Si bien ya no se planea desde la federación, las decisiones más
relevantes siguen siendo tomadas a ese nivel. Por otra parte, las nuevas
condiciones de desempeño económico han puesto a competir a los gobiernos
locales por inversiones y recursos de infraestructura que les permita ofrecer
amplias condiciones de localización e infraestructura de promoción a quienes
toman ese tipo de decisiones. Eso ha significado planear para competir... Y
luego administrar.
Evidencia de primera mano indica que existen pocas posibilidades de
que la escala territorial del desarrollo municipal desempeñe los papeles
deseados de promoción sin modificar cualitativamente el esquema de planeación.
Se considera que el sustento teórico de la planeación estratégica y la planeación
para competir[5] es una
visión con modelos limitados al corto plazo, ya que es probable que en ciertos
sectores se presenten problemas estratégicos, que pueden ser atendidos como
condición primaria para la promoción de actividades, pero que serán resueltos
en definitiva con una visión de planeación de largo alcance e incluyente
socialmente.
Del mismo modo, pueden existir ciertos rasgos de la estructura
productiva que pueden ser utilizados como gancho de promoción, siempre y cuando
existan mecanismos de regulación que impidan la pérdida de manejo
institucional. Resulta obvio que las necesidades de bajar las decisiones a un
esquema horizontal no sólo dependen de contar con mayores recursos, sino con un
aparato especializado que se conjugue con instancias de amplia participación
pública e instrumentos de información constante y actualizada para la toma de
decisiones.
A la posición escéptica de Herodoto sobre el discurso hacia las
ciudades en el sentido de que "la felicidad humana nunca ha permanecido en
un solo lugar" (citado en Storper y Walker,
1989) puede sugerirse el complemento de que el cambio de la infelicidad a la
felicidad en ciudades preurbanas no siempre es
posible en el sentido histórico, ya que se establece una especie de umbral del
cambio en el que dichas localidades no acaban de madurar por circunstancias
locativas específicas de organización socioeconómica, que inhibe o dificulta la
esperada felicidad para la población residente. En este umbral, y con
diversas facetas, se encuentran las localidades fronterizas del norte de
México, que no acaban de madurar en la oferta de las condiciones urbanas
mínimas que se ofrecen en las ciudades fronterizas del sur de EEUU, con las que
comparten adyacencia.
Como resultado de su importante actividad económica y de la
implementación de políticas económicas con claros (aunque limitadamente
planeados) efectos regionales, las ciudades fronterizas han experimentado un
crecimiento tanto poblacional como económico significativo en los últimos
cuarenta años. Esta actividad económica ha implicado en su mayoría el
crecimiento de la mancha urbana que supera al observado en otras regiones y
ciudades del interior del país. En vísperas del siguiente siglo, las
localidades ubicadas cerca o en la frontera norte de México mantienen la
ventaja comparativa de la distancia al mayor mercado de consumo como factor
clave para el desempeño económico de los sectores exportadores y los mercados
de trabajo. Del mismo modo, la población residente en dichas localidades
enfrenta una serie de retos y
problemáticas, derivados de esta dinámica, que requieren una solución
adecuada. El reto pendiente es el logro de un desarrollo económico armónico y
equilibrado con el crecimiento urbano ordenado y sustentable.
Para tal caso en la mayoría de las localidades urbanas de México el
reto particular es la administración del crecimiento urbano bajo un esquema
claro de planeación del desarrollo. El reto es grande, ya que asistimos a la
planeación de ciudades del futuro, pero con esquemas del pasado. Los nuevos
paradigmas tecnológicos y productivos avizoran cambios diferenciados en
intensidad a escala territorial. Esto significa que en algunos casos pareciera
que ciertas localidades cuentan con los recursos para potenciar el crecimiento
de ciertas actividades económicas y resulta que pueden ser otras circunstancias
las que determinen el cambio territorial de la inversión económica.
Resulta sorprendente que luego de medio siglo de experiencia y
ejercicio de planeación permanezca el interés genérico de las finanzas
gubernamentales (déficit y superávit comercial, balanza de pagos, etcétera) y
la estructura productiva (inversión pública y privada, consumo público y
privado, ocupación del territorio, etcétera) sobre las repercusiones que se
generan a partir de la proyección de los volúmenes de inversión y las
modalidades de financiamiento para las actividades productivas. En la primera
línea se inscribe la planeación e investigación sobre el crecimiento
industrial, el crecimiento urbano y el desenvolvimiento de la política pública
en sus distintos niveles de toma de decisiones que se vienen presentando en el
territorio. La segunda línea, aún no contemplada, implica la observación de las
expectativas sobre los paradigmas no sujetos a control institucional como son
la reestructuración industrial, la formación del mercado de trabajo y las
condiciones sociales y de bienestar, derivadas de los efectos inducidos que han
llegado a conformar dinámicas propias cuyos espacios intervenidos (familia,
hogares, comunidad) debilitan el margen de manejo institucional de los
problemas que se generan.
El divorcio entre el pensar y actuar se relaciona con la diferencia
entre el proyectar y ajustar. Esto último, que en apariencia implica ejecución
de mecanismos y medidas para la planeación, es la parte correctiva de la visión
futura del cambio. Salvo casos excepcionales, el ajuste de la proyección
(objetivos generales y metas trazadas) no ha tenido cabida en los procesos de
planeación, llevando a situaciones inmediatistas (no por ello cortoplacistas)
que borran la huella del orden y progreso buscados con ahínco en la planeación
institucionalizada. Aunque parezca contradictorio, la institucionalización de
la planeación no ha llevado a que se institucionalice su práctica correctiva,
ya que no hay garantía de seguimiento institucional de lo planeado, sólo del
ejercicio en sí mismo, puesto que lo establecen las normas del ejercicio del
gobierno, consignadas en leyes y reglamentos. Esto implica un doble problema:
su limitado carácter enunciativo y su falta de legitimación social. El primero
resulta de las limitaciones institucionales de la planeación vertical y
centralista, así como de la precaria y poco confiable información con la que se
diseña; el segundo es un reclamo que no ha acabado de nacer en los planes de
desarrollo, necesario para el ajuste y corrección de la visión futura de los
especialistas, pero sobre todo, por la creciente participación de actores no
sujetos a control corporativo o gubernamental que juegan papeles
imprescindibles en la nueva realidad socioeconómica.[6]
Asociado a lo que se denomina teoría urbano-cultural, se han
presentado estudios recientes sobre el cambio urbano que se produce al
orientarse, en determinada ciudad, hacia nuevos patrones de consumo comunitario
donde se ha mudado de la venta de un determinado imaginario urbano, en el cual
cierta clase o grupo económico predomina, hacia la construcción del imaginario
urbano a través de la expresión comunitaria en los medios de comunicación
masivos (Greenberg, 2000). Estos nuevos paradigmas
hacen pensar en esquemas de planeación flexible, pero sobre todo, esquemas de
planeación que ofrezcan amplias posibilidades de intervención de agentes
afectados o beneficiados, generando un claro esquema de gestión y negociación
horizontales. Ante estas nuevas circunstancias, se prosigue con los denominados
planes maestros o directores de desarrollo urbano, cuya utilidad es poca o nula
de acuerdo con los comentarios que han vertido los directores responsables de
los aspectos urbanos de las localidades fronterizas, a quienes hemos
entrevistado. Conviene traer a colación situaciones anecdóticas que fueron
narradas por los directores del Departamento de Planeación en Reynosa y
Matamoros. En entrevista realizada por separado, ambos coincidieron en que la
propuesta federal de los nuevos usos de suelo programados (no planeados) para
el futuro estaban fuera de las necesidades reales de uso del suelo en sus
respectivas localidades. En varias ocasiones las autoridades tenían que aceptar
ciertos cambios en el uso del suelo debido a que los constructores habían
conseguido los permisos o hecho las gestiones (negociaciones) necesarias para
llevar a cabo sus proyectos.
Las experiencias particulares de planeación en la escala local supone
criterios heterogéneos, ya que aún depende de factores no controlados por la
organización pública. De este modo, la diferenciación de los alcances de la
planeación a escala local aún depende en gran medida de los recursos de las
entidades y la federación. Sin embargo, en las respuestas locativas y los
desenlaces territoriales han jugado un papel
relevante la utilización de los recursos del hinterland, es
decir, los recursos (humanos, naturales, mecanismos de organización, etcétera),
relativamente cercanos al espacio urbano que es intervenido.
2.3 Las decisiones locales en la utilización de
recursos
La tardía colonización del norte de México en el siglo XIX tuvo lugar,
entre otras circunstancias, por la existencia de amplios espacios áridos (que
permitían suponer la nula existencia de valles y lugares propicios para
actividades de explotación de los recursos) y por una constante resistencia de
las tribus a ceder espacios habitables. Nadie hubiera imaginado que lo que
significó una ruptura política al instaurarse en 1848 la división más
importante en la historia del noreste de México, se revertiría en un rico y
complejo sistema de ciudades en ambos lados de la frontera. Tal vez el inicio
de este sistema se deba a la existencia de asentamientos humanos que datan de
finales del siglo XVI,[7] sin
embargo, es posible también que se deba a la respuesta que han venido
promoviendo, en una escala regional y local, los pobladores, manifestando sus
intereses a través de sus organizaciones corporativas o a través de las
instancias comunitarias del poder público.
Primero como un sitio de enlace para el exterior y el centro de la
corona española, luego como límite entre México y los Estados Unidos, la ruta
comercial del noreste (y la conformación urbana de sus asentamientos) cambia a
medida que presiona la expansión de sus actividades económicas. Consideramos
que el primer cambio urbano del noreste se observó a finales del siglo XIX en
la particularidad de la expansión de la infraestructura para el comercio que
promovió una diferenciación de la rutas y con ello del crecimiento urbano.[8] Esta
circunstancia diferenció las extensiones y los alcances territoriales de los
procesos productivos ya que, en relación al noroeste, sólo en el noreste se
intensificaron las vías de acceso comercial para el intercambio de mercancías,
en relación con el de personas, hacia los Estados Unidos (véase el plano 1).
Se considera que el siguiente cambio urbano se establece hasta las
décadas sesenta y setenta con el establecimiento de la industria maquiladora de
exportación (IME), con una intensión clara de ofrecer, desde la visión
centralista, a la franja fronteriza como un territorio homogéneo susceptible de
ser intervenido por cualquier tipo de actividad manufacturera. Si bien estamos
ante su consolidación, las particularidades locales han emergido en los
asentamientos fronterizos: en algunos se ha acogido a la IME como la vanguardia
de la expansión urbana, mientras que en otros sus efectos no tienen tal
consideración y destaca una estructura económica que la combina con el
establecimiento de industria extractiva y la industria para la generación de
energía eléctrica. A diferencia de las ciudades de la frontera tamaulipeca,
Piedras Negras se funda a mediados del siglo XIX a partir de una colonia
militar, resultado de los tratados de Guadalupe en 1848. También a diferencia
de aquellas ciudades, en Piedras Negras el cambio urbano puede situarse a
principios de la década de los setenta y no propiamente por el establecimiento
de la IME, sino cuando se establece la paraestatal (luego privatizada) Minera
Carbonífera Río Escondido (MICARE) y las plantas de Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
Plano 1
Infraestructura
disponible en ciudades fronterizas
Del
norte de México. 1995
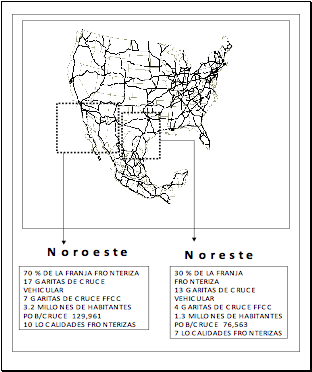
Fuente: Elaboración propia con base en informacion recabada e INEGI, Conteo de Población 1995.
Existen dos tipos de circunstancias (o decisiones) que han logrado
presionar por la utilización de recursos regionales diferenciados, originando
las particularidades de la organización en Plano 1 Infraestructura disponible
en ciudades fronterizas del norte de México. 1995 los espacios habitados. Un
tipo de circunstancias tiene que ver con la efectividad de acumulación de stock
de capital que cada asentamiento permite o contiene su expansión por recursos
existentes o futuros (indicadores de migración, territorio susceptible de
incorporar a la red de producción y consumo, entre otros). Otro tipo de eventos
son las decisiones de inversión que llevan a cabo instancias legitimadas o reconocidas
(administración local, grupo de poseedores de capital, organismos políticos,
etcétera), quienes son capaces de empujar hacia la efectiva acumulación y
expansión económica presionando consuetudinariamente hacia el uso, eficiente o
ineficaz, de mayores o mejores recursos.
La toma de decisiones centralizadas y alejadas de todo consenso social
se refleja, a su vez, en pirámides de ingreso y recursos disponibles en el
espacio urbano, que puede asimilarse a partir de la distribución de los
espacios de recursos en los asentamientos. Esto ha logrado en algún sentido que
una parte de la academia especializada en estudios urbanos se haya enfocado
hacia el funcionamiento de la ciudad, es decir, el modo en el cual se organiza
el intercambio de recursos en un espacio geográfico intervenido por las
actividades del hombre.[9]
La traza tradicional que divide los espacios por medio de las
administraciones políticas es rebasada por el empuje que el desplazamiento de
la población y el incremento de las actividades económicas tienen en el entorno
urbano de las localidades fronterizas. Cada uno de estos aspectos es receptivo
a las condiciones que los actores locales fomentan o limitan. A reserva de
documentar con mayores detalles que pudieran negarlo, en los asentamientos
urbanos del noreste, a diferencia de los del noroeste, existen condiciones que
hacen posible entenderlas como parte de un sistema de localidades que
aprovechan el recurso de la distancia entre ellas, que les permite establecer y
estructurar desplazamientos de población e inversión en actividades económicas,
con menores costos y con mayores posibilidades de hacerlo eficientemente.
Del plano 2 se puede inferir la organización territorial de las
localidades del noreste mayores de 50 mil habitantes, que para el año 2000 ha
sumado más de 7 millones y medio de habitantes, cuya nodalidad
se encuentra en el eje metropolitano Saltillo-Monterrey. Este eje es alimentado
a su vez por las localidades del centro y norte de Coahuila, y la franja
fronteriza de Tamaulipas, donde quizá el eje Victoria y la metrópoli
Tampico-Madero observen intensidades de vinculación económica y urbana menores
a los otros ejes, pero de relevancia decisiva como centro organizador de la
política pública y puerto de embarque comercial.
Agregado a esto se puede apreciar en el plano 3 la multiplicación de
recursos viales y ferroviarios que desembocan en dos puertos. La redes vial y
ferroviaria incluyen rutas norte-sur y este-oeste que se han ido expandiendo
conforme aumenta la intensidad de los flujos.
Plano 2
Tamaño
poblacional y ubicación geográfica de los municipios
en las
entidades de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, 2000
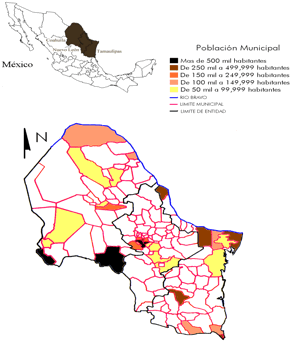
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI,
Resultados preliminares del Censo General
de Población y Vivienda, 2000.
Si observamos en el transcurso del tiempo el crecimiento de la
población para algunos asentamientos seleccionados (véase el cuadro 1), podemos
inferir tres procesos distintos que con probabilidad se observan en la mayoría
de las localidades fronterizas: crecimiento lento y constante (Piedras Negras),
crecimiento rápido en cierto periodo y decaimiento en el siguiente (Matamoros),
y crecimiento lento en los inicios, rápido en un siguiente periodo y mediano,
pero constante, en las últimas décadas (Reynosa).[10]
La diferencia de tales procesos indica, en primera instancia, que las
condiciones temporales de crecimiento urbano son el resultado de anteriores
decisiones de política que por consiguiente pueden modificarse a partir de
otras políticas (Salazar, 1984: 9). Resulta relevante el hecho de que los
patrones de expansión de la infraestructura correspondan a la intensificación
de áreas altamente pobladas, lo que podría explicar la relación mutua que se
guarda entre crecimiento poblacional y recursos invertidos en infraestructura.
Plano 3
Infraestructura
vial, ferrocarrilera y portuaria en el noreste
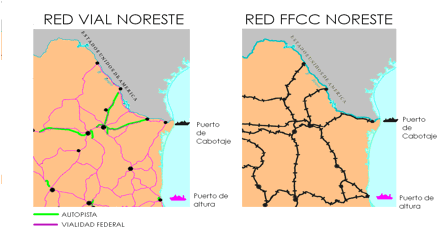
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Mapas
temáticos.
Cuadro 1
Población
en varios años
|
Año |
Piedras
Negras |
Matamoros |
Reynosa |
|
1850 |
300a |
11,233b |
no
disponible |
|
1872 |
no
disponible |
13,740 |
3,724b |
|
1900 |
no
disponible |
8,347b |
1,915b |
|
1930 |
15,878d |
24,955 |
12,346 |
|
1950 |
31,567 |
128,347 |
69,428 |
|
2000 |
126,016c |
437,351c |
466,632c |
*Año de su fundación “con menos de doscientos
hombres…() y 168 soldados” (Sánchez 1990: 11).b (Alarcón, 1990).c Población
estimada por Gutiérrez y Vázquez (1993). d (Unikel,
1978).
Fuente: Elaboración propia con base en las fuentes
citadas y en el Censo General de Población y Vivienda 1930 y 1950.
Sin embargo, al introducirnos en la conformación intraurbana
de las localidades se observa la relación dependiente de los vaivenes de los
flujos de recursos (mercancías y servicios) que influyen en los cambios de su
explotación y en la utilización del suelo urbano a través de la espacialidad
del asentamiento, y donde es preciso entender el patrón productivo que expande
la mancha urbana e intensifica las áreas de acuerdo con la intensificación del
uso del suelo para actividades y población (que pueden significar cambios en
las rutas o intensificación en el uso de las existentes[11]), con
probables presiones que lleguen a rebasar la potencialidad del recurso,
implicando su probable agotamiento o contaminación.
Se considera que los cambios urbanos en el noreste han establecido,
hasta el momento, imperativos diversificados en las localidades que han visto
aumentada la participación que tienen en crecimiento poblacional y económico. A esta diversidad le
corresponde, empero, una constante que es la intensificación en el uso de los
recursos, por lo que es posible encontrar patrones o modelos de desarrollo
urbano altamente centralizados, puesto que dicha intensificación es resultado,
a su vez, de patrones económicos que se desarrollan a medida que lo hacen las
economías de aglomeración. También es preciso argumentar que este patrón es
competido por los procesos de producción que basan su desempeño en la
subcontratación, siendo la manufactura
maquila dora el sector que viene presionando, en el noreste, en ese sentido y
que ha tenido importantes efectos en localidades fronterizas de rápido
crecimiento en el noroeste. Estas consideraciones obligan a pensar en la
existencia de imperativos urbanos, más allá de
los económicos, cuya influencia ha sido escasamente incorporada a la
planeación en la escala local y se convierte en la posibilidad mayor de
controlar las presiones por urbanizar a que han estado sujetas las localidades
fronterizas del norte de México, y en especial las del lado noreste.
3. Conclusiones
Para efectos de planeación urbana se han desarrollado una serie de
recursos técnicos (sistemas de planeación e información geográfica), y se han
ampliado los horizontes académicos hacia una adecuada comprensión de la
problemática en las ciudades, la invención humana par excellence,
de acuerdo con Claude Lévi-Strauss. Lo que se ofrece
en este ensayo es la conveniencia de ir más allá de los imperativos económicos
e indagar el modo en el que se combinan con fenómenos exclusivos del acontecer
local y regional, formando lo que denominamos imperativos urbanos.
En el documento se elaboraron dos aspectos: la pertinencia teórica del
uso imperativos urbanos como un componente necesario en la búsqueda por
entender la cuestión urbana, y su inicial documentación empírica a través de
tres elementos: la infraestructura urbana, la planeación y las decisiones
locales y regionales para el uso de recursos del hinterland. Entender la
lógica del sistema urbano requiere considerar los alcances de los imperativos
económicos, que generalmente son desdeñados en términos dinámicos en la
planeación actual. Estos alimentan la intensificación y la expansión de áreas;
sin embargo las circunstancias en las cuales se desarrolla la respuesta
demográfica, salvo las perspectivas de probable expansión, no han sido
suficientemente consideradas. Se tienen estimaciones del crecimiento de la
población, pero no del modo en el que se distribuirá en la mancha urbana.
En ciudades de la frontera norte, y en particular en las del noreste,
la constante ha sido, independientemente
del tamaño, parámetros de segregación económica y fuertes tendencias hacia la
excesiva densidad poblacional en relativamente pocas áreas de la mancha urbana
de las ciudades, contrastando con la expansión urbana de las ciudades
estadounidenses vecinas, no asimilado aún en las mexicanas. Es necesaria la
documentación e investigación del modo en el cual se responde en las
localidades ante la intervención económica del espacio; los condicionantes
pueden ser la forma que presenta la producción, distribución y consumo
capitalista en dos espacios intervenidos por actividades económicas semejantes
(industria maquiladora, servicios financieros de exportación-importación,
servicios administrativos y burocráticos, etcétera), dichas respuestas son
definidas en Alonso (1998) como desenlaces territoriales.
Las diferencias cuantitativas que resultan de la presión que la
economía tiene en el espacio urbano han significado en las localidades
fronterizas dos claras diferencias cualitativas: la esfera de la
intervención pública en la oferta de servicios urbanos en el que se
inscribe la infraestructura para la convivencia (condiciones de la vivienda),
discutida en buena medida en trabajos como los de Guillén (1990), Guillén et
al. (1995 y 1997) Cabrero (1996a y 1996b), y Garrocho y Sobrino (1998), Schteingart (1989). La otra condición cualitativa del
desempeño urbano se presenta por el empuje económico que da forma territorial a
la división regional del trabajo que, a su vez, proporciona las condiciones de
ingreso diferenciales para la cobertura cualitativa de las necesidades
absolutas de protección y abrigo de la población.
Es probable que las próximas décadas se observe la consolidación de
manifestaciones espaciales en la combinación de recursos locales que respondan
a los imperativos económicos de la suburbanización
intensiva del suelo, que de modo previsible −ceteris
paribus− puede significar mayores indicadores de
carencia y hacinamiento urbanos. Para evitar esto se requiere pensar la
planeación como un instrumento de previsión y no de contención; que evite la especulación
económica y política del uso del suelo, que ha venido conformando el mecanismo
de incorporación de nuevas áreas a la mancha existente. La idea principal que
guía este ensayo es la necesidad de orientar la planeación urbana desde la
escala local con una visión más allá del cortoplacismo y virar hacia modelos de
urbanización descentralizados que permitan responder a imperativos que empujan
hacia la suburbanización.
Los paradigmas de crecimiento urbano en las ciudades de la frontera de
México tienen viejos esquemas de planeación y nuevas dinámicas económicas. La
incompleta incorporación y empotramiento de ambos elementos en una visión de
planeación, que aliente mecanismos de administración cotidiana de crecimiento
urbano, desaprovechará las ventajas actuales de estructuración urbana que se
presentan en algunas de ellas; complicará y desaprovechara las fuerzas de
atracción metropolitana que existen como parte de metrópolis transfronterizas;
y será rebasada por el empuje de los imperativos económicos sobre las
necesidades sociales. Aunque las posibilidades son muchas porque las ciudades
fronterizas han sido y continúan siendo receptoras de inversión local, nacional
e internacional, los riesgos tienen también relevancia decisiva en las
posibilidades de planear el crecimiento urbano que sea equiparable al
desarrollo.
Bibliografía
Aguilar, Adrián G. et al. (1996), Las ciudades
intermedias y el desarrollo regional en México, México, D. F., UNAM, Colmex y Conaculta, 403 pp.
Aguilar, Adrián G. y Francisco Rodríguez H. (1995),
"Tendencias de desconcentración urbana en México, 1970-1990", en
Aguilar A. Guillermo, et al. (coordinadores), El desarrollo urbano de
México a fines del siglo XX, Monterrey, N.L., Instituto de Estudios Urbanos
de Nuevo León y Sociedad Mexicana de Demografía, pp. 75-100.
Aguilar, Ismael, Araceli Almaraz y Humberto
Palomares (1998), Sistemas agroindustriales y desarrollo regional en la
frontera norte de México, Reporte final de investigación financiado por la
Fundación Colef.
Alarcón, Eduardo (1990), Evolución y dependencia
en el noreste: las ciudades fronterizas de Tamaulipas, Tijuana, B.C., serie
Cuadernos, El Colegio de la Frontera Norte, 58 pp.
Alarcón, Eduardo (1997), Interpretación de la
estructura urbana de Laredo y Nuevo Laredo, Tijuana, B.C., El Colegio de la
Frontera Norte, 96 pp.
Alarcón, Eduardo (1998), La frontera de
Tamaulipas y Texas: conformación de la estructura urbana, tesis de
doctorado, UNAM, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Facultad de
Arquitectura.
Alegría, Tito (1994), "Condiciones espaciales
de la pobreza urbana y una propuesta para su disminución", en Frontera
Norte especial núm. 1, Tijuana, B.C., El Colegio de la Frontera Norte, pp.
61-76.
Alonso, Jorge (1998), "La espacialidad social
en el estudio de la industrialización: estructuras sin escalas, territorios sin
sujetos", en Región y Sociedad, El Colegio de Sonora, año IX, núm.
15.
Bardhan, Pranab (1997), The Role of Governance in Economic
Development. A political Economic Aproach, Centro
de Estudios del Desarrollo de la OCDE, Paris, Francia, 94 pp.
Boltvinik, Julio
(1994), "La satisfacción de las necesidades esenciales en México en los
setenta y ochenta", en Pascual Moncayo y José Woldenberg (coordinadores), Desarrollo, desigualdad y
medio ambiente, México, D.F., Cal y Arena.
Boltvinik, Julio
(1996), "Diez tesis sobre la pobreza en México", en Transición
Mexicana, Ciclo de mesas redondas (memorias), Secretaría de Asuntos
Estudiantiles, México, D.F., UNAM, pp. 203-214.
Burton, Elizabeth (2000), "The
Compact City: Just or Just Compact? A Preliminary
Analysis", en Urban
Studies, vol. 37, núm. 11, pp. 1969-2001.
Cabrero, Enrique (1996), Los dilemas de la
modernización municipal: estudios sobre gestión hacendaria en municipios
urbanos de México, México, D.F., Miguel Ángel Porrúa y CIDE.
Cabrero, Enrique et al. (1996), La nueva
gestión municipal en México. Análisis de experiencias innovadoras en gobiernos
locales, México, D.F., Miguel Ángel Porrúa.
Cabrero, Enrique (1996a), Los dilemas de la modernización
municipal: estudios sobre gestión hacendaria en municipios urbanos de México,
México, D.F., Miguel Ángel Porrúa y CIDE.
Cabrero, Enrique et al. (1996b), La nueva
gestión municipal en México. Análisis de experiencias innovadoras en gobiernos
locales, México, D.F., Miguel Ángel Porrúa.
Camberos, Mario y Joaquín Bracamontes (1998),
"Los niveles de bienestar en los noventa: un análisis comparativo entre la
frontera norte de México y el país en su conjunto", en Roman
y Vera Palacios (compiladores), La modernización contradictoria. Desarrollo
humano, salud y ambiente en México, Guadalajara, Jalisco, U. de G. y CIAD,
pp. 65-83.
Capello, Roberta
(2000), "The City Network Paradigm: Measuring Urban Network
Externalities", en Urban Studies, vol. 37, núm.
11, pp. 1925-1945.
Castells, Manuel
(1974), La cuestión urbana, México, Siglo XXI editores, 327 pp.
Dehghan, Farhad y Guillermo Vargas U. (1999), "Analysing Mexican Population Concentration: A Model with Empirical
Evidence", en Urban
Studies, vol. 36, núm. 8, pp. 1269-1281.
Duranton, Gilles y
Diego Puga (2000), "Diversity and Specialization
in Cities: Why, Where and When Does it Matter?” en Urban Studies, vol.
37, núm. 3, pp. 533-555.
Edwing, Reid
(1997), "Is Los Angeles-Style Sprawl Desirable?",
en Journal of the American Planning Association, vol. 63, núm. 1, American Planning Association, Chicago IL., pp.107-126.
Faludi, Andreas
(1998), "Why in Planning The Myth of the Framework Is Anything but
That", en Philosophy of the Social Sciences, vol. 28, núm. 3., Sage Publications, pp. 381-399.
Garrocho, Carlos y Jaime Sobrino (1987), Sistemas
de ciudades: fundamentos teóricos y operativos, Zinacantepec,
Edo. De México, El Colegio Mexiquense.
Garza Gustavo (1996), Cincuenta años de
investigación urbana y regional en México, 1940-1991, México D.F., El Colegio
de México, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, 325 pp.
Greenberg, Miriam (2000),
"Branding Cities. A Social History of the Urban
Lifestyle Magazine", en Urban Affairs Review, vol. 36, núm. 2, pp. 228-263.
Guillén, Tonatiuh (1990), "Servicios públicos y
marginalidad social en la frontera norte", en Frontera Norte,
Tijuana, B.C., vol. 2. núm. 4, pp. 95-120.
Guillén, Tonatiuh (coordinador) (1995), Municipios
en transición. Actores sociales y nuevas políticas de gobierno, México,
D.F., Fundación Friedrich Ebert Sriftung, 153 pp.
Guillén, Tonatiuh et al. (1997), La otra
frontera norte de México. Sociedades y gobiernos de pequeñas dimensiones,
México, D.F., Fundación Friedrich Ebert Sriftung, 221
pp.
Gutiérrez, Rodolfo y Gabriela Vázquez (1993), Proyecciones
de población de municipios u condados, frontera México-Estados Unidos,
Tijuana, B.C., (mimeo).
Hall, Peter (1992), Urban and
Regional Planning, Londres y Nueva York, Routledge, 3ª edn., 259 pp.
Harvey, David (1985), Urbanismo y desigualdad
social, 3ª edn., México, Siglo XXI editores, 340
pp.
Hernández, Enrique (1997), "Perspectivas del
desarrollo regional en México frente a la globalización", en Economía,
Teoría y Práctica, México, D.F., núm. 7, UAM, pp. 76-106.
Ingram, Gregory K. (1998),
"Patterns of Metropolitan Development: What Have We Learned?” en Urban
Studies, vol. 35, núm. 7, pp. 1019-1035.
Lefebvre, Henri (1991), The
Production of Space, Cambridge, Massachusetts, Blackwell, 454 pp.
_____,
(1996), Writings on Cities, Oxford, UK, Cambridge, Mass., Blackwell, 250
pp.
Lo, Fu-chen
y Peter J. Marcotullio (2000), "Globalization
and Urban Transformations in the Asia-Pacific Region: A Review", en Urban
Studies, vol. 37, núm. 1, pp. 77-111.
Lowe Michelle S. (2000),
"Britain´s Regional Shoping Centres:
New Urban Forms?", en Urban Studies, vol.
37, núm. 2, pp. 261-274.
Muheim, Philippe
y David Freshwather (1999), "The Territorial
Imperative", en Forum for Applied Research and Public Policy, pp.
90-95.
Pugh, Cedric (1997), "Poverty
and Progress? Reflections on Housing and Urban Policies in Developing
Countries, 1976-96", en Urban Studies, vol. 34, núm.
10, pp. 1547-1597.
Robles, Vito Alessio
(1979), Coahuila y Texas. Desde la consumación de la independencia hasta el
tratado de paz de Guadalupe-Hidalgo, Biblioteca Porrúa S. A., núm. 73, 2ª edn., (2 tomos).
Rohe, William
M., Richard E. Adams y Thomas A. Acury (2001),
"Community Policing and Planning", en APA Journal, vol. 67, núm. 1. pp. 78-90.
Salazar, Héctor (1984), La dinámica de
crecimiento de las ciudades intermedias de México. Los casos de León, San Luis
Potosí y Torreón, México, D.F., El Colegio de México, 110 pp.
Schteingart, Marta
(1989), "Diez años de programas y políticas de vivienda en México",
en Gustavo Garza (compilador), Una década de planeación urbano regional,
1978-1988, México, D.F., El Colegio de México, pp. 211-231.
Storper, Michael
y Richard Walker (1989), The Capitalist Imperative, Territory, Technology,
and Industrial Growth, Basil Backwell.
Storper, Michael
y Robert Salais (1997), Worlds of Production. The
action Frameworks of the Economy, Cambridge-London, Harvard University
Press, 370 pp.
Zenteno, René (1993), Migración hacia la frontera
norte de México: Tijuana, Baja California, Tijuana, B.C., serie Cuadernos
2, El Colegio de la Frontera Norte, 96 pp.
Enviado:
6 de noviembre de 2000.
Aceptado:
19 de febrero de 2001.