Volviendo al tema de la democracia
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (pnud), Dante Caputo (director del
proyecto) (2004), La democracia en América Latina.
Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, pnud, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara,
Buenos Aires, 255 pp., isbn: 987-04-0032-9.
En poco más de
dos décadas, los países de América Latina fueron adaptando sus regímenes
políticos a los preceptos democráticos. No fue este, sin duda, un hecho menor.
En la segunda mitad del siglo xx
habían arreciado sobre la región cruentas dictaduras que, además de haber
contado muertos de a miles, dejaron a la mayoría de los países sumidos en una
profunda crisis económica, con una deuda externa impagable, y social. La
recuperación, en unos casos, y la instauración de la democracia, en otros,
resultó imprescindible para la viabilidad de estas sociedades.
El recibimiento
que los latinoamericanos le fueron dando a sus respectivas transiciones no pudo
ser más venturoso. El oprobio vivido en las décadas previas había alcanzado su
propia cotidianidad, por lo que no se remitía exclusivamente al sistema
político. Esto le dio al régimen un bono de legitimidad bastante amplio. No
obstante ello, la tarea no era sencilla. Las nuevas democracias debieron
enfrentar una doble tensión. Por un lado, las democracias recién instaladas
tuvieron que afrontar la tarea de la democratización. Establecer nuevas reglas
del juego, modernizar instituciones y procedimientos, dinamizar la vida
política, difundir valores democráticos, reinstitucionalizar
a los partidos políticos, etc. Por el otro, estaban obligadas a encarar el
inmediato problema económico y social. A pesar del bono de legitimidad, las
nuevas democracias no podían descansar sólo en ello; requerían, y pronto se
notó, eficiencia en la gestión.
La tensión a la
que fue sometida la democracia en América Latina, además de las visiones
reduccionistas dominantes, hicieron de ella un régimen recluido en lo
electoral. El retorno de las democracias a la región se produjo poco después de
la crisis de los Estados de bienestar en los países del Primer Mundo. Para
entonces el diagnóstico dominante había sido formulado mediante el Informe de
la Comisión Trilateral de 1975 denominado La
gobernabilidad de la democracia.
El informe,
encargado por dicha comisión a tres destacados politólogos, Samuel Huntington,
Michel Crozier y
Joji Watanuki,
establecía que la crisis que azotaba a los países del Primer Mundo se debía a
la sobrecarga de demandas por parte de los ciudadanos hacia el Estado. La concentración
en la agenda de actividades que ‘debía’ desarrollar la sociedad hizo que todas
las demandas ciudadanas se dirigieran al Estado, lo que lo orilló a una
situación de ingobernabilidad política y anomia social. La solución recomendada
se orientaba a la disminución de las expectativas ciudadanas y a la reducción
de los servicios sociales del gobierno.
Semejante
diagnóstico para las consolidadas democracias centrales no podía más que
aterrorizar a las débiles e incipientes democracias latinoamericanas que debían
afrontar rezagos sociales mucho más apremiantes. Las recomendaciones de menos
democracia, menos política y menos Estado fueron difundidas por los políticos e
intelectuales locales de manera inmediata con el objeto de garantizar la
gobernabilidad. Los líderes locales se horrorizaron por el peligro de un
desbordamiento social que condujera a un retorno del autoritarismo. Así,
sociedades acorraladas por sus propias condiciones de subsistencia, que habían
luchado por la democracia como una forma de recuperar su propia dignidad,
pronto se vieron acorraladas por argumentos que, aunque renovados, sabían a
poco democráticos.
El discurso de
la gobernabilidad se apoderó también de los organismos multilaterales de
crédito, lo cual impactó aún de manera más directa sobre nuestras noveles
democracias. El Informe sobre el Desarrollo Humano que el Banco Mundial dio a
conocer en 1989, y su impacto por medio de las recomendaciones para la
renegociación de la deuda externa y los proyectos de asistencia técnica a los
gobiernos de la región, ubicaron el problema del desarrollo en el excesivo
tamaño del Estado y en el abultado déficit fiscal que hacían imposible asumir
el pago de los compromisos de la deuda y, con ello, el acceso a las
indispensables fuentes de financiamiento.
Al año
siguiente, el foro que derivó en el documento denominado Consenso
de Washington
profundizó esta visión dominante. El foro, al que acudieron académicos y
funcionarios públicos de América Latina y de los organismos internacionales,
concluyó con diez recomendaciones para superar la crisis de la región, cinco de
ellas destinadas a la estabilización económica a través de políticas monetarias
ortodoxas, y las otras cinco a la reducción sustancial de la dimensión y el
papel del Estado.
Esta visión
impulsada por los organismos internacionales eliminó del discurso incluso las
definiciones en términos de la gobernabilidad, planteadas por el informe de la
Comisión Trilateral, que ponía en el centro de la cuestión la crisis fiscal y
financiera. Desde principios de la década de los noventa, los problemas
vinculados a la definición del Estado y la relación de la economía con el
Estado y la sociedad abandonaron la agenda de la democracia en la región para
enfocarse exclusivamente en la cuestión monetaria y fiscal.
De tal forma que
si para inicios de la transición el dilema giraba en torno a los peligros
derivados de los excesos de democracia, para 1990 se centraba exclusivamente en
la eficiencia económica del Estado.
La profundidad
de la crisis y la contundencia de las recomendaciones obligaron a enfocar todos
los esfuerzos gubernamentales y sociales a la política económica. Los
encargados de esas carteras, a diferencia de lo ocurrido en épocas previas, se
volvieron los personajes clave de sus respectivos gabinetes.
Si bien
posteriormente comenzaron a flexibilizarse las recomendaciones de política
económica que permitieron una reinterpretación acerca del papel del Estado, lo
cierto es que los debates en relación con el papel de la política y la
extensión de la democracia no corrieron la misma suerte.[1] El
Estado ideal dejó de ser el mínimo, pero la reconsideración en torno a su
dimensión y sus funciones no se planteó en la arena política y ni en la
necesidad de acuerdos.
El informe que
reseño en esta ocasión es el primer esfuerzo procedente de un organismo
internacional que pretende retomar este debate inacabado. Consiste,
fundamentalmente, en una reinterpretación de la crisis latinoamericana, tal vez
una década más tarde de lo aconsejado, y una recolocación que lleva a plantear
el papel de la política y de la democracia en la crisis (que ya deja de
considerarse como exclusivamente económica) y en su superación.
Se trata de un
documento de poco más de 200 páginas, dividido en tres secciones, además de
prólogos, resúmenes y apéndices, en el que se plantean tres preguntas
fundamentales: ¿Cuál es el estado de la democracia en América Latina? ¿Cuáles
son las percepciones y cuán fuerte es el apoyo de líderes y ciudadanos a la
democracia? ¿Cuáles serían los principales temas para un debate orientado a
lograr un mayor avance en la democracia de ciudadanos?
Para responder a
la primera pregunta, el informe parte de una definición de democracia como
forma de organización social que tiene su fundamento normativo en la definición
del ser humano como sujeto portador de derechos y como ciudadano, fuente de
autoridad, sobre quien descansa la soberanía popular que se expresa en
elecciones libres e institucionalizadas. Se trata de un sujeto responsable y
autónomo, de un individuo capaz de elegir, quien, en tanto ciudadano y fuente
de la que emana toda autoridad, no puede ser tratado como súbdito.
Hasta aquí la
definición no se aparta de la que postulaba el liberalismo decimonónico, y
resulta muy acorde con los planteamientos de los defensores del Estado mínimo,
si no fuera que considera al sujeto no sólo como portador de derechos
políticos, sino también como portador de derechos que hacen posible tales
derechos políticos; y a la democracia como un régimen político que requiere,
para ser tal, derechos políticos pero también derechos civiles
(fundamentalmente la libertad para elegir y la equidad) sin los cuales la
ciudadanía es superficial, y sociales, definidos como la base de condiciones
para eliminar las privaciones que impiden el ejercicio de las opciones
responsables y las libertades que implican.
Desde esta
perspectiva, la democracia no tiene sólo una dimensión institucional. Las
reglas que implica el régimen político democrático son sólo condiciones
necesarias pero no suficientes para hablar de democracia. La democracia va más
allá del régimen político
A partir de su
definición, el informe intenta describir la situación actual de la democracia
en América Latina mediante un conjunto de indicadores que abarcan cada una de
las dimensiones de la ciudadanía integral.
Los indicadores
de desarrollo de la ciudadanía política se encuentran descritos en el cuadro 1.
El balance que arroja la región en relación con estos indicadores es, de
acuerdo con el informe, bastante positivo en la medida que: 1) es ampliamente reconocido el derecho
al voto; 2)
la práctica de las elecciones limpias constituye un patrón generalizado; 3) la imposición de las elecciones como
medio de acceso a cargos públicos registra un notable avance; 4) la participación electoral es
moderadamente amplia; 5) no existen marcadas barreras de
acceso para la competencia política; 6) se percibe una tendencia positiva a
la introducción de normas para una mayor inclusión, y 7) existe una considerable
proporcionalidad en los sistemas electorales. Los aspectos marcados como
pendientes de atención son: a) el corto alcance de la legislación
sobre el financiamiento de los partidos; b) la persistente supremacía del Poder
Ejecutivo sobre el Legislativo; c) las interferencias sobre el Poder Judicial;
d)
el desarrollo desigual de los mecanismos de democracia directa, y e) la poca independencia de las agencias
especializadas en el control de la gestión pública.
Cuadro 1
|
|
Índice de democracia |
Elecciones libres |
|
|
electoral |
Elecciones limpias |
|
|
|
Cargos públicos electos |
|
|
Participación electoral |
|
|
|
|
División de poderes |
|
Ciudadanía política |
Control de gestión |
Democracia directa |
|
|
|
Agencias especializadas |
|
|
|
|
|
|
|
Elecciones internas en los
partidos |
|
|
Competencia electoral y |
Barreras de entrada a los |
|
|
selección de candidatos |
partidos políticos |
|
|
|
Monopolio partidista de
las candidaturas |
El cuadro 2
resume los indicadores que utiliza el informe para la evaluación del desarrollo
de la ciudadanía civil. Los resultados de la valoración de esta dimensión de la
ciudadanía integral son menos alentadores que en los de la dimensión anterior.
Los datos aportados por el informe apuntan a: 1) ciertos logros significativos en el
reconocimiento legal de los derechos civiles en general, de las mujeres y de
los pueblos indígenas; 2) avances en el respeto a los derechos
humanos y la libertad de prensa; 3) disparidades en la aplicación de la
igualdad legal y la protección contra la discriminación; 4) altos niveles de inseguridad
ciudadana que limitan el derecho a la vida, a la integridad física y a la
seguridad, y 5) violaciones de los derechos de los
acusados y los presos que no evita el funcionamiento de la administración de
justicia.
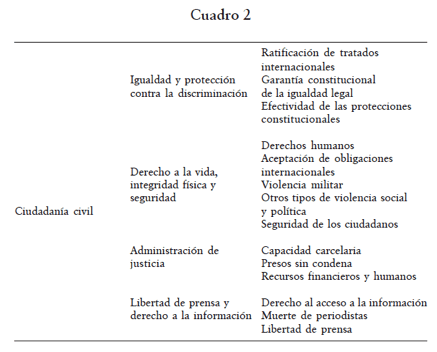
Por lo que se
refiere a los derechos sociales, los datos aportados para los indicadores
utilizados por el informe, resumidos en el cuadro 3, muestran que esta es la
dimensión de la ciudadanía integral que peores condiciones registra, por lo que
se considera en el documento que es uno de los desafíos más urgentes que
enfrenta la región.
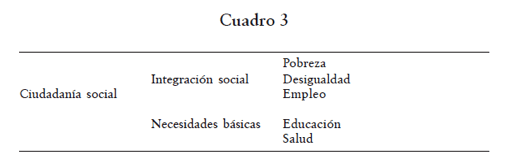
Para responder la
segunda pregunta que se plantea el informe, se realizó una encuesta durante el
mes de mayo de 2002 sobre las percepciones ciudadanas acerca de la democracia,
así como una ronda de consultas a 213 líderes latinoamericanos, incluidos 41 presidentes
y vicepresidentes.
Los resultados
obtenidos de la aplicación del primer instrumento son los siguientes: 1) 43% de los encuestados tenían una
orientación prodemocrática, es así la orientación más extendida; 2) la alternativa entre desarrollo
económico y democracia evidencia una tensión, y parecería que muchos prefieren
la primera; 3)
los entrevistados pertenecientes a países donde hay menores niveles de
desigualdad social tienden a ser menos favorables a la democracia; 4) los ciudadanos con orientaciones no
democráticas se encuentran mayoritariamente entre los sectores que tienen menor
educación, una socialización proveniente de periodos autoritarios, una
percepción de baja movilidad social respecto de sus padres y bajas expectativas
en cuanto a una futura mejoría para sus hijos, y aquellos que tienen mayor
desconfianza en las instituciones; 5) la mayoría de los ciudadanos no está
desconectada de la vida política y social de sus países, y 6) en promedio, los demócratas tienden
levemente a participar más activamente en la vida política de sus países.
Por su parte, la
ronda de entrevistas a los líderes muestra las siguientes opiniones
preponderantes: 1) América Latina ha dado pasos muy
importantes en el camino hacia la democratización, el aumento de la participación
y de los controles institucionales es reconocido como un paso decisivo; 2) toda la región es, al menos
formalmente, democrática, la dimensión institucional no se ve como un
epifenómeno de lo que realmente importa, sino como parte constitutiva de la
democracia; 3)
algunas amenazas tradicionales a las democracias latinoamericanas han
desaparecido o se han debilitado significativamente; 4) han aparecido otras amenazas que
siguen poniendo en cuestión la continuidad y expansión de la democracia, la más
ostensible es el narcotráfico; 5) otras amenazas sobre la democracia
latinoamericana son políticas, las más importantes son: la reducida autonomía
de decisión de los poderes institucionales y el debilitamiento de los partidos
políticos; 6)
la crisis de los partidos no ocurre debido a una pérdida de la voluntad
ciudadana de participación, antes bien, enfrentan un problema nuevo que combina
tres elementos: una voluntad de mayor participación y control de poder
político, un rechazo generalizado de los partidos como canales de participación
y un traslado de la participación y el ejercicio de controles hacia otros tipos
de organizaciones en general pertenecientes a la sociedad civil; 7) es importante tener partidos fuertes
y gobiernos con capacidad de decisión; 8) un primer desafío de la democracia
latinoamericana es encontrar soluciones políticas a sus problemas políticos; 9) un segundo desafío es encontrar
soluciones a la desigualdad, la pobreza y la actual imposibilidad de acceso de
gran parte de la población a los niveles de bienestar necesarios para el pleno
ejercicio de los derechos.
Aportados los
datos que arroja el estudio empírico, el informe se aboca a la definición de
cuatro esferas que, en su evaluación, resultan indispensables para el
desarrollo de la democracia en América Latina: política, Estado, economía y
globalización.
El informe
establece que existe un déficit de poder democrático en las democracias de la
región. Define este poder como la capacidad de actuar de modo efectivo frente a
los problemas para expandir la ciudadanía. Sostiene, asimismo, que para
construirlo es indispensable la política: “que la política sea relevante, que
proponga caminos para abordar los temas claves de la sociedad, que los emprenda
con la firmeza de la voluntad de los líderes y ciudadanos y la sostenga con la
idoneidad de los instrumentos para la acción colectiva, entre los cuales los
partidos políticos son actores centrales pero no los únicos” (p. 181).
El informe
propone que las democracias latinoamericanas tienen también un déficit de
estatalidad. Las propuestas de los partidos y de los actores de la sociedad
civil requieren la eficacia ejecutoria de las instituciones representativas y
del gobierno del Estado. Pues “el poder democrático se construyen también desde
la estatalidad. Detrás de todo derecho hay un Estado que lo garantiza. Y detrás
de todo derecho trunco hay un Estado que no llega a tornarlo efectivo. Esta
defección del Estado tiene que ver con la calidad de sus instituciones y,
fundamentalmente, con el poder que fluye a través de ellas y la consecuente
capacidad –o incapacidad– del Estado para llevar a cabo sus fines” (p. 181).
Los déficit de
política y de estatalidad que postula el informe se combinan con los
requerimientos de crecimiento económico para superar los rezagos documentados
por el informe en materia de ciudadanía social y con otros desajustes
igualmente analizados. El crecimiento económico no es un dato sin más, sus
resultados, frecuentemente generadores de desigualdades, conjugado con los límites
del Estado, “con la impotencia de la política para encarar las aspiraciones de
la ciudadanía en poder democrático, con las tensiones de sociedades
fracturadas, con la existencia de poderes fácticos que evaden la legalidad,
trafican influencias y permean las más altas instancias de decisión, con la
evidencia de una globalización que acota el espacio propio de la democracia al
escamotear del campo de la voluntad ciudadana los temas centrales que atañen al
futuro de la sociedad” (p. 182).
En América
Latina, donde los principales desequilibrios se manifiestan en la dimensión
social de la ciudadanía, “la sustentabilidad del sistema y la resolución de la
crisis de representación política dependen de nuestra capacidad para incorporar a la economía y sus opciones como un tema de
la democracia […] La economía es una cuestión de la democracia porque de ella
depende el desarrollo de la ciudadanía social y porque genera y altera las
relaciones de poder” (p. 191). Y viceversa:
existen cinco
funciones que las instituciones públicas deberían ofrecer para que los mercados
funcionen adecuadamente: la protección de los derechos de propiedad, la
regulación del mercado, la estabilización macroeconómica, el seguro social y el
manejo de los conflictos de interés […] Los mercados requieren gobernabilidad y
reglas. La buena gobernabilidad sólo se asegura por la vía de la democracia […]
por ello la agenda de la sustentabilidad democrática debe incluir, a riesgo de
vaciarse de contenido, estas cuestiones de la economía, sus opciones y su
diversidad (p. 192).
El último tema de
la agenda planteado por el informe es el de la globalización. Al respecto
señala que el debate se ha centrado en los asuntos financieros y comerciales, y
margina el hecho de que con la globalización los poderes exteriores han dejado
de ser exteriores; que condicionan las decisiones del Estado más allá de los
ámbitos financiero y comercial; que abarcan las cuestiones políticas, de
seguridad, de seguridad social, de educación y de salud. Por esta razón, prosigue,
es necesario observar, por un lado, el impacto real en términos de la soberanía
interior de los Estados y, por el otro, concebir las estrategias posibles para
aumentar las capacidades nacionales y regionales, para que el poder nacional no
se extinga en nombre de un incontrolable poder global.
En suma, el
informe llama a fortalecer la democracia mediante: 1) la revaloración de la política; 2) la recuperación del papel
constructivo de la política como ordenadora de las decisiones de la sociedad; 3) la expansión de la ciudadanía; 4) el robustecimiento de la
participación ciudadana; 5) sistemas de partidos que se
fortalezcan a partir de la eficacia, la transparencia y la responsabilidad; 6) el fortalecimiento de la sociedad
civil; 7)
un Estado capaz de conducir el rumbo general de la sociedad; 8) una economía congruente con la
democracia, y 9) la construcción de espacios
autónomos.
Es, sin duda,
loable el esfuerzo de recuperar el debate sobre la democracia en la región.
Mucho más cuando se hace desde un organismo internacional, lo cual implica una
posición como interlocutor mucho más influyente que la que se tiene desde la
academia. Independientemente de los responsables de llevar a cabo este informe,
lo cierto es que, desde el punto de vista de la institución que lo produce, es
un esfuerzo tardío. El daño hecho en la década de los noventa a los países de
la región es irreparable. No sólo sus consecuencias más connotadas son de por
sí lamentables, su perjuicio fue igualmente grave sobre las mediaciones que
hacen posible la vida democrática. Por supuesto que, como dice el refrán, más
vale tarde que nunca; pero no basta con cambiar de perspectiva, resulta
necesario asumir las responsabilidades de lo realizado anteriormente. No será
posible el desarrollo de la ciudadanía integral sin condiciones especiales para
su recuperación. Se requiere un esfuerzo y un compromiso de parte de este tipo
de instituciones que todavía no se ha percibido con claridad, ni el informe
aborda con nitidez y compromiso.
Como trabajo
académico, el informe tiene, insisto, la virtud de reubicar el debate. No se
trata de un trabajo totalmente original en este esfuerzo. La academia viene
advirtiendo sobre los problemas de la consolidación democrática en la región
desde hace ya tiempo, aunque, como se dijo, con un impacto muy limitado.
Incluso desde el punto de vista del análisis mismo, se requiere documentar más
eficientemente muchas de las afirmaciones vertidas. Vale, pues, tanto por lo
que dice como por quien lo dice. Y esto no es poco.
Javier Arzuaga
Magnoni
Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública,
uaeméx
Correo-e: jaam@uaemex.mx
Javier Arzuaga Magnoni es doctor en ciencias sociales por la
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, y miembro del Sistema Nacional
de Investigadores. Desde 1993 se desempeña como investigador del Centro de
Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de
investigación son competitividad y geografía electorales así como sistemas de
partidos políticos en México. Es autor del libro Racionalidad
empresarial. Los megaempresarios mexicanos, coeditado por Gernika
y la Universidad Autónoma del Estado de México en 2004; en 2002 publicó en
coautoría con Carlos Alberto Sara Gutiérrez “La alianza virtual. Razones del
cambio en las elecciones presidenciales en el Estado de México”, Economía,
Sociedad y Territorio,
El Colegio Mexiquense, A.C., vol. iii,
núm. 11, Zinacantepec, pp. 441-470; y en 2000 publicó
en coautoría con Cecilia Gayet “El avance de la
pluralidad electoral en los sistemas políticos locales del Estado de México”, Apuntes
Electorales, revista
del Instituto Electoral del Estado de México, año 1, núm. 2, Toluca, pp.
191-200; asimismo, “Democracia y consenso: una apuesta al gobierno de lo
local”, Espacios Públicos, año 4, núm. 7, febrero de 2001, Toluca, México;
“Argumentos a favor de una democracia con adjetivos”, Apuntes
Electorales, año 1,
núm. 3, diciembre de 2000, Toluca; y “1996: Elecciones municipales y
legislativas”, en coautoría con Ernesto Emmerich en
Ernesto Emmerich (coord.), El
voto ciudadano en el Estado de México (1990-1997), Universidad Autónoma del Estado de
México, Toluca.