Análisis de la distribución del servicio de educación
primaria en el valle de Toluca, México
Sergio Franco Maass*
Cecilia Cadena Inostroza**
Abstract
This
paper describes the application of a Geographical Information System (gis–sig) to analyze the distribution of
elementary schools in Toluca Valley. The application of the sig allowed us to characterise
the elementary education service as a function of three fundamental aspects:
the distribution of the school-age population and the educational infrastructure;
the analysis of the shortage and surplus of the service and the analysis of the
spacial coverage. The results identify some of the
problems of the distribution of the education service, e.g. gender inequity or
inattention of rural zones, among others. This demonstrates the importance of
the application of sigs as helpful
tools in decision taking.
Keywords: State of Mexico, Geographical Information Systems (gis – sig), elementary education, decision
taking.
Resumen
El artículo
describe la aplicación de un Sistema de Información Geográfica (sig) para
analizar la distribución de escuelas primarias en el valle de Toluca. La
aplicación del sig permitió caracterizar el servicio de
educación primaria en función de tres aspectos fundamentales: la distribución
de la población en edad escolar y de la infraestructura educativa; el análisis
del déficit y superávit del servicio y el análisis de la cobertura espacial.
Los resultados obtenidos permiten identificar algunas problemáticas en la
distribución del servicio educativo: inequidad de género, desatención de las
zonas rurales, entre otros. Con ello se demuestra la importancia de la
aplicación de los sig como herramientas de apoyo en la toma
de decisiones.
Palabras clave:
estado de México, Sistemas de Información Geográfica (sig), educación básica, toma de
decisiones.
*
Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias de la uaem, México. Correo-e:
serfm@uaemex.mx
** El Colegio Mexiquense a.c., México.
Correo-e: ccadena@cmq.edu.mx
Introducción
Pese a su
innegable relevancia como parte de los procesos de planificación territorial,
la localización de equipamientos educativos es un aspecto poco estudiado en
nuestro país. En el análisis de la distribución y en la nueva ubicación de
sitios adecuados para la construcción de escuelas, suele suponerse que la
decisión política de localización de un determinado equipamiento se encuentra
sólidamente apoyada por una serie de estudios y consideraciones técnicas sobre
el comportamiento y distribución de la demanda del servicio. Esto, sin embargo,
difícilmente se cumple.
En el estado de
México la construcción de escuelas primarias depende de la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar Social (secybs)
y del organismo público descentralizado Servicios Educativos Integrados al
Estado de México (seiem),
ambos pertenecientes al Gobierno del Estado de México. Estos organismos vienen
aplicando una serie de procedimientos para la ubicación de nuevos planteles
educativos que, en términos generales, parten de las demandas expresas de
grupos de vecinos u organizaciones sociales. En este contexto, persisten los
problemas de limitada cobertura en las zonas rurales al tiempo que aparecen fenómenos
de superávit en algunas zonas urbanas.
Esta
problemática fue el punto de partida de una investigación en la que se abordó,
como objetivo medular, desarrollar un procedimiento de análisis espacial que,
mediante la aplicación de Sistemas de Información Geográfica (sig),
permitiera caracterizar la distribución del servicio de educación primaria en
el valle de Toluca, coadyuvando con ello a mejorar la toma de decisiones en
materia de localización de equipamientos educativos. En este documento se
describen los principales aspectos metodológicos implícitos en el desarrollo de
dicho sistema, así como los principales resultados de su aplicación. Se trata,
en definitiva, de una propuesta técnica para coadyuvar en los procesos de
análisis de la problemática educativa territorial y, por consiguiente, no
aborda muchos otros aspectos medulares. Tal es el caso del análisis de los
factores políticos, culturales, de factibilidad económica, etc. El sig debe
concebirse como una herramienta complementaria a muchos otros procesos de
análisis.
1. Algunos
antecedentes
De acuerdo con el
Artículo 3º constitucional, la educación básica en México debe ser laica,
gratuita y obligatoria. Ello implica contar con un servicio público de
enseñanza unificado y coordinado que permita expedir y distribuir la función
social educativa entre federación, estados y municipios (gf, 2001). En este contexto, se
debe buscar ampliar la atención educativa hacia los grupos de población que han
quedado excluidos de las actuales estrategias y cuya educación es condición
necesaria para mejorar la calidad y equidad en los aprendizajes a lo largo de
la vida (gem,
2001a).
Como parte de
las políticas de reformas estructurales y descentralización, el gobierno
federal inició desde 1982 un proceso de descentralización de la educación hacia
los estados. Con estas medidas se pretendía que el gobierno federal ya no fuese
el responsable de esta función. Fue así como en 1992, a través del denominado
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (anmeb), la
federación transfirió a los estados del país la responsabilidad de los gastos
de la educación primaria y secundaria (Rodríguez, 1999). Tal descentralización
implicó la transferencia[1] de
instalaciones, personal y recursos para que a partir de entonces fuesen los
gobiernos locales los que se encargasen de la responsabilidad de impartir
educación y el gobierno federal sólo mantendría algunas funciones relativas a
la coordinación de políticas educativas de orientación.
Una de las
principales responsabilidades del sistema educativo en las entidades es acercar
la educación a las localidades a través de la construcción de escuelas.
De acuerdo con
el Gobierno del Estado de México, la demanda potencial del servicio educativo
se concentra en los niveles de primaria y secundaria (y con la reforma a la
educación preescolar, ahora también en ésta). La población que asiste a la
escuela en dichos niveles, sin embargo, indica una limitada cobertura. Los
mayores rezagos en materia educativa se observan en las zonas rurales y el
equipamiento tiende a concentrarse en las localidades urbanas (gem, 2001a).
De acuerdo con datos de la secybs, en el año 2001 había en la
entidad un rezago de 7,308 espacios educativos, correspondientes a 689 aulas,
80% de las cuales correspondían a la demanda de educación básica (Tavira,
2001).
El proceso de
descentralización en el estado de México tuvo, como característica principal,
el que ya desde los años setenta se contara con un sistema escolar estatal, lo
que permitió que en el momento de la transferencia de los servicios y procesos
educativos, el gobierno tuviese menos dificultades para diseñar organismos que
atendieran uno u otro sistema.
Con la intención
de evitar los conflictos que provocaría la integración de los sistemas estatal y
federal, en 1992, se creó el organismo público descentralizado Servicios
Educativos Integrados al Estado de México (seiem) el cual tiene entre sus
funciones “desarrollar, dirigir, vigilar y evaluar los servicios de educación
básica y normal transferidos” (ge,
2001b). A partir de entonces tanto la secybs
del Gobierno del Estado de México, como los seiem, son los responsables de
los servicios educativos en la entidad.
Los seiem, como
sistema paralelo, han intentado atender la nueva responsabilidad y adoptar (o
asumir) las políticas del sistema estatal. Uno de sus principales objetivos ha
sido ampliar la cobertura educativa, desarrollando una planeación que
racionalice los recursos y dé prioridad a la atención del déficit (seiem, 2001).
En este contexto se ha desarrollado el Sistema de Información para la
Planeación (sipp-2000), el cual
persigue lograr mayor eficiencia y eficacia en la localización de los planteles
educativos mediante la aplicación de tecnologías para la gestión de información
geográfica.
El seiem ha
aplicado una metodología para la ubicación de infraestructuras educativas que,
en términos generales, comprenden tres grandes etapas (seiem, 2000): trabajo de
gabinete; investigación de campo, y análisis y determinación de las propuestas.
El contenido de estas tres etapas se menciona a continuación:
i. Trabajo de
gabinete: acopio y
análisis de información a fin de elaborar listados de localidades susceptibles
a la localización de un centro educativo o en las cuales es posible tomar
acciones para mejorar la prestación del servicio, tales como la creación de
nuevas plazas de profesores. Esta etapa implica la elaboración de listados de
centros educativos de nueva creación tomando en cuenta, fundamentalmente, las
demandas expresas de grupos de vecinos u organizaciones sociales.
ii. Investigación
de campo: visitas a
las zonas deficitarias del servicio educativo, con la finalidad de obtener
información socioeconómica y geográfica de las localidades propuestas,
delimitar áreas de influencia, cuantificar el déficit por atender e identificar
las parcelas adecuadas para la construcción de los equipamientos.
iii. Análisis y
determinación de las propuestas: aplicación
del sipp para proponer alternativas de
localización.
La secybs, por su parte, es el organismo
gubernamental encargado de fijar y ejecutar la política educativa, cultural y
de bienestar social del estado de México (gem, 2001b). Para la expansión y
creación de instalaciones educativas de nivel básico viene aplicando una serie
de procedimientos de localización y asignación que incluyen:
i. Estudio de
factibilidad: análisis
de diversos aspectos geográficos y socioeconómicos de las localidades
propuestas, delimitación de áreas de influencia y cuantificación actual y
futura de la demanda educativa.
ii. Planeación y
programación: concluido
el estudio de factibilidad, se remite al Comité de Instalaciones Educativas del
Estado de México (cieem), con el fin de planear y
programar la construcción de la infraestructura (cieem,
2001).
iii. Aprobación: La Dirección de la Unidad de
Planeación, Evaluación y Control Escolar procede a su revisión y aprobación.
Ante esto se
plantean diversas interrogantes. La primera, y quizá más importante, es la
carencia de un mecanismo para identificar el déficit real de equipamientos
educativos. En efecto, los estudios de campo y factibilidad que se vienen
realizando parten de una serie de demandas sociales que, sin cuestionar su
legitimidad, no necesariamente reflejan la distribución real del déficit
educativo. Los grupos sociales organizados inciden de manera significativa en
los procesos de localización y construcción de los equipamientos, logrando que
los organismos gubernamentales atiendan preferentemente sus demandas,
minimizando las consideraciones técnicas y de cobertura en el servicio.[2]
Tal es el caso de algunos grupos dentro de una misma localidad y que por
razones de religión o ideológicas, solicitan nuevas instalaciones. En estos
casos se concede el permiso, previo estudio de factibilidad, pero sin
considerar aspectos de déficit real (Tavira, 2001).
2. Objetivos de la
investigación
El objetivo
central de la investigación fue desarrollar una aplicación de sig que permitiera el análisis más
detallado de la distribución de las instalaciones educativas en el valle de
Toluca, identificando la cobertura espacial de tales equipamientos. Mientras
que la cobertura total se vincula con la eficiencia, la calidad y la igualdad
de oportunidades (Aguado y Arteaga, 1996), la cobertura espacial tiene que ver
con la eficiencia espacial de la localización (medida en función del volumen
global de desplazamientos que el conjunto de la demanda debe efectuar para
utilizar las instalaciones) y la justicia espacial (que indica la variabilidad
de las distancias que separan a cada individuo de la instalación más próxima)
(Bosque, 1997). Todo proceso de planeación educativa responsable requiere de
considerar los aspectos relativos a la caracterización de la cobertura total,
en este trabajo se aborda un objetivo que, aunque modesto, contribuye a dicha caracterización.
El diseño del
sistema se centró en tres aspectos fundamentales:
i. Estimar la población no cubierta por el
servicio educativo a partir del análisis de la relación entre la población en
edad escolar, la población total por área geoestadística
básica (ageb)
y el promedio de alumnos por aula y por profesor.
ii. Analizar, desde el punto de vista espacial, el
comportamiento del déficit y superávit de instalaciones educativas.
iii. Analizar la cobertura espacial de las
instalaciones educativas a partir de criterios normativos y de eficiencia
espacial.
Una vez
desarrollado el sistema, podría utilizarse por el seiem y la secybs como una herramienta de apoyo
dentro de sus procesos de localización de establecimientos educativos.
3. Puesta en marcha
del sig
3.1 Obtención de la
información temática
Todo dato
geográfico se caracteriza por su componente espacial y su componente temática.
Desde el punto de vista temático, la investigación requirió contar con
información sobre:
i. Los equipamientos educativos en la región;
ii. La población por ageb (urbanas y rurales).
Para la
caracterización de la infraestructura educativa existente en la región se
consideró la información en el ámbito estatal contenida en el Catálogo de
Escuelas proporcionado por el Centro de Investigación Educativa de la Escuela
Normal (cieen)
(que incluye la clave, nombre, municipio, localidad, número de alumnos, aulas y
el número de escuelas a construir por municipio), así como la base de datos en
los ámbitos estatal y federal que maneja la Unidad de Planeación, Evaluación y
Control Escolar (que incluye clave de escuela, nombre, municipio, localidad,
turno, tipo de escuela, hombres inscritos por grado, mujeres inscritas por
grado, total de inscritos por grado, grupos por grado, número de salones en
donde el director da clases, número de docentes, aulas existentes y en uso, y
existencia de laboratorio y taller).
En lo que
respecta a la información estadística de población por ageb, se consultó el xii Censo General de Población y Vivienda
(inegi,
2000), del que se obtuvo, para cada ageb la población total, la población de seis a 12
años, la población por sexo de seis a 12 años, y la población por sexo de seis
a 12 años que sabe leer y escribir o que asiste a la escuela.[3] Es
importante destacar que la información de ageb rurales se obtuvo de la
agregación de los datos por localidad (inegi, 2000). Una descripción más
detallada sobre los procedimientos de creación de las bases de datos puede
consultarse en Colindres y Urbina (2002).
3.2 Obtención de la
información espacial
Un aspecto que
determina en buena medida el tipo y alcances de cualquier análisis geográfico
es la naturaleza espacial de las unidades de observación en que se expresa la
información geográfica. Desde el punto de vista de la componente espacial,
existen tres formas de concebir el territorio: como una distribución discreta y
aleatoria de elementos puntuales; como un conjunto de nodos conectados por
arcos o interacciones, conformando una red, o como la distribución continua del
fenómeno a lo largo del territorio.
En lo que
respecta a la expresión espacial de la información geográfica, la investigación
requirió la elaboración de tres coberturas básicas:
i. Mapa de la distribución de establecimientos
educativos;
ii. Mapa del sistema regional de comunicaciones;
iii. Mapa de ageb urbanas y rurales.
3.2.1 Obtención del
mapa de distribución de establecimientos educativos
La elaboración de
un mapa con la localización precisa de los establecimientos educativos implicó
enfrentar un importante problema. A pesar de que la información proporcionada
por la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Escolar de la secybs incluía la dirección o
localidad donde se ubica la mayoría de los establecimientos educativos, fue
necesario obtener la ubicación geográfica precisa de cada uno de ellos. Ante
esta situación se procedió a ubicar cartográficamente cada una de las escuelas
para definir sus coordenadas de localización y proceder a la generación de un
archivo digital de puntos. El trabajo de georreferenciación requirió, en
algunos casos, la realización de recorridos de campo para verificar la
ubicación de algunos establecimientos educativos. Resulta pertinente señalar
que la aplicación de la tecnología gps podría
ser una alternativa interesante para que las instancias responsables de la
educación en nuestro país tuvieran un mayor control sobre la ubicación y
distribución de la infraestructura educativa.
La elaboración
de un mapa de la zona de estudio con la representación de calles y carreteras se
basó en la cartografía topográfica en formato digital del inegi, escala 1:50,000. De los
archivos correspondientes a las cuatro cartas que cubren la zona de estudio
(E14-a37, E14-a38, E14-a47 y E14-a48) fue posible extraer la cobertura
correspondiente a las vías de comunicación. Finalmente, mediante la aplicación
de un software
de sig,
fue posible realizar la limpieza digital, verificar la conectividad y generar
la topología de líneas.
3.2.2 Obtención del
mapa de ageb urbanas y rurales
Para la generación
del archivo de polígonos con la distribución de las ageb fue necesario resolver un problema importante. El inegi maneja de forma independiente la
distribución de las ageb urbanas y rurales y unir ambas bases
resulta muy difícil, ya que los límites urbanos no coinciden con los límites
rurales. Para resolver este problema, la única alternativa viable fue la
edición manual, considerando que los límites urbanos tenían una mayor
precisión. Una vez terminada dicha edición, fue posible aplicar un software de sig para la limpieza digital y la generación de la topología de
polígonos (véase el mapa 1).
Mapa 1
ageb urbanas
y rurales del valle de Toluca
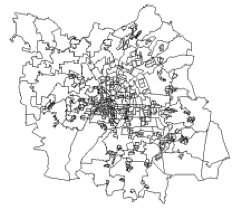
3.3 Elección del
tamaño del píxel
Dado que algunos
de los procedimientos de análisis requerían la utilización de un software de tipo raster, fue necesario, previo a la rasterización de los archivos, elegir el tamaño del
píxel. Para establecer la resolución espacial, se consideró que la longitud del
píxel o unidad base de la rejilla raster, debe ser la
mitad de la longitud más pequeña que sea necesario representar de todas las
existentes en la realidad (Bosque, 1997).
De esta manera
se definió un tamaño de píxel de 20x20 m. Esto, en definitiva, representaba una
excelente resolución cartográfica, aunque afectaba seriamente el tamaño de los
archivos, ya que implicaba generar coberturas raster
de 22 Mb (3,520 columnas y 3,179 renglones). Como se confirmó posteriormente,
esto hizo más lenta la ejecución de algunos procesos, pero no obligó a
redefinir el tamaño de píxel.
4. Caracterización
del servicio educativo en el valle de Toluca
La aplicación de
la tecnología sig
nos permitió caracterizar el servicio de educación primaria en el valle de
Toluca en función de tres aspectos fundamentales: la distribución de la
población en edad escolar y de la infraestructura educativa; el análisis del
déficit y superávit del servicio y el análisis de la cobertura espacial.
4.1 Distribución de
la población en edad escolar
En el año 2000 la
población total de los municipios considerados ascendía a 1’741,984 habitantes,
de los cuales 270,896 (15.56%) correspondían a población entre los seis y los
12 años de edad, es decir, la población infantil en edad de cursar la educación
primaria (inegi,
2000).
Como es posible
observar en el mapa 2, la distribución de la población infantil es muy
heterogénea en el territorio y tiende a aumentar en los ageb rurales, especialmente en
municipios como Almoloya de Juárez o Zinacantepec. Si bien es cierto que esto
guarda cierta relación con el mayor tamaño de los ageb rurales, también es un
indicativo de la importante presencia infantil en las zonas periféricas.
Mapa 2
Población total
de seis a 12 años por ageb
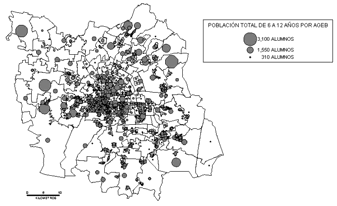
Un mayor
contraste se presenta en la distribución de la población infantil analfabeta
(mapa 3). En este sentido, destacan los ageb rurales sobre todo en
municipios como Almoloya de Juárez, Tenango, Temoaya
y Otzolotepec. Es importante destacar que para el año
de referencia el analfabetismo regional alcanzaba 8.2% de la población en
edades entre seis y 12 años.
Mapa 3
Población de
seis a 12 años analfabeta
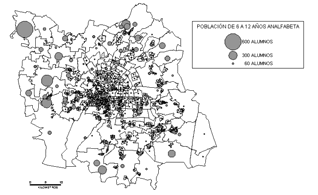
Ahora bien, en lo
que respecta a la inasistencia escolar, ésta alcanzaba 4.3% de la población
infantil de la región. En general, la asistencia escolar tiende a disminuir en
regiones rurales apartadas, en especial en Almoloya de Juárez, Zinacantepec,
Tenango y Otzolotepec (mapa 4).
Mapa 4
Población de
seis a 12 años que no asiste a la escuela
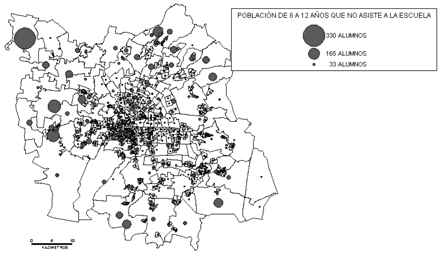
4.2 Distribución de
la población infantil por infraestructura educativa
Un aspecto que
resultaba de especial interés era el análisis de la asistencia escolar por
sexo. En este sentido, se aplicó un índice específico [hombres/mujeres (que
asisten a la escuela) x 100] para cada una de las zonas de influencia de los
diversos centros educativos.
El mapa 5 permite
observar la distribución de la asistencia escolar. Si bien es cierto que no es
posible identificar un patrón de distribución tan claro en función de la
proximidad a las zonas urbanas, es evidente la mayor participación del sector
masculino en la mayor parte de los centros educativos. Destacan, en este
sentido, el centro y suroeste de Zinacantepec, centro y este de Almoloya de
Juárez y el oeste y noreste del municipio de Toluca.
Mapa 5
Asistencia
escolar por sexo
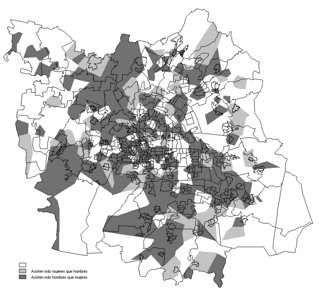
En lo que
respecta a la distribución de alumnos por aula, el promedio regional era de
26.7. Como se aprecia en el mapa 6, la mayor parte de los establecimientos
educativos en las zonas rurales se encuentran por debajo de este valor y los
promedios más elevados se presentaban en la ciudad de Toluca y sus alrededores.
Esta realidad puede ser un argumento en contra del aumento de la construcción
de instalaciones educativas en las zonas rurales periféricas. Es necesario, sin
embargo, buscar esquemas alternativos que permitan la construcción de equipamientos
más pequeños, pero con mayor cobertura.
Mapa 6
Alumnos por aula
(expresado en rangos)
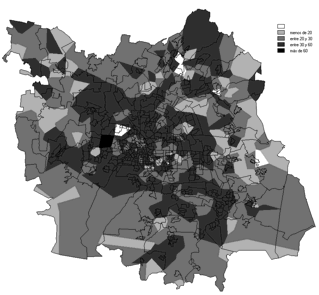
Al igual que en
el mapa anterior, a mayor proximidad con la ciudad de Toluca, mayor es el
promedio de alumnos por profesor. Los valores más bajos se presentan en
municipios como Almoloya de Juárez, Otzolotepec,
Tenango del Valle, Santiago Tianguistenco y Ocoyoacac.
En el otro extremo, con valores muy elevados, destaca el centro de la ciudad de
Toluca, donde se presentan casos de valores entre 51 a 60 alumnos por profesor
(mapa 7).
Mapa 7
Promedio de
alumnos por maestro (expresado en rangos)
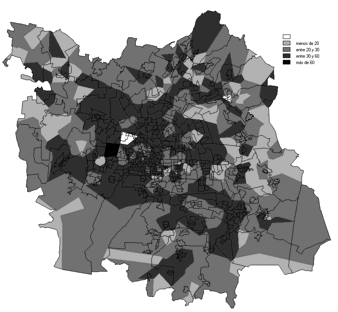
4.3 Distribución de
la demanda educativa
Como resultado de
relacionar la información por ageb con el área de influencia de cada uno de los
establecimientos educativos, fue posible obtener el déficit educativo para el
año 2000. Como se observa en el mapa 8, el mayor déficit de educación primaria
tendía a concentrarse en las cercanías a las zonas urbanas y en algunos ageb dispersos
por la región
Mapa 8
Total de niños
que debe atender cada centro educativo
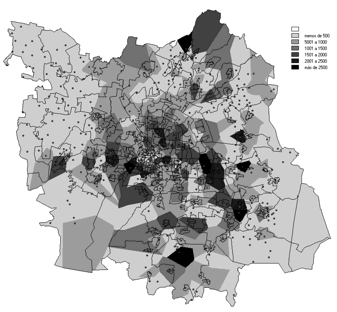
4.4 Distribución de
la oferta educativa
Para identificar
el superávit educativo a nivel primaria, fue necesario extraer la información
contenida en la base de datos por establecimiento educativo. Como se puede observar
en el mapa 9, la oferta educativa tiende a concentrarse en las zonas más
pobladas. Destacan algunas regiones donde la oferta tiende a ser mayor: tal es
el caso de municipios como Xonacatlán, Tenango, Joquicingo, Lerma, Ocoyoacac,
Toluca y Zinacantepec.
Mapa 9
Total de niños
que puede atender establecimiento educativo
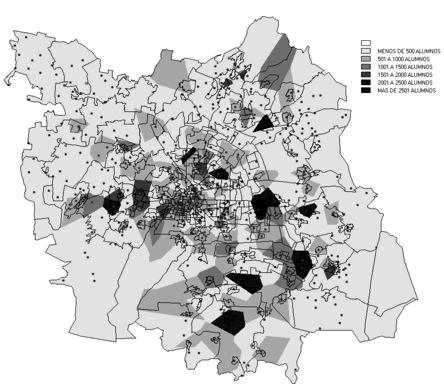
4.5 Análisis entre
oferta y demanda educativa
Una vez
caracterizadas la demanda y oferta educativas en la región, fue posible
analizar comparativamente el comportamiento espacial del fenómeno. Esto implicó
obtener un índice dentro del ambiente sig.
Como es posible
observar en el mapa 10, el déficit tiende a prevalecer con respecto al
superávit (de acuerdo con los datos que arroja el sistema, cerca de 51 mil
niños en edad de cursar la primaria podrían no estar siendo cubiertos por el
servicio educativo). Un aspecto importante a destacar es el caso del municipio
de Metepec, que aparece como altamente deficitario del servicio, pero, por los
elevados niveles económicos imperantes en algunas zonas, la demanda se
encuentra cubierta por establecimientos privados. Una tarea pendiente implica
analizar la situación de los niños que viven en dicha región y que no pueden
acceder a los sistemas privados de educación primaria.
Mapa 10
Zonas con déficit o superávit de educación
primaria
(expresado en
rangos)
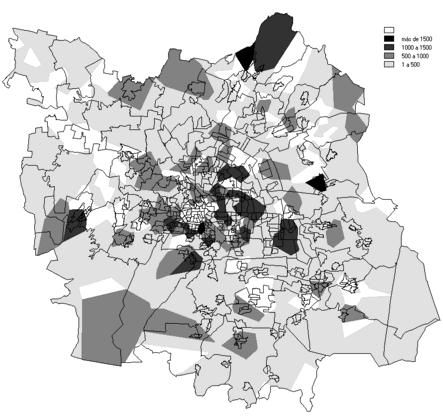
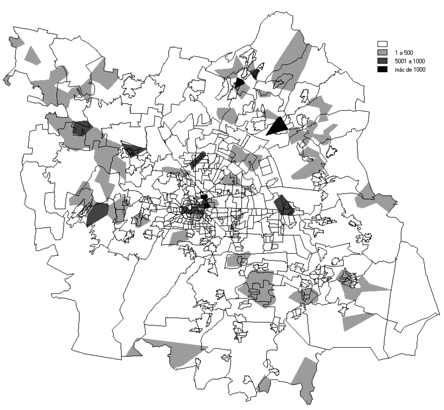
Otro aspecto que
es necesario señalar es el referente a los polígonos ubicados en los límites
del área de estudio. En este caso, los resultados que se muestran en el mapa 10
no necesariamente reflejan la situación real. Cabe la posibilidad de que parte
de la demanda educativa esté siendo cubierta por establecimientos educativos
ubicados en regiones adyacentes.
En todo caso,
los resultados nos permiten confirmar las disparidades regionales en cuanto a
la distribución de la población infantil y de los equipamientos educativos.
Destacan de manera significativa el caso de Almoloya de Juárez, que presenta
condiciones muy dispares de déficit y superávit, y el caso del centro de la
ciudad de Toluca, que presenta niveles muy elevados de superávit.
4.6 Diferencia entre
aulas existentes y aulas en uso
Un aspecto que
resultaba de interés en la investigación era determinar las posibilidades de
cada establecimiento educativo para ampliar la cobertura del servicio sin la
necesidad de construir nuevos equipamientos. Para ello, se consideró la
existencia de diversas escuelas que reportan aulas en desuso. Como es posible
observar en el mapa 11, los municipios de Tenango, San Antonio la Isla, parte
de Zinacantepec, Toluca, San Mateo Atenco, Lerma y, en menor medida, la parte
sur de Otzolotepec, tienen el mayor número de aulas
no utilizadas.
Mapa 11
Aulas en desuso
por equipamiento educativo
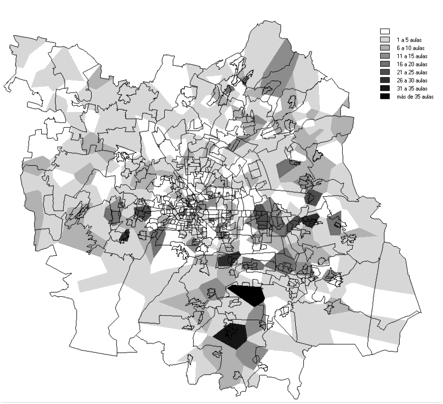
Como se ha
mencionado previamente, de los cerca de 270 mil niños en edad de cursar la
primaria, y dados los patrones de distribución de los establecimientos
educativos, cerca de 51 mil podrían tener problemas de acceso. En este sentido,
considerando el promedio regional de alumnos por aula (26.7), así como la
distribución de los equipamientos con aulas en desuso, el sistema permitió
calcular que, mediante la habilitación de dichos espacios, se podría atender a
21,866 niños más. Si bien es cierto que con esto no se cubriría el total de la
demanda regional –ya que persisten los problemas de mala distribución de los
equipamientos–, sí representaría una contribución significativa a la
optimización de los recursos. El mapa 12 permite observar las regiones donde
una política de habilitación de aulas en desuso podría tener un mayor impacto.
Mapa 12
Total de alumnos
que se podrían atender con la habilitación de aulas en desuso
Total de plazas potenciales
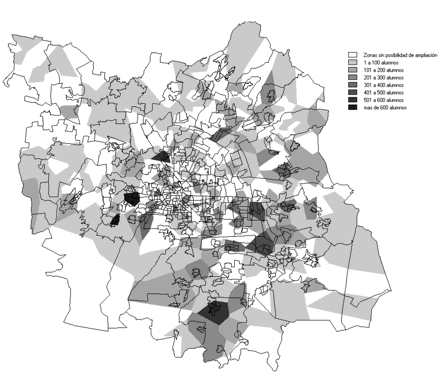
4.7 Análisis de la
cobertura espacial de los establecimientos educativos
Como una forma de
determinar las posibilidades reales que tiene la población para acceder al
servicio educativo, se realizó un análisis de proximidad en distancia y tiempo
de recorrido.
4.7.1 Cobertura por
proximidad en distancias lineales
Para efectos de
estimar la población no cubierta por su lejanía con la escuela más cercana, se
aplicó la normatividad de la Secretaría de Desarrollo Social que establece,
como áreas óptimas de cobertura, 500 m en zonas urbanas y 5,000 m en zonas
rurales (sedesol,
1995: 95). Tomando esto en consideración, fue posible derivar el mapa 13.
Evidentemente, las zonas sin cobertura son básicamente rurales.
Mapa 13
Zonas de
cobertura por proximidad en distancia a las escuelas primarias
Cobertura de escuelas primarias (distancias
normativas)
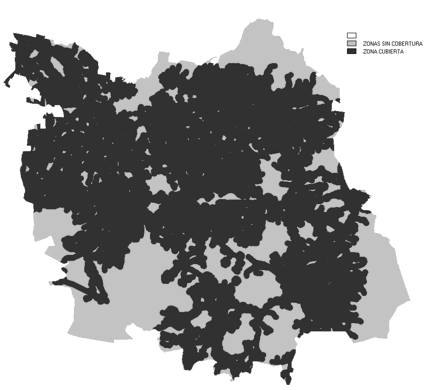
4.7.2 Cobertura por
proximidad en tiempos de desplazamiento
Para realizar de
este análisis se estimó el tiempo que un alumno debe tardar como máximo para
llegar a la escuela más próxima. Para ello, se recurrió a la normatividad de sedesol
(1995), que establece un tiempo máximo de 30 minutos en zonas urbanas y de 1
hora en zonas rurales.
Como es posible
observar en el mapa 14, la distribución de las zonas sin cobertura guarda
ciertas similitudes con el análisis basado en las distancias de recorrido.
Sobresalen las zonas no cubiertas en la periferia de la región. Sin embargo, la
diferencia fundamental radica en la dispersión de la cobertura en el municipio
de Almoloya de Juárez, donde el sistema de comunicaciones es muy deficiente.
Mapa 14
Zonas de
cobertura por proximidad en tiempo a las escuelas primarias
Cobertura de escuelas primarias
(en tiempo de recorrido)
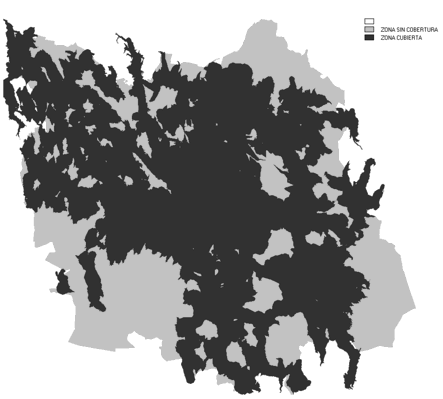
Tomando en cuenta
el mapa de cobertura por proximidad en distancia (mapa 13), fue posible estimar
que, para la fecha de referencia del estudio, podrían existir en la región
cerca de 16,955 niños (6.3%) habitando en zonas más allá de los límites
normativos y que, por tanto, estarían enfrentando dificultades para acceder al
servicio. Asimismo, al considerar el mapa de cobertura por proximidad en tiempo
a los establecimientos educativos (mapa 14), se estimó que en la región
existirían cerca de 15,889 niños (5.9%) con dificultades para acceder al
servicio.
Conclusiones
Mediante la
aplicación de un sig
fue posible aplicar tres tipos de análisis: el cartográfico, el de
déficit-superávit y el de cobertura espacial. De esta manera se logró una
caracterización general de los servicios educativos de nivel primaria en el
valle de Toluca.
La metodología
utilizada no solamente permitió corroborar las enormes disparidades en la
distribución de los servicios educativos regionales, sino que constituye un
instrumento muy valioso para la planificación del sector educativo. Los sig constituyen herramientas muy valiosas
para el diagnóstico integral de los fenómenos educativos que, a partir del
análisis en la distribución territorial de los fenómenos, nos permiten
identificar los problemas del sector. Asimismo, mediante la aplicación de
diversos modelos de simulación, es posible pronosticar el desenvolvimiento de
los diversos fenómenos. Finalmente, la permanente actualización de estos
sistemas facilita el monitoreo y seguimiento de las políticas educativas y las
acciones gubernamentales.
Los resultados
obtenidos muestran que, más allá de las dificultades financieras del proceso de
descentralización aun no resueltas, persisten problemas de falta de una
adecuada planeación y análisis en la toma de decisiones sobre la atención de
necesidades educativas. Además de los esquemas tradicionales de localización de
infraestructura, es posible identificar condiciones de subutilización, déficit
y mala distribución espacial de los servicios educativos. La aplicación de los sig para la
evaluación de la cobertura educativa cuenta con antecedentes importantes. Los
trabajos de Aguado (1995), Aguado y Arteaga (1996), Aguado (1997), Aguado
(1998) y Aguado y Rogel (1999), son ejemplos muy
valiosos. En ellos se aborda el análisis de diferentes variables relacionadas
con la cobertura total o la así llamada “universalización de la educación
básica” (Aguado, 1997). En todos estos casos se utiliza el ageb como unidad territorial básica de análisis por considerar
que “los indicadores agregados esconden profundas asimetrías entre espacios
urbanos y rurales, y aun al interior de ellos” (Aguado, 1995: 185).
El presente
trabajo retoma la necesidad de analizar información desagregada a nivel de ageb. Estamos
conscientes, sin embargo, que esto no resuelve totalmente el problema de la
Unidad Espacial Modificable (uem).
En efecto, como lo señala Bosque (1997), el empleo de unidades de observación
trazadas artificialmente tiene grandes repercusiones en los valores alcanzados
por las variables, sin que realmente haya cambiado el valor subyacente del
hecho temático. Se trata, en definitiva, de regiones artificiales y los
resultados obtenidos no necesariamente representan al fenómeno estudiado.
A esto es
preciso añadir que el problema detectado por Aguado (1995), en relación con la
dificultad para integrar la información a nivel ageb rural, no ha quedado totalmente resuelto. Coexisten en un
mismo territorio grandes unidades de observación que agregan datos de
localidades rurales y pequeñas unidades relativas a las ageb urbanas. Evidentemente, las disparidades de superficie,
implican serias distorsiones de la información.
Un aspecto a
destacar es que, en el presente trabajo se intenta ir más allá en cuanto a la
aplicación de los sig. El
planteamiento metodológico incluye el análisis de información expresada de
manera coroplética (ageb), pero se exploran algunos
operadores de análisis de distancia proximidad a partir de la red de
comunicaciones para evaluar la accesibilidad espacial en tiempo y distancia de
recorrido.
La metodología
utilizada, sin embargo, no ha estado exenta de problemas. El más importante de
ellos fue la carencia de información adecuada que permitiera hacer un análisis
más detallado:
i. Se carece de datos georreferenciados sobre la
distribución de los establecimientos educativos. Esta es una tarea pendiente de
los organismos oficiales;
ii. La información oficial no contiene el nivel de
detalle requerido, situación que limita en buena medida los análisis;
iii. No existe coordinación entre las instituciones
gubernamentales relacionadas con la enseñanza pública, lo que conduce a
importantes lagunas de información, y sobre todo, al manejo de bases de datos
incompatibles y con diferente nivel de detalle y actualización;
iv. La información estadística relativa a la
población cuenta con importantes problemas de precisión y compatibilidad. Tal
es el caso del Marco Geoestadístico, en el que no hay
coincidencia entre límites de ageb urbanos
y rurales.
Si bien es cierto
que existen procedimientos oficiales para la localización y asignación de
nuevos centros educativos, éstos presentan serias desventajas, entre las que
destacan las siguientes:
i. No se hace un análisis espacial de la
distribución de los déficit y superávit del servicio educativo;
ii. No se consideran aspectos relacionados con la
eficiencia y la equidad espacial, y
iii. No se toma en cuenta la normatividad que
utiliza sedesol,
específicamente en lo relacionado con los radios de cobertura de las escuelas
existentes.
Partiendo de lo
realizado hasta ahora, resulta evidente la necesidad de desarrollar una
metodología que, de forma complementaria, considere:
i. Realizar el análisis de cobertura total
vinculada a las desigualdades socioeconómicas microrregionales;
ii. Aplicar otras técnicas de evaluación dentro
del ambiente sig,
buscando mejorar la metodología desarrollada;
iii. Considerar otro tipo de variables como los
factores geográficos de localización y que forman parte del proceso de acceso
de los alumnos a los establecimientos educativos, y
iv. Utilizar diferentes modelos de localización y
asignación, con el fin de minimizar distancias y mejorar su cobertura,
obedeciendo a la justicia y eficiencia espacial.
Bibliografía
Aguado L., E.
(1995), “La equidad, una asignatura pendiente: acceso y resultados educativos
en cuatro zonas del Estado de México”, en Pieck, G.
E. y Aguado, L. E. (Coords.), Educación
y Pobreza. De la desigualdad social a la equidad, El Colegio Mexiquense a. c. -unicef, Zinacantepec, México, pp.
183-235.
––––– (1997), La
universalización de la educación básica: ¿mito o realidad?, Documento de Investigación núm. 7,
El Colegio Mexiquense a. c.,
Zinacantepec, México.
––––– (1998),
Los problemas de la educación básica: el caso de San Felipe del Progreso.
Documento de Investigación núm. 25, El Colegio Mexiquense a.c.,
Zinacantepec, México.
Aguado L., E. y
N. Arteaga B. (1996), Diagnóstico de la Educación
Básica en Naucalpan de Juárez. Hacia una propuesta de planeación microrregional,
El Colegio Mexiquense a.c. y H. Ayuntamiento Constitucional de
Naucalpan de Juárez 1994-1996, Zinacantepec, México.
Aguado L., E. y
R. Rogel (1999), “La contribución de la educación a
la justicia social: una ilusión fragmentada”, en Civera,
C. A. (coord.), Experiencias educativas en el
Estado de México. Un recorrido histórico, El Colegio Mexiquense
a. c., Zinacantepec, México, pp. 571-609.
Bosque, S. J.
(1997), Sistemas de Información geográfica, Rialp, Madrid, pp. 227-230.
Cabrero y Mejía
(1998), El estudio de las políticas descentralizadoras en
México: un reto metodológico,
cide-Miguel
Ángel Porrúa, México.
Colindres,
Isidro y Carlos Rogelio Urbina (2002), Propuesta metodológica para la aplicación
de los sig en el servicio público de enseñanza
primaria y secundaria en la Región I (Toluca), Ciclo escolar 2000-2001, Tesis de Licenciatura en Planeación
Territorial, uaem,
Toluca.
Comité de
Instalaciones Educativas del Estado de México (cieem) (2001), Con
Acciones Inmediatas el Estado de México Avanza 1999-2005, Gobierno del Estado de México,
Toluca.
Gobierno del
Estado de México (gem)
(2001a), Sistema de Información para la Planeación 2001-2002, documento en disco compacto, Gobierno
del Estado de México, Toluca.
––––– (2001b),
documento web http://www.edomexico.gob.mx/,
consultado el 22 de mayo de 2001, México.
Gobierno Federal
(gf)
(2001), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
(http://www.conggro.gob.mx/Federal/4.htm), consultado el 12 de junio de 2001,
México.
Instituto
Nacional de Estadística Geográfica e Informática (inegi) (2000), Sistema
de Información Censal 2000,
inegi,
Aguascalientes, México.
Latapí, Pablo y Ulloa (1997),
“El financiamiento de la educación básica en el marco del federalismo” (mimeo), cesu-unam,
México.
Rodríguez,
Victoria (1999), La descentralización en México.
De la reforma municipal a Solidaridad y el nuevo federalismo, Fondo de Cultura Económica, México.
Secretaría de
Desarrollo Social (sedesol)
(1995), Sistema Normativo de Equipamiento Urbano 1995, México, pp. 18-24.
Servicios
Educativos Integrados al Estado de México (seiem) (2000), Sistema
de Información para la Planeación (sipp),
documento en disco compacto, seiem,
México.
––––– (2001), Servicios
Educativos integrados al Estado de México, documento web http://www.seiem.gob.mx, consultado el
5 de junio de 2001, Toluca.
Tavira, Adriana
(2001): Rezago Educativo, diario El Demócrata, 4 de julio, Pág. 11, Toluca.
Enviado: 29 de octubre de 2003.
Reenviado: 15 de marzo de 2004.
Aprobado para su publicación: 27 de abril de 2004.