Productividad total de factores y reducción de costos en
la industria manufacturera mexicana, 1994–1999
Armando Nevárez Sida*
Ángel Mauricio
Reyes Terrón**
Abstract
The
article analyzes total factor productivity in the mexican manufacturing industry in the period from
1994 to 1999. Applying the methodology proposed by Harberger
(1998), the change in this variable is interpreted as a reduction or a real
increment of costs. It was possible to identify both those subsectors and
industrial classes that reduced or increment costs and the magnitude of these
changes in monetary terms. In general, significant reduction of costs within a
subsector of an industrial class was rare, while there were minor reductions or
increments in the other classes.
Keywords: Total factor productivity, real reduction of costs,
economic growth.
Resumen
El presente
trabajo analiza la productividad total de factores en la industria
manufacturera mexicana en el periodo de 1994 a 1999. El cambio experimentado
por esta variable es interpretado como reducción o incremento real de costos de
acuerdo con la metodología propuesta por Harberger
(1998). Se logró la identificación de aquellos subsectores y clases
industriales que redujeron o aumentaron costos, así como la magnitud de estos
cambios en términos monetarios. Las clases industriales que presentan una
reducción de costos significativa al interior de un subsector son generalmente
pocas, mientras que el resto presenta pequeñas reducciones de costos o
incrementos.
Palabras clave: Productividad total de factores, reducción real de
costos, crecimiento económico.
*
Centro de Investigación y Docencia Económicas, México. Correo-e:
armando.nevarez@cide.edu
** Centro de Investigación y
Docencia Económicas, México. Correo-e: angel.reyes@cide.edu
Introducción[1]
Esta
investigación versa sobre la industria manufacturera mexicana, y muestra una
estimación de la productividad total de factores (ptf) de las diferentes clases industriales que integran los
nueve subsectores en los que se divide la industria manufacturera en México. El
estudio se circunscribe al periodo 1994-1999. La información utilizada para
determinar la ptf proviene de los
censos industriales correspondientes a esos años. Una vez determinada esta
variable, su interpretación se efectúa aplicando la metodología propuesta por Harberger (1998), quien se disitingue
de otros autores que le preceden en el estudio de la ptf[2]
debido a que propone explicar sus cambios como aumentos o disminuciones de
costos.
Estudiar a la
industria manufacturera mexicana reviste gran relevancia por varias razones. En
primer término, porque buena parte del desarrollo nacional ha sido logrado
gracias al impulso y contribución de este sector económico. En segundo lugar,
las manufacturas han experimentado cambios significativos a lo largo de las
últimas décadas, pues han tenido que adaptarse a las transformaciones impuestas
por el cambio de rumbo del modelo económico.
La exposición de
las empresas a procesos de apertura las ha obligado a mejorar su competitividad
en todos sentidos. Así, en el seno de la industria manufacturera no sólo se
llevan a cabo transformaciones significativas en materia de inversiones, sino
también en materia de cambio tecnológico, innovación, desarrollo de productos y
procesos. Además, por el lado del factor humano se dan transformaciones
cualitativas orientadas al entrenamiento y capacitación, para aprovechar la
experiencia y capacidad de la fuerza laboral a través de la acumulación de
conocimientos, habilidades y aprendizajes.
La necesidad de
conocer aquellos aspectos sobre la evolución reciente de la industria
manufacturera mexicana y, en particular, los elementos que se asocian a su
crecimiento que no están directamente relacionados con la productividad
individual de cada uno de sus insumos productivos obligan a efectuar mediciones
de la ptf a efecto de observar el
comportamiento de este componente y estar en posibilidades de explicar su
posible causalidad. Este documento ofrece evidencia empírica sobre el
comportamiento de los subsectores y clases industriales de la industria
manufacturera durante el periodo de análisis, y avanza en una línea de trabajo
que no ha sido suficientemente explorada y que revela aspectos novedosos sobre
el sector.
Los objetivos de
este documento son: obtener un estimado de la ptf
de la industria manufacturera mexicana entre 1994 y 1999, y presentar una
cuantificación de la ptf como
reducción real de costos para el caso de la industria manufacturera mexicana.
Generada esta información, podemos estar en posibilidades de comparar e
identificar, para el periodo seleccionado, aquellas clases industriales que
reducen o aumentan costos.
1. Antecedentes
En general, la
economía ha considerado que el crecimiento económico, particularmente del
producto, se debe al incremento de los insumos o factores de producción; sin
embargo, esto no es necesariamente cierto puesto que en el crecimiento de la
producción intervienen otros elementos que no son capturados fielmente por los
componentes tradicionales: trabajo y capital.
La presencia de
un término de error o residuo en las estimaciones del growth accounting
no es casual. Se asume que dicho remanente representa todos aquellos elementos
no explícitamente incorporados en la función de producción y, para sorpresa de
muchos, en ocasiones este residuo alcanza dimensiones superiores a las que
reportan los factores de producción. Esto significa que muchas veces, lo no
explicado es significativamente más grande que lo explicado por los stocks de trabajo y capital.
La
complementariedad esencial entre la productividad del trabajo y del capital en
el producto ha llevado a cuantificar el peso de ambos componentes en conjunto,
con el propósito de encontrar una medida de la ptf
que hace referencia al crecimiento del residuo y que intenta explicarlo.[3]
Así, se ha planteado la necesidad de recuperar los diferenciales de la
remuneración a los factores entre empresas e industria a efecto de establecer
evidencia que permita sostener interpretaciones sobre el residuo como aquellas
que lo vinculan al cambio tecnológico, a mejoras en
la propia ptf y a la reducción
real de costos unitarios.
El problema con
la explicación del residuo como cambio tecnológico es su limitada concreción, pues como
el propio R. M. Solow (1957) refirió, el cambio
tecnológico puede ser cualquier cosa que origine modificaciones en la función
de producción como mejoras en la calidad de los insumos trabajo y capital; sin
embargo, puede tratarse de muchas cosas a la vez, como invenciones, gasto en
actividades de investigación y desarrollo (IyD),[4]
innovaciones de todo tipo, etc. La idea del cambio tecnológico se distingue por
ser relativamente impalpable. Por su parte, la postura de que el residuo
expresa ‘mejoras en la ptf’ alude
a posibles externalidades de cualquier tipo que inciden sobre los movimientos y
cambios del propio residuo, por ejemplo: economías de escala, spillovers,[5]
etc.
La versión de
que el residuo puede ser visto como ‘reducción real de costos’ no tiene el
ánimo de identificarlo con una nueva etiqueta, pero sí trata de interpretarlo
de una manera diferente. Esta postura parece estar más en línea con la visión
de directivos y estrategas en producción de una empresa o corporación. Muchas
empresas persiguen directamente el objetivo de ser competitivas en el mercado por
la vía de reducir sus costos de producción. Costos bajos tienen la ventaja de
mejorar la rentabilidad de las firmas en etapas de auge, pero también permiten
contar con un medio de defensa ante choques económicos o recesiones. Aquí surge
el siguiente cuestionamiento: ¿cómo reducir costos al interior de una empresa?
La respuesta puede ser muy amplia, ya que pueden existir muchas maneras de
bajar los costos manteniendo constantes los rendimientos, o mejorándolos.
El abatimiento de costos puede ocurrir a partir
de una mayor eficiencia en el uso de los recursos, nuevas técnicas productivas,
cambios organizacionales, mejoras en las redes de comunicación e intercambio de
información entre los miembros de la empresa, procesos de aprendizaje, fusiones
y acuerdos de cooperación con otros agentes económicos, economías de escala,
etc.
La postura
anterior permite separar aquellos aumentos del producto obtenido que provienen
de los stocks
de factores trabajo
y capital
de aquellos que surgen de otras posibles fuentes y que pueden ser muchas y muy
diversas. Harberger (1998) plantea que las causas del
crecimiento no siempre son detectadas por las herramientas de medición
tradicionales y sugiere que hay mil formas de reducir los costos. La reducción
de costos que experimenta una empresa o una industria tiene una esencia
compleja y multifactorial, que puede ser observable al cabo de varios años y
puede resumirse a través de una sola medida.
Harberger (1998) afirma que la interpretación
del crecimiento del residuo como ‘reducción real de costos’ le da sentido a
dicho componente, pues lo vuelve una magnitud tangible en términos monetarios.
Esto vincula al residuo con la empresa, sus directivos y personal de
producción. Así, el residuo puede describir el abatimiento de costos unitarios
reales durante un periodo en una empresa o industria.
El mismo autor
plantea que el proceso de crecimiento probablemente no es como se ha descrito
hasta ahora y lo compara con lo que ocurre entre yeasts
vs. mushrooms. Señala que “un proceso yeasts (levadura) hace que el pan se expanda
como un balón que se llena de aire”. Trasladando esta visión a la realidad, se
trata de aquella situación generada por externalidades o economías de escala
que causan efectos sobre toda la economía. En cambio, “un proceso mushrooms (hongos) ocurre ya que éstos surgen de
manera espontánea y poco predecible”, así, los mushrooms representan avances en cuanto a ptf (o reducción real de costos)
pudiendo deberse a mil y un causas, pues aparecen en forma irregular,
habitualmente en grupos (clusters), y pueden ocurrir más en unas
industrias en comparación con otras.
Para Harberger, el crecimiento ocurre más como un proceso mushrooms y advierte que el resultado de las
perturbaciones comunes es despreciable en comparación con aquellas que causan
cambios en la productividad y que son más específicas de cada industria.
2. Datos y
metodología
La información
que se utilizó para llevar a cabo esta investigación proviene de los censos
industriales que realiza y publica el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Infrormática (inegi) en forma periódica, en particular se utilizaron datos
para 1994 y 1999.
La información
censal disponible permitió medir la concentración del crecimiento de la
productividad total de los factores para los subsectores del sector
manufacturero que son: 31 Producción de alimentos, bebidas y tabaco; 32
Producción de textiles, prendas de vestir e industrias del cuero; 33
Manufacturas de la madera; 34 Producción de papel, productos de papel,
imprentas y editoriales; 35 Producción de sustancias químicas y artículos de
plástico o hule; 36 Producción de bienes con base en minerales no metálicos; 37
Industrias metálicas básicas; 38 Manufacturas de productos metálicos,
maquinaria y equipo; 39 Otras industrias manufactureras.
El presente
documento aplica la metodología sugerida por Arnold
C. Harberger (1998) que parte de la siguiente
ecuación:
![]() (1)
(1)
Donde:
Δy = Cambio en el producto (pib);
DL
= Cambio en el insumo trabajo;
= Nivel general
de precios inicial;
= Salario real
inicial;
p = Tasa de
rendimiento del capital real inicial;
= Tasa de depreciación real inicial;
DK
= Cambio en el stock de capital;
R = ‘Residuo’ o
crecimiento no explicado por el incremento en los insumos tradicionales.
O
alternativamente:
(1’)
El residuo
representa una fracción importante del crecimiento del producto. De la
discusión teórica sobre la explicación de la ptf
sabemos que ha estado centrada en el ‘capital humano’ y el ‘avance
tecnológico’. Sin embargo, actualmente se considera que la ptf expresa cambio tecnológico,
reducción real de costos o mejoras en la propia ptf.[6] En
particular, Harberger propone observar a la ptf como reducción real de costos, es
decir, como una medida concreta y cuantificable.
El residuo de la
ecuación (1) puede ser calculada en forma no paramétrica si se dispone de todas
las variables requeridas y se efectúan las operaciones algebraicas;
alternativamente, se pueden emplear métodos paramétricos en cuyo caso las
estimaciones pueden capturar errores de medición (oecd, 2001a y 2001b). En el presente estudio, dadas las
limitaciones impuestas por los datos censales, se recurrió al segundo procedimiento
de acuerdo con la ecuación (1’) planteada por Harberger.
Una vez
determinada la ptf como residuo, se procedió a tabular la
información. La ptf es transformada en reducción o aumento
de costos para cada industria. Finalmente, a partir de las tabulaciones los
datos deben ordenarse en forma tal que permitan ser graficados como curva de
Lorenz.
3. Resultados
La reducción o
incremento real de costos que presentan las diferentes agregaciones de la
industria manufacturera para el periodo 1994–1999 es analizada por subsectores
descendiendo a un nivel de clase industrial. Es importante precisar que existen
subsectores que registran ascenso de costos, aunque algunas de las clases que
los constituyen presenten una reducción efectiva de los mismos durante el
periodo.
3.1 Subsectores con
reducción de costos
A continuación se
presentan, a título de ejemplo, algunos de los resultados obtenidos para el
subsector 33: Manufacturas de la madera, que como saldo del periodo presenta
reducción real de costos (véase el cuadro 1).
Cuadro 1
Concentración
del crecimiento de la productividad total de los factores en el subsector 33:
Industrias
de la madera y productos de 702madera, 1994-1999
|
Clase industrial |
Crecimiento de la PTF (1.0=100) |
Valor absoluto de la reducción real de costos |
Percentil de la reducción real de costos |
Valor agregado inicial |
Percentil del valor agregado inicial |
|
Fabricación y reparación de persianas |
6.15 |
514.6 |
35.9 |
83.6 |
2.4 |
|
Fabricación de productos de madera para la construcción |
2.16 |
703.2 |
84.9 |
325.4 |
11.7 |
|
Fabricación de colchones |
1.94 |
702.9 |
133.9 |
361.8 |
22.1 |
|
Fabricación de ataúdes |
0.9 |
32.3 |
136.2 |
35.9 |
23.1 |
|
Fabricación de partes y piezas para muebles |
0.63 |
73.2 |
141.3 |
115.4 |
26.4 |
|
Fabricación de triplay, fibracel y tableros
aglutinados |
0.48 |
104.6 |
148.6 |
219.3 |
32.7 |
|
Fabricación de envases de madera |
0.36 |
35.2 |
151 |
98.7 |
35.6 |
|
Obtención de productos de aserradero |
0.15 |
59.1 |
155.2 |
393.1 |
46.8 |
|
Fabricación de otros productos de madera, excluye muebles |
-0.11 |
-20.7 |
153.7 |
195.8 |
52.4 |
|
Fabricación y reparación de muebles principalmente de madera |
-0.45 |
-737.3 |
102.3 |
1,633.00 |
99.3 |
|
Fabricación de hormas y tacones de madera para calzado |
-0.79 |
-4.8 |
101 |
6.1 |
99.4 |
|
Fabricación de artículos de palma, vara, carrizo, mimbre y similares |
-1.04 |
-8.5 |
101.4 |
8.2 |
99.7 |
|
Fabricación de productos de corcho |
-1.67 |
-19.7 |
100 |
11.8 |
100 |
Fuente: Cálculos
propios con base en la información de los censos industriales 1994 y 1999 del inegi.
Nota: Las columnas 3 y 5 están expresadas en
millones de pesos de 1993.
La primera
columna nos indica las clases industriales que componen el subsector 33. La
segunda columna corresponde al crecimiento de la productividad total de
factores, y puede interpretarse como un porcentaje (1=100) de reducción o
aumento de costos; desde luego, las clases que presentan valores positivos
tuvieron una reducción real de costos y viceversa.
La tercera
columna indica el valor de la reducción real de costos en millones de pesos de
1993, y resulta del producto de la ptf por
el valor agregado inicial; expresa en términos monetarios la magnitud
aproximada de la disminución o crecimiento de costos resultante al final del
periodo.[7] La
columna cuatro es el percentil de la reducción efectiva de costos, y ha sido
calculada como porcentaje acumulado de la caída de costos respecto de todo el
subsector en su conjunto; por ejemplo, a la primer clase industrial de la tabla
(fabricación y reparación de persianas) se le puede atribuir el 35.9 por ciento
de la reducción real de costos del subsector 33. El dato del valor agregado
inicial proviene directamente del censo industrial de 1994. Finalmente, la
columna restante constituye el percentil del valor agregado inicial que no es
más que el porcentaje acumulado del valor agregado de cada una de las clases
industriales, es decir, las dos primeras clases industriales presentadas en el
cuadro participaron con 11.7 por ciento del valor agregado inicial en este
subsector para el año de 1994.
En resumen, la
clase industrial correspondiente a la fabricación y reparación de persianas
participó con un 2.4 por ciento del valor agregado del subsector manufacturas
de la madera en 1993, con una reducción real de costos de 514.6 millones de
pesos de 1993 durante el periodo 1994-1999.
La clase
industrial de fabricación y reparación de muebles principalmente de madera
experimentó entre 1994 y 1999 una ptf de
–0.45, lo que implica un aumento de costos de 737.3 millones de pesos de 1993.
Como puede observarse, el valor agregado de esta clase de actividad fue de
1,633 millones de pesos en el periodo de inicio. Esta clase industrial es
relevante porque representa 46.9 por ciento del valor agregado total del
subsector 33, asimismo explica más del 50 por ciento de la reducción real de
costos del subsector de manufacturas de la madera.
En la gráfica 1
se presentan los datos del cuadro anterior en un formato cercano a la curva de
Lorenz,[8] en
el eje ‘y’ se tiene el percentil de la reducción real de costos mientras que el
eje ‘x’ representa el percentil del valor agregado inicial para las clases
industriales que comprenden el subsector 33 de manufacturas de la madera. La
forma como se ordenaron las clases industriales, tanto en la presentación
tabular como gráfica, está en función del crecimiento de la ptf. Las clases industriales que
redujeron más sus costos respecto de su valor añadido son las que se ubican en
las primeras posiciones.
La
interpretación de la gráfica es análoga a la de la curva de Lorenz: la línea de
45 grados nos indica que una industria o conjunto de industrias que participa
con un determinado porcentaje del valor agregado inicial contribuyó dentro de
la reducción de costos del subsector con el mismo porcentaje. Las tres primeras
clases industriales presentadas en el gráfico: fabricación y reparación de
persianas, fabricación de productos de madera para la construcción y
fabricación de colchones fueron las que redujeron más los costos en este
subsector.
Otras
actividades que también tuvieron disminuciones de costos fueron: fabicación de ataúdes; fabricación de partes y piezas para
muebles; fabricación de triplay, fabricel y tableros
aglutinados; fabricación de envases de madera, y obtención de productos de
aserradero. Estas clases industriales alcanzaron disminuciones de costos menos
significativas que las descritas anteriormente.
Las clases
industriales restantes[9]
representaron 53.2 por ciento de las actividades del subsector 33 y obtuvieron
aumentos de costos; tales industrias son: fabricación de otros productos de
madera, excluye muebles; fabricación y reparación de muebles principalmente de
madera; fabricación de hormas y tacones de madera para calzado; fabricación de
artículos de palma, vara, carrizo, mimbre y similares; fabricación de productos
de corcho.
Siguiendo esta
misma línea de interpretación puede decirse que la reducción real de costos del
subsector de manufacturas de la madera durante el periodo 1994-1999 está
explicada por el 15 por ciento de las clases industriales que la comprenden
(medidas por el valor agregado inicial), representado por la primera línea
vertical. La segunda línea vertical muestra el punto máximo de la curva, e
indica que 46.8 por ciento de las industrias que componen este subsector
industrial presentaron reducciones de costos durante 1994-1999, mientras que
53.2 por ciento de las industrias restantes tuvieron un incremento real de
costos.
El promedio
ponderado de reducción de costos del sector 33 para el periodo 1994-1999 fue de
11.24 por ciento. El porcentaje de clases industriales con reducción real de
costos con base en el valor agregado de 1993 fue de 82.4 por ciento, y el 17.6
por ciento sobrante experimentó movimientos alcistas de costos. La reducción
real de costos promedio anual para el subsector de manufacturas de la madera
fue de 2.35 por ciento.
Otros
subsectores manufactureros que reportaron reducción real de costos fueron el
35: producción de sustancias químicas y artículos de plástico o hule, 36:
producción de bienes con base en minerales no metálicos y 39: otras industrias
manufactureras.
En el caso del
subsector 35, algunas de las clases industriales que consignaron una reducción
de costos significativa[10]
son: la refinación de petróleo y fabricación de productos petroquímicos
básicos; ambas representan más de 30 por ciento del valor agregado inicial y
más de 40 por ciento de los activos fijos netos de este subsector. La clase de
actividad que tuvo una mayor reducción de costos con respecto a su valor
agregado inicial fue la de fabricación de perfumes, cosméticos y similares.
Contrariamente, las clases industriales que
presentaron aumentos de costos significativos fueron: fabricación de películas,
placas y papel sensible para la fotografía; fabricación de artículos de
plástico reforzado y fabricación de juguetes de plástico. Otra clase importante
de este subsector es la fabricación de productos farmacéuticos que presentó una
reducción real de costos.
El 93.9 por
ciento de las industrias que conforman el subsector 35 experimentaron reducción
efectiva de costos. Alrededor de 62 por ciento de las industrias explica la
reducción de costos experimentada por el subsector durante el periodo, en
cambio 6.1 por ciento tuvieron aumento de costos. Estos resultados son
importantes si consideramos que el subsector 35 ha sido uno de los más
dinámicos y ha estado sujeto a innovación permanente.
El subsector 36
presentó seis clases industriales con disminución significativa de costos;
tales industrias fueron: fabricación de mosaicos, tubos, postes y similares, a
base de cemento; fabricación de fibra de vidrio y sus productos; elaboración de
yeso y sus productos; fabricación de ladrillos, tabiques, tejas de arcilla no
refractaria; fabricación de abrasivos y fabricación de concreto premezclado. De
éstas, la más importante en cuanto a valor agregado es la de fabricación de
concreto.
En el extremo
opuesto estuvieron las industrias que aumentaron costos en el subsector 36, y
son las siguientes: alfarería y cerámica; fabricación de otros artículos de
vidrio y cristal no especificados anteriormente; fabricación de productos de
asbesto, cemento y fabricación de vidrio plano, liso y labrado. La primera de
éstas (la de alfarería y cerámica), si bien no es muy intensiva en capital, sí
es importante en el número de personas que emplea. Adicionalmente, 70.8 por
ciento (15 clases) de las industrias de este subsector tuvieron baja de costos
y las siete restantes observaron aumentos.
El porcentaje
promedio ponderado de reducción de costos en este segmento de las manufacturas
fue de 45.57 durante el periodo considerado. Otras industrias relevantes que
comprende este subsector son las de fabricación de envases y ampolletas de
vidrio y la fabricación de cemento hidráulico que sufrieron aumento y reducción
de costos, respectivamente.
El
comportamiento del subsector 39 (otras industrias manufactureras) fue semejante
al de los subsectores manufactureros 35 y 36. Las clases industriales que
sufrieron alza de costos reales significativos fueron: fabricación de juguetes
y fabricación de cierres de cremallera. Otras dos más experimentaron aumentos
moderados de costos. Las clases que disminuyeron costos significativamente
fueron: la correspondiente a acuñación de monedas, fabricación de joyas y
orfebrería de oro y plata, y fabricación y ensamble de instrumentos musicales y
sus partes. La clase más importante de este subsector es la fabricación de
artículos y útiles para oficina que durante el periodo presentó un ligero
incremento en costos. Casi 30 por ciento de las industrias de este subsector
manufacturero explican el 100 por ciento de la disminución en costos, al mismo
tiempo, 59.5 por ciento de las industrias tuvieron reducción de costos en forma
innegable. El porcentaje medio de reducción de costos para el subsector de
otras industrias manufactureras a lo largo del intervalo que va de 1994-1999
fue de 8.0.
3.2 Subsectores con
aumento de costos
En el cuadro 2 se
presenta el caso del subsector 37 de la industria manufacturera mexicana que
corresponde a las industrias metálicas básicas; contrariamente a los casos
anteriores, este presenta aumento efectivo de costos durante el periodo. Este
cuadro es análogo al del subsector 33 precedente, salvo en la cuarta columna,
pues en ella se muestra la suma acumulada de la reducción real de costos en
millones de pesos de 1993.
Cuadro 2
Concentración
del crecimiento de la productividad total de los factores en el subsector 37:
Industrias
metálicas básicas, 1994-1999
|
Clase industrial |
Crecimiento de la PTF (1.0=100) |
Valor absoluto de la reducción real
de costos |
Suma acumulada |
Valor agregado inicial |
Percentil del valor agregado inicial |
|
Fundición y/o refinación de metales no ferrosos |
1.72 |
1,458.60 |
1,458.60 |
848.6 |
15.7 |
|
Laminación, extrusión y/o estiraje de cobre y sus aleaciones |
1.42 |
618.5 |
2,077.10 |
435.2 |
23.7 |
|
Fundición y/o refinación de cobre y sus aleaciones |
1.12 |
726.2 |
2,803.40 |
648.3 |
35.7 |
|
Fabricación de tubos y postes de acero |
0.83 |
562.7 |
3,366.10 |
677.3 |
48.2 |
|
Laminación, extrusión y/o estiraje de metales no ferrosos |
0.65 |
0.4 |
3,366.50 |
0.7 |
48.2 |
|
Fabricación de acero |
0.55 |
351.7 |
3,718.20 |
634.1 |
60 |
|
Fabricación de soldaduras a base de metales no ferrosos |
0.24 |
5.9 |
3,724.10 |
24.7 |
60.4 |
|
Fabricación de laminados de acero |
-4.37 |
-7,417.10 |
-3,693.00 |
1,699.20 |
91.80 |
|
Fundición, laminación, extrusión, refinación y/o estiraje de aluminio |
-12.29 |
-5,436.80 |
-9,129.80 |
442.5 |
100 |
Fuente: Cálculos
propios con base en la información de los censos industriales 1994 y 1999 del inegi.
Nota: Las columnas 3 a 5 están expresadas en
millones de pesos de 1993.
Las clases
industriales del subsector 37 con mayor reducción real de costos son: fundición
y/o refinación de metales no ferrosos; laminación, extrusión y/o estiraje de
cobre y sus aleaciones, y fundición y/o refinación de cobre y sus aleaciones;
la primera de ellas tuvo una reducción absoluta de costos de 1,458.6 millones
de pesos de 1993, en tanto que las otras dos actividades industriales
reportaron disminuciones de 618.5 y 726.2 millones de pesos, respectivamente, a
precios de 1993. De manera contrastante, las clases que presentaron aumento de
costos fueron: fundición, laminación, extrusión, refinación y/o estiraje de
aluminio y fabricación de laminados de acero.
La gráfica 2
muestra en el eje de las ordenadas la suma acumulada de la reducción real de
costos, mientras que el caso previo mostraba en el mismo eje el percentil de la
misma reducción real de costos. Este cambio en la presentación hace que la interpretación
sea ligeramente diferente.
El 60.4 por
ciento de las industrias de este subsector medidas por su valor agregado,
reportaron una reducción real de costos, en tanto que el porcentaje restante de
las clases industriales tuvieron aumento de los mismos. El promedio ponderado
de incremento en costos al final del periodo para el subsector 37 de industrias
metálicas básicas fue de 164.08 por ciento.
Como se observa
en la gráfica 3, otros subsectores que también mostraron aumentos de costos
fueron: el 31 de alimentos, bebidas y tabaco; 32 producción de textiles,
prendas de vestir e industrias del cuero; 34 producción de papel, productos de
papel, imprentas y editoriales y el 38 que corresponde a manufacturas de
productos metálicos, maquinaria y equipo.
Gráfica 3
Subsectores con
reducción real de costos Subsectores con
aumento real de costos
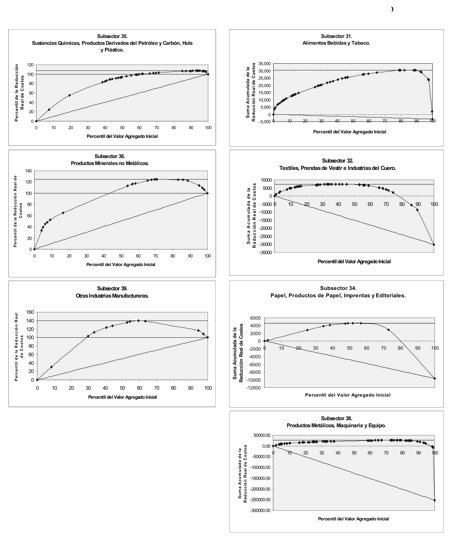
El subsector 31
tuvo 82.4 por ciento de clases industriales con reducción real de costos; el
porcentaje de clases industriales con reducción de costos de los subsectores
32, 34 y 38 fue de 34.6, 51.9 y 77 por ciento, respectivamente. Los subsectores
31 y 32 presentaron porcentajes promedio ponderados de aumento real de costos
de 9.01 y 118.0, respectivamente, al final del periodo. Los porcentajes en
promedio ponderado de aumento de costos de los subsectores 34 y 38 fueron los
más altos de la industria manufacturera siendo éstos de 334.5 y 544.7 por
ciento.
Las clases
industriales con reducción de costos significativa[11]
del subsector 31 fueron: elaboración de concentrados para caldos de carne
de res, pollo, pescado, maricos y verduras; congelación y empacado de carne
fresca; envasado de té; elaboración de bebidas destiladas de caña; fabricación
de grasas y aceites animales; elaboración de cocoa y
chocolate de mesa; elaboración de café soluble; elaboración de harinas de maíz;
tostado y molienda de café; preparación y envasado de concervas
de pescados y mariscos; elaboración de helados y paletas; elaboración de
dulces, bombones y confituras; deshidratación de frutas y legumbres;
elaboración de almidones, féculas y levaduras; beneficio de arroz; molienda de
nixtamal y beneficio de café. En general, todas estas industrias se relacionan
con alimentos y bebidas de consumo básico humano, y resulta lógico el que,
siendo de consumo generalizado, sus costos tendieran a reducirse mediante la
utilización de mejores técnicas productivas o de un uso más eficiente de los
recursos.
Contrariamente,
las industrias que reportaron incrementos de costos significativos en el
subsector 31 fueron: elaboración de otros productos de molino a base de
cereales y leguminosas, incluye harinas; elaboración de leche condensada
evaporada y en polvo; beneficio de tabaco; elaboración de piloncillo o panela;
elaboración de concentrados, jarabes y colorantes naturales para alimentos;
fabricación de puros y otros productos de tabaco; elaboración de sopas y guisos
preparados. De éstas, las más relevantes en cuanto a valor agregado son:
elaboración de concentrados, jarabes y colorantes naturales para alimentos.
Otras clases relevantes de este subsector en cuanto a personal ocupado son la
elaboración y venta de pan y pasteles, tortillerías, así como la elaboración de
refrescos y otras bebidas no alcohólicas, que presentaron una reducción real de
costos. Esto es importante dado que, en conjunto, emplean a más de 38 por
ciento del personal ocupado en este subsector y más de 8 por ciento del
personal ocupado en todo el sector manufacturero.
El subsector 32
tuvo a las siguientes clases industriales con reducción real de costos
significativa: fabricación de algodón absorbente, vendas y similares;
fabricación de encajes, cintas, etiquetas y otros productos de pasamanería;
hilado y tejido de regenerados; fabricación de medias y calcetines; fabricación
de calzado de tela con zuela de hule o sintética;
fabricación de sombreros, gorras y similares, hechas de palma y otras fibras
duras; tejido a mano de alfombras y tapetes de fibras blandas; fabricación de
fieltro y entretelas de fibras blandas; curtido y acabado de cuero; tejido a
máquina de alfombras y tapetes de fibras blandas; fabricación de suéteres;
confección de prendas de vestir de cuero, piel y materiales sucedáneos para
caballero; y fabricación de fieltro y entretelas de fibras blandas. En este
caso, se observa que todas estas clases industriales están vinculadas con
prendas de vestir y fibras utilizadas por el ser humano incluyendo cuero y
calzado; destacan también las clases que tienen que ver con la fabricación de
tapetes y alfombras; dentro de estas clases se encuentra la fabricación de
calzado que durante este periodo enfrentó una situación difícil ya que redujo
su valor agregado y disminuyó su personal. En este tipo de industrias los
costos se redujeron entre 1994 y 1999.
Las industrias
del subsector 32 que tuvieron engrosamiento de costos son las siguientes:
fabricación de calzado principalmente de cuero; hilado de fibras blandas;
confección de otros artículos con materiales textiles naturales o sintéticos;
acabado de hilos y telas de fibras blandas; confección de otra ropa interior;
fabricación de ropa exterior de punto y otros artículos; fabricación de
cordelería de fibras de todo tipo, naturales o químicas; confección de ropa
exterior para niños y niñas; fabricación de huaraches, alpargatas y otro tipo
de calzado no especificado anteriormente; confección de ropa exterior para dama
hecha en serie; confección de guantes, corbatas, pañuelos y similares.
El subsector 34
tuvo solamente una clase industrial con descenso de costos significativo,
dedicada a la fabricación de envases de papel. Por otro lado, las industrias
que incrementaron costos fueron la fabricación de papel y la impresión y
encuadernación.
Finalmente, el
subsector 38 tuvo 15 clases de actividad industrial con reducción de costos
significativa. La industria que más redujo costos durante el periodo fue la de
fabricación y ensamble de carrocerías y remolques para automóviles y camiones;
otras que también redujeron sus costos de producción fueron las de fabricación
de motores y sus partes para automóviles y camiones, fabricación de equipos
para soldar, fabricación y ensamble de motocicletas, bicicletas y similares;
fabricación y reparación de utensilios agrícolas y herramientas de mano sin
motor; fabricación, ensamble y reparación de equipos eléctricos de ferrocarriles
y de aeronaves; fabricación de electrodos de carbón y grafito; fabricación de
cintas y discos magnetofónicas, relojes y sus partes; fabricación y reparación
de máquinas fotocopiadoras, motores, etc. Como era de esperarse en este
subsector, las industrias más activas experimentaron disminuciones efectivas de
costos.
En el subsector
38 las industrias que aumentaron sus costos significativamente fueron:
fabricación de hojas de afeitar, cuchillería y similares; fabricación y
reparación de embarcaciones; fabricación y reparación de calderas industriales;
fabricación de materiales y accesorios eléctricos; fabricación de alambre y
productos de alambre; fabricación de filtros para líquidos y gases; fabricación
de estructuras metálicas para la construcción; fabricación de partes para el
sistema de suspensión de automóviles y camiones; fabricación, ensamble y
reparación de equipos y aparatos para comunicación, transmisión y señalización;
fabricación de chapas, candados, llaves y similares; fabricación de anteojos,
lentes, aparatos e instrumentos ópticos y sus partes; fabricación, ensamble y
reparación de maquinaria y equipo para otras industrias específicas.
La clase más
importante de este subsector es la fabricación y ensamble de automóviles y
camiones, que durante el periodo realizó una reestructuración importante de
personal así como inversiones significativas y logró una reducción de costos.
Otra de las clases relevantes es la fabricación de partes y accesorios para el
sistema eléctrico automotriz que en el periodo obtuvo una ligera reducción de
costos con una inversión considerable.
3.3 Industria
manufacturera en su conjunto
El sector
manufacturero en su conjunto presentó aumento real de costos, a pesar de que la
mayoría de las clases industriales registraron disminuciones; en la gráfica 4
se observa que 74.5 de las clases industriales experimentaron baja de costos;
sin embargo, aquellas industrias que los aumentaron tuvieron un peso muy
importante sobre las primeras, determinando el efecto global desfavorable.
Las clases
industriales mencionadas en los apartados anteriores que presentaban caída real
de costos significativa fueron 76 y representan más de 25 por ciento del total
de la industria manufacturera y más de 38 por ciento de las que redujeron costos.
En cambio, las clases industriales que tuvieron una ampliación significativa
fueron 44, que representaron poco más de 14 por ciento del total de la
industria manufacturera y 46 por ciento del total de las que incrementaron sus
costos.
En un análisis
más detallado de las clases industriales que tuvieron una mayor reducción real
de costos con relación a su costo inicial se observó de manera recurrente que
sus resultados se debieron fundamentalmente a un incremento, tanto en términos
absolutos como relativos (con respecto al promedio del sector manufacturero),
del valor agregado censal bruto. Se puede inferir que estas clases industriales
realizaron una reestructuración importante de su personal ocupado ya que éste
disminuyó; asimismo, sus activos fijos netos también experimentaron una
disminución relativa moderada; por lo tanto puede decirse, de manera general,
que con los mismos insumos se produjo más, o alternativamente, con menos
insumos se produjo lo mismo.
En el caso de
las clases industriales que sufrieron los mayores aumentos de costos con
respecto a su costo inicial pueden destacarse algunos aspectos: primero, se
advierte que se trata de industrias más grandes en cuanto a valor agregado
censal bruto en comparación con las que reportaron las mayores reducciones de
costos. En segundo lugar, registraron reducciones importantes en cuanto a sus
valores agregados censales y tuvieron un ligero incremento en sus variables de
personal ocupado total y de activos fijos netos. En suma, utilizaron sus factores
de producción de manera menos eficiente, lo que repercutió en costos reales
superiores.
Una de las
hipótesis que se ha manejado es que las clases industriales que redujeron más
sus costos corresponden a industrias con un mayor dinamismo: una forma de corroborar
este dinamismo es observar si las exportaciones en estas industrias fueron
mayores y, consecuentemente, su integración al mercado mundial es un elemento
que contribuye a explicar sus resultados. Un ejemplo es el subsector 38, en el
que se encuentra la clase de fabricación de motores y sus partes para
automóviles y camiones de la industria automotriz que presentó reducción real
de costos y un incremento significativo en sus exportaciones. De manera similar
podemos hablar de la clase dedicada a la confección de prendas de vestir de
cuero, piel y materiales sucedáneos para caballero. Con estos ejemplos no se
puede concluir que todas aquellas clases industriales que redujeron costos
hayan mostrado un mayor dinamismo exportador, ya que corroborar esta hipótesis
requiere de una mayor utilización de datos, así como del tratamiento
estadístico apropiado.
De todo lo
anteriormente expresado se pueden resumir algunos puntos.
i. El crecimiento (o reducción de costos) no
ocurre de manera uniforme y generalizada entre las diferentes clases de
actividad industrial. Estos resultados son congruentes con los encontrados por Harberger (1990, 1998) y por Torre (1996); ambos observan
que el crecimiento es un proceso concentrado y heterogéneo. Unas pocas clases
industriales explican el 100 por ciento de la reducción real de costos que
ocurre al interior del subsector al que pertenecen durante el periodo.
ii. El resto de las clases industriales incluye
ganadores y perdedores cuyas contribuciones a la ptf se cancelan unas con otras.
iii. Las clases industriales perdedoras juegan un
papel muy relevante, ya que contribuyen con las variaciones observadas en
cuanto al desempeño agregado de la ptf.
iv. Asimismo, la forma de las gráficas muestra que
la reducción real de costos es dispar y heterogénea entre clases industriales y
entre subsectores, acentuándose más en unos en comparación con otros.
v. Los resultados de este estudio se apegan al
planteamiento de Harberger (1998), en el sentido de
que la reducción de costos se presenta como un proceso de tipo ‘hongo’ más que
de tipo ‘levadura’.
Conclusiones
Este trabajo
analizó la productividad total de los factores como reducción o aumento real de
costos en los diferentes subsectores de la industria manufacturera mexicana
entre 1994-1999. Los subsectores que experimentaron reducciones de costos
fueron el 33, 35, 36 y 39; mientras que los sectores restantes mostraron
incremento de costos.
Los resultados
expuestos confirman la idea de que el proceso de crecimiento ocurre de manera
desigual y heterogénea, apegándose más a la visión de un proceso mushrooms (hongos) y no tanto a un proceso yeasts
(levadura). La mayor reducción de costos tiende a concentrarse en pocas clases
de actividad industrial; otras clases los reducen en menor medida y otras los
aumentan; éstas últimas son relevantes al contrarrestar una parte del efecto de
las que los reducen al interior de un mismo subsector; adicionalmente,
contribuyen con las variaciones observadas en cuanto al desempeño agregado de
la ptf en cada subsector y en la industria
manufacturera en su conjunto.
La evidencia
presentada muestra que en algunos subsectores ocurren las condiciones que
favorecen el ahorro de costos entendidos como mejoras en ptf, mientras que en otros ocurre
lo contrario. Esto suguiere que en aquellos segmentos
de la industria en donde sucedieron aumentos de costos, probablemente el cambio
tecnológico y, en general, todos aquellos aspectos que permiten mejorar la
productividad, implican un proceso más endeble y que puede ser afectado por
condiciones propias de cada industria así como por la incidencia de cambios o
choques externos que determinan costos mayores.
Aspectos como
las fluctuaciones cíclicas de la demanda, los ciclos de vida de los productos,
la orientación hacia el mercado interno o externo, la resistencia hacia la
adopción de nueva tecnología, la heterogeneidad en cuanto al uso de los
factores de producción, diferencias de estructura industrial, evolución, grado
de integración con otras empresas e industrias, redes de interacción e
intercambio intra e interindustrial,
localización y hasta las políticas públicas que se aplican en cada clase
industrial son elementos que causan efectos que podrían estar manifestándose
bajo la forma de aumentos o reducciones de costos en el periodo abarcado en
este estudio.
De la misma
manera, puede decirse que los movimientos en costos pueden suponer mejoras en
el know
how
técnico que puede deberse a una mejor estructura organizacional puesta en
marcha en la empresa, uso de equipo nuevo, mejores habilidades de los
trabajadores, etc. Interviene también la forma en que se difunden las nuevas
técnicas de producción, que frecuentemente varían entre empresas e industrias y
se sujeta a las condiciones económicas que conforman el entorno en el que se
desenvuelven ambas. En general, las empresas propensas a introducir
innovaciones lo hacen esperando obtener mayores beneficios, reducir costos,
reemplazar maquinaria y equipo, y ofrecer mejores precios al consumidor.
Los estándares
de habilidades (educación, experiencia, etc),
técnicas productivas, barreras de entrada, patentes, localización geográfica,
inercia e incertidumbres son relativamente comunes para empresas de una misma
industria. En términos generales, las posibilidades de reducir o aumentar
costos reales suelen afectar de manera semejante a firmas que enfrentan un
contexto similar. En este sentido, el aumento o reducción de costos puede estar
sujeto a la capacidad de adaptación de las empresas y a su disposición de
aprender bajo un escenario dinámico y cambiante.
Los resultados
presentados aquí de ninguna manera son concluyentes y sólo contribuyen a
mostrar evidencia empírica sobre aumentos o reducciones de costos en un período
reciente, muy específico de la evolución de la industria manufacturera
mexicana.
La agenda de
investigación en la lista de temas por analizar en futuros trabajos incluye,
primero, la explicación y causalidad tanto de la baja en costos como del
aumento de los mismos, profundizando en aspectos más individualizados de cada
subsector y clase industrial, investigando por ejemplo: si las industrias que
abatieron costos son aquellas que realizaron mayores exportaciones a lo largo
del periodo, si realizaron inversiones en activos, maquinaria y equipo, es
decir, si adoptaron tecnología, efectuaron innovaciones, patentaron o si
realizaron actividades de investigación y desarrollo, etc., y alternativamente
si la explicación se debe al entorno institucional, organizacional o a otros
aspectos. También sería interesante contrastar estos resultados con los que
podrían obtenerse con otras formas de medición de la ptf que se basan en la aplicación del análisis de frontera.
Bibliografía
Griliches, Zvi (1996), “The Discovery of the Residual: A Historical
Note”, Journal
of Economic Literature, vol. 34, núm. 3, septiembre., pp. 1324-1330.
Grether, Jean-Marie
(1999), “Determinants of technological diffusion in mexican
manufacturing: a plant-level analysis”, World development, vol. 27, núm. 7, Great Britain, pp. 1287-1298.
Harberger, Arnold C.
(1990), Reflections
on the Growth Process, Working Paper, World Bank.
––––– (1998), “A Vision of the Growth Process”, The American Economic Review,
vol. 88, Issue 1, mar., pp. 1-32.
Hulten, Charles R., (2000), Total Factor Productivity: A Short Biography, National
Bureau of Economic Reserarch,
working paper 7471, Cambridge, Massachusetts, enero,
pp. 75.
López-Acevedo, Gladys (2002a), Tecnology and Firm Performance in Mexico, jel codes: L60, L20, J31, J38, World Bank,
pp. 1-35.
––––– (2002b), Technology and Skill Demand in Mexico, jel codes: L60, L20, J31, J38, World Bank,
pp. 1-21.
––––– (2002c), Determinants of Technology Adoption in Mexico, jel codes: L60, L20, J31, J38, World Bank,
pp. 1-39.
Meza G., Liliana y Ana Belén
Mora (2002), r&d intensity in mexican
manufacturing firms, World Bank.
Nadiri, Ishaq
M. (1970), “Some Approches to the Theory and
Measurement of Total Factor Productivity: A Survey”, Journal of Economic Literature,
vol. 8, núm. 4, pp. 1137-1177.
oecd
(2001a), Science,
Technology and Industry Outlook. Drivers of Growth: Information Technology,
Innovation and Entrepreneurship, special edition, Paris.
––––– (2001b), oecd Productivity Manual: A Guide to the Measurement of
Industry-Level and Aggregate Productivity Growth, Paris.
Pablo M.,
Federico (1997), La Concentración Industrial en la
Economía Española: 1980-1992,
Universidad de Alcalá, España.
Prescott, Edward C. (1998), “Lawrence R. Klein Lecture
1997: A Theory of Total Factor Productivity”, International Economic Review,
vol. 39, núm. 3, pp. 525-551.
Sargent, Timothy C. y Edgard
R. Rodríguez (2000), “Labour or Total Factor
Productivity: Do We Need to Choose?”, International Productivity Monitor, 0
(1), pp. 41-44, documento web <http://www.csls.ca>
Solow, Robert M. (1957), “Technical Change and the
Aggregate Production Function”, The Review of Economics and Statistics, vol. 39,
Issue 3, pp. 312-320.
Torre, Leonardo
(1996), “Crecimiento Económico y Reducción en Costos Reales: Evidencia de la
Industria Manufacturera Mexicana, 1984-90”, Entorno
Económico, vol. xxxiv, núm. 203, agosto, cie, uanl, pp.
1-4.
World Bank (1998), México: enhancing factor productivity growth,
Country economic memorandum, report núm. 17392-me, pp. 190.
Enviado: 6 octubre del 2003.
Reenviado: 18 de febrero del 2004.
Aprobado para su publicación:
19 de
marzo del 2004.