La posición social de los ingenieros civiles: comparación
entre dos escalas subjetivas y la incorporación de trayectorias laborales
Gabriela Bukstein*
Abstract
We have
investigated the convergences of the methodologies of labor trajectories and
the subjective scales, determining their reaches and complementarities. For
that reason, an exploratory practice is made. We have considered relevant to
discern what is the determinant in the labor individual trajectories in
relation with the prestige scales, to know better this aspect of the society.
The labor trajectories are obtained carrying out a longitudinal survey about
jobs of each respondent throughout his/her life. The results of prestige were
taken from two scales of prestige at the national and international level,
applying a structured survey of occupations, whose subjective valuations were
established by ‘others’. The results of this article show to us that a
prestigious occupation requires an organized and planned labor trajectory,
where the family and social scope will influence to reached
high prestige.
Keywords:
Subjective
scale, social prestige, labor trajectory, occupation, engineers.
Resumen
Se efectuó una
comparación entre dos escalas subjetivas: Standard international occupational prestige scale de Treiman
(1977) y la Escala Argentina de Prestigio de las Ocupaciones de Acosta y Jorrat (1992) para establecer la posición social en cuanto
a prestigio de un grupo profesional: los ingenieros civiles. Asumimos que todo
individuo ocupa distintas posiciones dentro de contextos histórico-sociales
cambiantes, por lo que deben tomarse en cuenta las ocupaciones desempeñadas a
lo largo de su trayectoria laboral, como una posibilidad de conocer mejor la
realidad. Se realizó una práctica exploratoria para discernir cómo se establece
la posición social de los ingenieros civiles. Los resultados muestran que para
alcanzar prestigio se requiere una trayectoria laboral organizada, pensada y
planificada, donde influyen los ámbitos familiar y social.
Palabras clave: Escalas subjetivas, prestigio social, trayectorias
laborales, ocupación, ingenieros.
*
Centro de Estudios Avanzados e Instituto de Investigaciones Gino Germani. Docente de la Universidad de Buenos Aires.
Correo-e: g.bukstein@grameenarg.org.ar.
Introducción
La posición
social de un individuo, siguiendo la literatura sobre el tema, es determinada a
través de un ordenamiento jerárquico único, a través de escalas subjetivas,
según el puntaje promedio de prestigio obtenido para cada ocupación/profesión dado
a partir de evaluaciones de ‘terceros’. En este artículo se propone, en una
primera parte, efectuar una comparación entre dos escalas subjetivas: Standard
International Occupational Prestige
Scale
de Treiman (1977) y la Escala Argentina de Prestigio
de las Ocupaciones realizada por Acosta y Jorrat
(1992); ambas permiten establecer la posición social en cuanto a prestigio
alcanzada por un grupo profesional, en este caso los ingenieros civiles. En una
segunda parte, se asume que todo individuo a lo largo de su vida ocupa
distintas posiciones dentro de contextos histórico-sociales cambiantes,
debiendo delimitarse la posición de cada individuo a partir del conjunto de
ocupaciones desempeñadas a lo largo de su trayectoria laboral individual
(‘proyecto biográfico’) (Elder, 1982, 1985; Bertaux,
1981, 1985) como un modo posible de conocer la realidad en forma más acabada y
más certera. Para tal fin, realizamos una práctica exploratoria que
consideramos relevante para discernir cómo se establece la posición social de
los ingenieros civiles en la Argentina.
Los datos de las trayectorias laborales de los
ingenieros civiles fueron obtenidos a través de encuestas longitudinales[1]
llevadas a cabo para una investigación denominada: “El prestigio ocupacional de
los ingenieros” realizada por Bukstein (2003) en
Buenos Aires, para el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (conicet). Se relevó un
total de 100 profesionales egresados de la Universidad de Buenos Aires (uba) de la Facultad de Ingeniería de cuatro
carreras: mecánica, civil, electrónica e industrial. Para el presente estudio
de caso comparativo entre las dos escalas subjetivas mencionadas y la inclusión
de trayectorias laborales, se tomó como universo poblacional a profesionales
egresados de la carrera de ingeniería civil de la uba.
La elección de
ingeniería civil se basa en que es una profesión instrumental ligada al
desarrollo y a la incorporación tecnológica; y la decisión de egresados de la uba se debe a que representa la
institución académica por excelencia en la Argentina.
La metodología
aplicada en el trabajo de campo para construir las trayectorias laborales tuvo
como finalidad la identificación y reconstrucción teniendo en cuenta los
acontecimientos de cambio y cursos de acción y sus consecuencias, dados en una
secuencia lógica (Elder, 1985). Mediante el uso de encuestas longitudinales, se
logró captar las secuencias temporales en las historias ocupacionales y de vida
de los ingenieros, con el objeto de reconstruir y organizar la vida socio-laboral
de los sujetos y determinar sus puntajes de prestigio. Los puntajes de
prestigio corresponden a los resultados de las dos escalas de los autores ya
mencionados en los ámbitos nacional e internacional, a través de encuestas
estructuradas sobre títulos ocupacionales, cuyas valoraciones subjetivas fueron
establecidas por ‘terceros’ (profesionales de la uba).
El presente
artículo está estructurado de la siguiente manera: primero, un acercamiento al
estudio de las profesiones, donde se introduce la temática de trayectorias
laborales. En seguida, se describe la Standard International Occupational Prestige Scale
de Treiman (1977) y la Escala Argentina de Prestigio
de las Ocupaciones de Acosta y Jorrat (1992).
Finalmente, se efectúa un estudio exploratorio de caso sobre los ingenieros
civiles, egresados de la uba-Argentina,
para determinar su posición social a partir de los puntajes de prestigio y de
sus trayectorias laborales.
1. Estudios de las
profesiones
El concepto de
profesión ha sido definido por numerosos científicos sociales; entre los
clásicos podemos citar a Max Weber (1987: 111): “Por profesión se entiende la
peculiar especificación, especialización y coordinación que muestran los
servicios prestados por una persona, fundamento para la misma de una
probabilidad duradera de subsistencia o de ganancias”.
El abordaje
sobre estudios de las profesiones está delimitado por trabajos clásicos,
principalmente dentro de la literatura norteamericana y por las nuevas
tendencias de la Escuela Francesa. A pesar de los avances teórico-metodológicos
alcanzados por una y otra, “la crisis y los cambios estructurales que están
enfrentando las economías de nuestros países [nos inducen a] analizar una nueva
estructuración del campo de investigación que nos ocupa” (Panaia,
1999: 2).
Para la Escuela
Norteamericana, los papeles profesionales son considerados como aquellos que
requieren un dominio de algunos de los diferentes cuerpos de conocimiento
generalizados y sistemáticos, y que se supone sirven al bienestar de la comunidad.[2]
Las profesiones se relacionan con las tareas que se efectúan, es decir, cada
profesión posee características peculiares que la distinguen de otras, un
determinado tipo de conocimiento, habilidades específicas y, esencialmente, el
compromiso de emplear con responsabilidad dichos conocimientos y habilidades en
la sociedad (Parsons, 1958). Los profesionales acceden a posiciones a partir de
lo que podríamos denominar ‘credenciales’, tales como diplomas, certificados de
especialización, etc., lo que permite lograr, en algunos casos, trabajos
relativamente estables, remuneraciones altas y prestigio ocupacional,
diferenciándose de trabajos rutinarios y no manuales.
Siguiendo dentro
de esta misma escuela, para los funcionalistas las profesiones constituyen el
elemento más importante de la estructura social y de su regulación moral.
Consideran que el problema central es el de la reproducción de los grupos
profesionales. Los interaccionistas de la Escuela de Chicago consideran a las
profesiones como movimientos permanentes de desestructuración y de
reestructuración de segmentos profesionales en competencia y frecuente
conflicto. En el siglo xx surgen
nuevas teorías, que si bien se basaban en Weber y Marx, comienzan a enfrentar
“la dinámica histórica de las profesiones con la economía del mercado arribando
en la burocracia o en las grandes firmas o en ambas. Estas aproximaciones están
relacionadas con las profesiones del mercado de trabajo cerrado, que intentan
monopolizar un segmento de actividades y de legitimizar
su monopolio por múltiples estrategias” (Panaia,
1999:12).
Dubar y Tripier
(1998), representantes de la Escuela Francesa, basan su análisis en cuatro
principios que poseen características inherentes a algunas tradiciones
teóricas. Tales principios fueron elaborados por los autores teniendo en cuenta
los avances de la Escuela Norteamericana, entre ellos Abbott (1988), los que
podemos presentar en forma sucinta de la siguiente manera:
·
La
profesión no se puede separar del medio local donde es practicada.
·
La
profesión no está unificada, pero pueden identificarse muy claramente los
fragmentos profesionales organizados y competitivos; las segmentaciones, las
diferenciaciones y los procesos de estallido.
·
No
existen profesiones estables, todas tienen procesos de estructuración y de
desestructuración donde pesan los procesos históricos, los contextos culturales
y jurídicos, las coyunturas políticas, etc.
·
La
profesión no es objetiva sino una relación dinámica entre las instituciones, la
organización de la formación, la gestión de la actividad y de las trayectorias,
caminos, biografías individuales, en el seno de las cuales se construyen y deconstruyen las identidades profesionales, tanto sociales
como personales (Abbott, 1988).
Ambas escuelas
sostienen que el mercado profesional se mantiene en un mercado cerrado. Paradeise (1984) conjetura como mercado de trabajo cerrado
los espacios sociales donde la contratación de la fuerza de trabajo de los
empleos está subordinada a reglas impersonales de reclutamiento y promoción. El
sistema de empleos se asegura a través de esta cerrazón.
Dubar y Tripier
(1998) consideran cuatro sistemas profesionales cerrados que perduran en el
tiempo y que han traspasado los límites de Francia, son utilizados en otros
países y poseen modos peculiares de cierre de su mercado de trabajo:
·
La
función pública abarca los sistemas de administración del Estado que tienen
estatuto propio, por lo general presentan una estructura piramidal y se hallan
enérgicamente legitimados.
·
El
sistema privado introduce nuevas reglas de juego en el mercado, y por ende en
los diferentes puestos de trabajo –a los que no escapa el sector de los
ingenieros–, debido a la presencia de la competitividad, a la organización de
la producción, a partir de nuevas formas que traen aparejadas la necesidad de
profesionales capacitados y especializados.
·
El
sistema de las profesiones independientes y liberales se halla regulado por
reglamentaciones públicas referidas al mercado laboral; esto produce autonomía
en los grupos profesionales que hace que dependan de la lógica del mercado o de
la lógica meritocrática.
·
El
sistema de los asalariados difiere según tengan relación de dependencia o
contrato de trabajo, alcanzando distintos niveles de precariedad. Los
asalariados dependen de los vaivenes económicos y de las estrategias
empresariales. Podríamos ejemplificar que la flexibilización laboral tiene un
fuerte impacto socioeconómico en los asalariados debido a las formas de
contratación vigentes en la legislación de trabajo (en el caso de la Argentina,
especialmente después de las Reformas Laborales durante los años noventa), y
también incide sobre sus identidades.
Nuestra
investigación descansa en la siguiente caracterización sobre las profesiones:
Las profesiones
se refieren a operaciones intelectuales que tienen asociación con la
responsabilidad individual.
·
Los
elementos básicos para la función profesional se generan a partir de la ciencia
y del conocimiento teórico. El saber teórico permite ser utilizado en la
práctica profesional. Los conocimientos son adquiridos en el proceso de la
educación formal.
·
Las
profesiones tienden a la organización en asociaciones.
·
Los
miembros que las componen tienen diferentes motivaciones, una de las más
destacadas es la ‘altruista’.
Dicha descripción
sirve como marco del presente estudio para analizar las trayectorias laborales
(‘proyecto biográfico’) de los ingenieros civiles. Consideramos que la vida de
los sujetos sucede a lo largo de un trayecto, en un tiempo histórico y en un
espacio social. La trayectoria individual es determinada por dos factores: el
primero, que incumbe a las fuerzas del espacio social y a los mecanismos de
regulación/reproducción; y el segundo, que es la inercia del individuo dada por
el conjunto de sus propias características (Rodríguez, 1989).
La trayectoria
de un individuo se define no sólo según el título académico o las credenciales
formales adquiridas, sino también en términos de clase social, abarcando el
origen socioeconómico del sujeto, donde crea y recrea vínculos y relaciones,
entre otros, dentro de un grupo cerrado de pertenencia.
El proyecto
biográfico sirve para observar, comprender y explicar el desarrollo del proceso
por el cual los individuos ocupan una sucesión de posiciones sociales, entre
ellas laborales, a lo largo del tiempo; pues el proceso básico hace necesario
ubicarse en una perspectiva temporal, con paradigmas longitudinales.
Las trayectorias
sociales son dadas en un contexto histórico e institucional determinado; por
ese motivo, examina los relatos de vida y las reconstrucciones autobiográficas.
Según Ludger Pries (1994),
la incorporación de lo institucional es importante como marco donde se
desarrollan las trayectorias de cada individuo, por ser condicionantes preestructurados a lo largo de la vida. Además,
conceptualiza el tiempo articulando lo intergeneracional e intrageneracional
integrando las decisiones y acciones del pasado, el presente y el futuro.
El proyecto
biográfico es el nexo entre el concepto de trabajo, dinámico, pues cambia en el
transcurso de la vida por la experiencia, la capacitación y la movilidad
laboral; la trayectoria, en cambio, es la parte objetiva y medible por ser una
secuencia en los diferentes trabajos de cada individuo.
La herramienta
que se utilizó para nuestro análisis fue una encuesta longitudinal porque
permite “captar
las relaciones entre aquellas discontinuidades en la continuidad temporal y la
trayectoria” (Panaia y Budich, 1999: 15). Para
llevar a cabo la encuesta y recolectar las trayectorias laborales de los individuos,
se determinó un proceso de construcción que abarca la muestra, un cuestionario
con acontecimientos y el análisis de datos temporales. La encuesta longitudinal
(véase el ejemplo I) nos permitió relevar los acontecimientos de la vida
personal (viajes, enfermedades, etc.), familiar (matrimonio, hijos,
separaciones, etc.) y de residencia (mudanza, etc.); y al mismo tiempo, nos
brindó información sobre:
·
Historia laboral:
En
una misma institución:
empresa y/o comercios, organismos de gobierno, universidades y otros;
Contratos: empresa y/o comercios, organismos de
gobierno, universidades, pasantías, consultorías y otros;
Independientes: estudio propio, empresa o comercio,
servicios, venta comercial, otros.
·
Historia de desempleo:
Busca
de empleo: diarios,
contactos personales, agencias, otros;
No
busca empleo: lo
ayudan familiares, tiene ahorros, tiene una promesa, otros.
·
Historia de formación:
Estudios universitarios, cursos de
extensión, cursos fuera del sistema formal, idiomas, posgrados, otros.
Ejemplo 1
Formulario de la
encuesta longitudinal
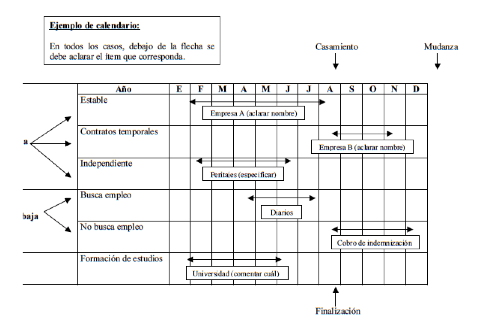
Se delimita la
postura de este análisis a partir de la trasposición de la sociología del
sujeto por una sociología del acontecimiento, incluyendo el concepto de
‘temporalidades sociales’ materializado mediante acontecimientos seleccionados
previamente y cuya secuencia causal son parte determinante de la trayectoria de
un individuo. El tiempo se operacionaliza a través de
los acontecimientos que estructuran la trayectoria, articulando los hechos
individuales (matrimonio, mudanza, nacimiento de un hijo, ascenso laboral,
etc.) con lo social (hiperinflación, cambio de gobierno, planes económicos,
etc.).
Por lo tanto, la
información recolectada mediante la encuesta longitudinal se basó en un
conjunto de acontecimientos y de transiciones cortadas temporalmente durante la
vida económicamente activa de los ingenieros civiles que entraron en la
muestra. Se tuvieron en cuenta las siguientes dimensiones: 1) la vida
económica-laboral; 2) la vida íntima-familiar, y 3) el contexto político e
institucional del país. Desde esta perspectiva, se definieron como estructuras
organizadoras de la información las siguientes secuencias temporales: la
trayectoria socio-ocupacional actual y las trayectorias socio-ocupacionales
anteriores. En tal sentido, las transiciones dinámicas de interés fueron:
a) La trayectoria socio-laboral, estableciendo
logros y fracasos en el empleo actual;
b) Las trayectorias socio-laborales anteriores,
estableciendo logros y fracasos.
2. Escalas subjetivas
de prestigio ocupacional
Las escalas
subjetivas de prestigio se basan en calificaciones subjetivas de un conjunto de
individuos con respecto al prestigio –valoración social– asociado a distintos
títulos ocupacionales y profesionales. De este modo, tanto las ocupaciones y
profesiones de una sociedad como sus grupos agregados pueden ser ordenados en
forma jerárquica a través de una escala de prestigio, en la cual el puntaje de
cada una está constituido por el promedio de los puntajes que haya recibido por
parte de todos los sujetos evaluadores. El puntaje de prestigio otorgado a las
distintas ocupaciones y profesiones permite clasificarlas y ordenarlas en una
estructura ocupacional jerárquica única.
Nos basamos en
la definición de Carabaña y Gómez (1996), sobre el prestigio profesional, que
corresponde a:
“[…] la
valoración o consideración social global de una profesión. Que la valoración es
social significa que es una propiedad emergente, que resulta de las
valoraciones de muchos sujetos que pueden diferir más o menos unas de otras.
Que la valoración es global significa que no se valora una característica, sino
el ‘objeto social’ en su conjunto, como un agregado de propiedades cuya
valoración separada puede ser […] muy diversa. El prestigio, por tanto, es una
agregación de valoraciones con dos fuentes principales de diversidad, los
sujetos que las realizan y las cualidades que lo componen” (Carabaña y Gómez,
1996:24).
El puntaje de
prestigio empleado en nuestro trabajo corresponde a los puntajes obtenidos de
dos escalas: una escala internacional, Standard International Occupational Prestige Scale
de Treiman, 1977 (en adelante, eip) y una local, Escala
Argentina de Prestigio de Ocupaciones
de Acosta y Jorrat, 1992 (en adelante, AyJ); seguidamente se realiza una explicación sobre la
elaboración de cada una.
2.1 Standard International Occupational Prestige Scale de Treiman
La eip constituye el instrumento más
completo existente en la actualidad, ya que brinda información detallada de 509
títulos ocupacionales en forma comparativa con datos de 60 países; y muestra el
prestigio medio de cada profesión/ocupación.
Para la
construcción de su escala, Treiman (1977) diseñó una
matriz de datos y efectuó una equiparación de las medias y de las desviaciones standard de las ocupaciones de cada país, con
el fin de equiparar las diferentes métricas en que estaban registrados cada uno
de los puntajes. De esta manera pudo transformar las escalas del conjunto de
países a una métrica estándar con una variación de 0 a 100. A partir de la
equiparación, Treiman determinó los puntajes para
cada título ocupacional promediando los diferentes puntajes obtenidos en las
distintas sociedades.
Debido a que los
títulos ocupacionales que conformaban la escala no se encontraban presentes en
la totalidad de los países, el autor efectuó una ampliación de la escala para
poder confrontarla con la Clasificación Internacional Uniforme de las
Ocupaciones-Organización Internacional del Trabajo/68 (ciuo-oit/68) (oit, 1968). Tal es así, que los 509
títulos ocupacionales fueron reclasificados en los grupos unitarios de la ciuo–oit/68,
habiendo sido eliminadas algunas ocupaciones que fueron consideradas por Treiman como atípicas. El promedio de puntajes fue
calculado a partir de dicha reclasificación. Cabe señalar que en aquellos casos
donde no se tenía la ocupación específica les fue asignado un puntaje de
prestigio por afinidad.
Treiman fundamenta su propuesta de
comparación entre los puntajes de prestigio dados en sociedades distintas, en
cuatro proposiciones:
·
Prevalece
la similitud en los imperativos funcionales de las sociedades que han alcanzado
un cierto grado de complejidad organizacional, lo cual resulta en
configuraciones de roles ocupacionales similares.
·
La
diferenciación de funciones conlleva a diferencias en el control de recursos
escasos, lo que constituye la base primaria de la estratificación. La división
del trabajo da lugar a una jerarquía de ocupaciones derivadas del poder o
ausencia del mismo.
·
El
poder que resulta del control de recursos escasos casi invariablemente da lugar
al goce de privilegios. Por lo tanto, la equivalencia de poder de ocupaciones
iguales en varias sociedades crea igualdad en los privilegios asignados del
mismo.
·
En
todas las sociedades el poder y el privilegio son evaluados positivamente.
La ventaja de
utilizar los puntajes de prestigio de esta escala se debe tanto a la cantidad
de títulos ocupacionales calificados como a la confiabilidad comprobada de los
mismos, ya que la escala constituye un instrumento idóneo para la incorporación
de la dimensión subjetiva en la determinación de posiciones/estratos sociales.
2.2 Escala Argentina
de Prestigio de Ocupaciones según Acosta y Jorrat
Acosta y Jorrat (1991) construyeron dicha escala con el objeto de
elaborar un instrumento que ordene títulos ocupacionales, considerando el
prestigio y además que se utilice la descripción de la ocupación como una
variable de clasificación que otorga un punto de vista más amplio para el
análisis social.
Los autores
elaboraron una metodología que admitía construir una escala que contenía 300
títulos ocupacionales y en la que los entrevistados evaluaban sólo 100 títulos.
La selección de los entrevistados descansó en una muestra estratificada de 250
individuos que residían en la ciudad de Buenos Aires, de entre 25 y 64 años de
edad. Para poder obtener 300 títulos ocupacionales, los autores decidieron particionar la muestra en cinco grupos de 50 respondentes cada uno, donde cada persona debía evaluar 100
ocupaciones por grupo.
Los 100 títulos
ocupacionales presentaban las siguientes características: 50 eran comunes a
todos los grupos, a lo que se denominó ‘lista común’ y los 50 restantes
variaban entre grupos, que constituyeron cinco listas diferentes llamadas
‘específicas’. Para la selección de las ocupaciones de la ‘lista común’ se
basaron en 40 títulos incluidos en una experiencia piloto local de los autores,
que seguía una realizada en Gran Bretaña, donde se incluyeron 10 casos más para
llegar a un total de 50. En cuanto a las ‘específicas’, se construyeron
tratando que los títulos ocupacionales fueran equivalentes en los cinco
listados.
Las fuentes
principales para la selección de los títulos ocupacionales de la escala de AyJ, fueron las siguientes:
·
La
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de la Organización
Internacional del Trabajo (ciuo–oit,
edición revisada de 1968);
·
La
Escala Internacional de Treiman (1977), que incluía
una totalidad de 509 títulos ocupacionales;
·
La
Escala de Goldthorpe y Hope (1974), que contiene un
total de 860 ocupaciones;
·
La
propia experiencia de los autores en lo referido a la aparición de ocupaciones
en variadas encuestas locales.
La escala de
prestigio de AyJ se construyó de la siguiente forma:
el puntaje final de cada ocupación de la ‘lista común’ se obtuvo como la media
aritmética de los puntajes correspondientes en cada una de las cinco escalas
provisorias comunes. El puntaje definitivo de cada ‘lista específica’ se
efectuó en dos pasos. En primer lugar, se consideraron las ocupaciones de la
lista común y se efectuó una regresión entre los puntajes definitivos y los
puntajes provisorios. En segundo lugar, se determinó el puntaje definitivo de
cada ocupación de las listas específicas reemplazando en esa regresión la variable
independiente por el puntaje provisorio de tales ocupaciones en las listas
específicas (Acosta y Jorrat, 1992). Debido a la
metodología empleada los respondentes pudieron
evaluar un total de 100 ocupaciones y de ese modo concluir con un total de 300
títulos ocupacionales en la escala de prestigio de las ocupaciones.
Los problemas de
validez y confiabilidad fueron considerados.[3]
Presenta un interés esencial el problema de validez de construcción, en este
caso específico de escalas, que se refiere al grado en que una medida
particular se relaciona con otras propuestas de medidas relativas a las
construcciones que se desean medir. La confiabilidad establece la consistencia
de un instrumento de medición, en el sentido de que sus mediciones serán
cercanas al ‘valor real desconocido’ que se intenta medir. En el caso de esta
escala:
“cada una de
las cinco listas comunes constituye un intento independiente de medición de la
verdadera escala de prestigio de esas ocupaciones. Las correlaciones obtenidas
nos conducen a un coeficiente de confiabilidad de 0.98, versus 0.97 que alcanza
en la escala de Treiman. Ambas escalas muestran un
coeficiente sumamente alto, lo que indica que estas escalas, globalmente, son
altamente confiables” (Acosta y Jorrat, 1991:135).
A pesar de las
diferencias que se podrían enumerar entre la eip
y la AyJ, subrayamos que existe una alta
correlación entre ambas. Cuando se compararon 253 títulos ocupacionales
relativamente equiparables, entre las escalas se obtuvo un valor de ‘r
cuadrado’ de 0.80; afirmando que 80% de variabilidad explicada es un reaseguro
para la validez de la escala AyJ. Si bien se advierte
una concordancia en la clasificación de las ocupaciones situadas en los
extremos superior e inferior de las escalas, las ocupaciones centrales muestran
cierto grado de dispersión. Esta diferencia es en parte sistemática, debida al
procedimiento por el que se obtuvieron, y en parte aleatoria. Consideramos que
las diferencias sistemáticas son debidas al procedimiento, como diferencias en validez,
mientras que las diferencias aleatorias pueden tomarse a las deficiencias de
fiabilidad.
La incorporación
de un trabajo comparativo entre ambas se basó en la necesidad de aportar una
visión en el ámbito internacional y otra en el local, debido a que el estudio
de caso contempló a ingenieros civiles que desempeñan su profesión en
Argentina; además, cabe destacar que la clasificación de la escala
internacional es más detallada e incluye un número mayor de títulos
ocupacionales que la escala argentina, siendo ésta una adaptación de la
primera.
3. Estudio de caso de
los ingenieros civiles: su posición social
En términos
metodológicos, nuestro estudio enfrentó el reto de establecer la posición
social de los ingenieros civiles, promediando el puntaje de prestigio asignado
a las distintas ocupaciones detectadas de sus trayectorias laborales. Para tal
finalidad, se determinó el prestigio ocupacional/profesional sobre cada una de
las actividades realizadas por los ingenieros civiles en el transcurso de sus
vidas, cuyos datos fueron obtenidos aplicando una encuesta longitudinal.
La relevancia
del concepto de prestigio en los análisis sociológicos se debe a que las
diferentes posiciones dentro de una sociedad dada se ubican jerárquicamente en
términos de mayores o menores privilegios. El prestigio de un individuo se
define simultáneamente por un conjunto de variables:[4]
nivel de ingreso, logros educativos, poder, etc.; por lo tanto, la
determinación del prestigio de un individuo es multidimensional y la relación
existente que puede observarse entre las distintas dimensiones lo transforman
en variable y complejo.
El promedio para
cada ocupación desempeñada por los ingenieros civiles fue estipulado a partir
de los puntajes de prestigio (según escalas subjetivas,) acorde a cada
ocupación durante su trayectoria laboral, que arrojó un nuevo puntaje de
prestigio final, correspondiente al promediado de la posición social de cada
individuo.
De esta manera,
nos alejamos de la idea de que el puntaje de prestigio asignado a la última
ocupación desempeñada por el individuo, en este caso el ingeniero civil, sea la
que establezca su posición social; sino que ésta es dada por la sucesión de
trabajos desempeñados en el trayecto de su vida, a través del promedio de
puntajes de prestigio de las distintas ocupaciones. Por lo tanto, la posición
social de un individuo es delimitada según el promedio del conjunto de
actividades llevadas a cabo durante su vida laboral.
Se analizaron
biografías de profesionales egresados de la carrera de ingeniería civil; cuyos
datos fueron relevados a partir de una encuesta longitudinal llevada a cabo por
una investigación para el conicet
de Argentina que relevó las trayectorias laborales de 100 profesionales
egresados de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Ingeniería para
cuatro carreras: mecánica, civil, electrónica e industrial. Para nuestro
estudio comparativo entre las trayectorias laborales y las escalas subjetivas
sólo tomamos una submuestra del total y a
continuación se presentan los alcances de dicha comparación.
En el cuadro 1
podemos observar los resultados obtenidos, por un lado, del prestigio promedio
del conjunto de actividades realizadas en su trayecto de vida relevadas a
partir de la encuesta longitudinal; los puntajes de prestigio para las
distintas ocupaciones fueron adjudicados según los resultados de la escala
internacional de prestigio de Treiman. Por otro lado,
el cuadro muestra el puntaje de prestigio obtenido según la escala de Treiman asignado sólo a la ocupación actual.
Los resultados
muestran que el promedio de los puntajes de prestigio del conjunto de las
ocupaciones es menor, comparativamente con el puntaje de prestigio de la
ocupación actual.
Se consideró que
efectuar un seguimiento de las actividades laborales realizadas por cada
ingeniero civil durante su historia de vida permite establecer un puntaje de
prestigio más exacto sobre la ocupación actual, en cuanto a la dimensión de status. Por lo tanto, la trayectoria laboral
de los ingenieros civiles es concluyente del nivel y el tipo de ocupación al
que accede en términos de prestigio como determinante de su posición social en
una escala jerárquica. Es decir, que los trabajos que fueron desempeñando son
los que van a determinar el prestigio de la ocupación actual alcanzada. Por ese
motivo, si el prestigio promedio del conjunto de las ocupaciones desempeñadas
en el tiempo disminuye o asciende fuertemente en comparación con el puntaje de
prestigio de la ocupación actual, ello muestra un desfase en la posición social
dentro de la escala jerárquica única de ocupaciones, en la cual debe
incorporarse el ingeniero civil.
Pensamos que el
promedio de puntajes de prestigio refleja la realidad social más atinadamente
que el puntaje correspondiente a la última ocupación; ya que uno u otro puntaje
ubicarán al ingeniero civil más arriba o más abajo según sea el puntaje de
prestigio que se considere: el promedio o el de la ocupación actual.
Seguidamente,
con el objeto de poder observar diferencias y similitudes según los puntajes de
prestigio otorgados a partir de escalas subjetivas: a nivel internacional (Treiman, 1977) y local (Acosta y Jorrat,
1992), elaboramos el cuadro 2, donde se comparan los puntajes promedio
obtenidos a partir de las escalas eip y
de AyJ, estableciendo la diferencia entre ambos.
Asimismo, se efectúa la comparación entre el puntaje de prestigio otorgado por
cada escala a la ocupación actual de los ingenieros civiles.
A partir de esta
comparación, arribamos al resultado que el promedio de las ocupaciones según puntajes
asignados por las escalas, en los ámbitos internacional y local, presentan en
algunos casos diferencias leves, como por ejemplo, las trayectorias 3, 6 y 8.
Por otro lado, en el resto de las trayectorias analizadas es posible detectar
diferencias más marcadas (véase el cuadro 2); lo que sugeriría que existen
peculiaridades geográficas que deben ser tenidas en cuenta en todo análisis
sociológico.
Cuadro 2
Trayectorias
laborales según puntaje de prestigio y promedio de las escalas de Treiman (eip)
y la de Acosta y Jorrat (AyJ)
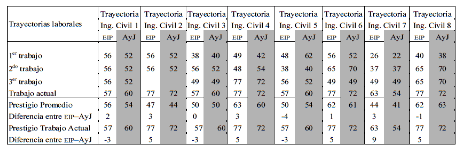
Fuente: Elaboración propia con base en información relevada para
la investigación Buckstein (2003).
En lo que
respecta a la comparación del puntaje de prestigio de la ocupación actual entre
las escalas eip y la AyJ se observa mayor distancia en los puntajes de prestigio
otorgados por la internacional; siendo la ejemplificación más visible la
trayectoria del ingeniero civil 7 donde se visualiza una diferencia de 9 puntos
en más para la escala de Treiman.
Sin embargo, los
puntajes de prestigio de la última ocupación, otorgados por ambas escalas
presentan diferencias en más y menos: en las trayectorias 1, 3 y 5 se obtiene
una diferencia en más de 3 puntos, para la AyJ,
mientras que para las trayectorias 2, 4, 6 y 8 se obtuvo una diferencia en más
de 5 puntos, según la eip.
Destacamos que
las trayectorias entre los ingenieros civiles 3 y 6 presentan discontinuidades
en cuanto a su posición social respecto al prestigio de la ocupación actual,
efectuando actividades laborales con diferencia de prestigio significativa, lo
que impacta en su promedio.
Analizando los
puntajes de prestigio promedio, observamos que aumentan en forma paulatina en
las trayectorias laborales de los ingenieros civiles 1, 5, 7 y 8; mientras que
los ingenieros de las trayectorias 2 y 4 presentan un salto más marcado entre
el segundo trabajo y el último, en términos de posición social.
Las diferencias
que encontramos entre las escalas con respecto al prestigio promedio de las
ocupaciones es menor, comparativamente con el prestigio otorgado a la ocupación
actual; y se obtuvo una diferencia significativa en menos 4 puntos para la
escala internacional en la trayectoria 5; seguidamente de las trayectorias 2, 4
y 7 donde se obtiene una diferencia en más de 3 puntos para la eip. El resto de las trayectorias no
presenta diferencias significativas.
Afirmamos que,
en general, las trayectorias individuales de los ingenieros civiles, a lo largo
del tiempo, tienden a incrementar su prestigio social en el logro de puestos de
trabajo más prestigiosos; sin embargo, a partir de los resultados obtenidos
corroboramos que la inserción en un puesto de trabajo inicial prestigioso,
permitirá ascender a posiciones sociales cada vez mayores; tal es el caso de la
trayectoria 6 comparativamente con las otras trayectorias que tienen una
movilidad ascendente menor en términos de prestigio.
A modo de
síntesis, el método de las trayectorias laborales implicó la reconstrucción de
acontecimientos sociales, laborales y personales que se recolectaron a través
de una encuesta longitudinal. En la construcción de la trayectoria surgen dos
aspectos de la vida de cada ingeniero civil: la trayectoria socio-laboral
objetiva y las acciones y hechos teñidos por sus propias percepciones y
significaciones, en función de sus valores e intereses.
Las trayectorias
socio-ocupacionales (anteriores y presente) de los ingenieros civiles componen
cursos de acción y de consecuencias determinadas socialmente; la construcción
de los recorridos laborales y de vida, cruzados por condicionantes económicos y
sociales, permiten determinar:
i. El perfil socio-cultural y colectivo
ocupacional;
ii. Los vaivenes en los contextos económico y
político, especialmente las modificaciones en el mercado laboral;
iii. El prestigio a nivel socio-ocupacional,
teniendo en cuenta las trayectorias laborales anteriores.
Cabe delimitar el
contenido particular de estos condicionantes de contexto, enmarcados dentro de
este estudio:
i. Los individuos de este estudio fueron
profesionales egresados de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de
Ingeniería de la carrera de ingeniería civil.
ii. El tiempo político-económico en el cual se
relevó el dato fue un periodo de grandes cambios económicos y laborales en el
marco del modelo de convertibilidad (reconversión productiva, privatización,
desregulación comercial y laboral, flexibilidad laboral, apertura y
competencia). A modo de dar una visión más amplia del contexto
político-económico en el ámbito internacional, se mencionaron los hechos, que
si bien no fueron los únicos que intervinieron, son los más relevantes, como la
crisis del Tequila, la crisis Asiática y la crisis de Brasil; por ser sucesos
que afectaron profundamente la economía de la Argentina con un impacto relevante
en el empleo.
iii. Se construye el recorrido laboral de los
profesionales de ingeniería civil, especificando logros, en términos de
prestigio, obtenidos a partir de estrategias de decisión de vida.
Conclusiones
Es preciso
reconocer aquellos elementos centrales para una buena apreciación del trabajo
presentado. La intención se basó en lograr una equilibrada articulación entre
problemas teóricos y referencia empírica, entre teoría y dato, tratando sobre
todo de no caer en el despotismo del dato que sólo nos reduce al cálculo y nos
impide mirar el problema.
En una primera
instancia, se abordó la temática de la trayectoria laboral considerando la
sucesión de ocupaciones y/o profesiones desempeñadas por los ingenieros
civiles, como secuencias de acontecimientos que determinan su vida y su
coyuntura; por lo tanto, se recogen los acontecimientos internos que
corresponden a las historias personales y los externos, que abarcan la historia
social, incluyendo la laboral.
En una segunda
instancia, se detallaron metodológicamente dos escalas de prestigio, una a
nivel internacional elaborada por Treiman (1977) y
otra local, construida por Acosta y Jorrat (1992), en
las que las diferentes valoraciones subjetivas que fueron establecidas a los
distintos títulos ocupacionales permiten reconocer una jerarquía en función de
la posición social adscripta a una ocupación que no necesariamente es
equiparable a una jerarquización socioeconómica. Un desarrollo tal sólo
pretende dar cuenta de la forma que esa jerarquización adquiere, la escala y
los problemas metodológicos que ello plantea para el sociólogo.
Como ejercicio
instrumental y para poder contar con una evaluación de los ingenieros civiles
que los ordene jerárquicamente según el prestigio ocupacional, consideramos que
el puntaje de prestigio tal como se usa a partir de las escalas subjetivas no
permite elucidar ni contemplar la realidad en la que se encuentra cada sujeto.
Corroboramos, en el presente estudio, que el prestigio de una ocupación debería
ser relevado considerando no sólo la profesión u ocupación en sí misma, sino
que debería contemplar aspectos tales como el lugar de trabajo, el salario, las
condiciones de trabajo, etc., y dentro de un contexto más amplio se deben
incluir las trayectorias laborales (anteriores).
En general, las
variables sociológicas correspondientes a pautas culturales de valoración
diferencial son estudiadas por las escalas subjetivas y por las trayectorias
laborales, es decir, ambas incluyen pautas culturales de valoración. Una
ocupación/profesión prestigiosa requerirá una trayectoria individual
organizada, pensada y planificada, donde tanto el ámbito familiar como el
social influirán para que se alcance.
Como síntesis, a
partir de la práctica exploratoria realizada unificando dos instrumentos: las
trayectorias laborales y las escalas subjetivas de prestigio, se demostró que
existe una relación en el uso mancomunado de ambas metodologías, que permite
conocer en forma más acabada la realidad sobre el análisis de los sujetos
profesionales, los ingenieros civiles, tal como fue introducido en este
estudio; conociendo la posición social dentro de una escala jerárquica única, a
través de los lineamientos de las trayectorias profesionales como determinantes
de clase.
Instamos a
continuar con la profundización en el estudio de escalas subjetivas que, a
partir de lo analizado, deberían complementar otras técnicas, tal como la
propuesta aquí, ya que para alcanzar a desempeñar una ocupación prestigiosa se
requiere de una trayectoria individual direccionada en tal sentido, influida
por variables sociales, económicas y políticas que afectarán el recorrido de
los individuos, ubicándolos más arriba o más abajo de una escala social,
jerárquica y única.
Bibliografía
Abbott, Andrew (1988), The System of Professions. An essay on the Division of
Expert Labor, The University of Chicago Press, Chicago, eua.
Acosta, L. y R. Jorrat (1991), “Escala Argentina de Prestigio Ocupacional”
en Desarrollo Económico, núm. 120, vol., 30, pp. 120-145.
––––– (1992), Prestigio
Ocupacional en la Argentina. Construcción de una escala para 300 títulos
ocupacionales, Serie
Cuadernos núm. 5, Instituto de Investigaciones, Facultad de Ciencias Sociales, uba, Buenos Aires.
Bertaux, D., (1981), Biography and Society. The life history approach in
the social sciences, Sage publications, Londres.
_____ (1985) “The Life Course Approach as a Challenge
to the Social Sciences”, en Hareven y Adams (eds.), Aging and Life Course Transitions: An
Interdisciplinary Perspective, The Guilford Press, Nueva York-Londres.
Bukstein (2003), Documento de Trabajo núm. 23,
Universidad de Buenos Aires, Centro de Estudios Avanzados, octubre.
Carabaña
Morales, J. y C. Gómez Bueno (1996), Escalas de prestigio profesional, Cuadernos Metodológicos, núm. 19, cis, Madrid.
Dubar, Claude y Pierre Tripier
(1998), Sociologie
des professions, Armand Colin,
París.
Elder, Glen H. (1982), “Historical Experiences en the
Later Years”, en Hareven y Adams (eds.), Aging and Life Course Transitions: An
Interdisciplinary Perspective, The Guilford Press, Nueva York-Londres.
_____ (1985), “Pespectives
on the Life Course”, s.p.i.
Goldthorpe, J. H. y K. Hope (1974), The Social Grading of Occupations. A New Approach and Scale, Clarendon
Press, Oxford.
Lenski, G. E. (1961), Poder y privilegio. Teoría
de la estratificación social,
Paidós, Buenos Aires.
Nunnally, J. (1978), Psychometric Theory, Mc. Graw–Hill, Nueva York.
oit (1968), Clasificación
Internacional Uniforme de las Ocupaciones–Organización Internacional del
Trabajo/68, ciuo–oit.
Panaia M. (1999), Monitoreo
de inserción de graduados,
año 1, núm. 5, p. 2, cea, Buenos
Aires.
Panaia, M. y V. Budich
(1999), Técnicas de análisis longitudinales en el mercado de
trabajo profesional,
documento de trabajo núm. 4, cea-uba,
Buenos Aires.
Paradeise, C. (1984), “Les professions
comme marchés du travaol fermés”, Sociologie et Sociétés,
núm. 2/88, Montréal.
Parsons, Talcott (1958), El sistema social, Alianza, Madrid.
_____ (1954a), Essays in Sociological Theory,
ed. rev., Free Press, Glencoe.
_____ (1954b), “Professions” of International Encyclopedia of the
Social Sciences, vol. 12, Macmillan, Nueva York, pp. 536-47.
Pries, Ludger
(1994), Conceptos de trabajo, mercado de trabajo y proyectos
biográfico-laborales,
mimeo, Puebla, México.
Rodríguez C., L.
(1989), ¿Movilidad social o trayectorias de clase?, Siglo xxi de España Editores, España.
Treiman, D. (1977), Occupational
prestige in comparative
perspectiva, A. Press, Nueva York.
Weber, Max
(1987), Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica, México.
Enviado: 15 de septiembre de 2003.
Reenviado: 19 de mayo de 2004.
Aprobado para su publicación: 26 de mayo de 2004.